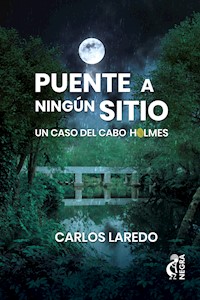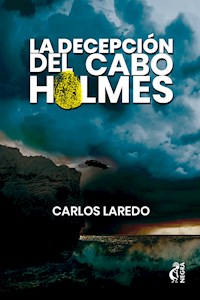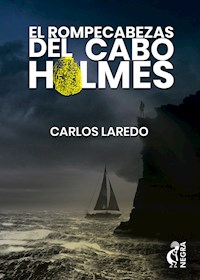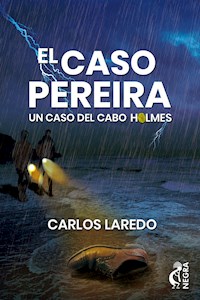Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kokapeli Ediciones
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
A medianoche, poco después de haber comenzado una partida de póquer, Darío Fariñas se levanta de la mesa y, tras una violenta discusión con los otros jugadores, se va con sus ganancias. Unos minutos más tarde es asesinado muy cerca del lugar. Al mismo tiempo, la Guarda Civil recibe el aviso de una descarga de droga en una playa cercana. Era allí, precisamente, adonde se dirigía Fariñas cuando lo asesinaron. A partir de ese momento, el cabo primero José Souto, Holmes, inicia una azarosa búsqueda del asesino de Fariñas. Y no será el único crimen que se cometa en el pueblo. Los turbios intereses de cierto personaje, las familias mafiosas y los caciques locales complican la investigación. Un asunto apasionante y difícil para el cabo Holmes, pues todos los sospechosos tienen sus coartadas. Y, como siempre, el mundo que rodea al cabo Souto: su mujer, el excéntrico y millonario detective madrileño y su bella novia, la gastronomía gallega y el misterioso encanto de la Costa de la Muerte. Una historia apasionante y verosímil, contada con sentido del humor y una prosa cuidada y precisa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vuelven las aventuras de la serie «El cabo Holmes»
A medianoche, poco después de haber comenzado una partida de póquer, Darío Fariñas se levanta de la mesa y, tras una violenta discusión con los otros jugadores, se va con sus ganancias. Unos minutos más tarde es asesinado muy cerca del lugar. Al mismo tiempo, la Guarda Civil recibe el aviso de una descarga de droga en una playa cercana. Era allí, precisamente, adonde se dirigía Fariñas cuando lo asesinaron.
A partir de ese momento, el cabo primero José Souto, Holmes, inicia una azarosa búsqueda del asesino de Fariñas. Y no será el único crimen que se cometa en el pueblo. Los turbios intereses de cierto personaje, las familias mafiosas y los caciques locales complican la investigación. Un asunto apasionante y difícil para el cabo Holmes, pues todos los sospechosos tienen sus coartadas.
Y, como siempre, el mundo que rodea al cabo Souto: su mujer, el excéntrico y millonario detective madrileño y su bella novia, la gastronomía gallega y el misterioso encanto de la Costa de la Muerte. Una historia apasionante y verosímil, contada con sentido del humor y una prosa cuidada y precisa.
¿Quién mató a Fariñas?
un caso del cabo Holmes
Carlos Laredo
CRÉDITOS
Primera edición digital: junio, 2025
Título: ¿Quién mató a Fariñas?. Otro caso más del cabo Holmes
© 2023, Carlos Laredo Verdejo
ISBN: 978-84-128608-9-4
© De la portada y diseño de cubierta: Pablo Uría Díez
© Diseño y maquetación: James Crawford Publishing (William E. Fleming)
© 2025 Kokapeli Ediciones
Queda prohibido, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.
Todos los demás derechos están reservados.
Capítulo I
En la pequeña localidad de Vilarriba, entre Corcubión y la solitaria playa de Arnela, la casa señorial de Julio César Santos («el pazo del detective», como la llamaban los de la zona) estaba iluminada la noche de aquel viernes, a mediados de julio, porque Santos y su novia, Marimar Pérez Ponte, habían invitado a cenar a sus amigos Lolita Doeste y su marido, el cabo primero José Souto, jefe del puesto de la Guardia Civil de Corcubión, el «cabo Holmes» para sus amigos. Una noche espléndida de cielo despejado, en medio del cual brillaba, como si fuera la reina del firmamento, una espectacular luna llena. Dado que la aldea estaba algo apartada y no llegaba hasta allí el resplandor de las farolas de Cee y Corcubión, se podían admirar infinidad de estrellas y la Vía Láctea que, siguiendo la tradición del Camino de Santiago, guiaba a los peregrinos hasta el Cabo de Finisterre, punto culminante de la Costa de la Muerte. La temperatura era suave y una ligera brisa marina acariciaba las copas de los árboles del parque que rodeaba la mansión.
Las dos parejas estaban tomando una copa larga después de cenar y charlaban relajadas en los sillones de mimbre de la galería, cuyas puertas acristaladas estaban abiertas de par en par. El canto de los grillos fascinaba al detective, que vivía la mayor parte del año en su elegante piso de la calle de Serrano, en el madrileño barrio de Salamanca, donde solo se oía por las noches el molesto y nada bucólico ruido del tráfico urbano.
Por la puerta del salón apareció Remigio, el marido de la cocinera y guarda de la finca, exguardia civil, que se dirigió al cabo Souto, su antiguo jefe, y le dijo casi al oído:
—Cabo, le llama el agente Taboada. Dice que no quiere llamarle al móvil porque es algo confidencial y preferiría que no hubiera nadie cerca de usted. Lo tengo en el teléfono de la biblioteca. Como sabe que ha venido usted a cenar aquí, pues por eso.
—Gracias, Remigio —dijo Souto.
El cabo José Souto se levantó y dijo con media sonrisa:
—Disculpadme un momento. El deber me llama.
A Julio César Santos lo sorprendió que llamaran al cabo Souto a su propia casa, en vez de al móvil, pero no dijo nada. Sabía por experiencia que la Guardia Civil tenía su particular forma de actuar, según las circunstancias. Souto salió de la galería y fue a coger el teléfono de la biblioteca siguiendo a Remigio, que lo guio hasta allí.
—¿Qué pasa, Aurelio? —dijo el cabo en tono desabrido.
Aurelio Taboada era su colaborador más antiguo. Estaba nervioso e incómodo porque sabía que al jefe no le iba a hacer ninguna gracia que lo hubiera llamado a la casa de su amigo madrileño. Se apresuró a decir:
—Cabo, siento molestarte, pero no me queda más remedio. Discúlpame.
—Vale, vale —contestó Souto—, ¿qué ocurre?
—Te ha llamado al cuartelillo el brigada Nogueira, de Villagarcía. Dice que acaba de recibir un soplo. Parece ser que esta noche va a haber un desembarco de droga en las calas de Lires, ya sabes. Area Grande y Area Pequena.
Area Grande y Area Pequena eran dos calas solitarias y espectaculares situadas a unos trescientos metros de la playa de Lires. Un lugar al que se accede por una pista de tierra muy bacheada, prohibida al tráfico rodado. Las calas están al fondo de un acantilado y hay que bajar por un angosto y difícil sendero para llegar al mar. Aurelio continuó:
—Según el confidente, uno de los que se encarga de recibir el alijo es Darío Fariñas, que vive aquí, en Corcubión. Sabes quién es, ¿no?
—Sí —dijo el cabo—. Es ese tipo de Cambados que trabaja en el puerto, no se sabe muy bien de qué. Lo detuvimos hace años por un asunto de contrabando.
—Ese mismo. Puede que vaya alguien más con él.
—¿Has llamado al capitán Corredoira?
—No, jefe. Es que el brigada acaba de llamar ahora mismo. Me pareció mejor llamarte a ti primero. Creo que los de Pontevedra ya avisaron a la comandancia de Coruña. ¿Qué hacemos?
El cabo Souto miró su reloj. Era la una menos veinte.
—Ven a buscarme ahora a la finca del señor Santos. Te espero en la verja. ¿Te dijo Nogueira a qué hora será ese desembarco?
—Me dijo que entre las dos y las tres de la madrugada. Habrá que darse prisa.
—Pues ven echando leches.
El cabo José Souto volvió a la galería del pazo.
—Perdonad, chicos —dijo—, ha surgido una emergencia.
—¿De qué se trata? —preguntó Santos.
—Ya os lo contaré mañana. Lolita, vuelve tú sola a casa, cariño —le dijo dándole las llaves de su coche—. Ahora viene Taboada a buscarme. Lo siento, Marimar. No os levantéis.
Salió a toda prisa. Le dijo adiós a Remigio, que estaba en la puerta, y se dirigió a la verja de entrada de la finca. Un par de minutos después vio las luces azules del coche de Aurelio Taboada. El puesto de Corcubión estaba a unos tres kilómetros de Vilarriba, y a Taboada le encantaba conducir en plan rally. Paró frente a la verja con una breve derrapada. Al llegar de vuelta al puesto, el cabo Souto le dijo que llamara al agente Orjales, que seguramente habría salido con sus amigos. La agente Verónica Lago estaba de guardia y apareció enseguida. Souto les indicó que esperaran un momento y llamó al móvil del capitán Corredoira. Había muchas posibilidades de que un viernes a la una de la madrugada su jefe aún estuviera levantado. No se equivocó. El capitán Corredoira estaba levantado y, además, ya estaba al corriente de lo que ocurría porque le habían llamado de la comandancia de Pontevedra.
Corredoira, que conocía perfectamente aquella zona de Lires por otra operación anterior , le dijo al cabo Souto que bloqueara la carretera de la playa de Lires en el pequeño puente del cementerio, el sendero que va de las calas a la playa de Rostro y la carretera de Finisterre, por si llegaban hasta allí siguiendo el camino de los peregrinos. Le dijo también que pidiera ayuda a los colegas de Tráfico, que tenían su Agrupación en el edificio de al lado.
—Intentaré que envíen cuanto antes una patrullera de Aduanas y un helicóptero —añadió—, pero no sé cuánto tardarán en llegar. Manténgame informado, sea la hora que sea.
El cabo José Souto colgó y reunió a sus colaboradores. Cuando empezaba a dar instrucciones para preparar el bloqueo de las carreteras, de la forma más discreta posible para que Darío Fariñas y sus posibles cómplices no los descubrieran y tuviesen tiempo de avisar a los que llegaran por mar, posiblemente en algún pesquero o en planeadoras, sonó el teléfono derivado del 112. La centralita avisaba de que acababan de encontrar en el centro de Corcubión, tirado en medio de la calle, junto a Correos y rodeado por un charco de sangre, el cuerpo de un hombre al que, aparentemente, habían acuchillado en el cuello. Parecía evidente que estaba muerto. Junto al cuerpo estaba tirada su cartera.
—¿Quién lo ha descubierto? —preguntó Souto.
—Una pareja de novios que volvía de la discoteca de Cee. El que llamó se ha identificado como José Antonio Fernández Vilas, de Corcubión.
En cuanto le dieron los datos exactos del lugar, el cabo Souto dio las gracias y colgó. Soltó una palabrota y les dijo a Taboada y a Orjales, que acababa de aparecer:
—Parece que han matado a alguien en el pueblo, junto a Correos. Voy a bajar a ver qué coño ha pasado. Tú, Vero, vienes conmigo. Vosotros dos ocupaos del bloqueo de las carreteras de Lires y Rostro. Os llamo dentro de diez minutos con lo que haya. Vamos, rápido. No podemos perder tiempo.
El cabo y la joven agente salieron a toda velocidad hacia el pueblo. Correos estaba a poco menos de un kilómetro. Llegaron en dos minutos. Había un grupo de gente alrededor del cuerpo, tirado en el suelo. Un guardia municipal mantenía apartados a los curiosos y vigilaba para que nadie se acercara demasiado. El guardia saludó al cabo Souto y le dijo que el hombre no tenía pulso, pero que había llamado a una ambulancia, por si acaso. No había querido tocar nada, ni siquiera la cartera, dijo señalándola. Vero fue al coche y trajo una manta de aluminio para cubrir el cadáver. La sirena de la ambulancia sonó a lo lejos. Souto se acercó al cadáver e hizo unas fotos con el móvil. Luego preguntó en voz alta quién era José Antonio Fernández. Un joven de unos veinte o veintidós años levantó la mano. Junto a él, cogida de su brazo, una chica joven con unos pantalones muy cortos no dejaba de llorar. Había un gran charco de sangre. A los pies del cadáver seguía tirada lo que se suponía que era su cartera. El cabo Souto se puso unos guantes de látex y la cogió. En su interior no había más que un documento de identidad y un permiso de conducir. Ni dinero ni tarjetas de crédito; tampoco vio ningún móvil. Nada más observar el DNI, Souto se quedó inmóvil mirando a la luna. Se contuvo y no dijo nada delante de toda aquella gente, que empezó a apartarse al ver llegar la ambulancia.
—Comprueben si aún está vivo, no vaya a ser… —les dijo Souto a los camilleros—. Si está muerto, habrá que avisar al juzgado.
Después se volvió a Verónica Lago, le hizo un gesto para que se acercara y le dijo al oído:
—No te puedes imaginar quién es.
—¿Quién es?
—Darío Fariñas —dijo Souto—, el tipo que iba a ocuparse de recibir el alijo en las calas de Lires esta noche. ¡Será posible!
La agente Verónica Lago, una mujer joven y muy guapa, abrió mucho los ojos y miró al cabo Souto asombrada. Se apartó el flequillo rubio de la frente, como si los pelillos le impidieran pensar, y no supo qué contestar.
El sanitario de la ambulancia que examinó el cuerpo, miró al cabo Souto y le hizo un signo negativo con la cabeza.
—Está muerto, cabo. Han debido de seccionarle la yugular. ¿Qué hacemos?
—Vuelvan a cubrirlo. Llamen al juzgado, por favor. Habrá que esperar la orden de levantamiento del cadáver.
Después se volvió hacia el guardia municipal y le pidió que alejara a la gente lo más posible. Fue al coche con la agente Lago y sacaron unos conos y cinta policial para acordonar la zona. Llamó a Taboada.
—Aurelio, el hombre que han matado de una cuchillada es Darío Fariñas.
—¡No me jodas! —exclamó—. ¿Qué hacemos ahora?
—Lo que estaba previsto. Yo voy a perder aquí media hora, por lo menos, hasta que lleguen del juzgado y demás. Tú y Orjales seguid con el bloqueo. En cuanto me libere, te vuelvo a llamar y voy a Lires. No tengo ni idea de lo que ha podido pasar ni si esto tiene que ver o no con el desembarco. ¿Has conseguido ayuda de la Agrupación de Tráfico?
—Sí. No hay problema. Ya están yendo para allá dos coches y, con nosotros, tendremos todo cubierto. Orjales y yo iremos en las motos con un guardia rural por el camino del monte entre el cementerio y las calas. Nadie nos verá por esa pista. Un poco antes de llegar al camino de Lires, dejaremos las motos para que los contrabandistas no nos oigan ni vean los faros y seguiremos a pie. Hay luna llena y ni siquiera necesitaremos las linternas. Si descargan en la playa, tendrán que subir por el sendero. No les queda otra.
—Los esperará un coche arriba, en la pista.
—Claro. Pero los cogeremos por detrás. Al principio de la pista de tierra, en la playa de Lires, varios agentes de Tráfico los estarán esperando. No hay ninguna otra salida. Los de Tráfico me han dicho que otros dos agentes se esconderán donde la capilla, junto al puente, por si acaso. Un coche lo bloqueará. Ese puentecito es la única salida carrozable para volver desde la playa.
—Bien. Esperemos que nuestros colegas no se dejen ver. En cuanto pueda, te llamo y voy para allá. Avísales tú de que iré en mi coche y que bajaré por Lires, como si bajara de As Eiras, ¿vale? No sea que me tomen por uno de los contrabandistas.
—De acuerdo, jefe.
Darío Fariñas, el hombre asesinado en el casco viejo de Corcubión, a unos pasos de su domicilio, venía aquella noche de jugar una partida de póquer en casa de Juanjo Liaño, muy cerca de allí. Según se supo más tarde, Fariñas abandonó la partida a las doce y media, después de ganar una considerable suma de dinero y dejar endeudado a alguno de los jugadores, porque había quedado a la una de la madrugada con su cuñado Paco Bouzas, un traficante de Villagarcía, junto al puente de la Ría de Lires. Parece ser que Darío lo había llamado a media tarde para pedirle que lo ayudara a recoger de madrugada un alijo de droga en una zona solitaria junto a los acantilados. Una operación imprevista. Un aviso de última hora, según declaró Bouzas.
La Ría de Lires, a pesar de su nombre, no tenía nada que ver con las cinco famosas Rías Bajas gallegas. En realidad, no era más que el ensanchamiento de un arroyo, el Lires, que al llegar a la altura de la capilla de San Esteban forma un estuario y se encuentra con la desembocadura del río Castro, antes de abrirse paso entre la playa de Lires, de modestas proporciones, y la gran playa de Nemiña, de dos kilómetros de fina arena blanca.
Darío Fariñas nunca llegaría a la cita con su cuñado. Cuando le faltaban solo unas decenas de metros para llegar a su casa, alguien que lo venía siguiendo o lo estaba esperando surgió de la oscuridad como un fantasma, se le acercó por detrás y, sin mediar palabra, le rebanó el cuello con un gran cuchillo de cocina o algo parecido. Fariñas cayó al suelo produciendo un ruido sordo, pero sin emitir ni un gemido. La sangre salía a borbotones de la herida. Después de acuchillarlo, el agresor se arrodilló junto a Fariñas, registró a toda prisa sus bolsillos, le quitó un fajo de billetes, el teléfono móvil y la cartera. Extrajo de esta el dinero y las tarjetas de crédito y la tiró al suelo junto al cuerpo, metió todo lo demás en una bolsa de plástico y desapareció aligerando el paso en la oscuridad de la noche. Solo unos instantes después, una pareja de novios se tropezó con el cuerpo. La chica dio un grito y el chico llamó al 112.
Media hora más tarde, un pequeño destacamento de la policía de Tráfico de Corcubión, ajeno por completo a la muerte del hombre al que iban a buscar, se escondía detrás de la capilla de San Esteban, a unos pocos metros del puente sobre el arroyo Lires, frente a la entrada del cementerio de la aldea. De allí partía una carretera asfaltada, de unos dos kilómetros, que va hasta la playa de Lires bordeando el monte y la ría y acaba, pasado el Bar de la Playa, justo donde empieza la pista de tierra. La pista pasa por las calas y se convierte en una senda de peregrinos que sigue a través del bosque hacia la gran Playa de Rostro. Cualquiera que quisiera ir a las calas, tenía que cruzar necesariamente aquel puentecillo, que no llega a los diez metros de largo y uno o dos de alto.
Paco Bouzas, cuñado de Darío Fariñas y su socio en aquella operación, llegó a la altura de la capilla a la una y diez de la madrugada con una furgoneta Nissan gris y se quedó estacionado a unos metros del puente. Los guardias civiles lo vieron y permanecieron inmóviles y en silencio detrás de la capilla. Bouzas esperó unos cinco minutos. Transcurrido ese tiempo, se bajó del furgón y dio unos pasos hacia el puente. Se sentó en el pretil y encendió un cigarrillo. Miró varias veces su reloj de pulsera y, otros cinco minutos después, sacó del bolsillo su teléfono móvil y marcó un número. No obtuvo ninguna respuesta. Guardó el teléfono y volvió al furgón. Los agentes de la Guardia Civil observaban atentamente sus movimientos. A la una y media, el furgón arrancó el motor y se puso en marcha. Avanzó, cruzó el puente y enfiló la carretera hacia la playa.
Allí, oculto detrás del edificio del Bar de La Playa, estaba escondido un vehículo de la Guardia Civil sin identificación. Los agentes se habían desplazado a pie rápidamente hasta el final de la carretera asfaltada y permanecían ocultos tras unas rocas, cerca del inicio de la pista de tierra que va a las calas. Ellos fueron quienes vieron llegar la furgoneta Nissan que, haciendo caso omiso de la señal de circulación prohibida, avanzó a trompicones por la pista bacheada y se perdió en la oscuridad tras el cambio de rasante de la primera curva. Los guardias se comunicaron con sus colegas para informarlos del paso de la furgoneta, salieron de su escondite y se quedaron de pie en medio de la carretera. Tres o cuatro minutos después, apareció el coche patrulla de los de Tráfico, que se quedó atravesado al inicio de la pista. Al mismo tiempo, los agentes Orjales y Taboada, guiados por un guarda forestal, atravesaban el bosque por el monte en sus motos de campo, por un sendero cubierto de zarzas y helechos que va desde el cementerio hasta las calas.
Paco Bouzas había estacionado su furgón al final de la pista, encima de Area Grande. Le extrañaba no haber encontrado a su cuñado en el puente, donde habían quedado citados. Pensó que quizá pasara alguien por el lugar en aquel momento y Darío Fariñas hubiera preferido seguir hasta las calas, que era donde debían esperar la llegada del alijo. Pero allí no había nadie. La noche era clara, la mar estaba en calma con la bajamar y la luna iluminaba las hermosas calas, cuya belleza no formaba parte de las inquietudes del contrabandista. Bouzas se bajó del furgón y salió a esperar. Cuando iba a encender un cigarrillo, escuchó el ruido lejano de unas motos. Eran varias, no le cupo ninguna duda, y venían del monte, no de la pista. Miró el reloj. Las dos menos veinte de la madrugada. De pronto el ruido cesó. Paco Bouzas era muy desconfiado y, como cualquier contrabandista de las Rías Bajas, permanecía en todo momento pendiente y temeroso de la actividad de la Guardia Civil. Por eso, asoció la incomparecencia de su cuñado con el ruido de las motos y reaccionó. Sacó su móvil y llamó a uno de sus contactos en Villagarcía. Le explicó lo que pasaba y el contacto le dijo que no estaba al corriente de aquella operación. Bouzas se sorprendió. ¿Quién podría haber avisado entonces a su cuñado?
Colgó y se subió al furgón. Dio la vuelta haciendo un par de maniobras y volvió hacia la playa de Lires. Al final de la pista, se encontró con el coche patrulla de la Guardia Civil y seis agentes armados enfocándolo con sus linternas. Nada que hacer. Se bajó de la furgoneta con las manos en alto. Cuando los guardias lo estaban esposando, aparecieron Taboada y Orjales en sus motos. Y, casi inmediatamente, llegó el coche del cabo Souto.
Paco Bouzas no se mostró inquieto. Estaba seguro de que no iban a poder hacerle nada. Le dijo al cabo Souto que no sabía por qué lo detenían y le aseguró que no diría ni una sola palabra hasta que no llegara su abogado. Souto también sabía que iba a tener que dejarlo libre porque, en realidad, no había tenido tiempo de hacer nada y los supuestos contrabandistas no habían hecho acto de presencia, probablemente, pensó, avisados por el propio Bouzas antes de que lo detuvieran. Una operación fallida. Aun así, ordenó que le confiscaran el teléfono móvil antes de encerrarlo y, si lo pedía para llamar a su abogado, que le permitieran llamar desde un teléfono del puesto. Dio las gracias a todos y telefoneó a la comandancia de La Coruña para informar y al brigada Nogueira de Villagarcía. Miró la hora. Eran casi las dos. Afortunadamente era sábado y no tendría que madrugar. Bouzas dormiría en un calabozo del cuartelillo hasta que él llegara, después de desayunar tranquilamente y de haberse informado de las novedades relativas a la muerte de Darío Fariñas. Volvió al puesto de Corcubión, dejó allí el coche y le pidió a Verónica Lago que lo llevara a su casa y, por el camino, le contase lo que hubiera averiguado sobre la muerte de Fariñas.
—Lo único que he podido sacarle al forense —dijo ella— es que la muerte fue casi instantánea y se produjo por un desangramiento muy rápido. Me pareció entender que le habían seccionado tanto la yugular como la carótida, pues el corte fue muy violento y profundo.
—¿Tardó mucho en llegar el forense?
—No. Llegó nada más marcharse usted, cabo. Dijo que el hombre no llevaría muerto ni una hora.
El cabo Souto y Verónica Lago llegaron a Doña Carmen, la casa de turismo rural de Souto y su mujer, muy cerca de Corcubión, a las dos y cuarto. El cabo le dio las gracias a la agente y, antes de bajarse del coche, le dijo:
—¡Ah!, Vero, se me olvidaba. Mira en el móvil de Bouzas las últimas llamadas y comprueba a quién pertenecen los números. Hazme una lista y déjamela en mi mesa antes de irte por la mañana. Y no quiero que Bouzas se entere de lo que le pasó a su compinche, ¿vale? Es muy importante que no sepa que está muerto.
—A la orden, jefe —dijo Vero muy animosa—, si quiere, espero a que llegue usted por la mañana.
—No, no, Vero. A las siete y media, cuando llegue el relevo, vete a dormir. No me esperes porque no sé a qué hora voy a llegar. Después de una noche en vela, nadie está en condiciones de hacer las cosas como es debido. Muchas gracias, pero no.
Souto se despidió y entró en la casa.
Poco después de las diez de la mañana, el cabo primero José Souto apareció por el puesto de Corcubión sin haber dormido tanto como hubiera querido, pero con aspecto descansado. La agente Lago, finalizada su guardia, se había ido a descansar. Taboada y Orjales lo estaban esperando. Souto los invitó a un café en la cantina. Mientras lo tomaban, Taboada le explicó que Bouzas había llamado a su abogado hacía un rato. Tenía que llegar de Pontevedra y tardaría una hora por lo menos.
—¿Le habéis dado algo de desayunar? —preguntó Souto.
—Sí, jefe —dijo Aurelio Taboada—, le han bajado un café y unos bollos.
—¿Ha causado algún problema? ¿Ha dicho algo?
—No. No ha dicho nada. Está tumbado en el catre esperando al abogado.
—Ya me gustaría a mí hacer lo mismo —dijo Orjales—. Me refiero a lo de estar tumbado en la cama. Solo he dormido cinco horas, ¡y es sábado!
—¿No librabas hoy? —le preguntó el cabo Souto con sorna.
—Sí, por eso. Pero con todo este jaleo, no iba a quedarme en la cama.
—Venga, Orjales, no llores —dijo Souto dándole unos golpecitos en el hombro—. Termina el café y vámonos. Hay mucho que hacer.
Una vez en el despacho, el cabo Souto mandó a Orjales a buscar a José Antonio Fernández.
—Llámalo antes, aquí tienes sus datos —le dijo dándole el papel en el que Verónica Lago los había apuntado—, y dile que vas a ir a buscarlo para que venga a declarar. Sé amable con él. Ese chaval hizo lo correcto anoche. No pude interrogarlo allí mismo porque estaba preocupado por su novia, que parecía a punto de desmayarse, y además había demasiada gente. No era el mejor momento. Con el tema del desembarco en Lires, tampoco estaba yo como para entretenerme. A ver si ahora, con calma, el chico se acuerda de haber visto algo más.
—Vale, jefe, ahora mismo lo llamo.
—Y tú, Aurelio, vete a dar una vuelta por la zona del crimen —le dijo a Taboada—. El cuerpo estaba a unos diez metros del quiosco de la Plaza Castelao hacia el Banco Pastor. Encontrarás todavía manchas en el suelo, aunque supongo que lo habrán lavado. Quizá alguien viera lo que ocurrió desde la cafetería Pazo o algún taxista desde la parada que hay un poco más allá. Ya sabes lo que se hace en estos casos, preguntar y preguntar por todas partes. Yo tengo que esperar a que vengan el abogado de Bouzas y Orjales con Fernández. Y seguramente me llamará el capitán Corredoira. No puedo moverme de aquí.
Capítulo II
El agente Orjales llegó al cuartelillo bastante antes que el abogado de Bouzas. Lo acompañaba José Antonio Fernández Vila. El cabo Souto recibió amablemente en su despacho al joven que había descubierto el cuerpo de Darío Fariñas y le agradeció que hubiera venido voluntariamente a declarar. Fernández era natural de Corcubión, estudiaba informática en Santiago y vivía en casa de sus padres, ambos funcionarios del ayuntamiento.
El cabo José Souto le pidió que se sentara y le contase con todo detalle lo que había ocurrido la víspera por la noche, justo antes de descubrir el cadáver de Darío Fariñas. José Antonio Fernández estaba relajado y hablaba con aplomo:
—Verá usted, mi novia y yo veníamos de Cee por la avenida Constitución. Íbamos hacia su casa. Ella, Marisa, vive en la rúa San Marcos, cerca de la mía. Yo vivo frente a la iglesia, en la rúa Mercedes. Mi novia tiene que estar en casa antes de la una, o sea que debía de ser la una menos diez o menos cinco. Al pasar junto al quiosco de la Plaza Castelao, vimos un hombre tirado en el suelo. Lo primero que pensé fue que sería un borracho, pero al pasar cerca vimos que estaba rodeado por un charco de sangre. Creo, incluso, que aún sangraba por el cuello. Mi novia dio un grito y yo me acerqué y me agaché para mirarle la cara. Tenía los ojos y la boca abiertos, pero no se movía. Había mucha sangre. No me atreví a tocarlo. Me dio la impresión de que estaba muerto, no sabría decirle por qué. Quizá por la expresión de su cara o la postura. Miré alrededor. No pasaba nadie en ese momento por allí, solo había algo de movimiento más lejos, en la terraza de la cafetería Pazo, al otro lado de la plaza. Me quedé un momento sin saber qué hacer. Mi novia me dijo llorando: «Llama a la policía». Saqué el móvil y llamé al 112. Eso fue lo que hice. Supongo que era lo único que podía hacer. No se me ocurrió nada más, con toda aquella sangre alrededor del cuerpo.
—¿Vio a alguien por allí cerca, en aquel momento, alguien que se alejara corriendo o andando? —le preguntó Souto—. Piénselo bien, es muy importante.
José Antonio Fernández meneó la cabeza.
—Precisamente, he estado pensando esta noche en eso, cabo Souto —contestó pensativo—. Me parece que vi a una persona que se metía por los soportales, donde el estanco. No estoy seguro de si fue por los soportales o por el callejón que hace esquina con el Banco Pastor. Iba bastante deprisa. No puedo describirla. Como le digo, me pareció ver a alguien, pero no podría asegurarle si lo vi realmente o si lo estoy imaginando. Estaba un poco asustado, ¿sabe?, no es nada agradable encontrar a un hombre tirado en el suelo en esas condiciones. Trato de recordar los detalles, pero me resulta todo muy confuso.
—Lo comprendo —dijo el cabo Souto.
—Solo recuerdo claramente que saqué mi móvil y llamé a emergencias. Me pidieron mi nombre, se lo di y les expliqué lo que pasaba y el lugar exacto. Eso es todo lo que puedo decirle. Luego nos quedamos allí esperando y empezó a aparecer gente poco a poco. Primero apareció un guardia municipal y luego llegó usted con la agente. Lo único que puedo asegurarle es que nadie tocó nada hasta que llegó usted. Bueno, el municipal se arrodilló junto al cuerpo y le tomó el pulso, pero no hizo nada más ni tocó nada, ni siquiera la cartera que estaba tirada allí al lado. A mí me preguntó si había llamado yo y le dije que sí. Me dijo que enseguida vendrían la Guardia Civil y una ambulancia.
El cabo Souto tomó unas notas, se quedó pensando un momento y le dijo:
—O sea que no recuerda nada sobre esa persona que vio alejarse de la plaza, ningún detalle.
—Nada de nada, lo siento.
—¿Cree que su novia podría haberla visto también? Quizá ella se acuerde.
—No lo sé, cabo. Pero se lo puedo preguntar; voy a verla ahora.
—Sí, por favor, pregúnteselo y, si recuerda cualquier cosa, llámenme o acérquense por aquí —dijo dándole una tarjeta—. Es muy importante.
—Por supuesto, se lo preguntaré. Lo que pasa es que ella se puso muy nerviosa y estaba terriblemente asustada. Ya sabe cómo son las mujeres para esas cosas, se impresionan más que nosotros.
—Ya, pero también son más observadoras. Usted pregúnteselo.
Souto agradeció al joven su colaboración y lo acompañó hasta la salida. Media hora después, lo avisaron de que había llegado el abogado de Bouzas. Se llamaba Marcelino Queizán y era de un bufete de Pontevedra conocido de la Guardia Civil porque muchos de sus clientes eran contrabandista y mafiosos. El letrado se presentó, mostró sus credenciales al cabo Souto e insistió en hablar a solas a su cliente. Souto se mostró inflexible y no se lo permitió.
—Primero, interrogaré yo a Francisco Bouzas en su presencia —le dijo— y no podrá usted intervenir, salvo que considere que vulnero alguno de sus derechos. Después, podrá hablar con él todo lo que quiera.
Souto mandó que llevaran a Paco Bouzas a la sala donde se hacían los interrogatorios. Era un cuarto cuadrado, sin ventanas, de cuatro por cuatro metros, con una mesa metálica sin cajones y cuatro sillas incómodas. Las paredes estaban pintadas de blanco. No había cuadros ni elementos decorativos. En el techo había un tubo fluorescente que ni siquiera tenía pantalla protectora. Cuando avisaron a Souto de que el detenido ya estaba allí, llamó a Orjales para que estuviera presente y se ocupara de grabar la conversación. Al entrar en la sala, el abogado saludó a Bouzas y le preguntó si lo habían tratado correctamente. El hombre dijo que sí. Los guardias se sentaron frente al abogado y el detenido. Orjales encendió una grabadora y la puso frente al contrabandista. Tras una breve introducción con ciertas formalidades e indicación de la fecha, la hora y los nombres de los presentes, el cabo José Souto se dirigió a Paco Bouzas:
—Señor Bouzas, en la noche pasada, a la una de la madrugada, fue usted a Lires en un furgón Nissan, a las calas llamadas Area Grande y Area Pequena. ¿Es cierto?
—Sí, señor —respondió Bouzas.
—¿Quiere decirme qué fue a hacer allí?
—Nada. Fui a dar un paseo.
—Ya, comprendo. Es un lugar muy bonito, sobre todo de día. ¿Y podría decirme por qué se detuvo en el puente de la ría y estuvo esperando allí durante unos diez minutos?
—Ah, sí. Me paré a fumar un cigarrillo, no me gusta fumar conduciendo. Estuve pensando a dónde ir a tomar el aire.
—¿A quién llamó por teléfono? —preguntó el cabo, que lo sabía porque la agente Lago le había dejado una nota con las últimas llamadas registradas en el móvil de Bouzas, incluida la hora exacta de cada una.
—Llamé a mi cuñado —contestó Bouzas, consciente de que era algo fácil de averiguar, ya que la Guardia Civil le había requisado el móvil.
—Había quedado allí con él y no se presentó, ¿no es cierto?
Paco Bouzas se puso un poco nervioso al oír la pregunta del cabo. Si el guardia sabía que había quedado con su cuñado, tenía que ser porque él también estaba detenido. ¿Le habrían sacado algo? Estaba claro que la Guardia Civil sabía lo del desembarco porque, si no, ¿qué hacían allí las patrullas? Era evidente que lo estaban esperando, pero ¿por qué habrían detenido a Darío si querían sorprenderlos en el momento de la entrega? No conseguía entender cómo se habrían enterado ni cómo habrían descubierto que eran ellos dos los que iban a recibir el alijo. Bouzas hizo como que estaba distraído.
—¿Quedado? No, no habíamos quedado —dijo finalmente—. Él suele jugar al póquer los viernes por la noche con unos amigos. Lo llamé para saber si terminaría pronto, para irnos a tomar una copa.
—¿Dónde va a jugar al póquer su cuñado?
—No lo sé. Solo sé que tienen una timba los viernes, pero no sé dónde.
—¿Y a quién llamó usted después, poco antes de que lo detuviéramos?
—¿Llamé a alguien? No me acuerdo.
—¿No se acuerda? ¿Llama usted a alguien de madrugada y no se acuerda? Ha sido esta noche, señor Bouzas, no le estoy preguntando por algo de hace un mes.
Bouzas decidió seguir en sus trece. El número de teléfono de su contacto en Villagarcía era de un móvil de prepago. Estaba seguro de que no podrían localizarlo.
—Pues no me acuerdo, se lo aseguro.
El cabo Souto se impacientó.
—O sea que fue a las calas de Lires a la una de la madrugada a dar un paseo, nada más. ¿No estaría por casualidad esperando a que una embarcación se acercara a descargar droga en la playa?
—¡Claro que no! Ya le he dicho que fui a dar una vuelta.
—Mire usted, Bouzas, voy a volver a formularle la pregunta, sin ningún tipo de coacción y en presencia de su abogado, para poder acusarlo en su momento de mentir a la Guardia Civil en un interrogatorio oficial. ¿Niega haberse desplazado en la madrugada del viernes al sábado hasta las calas de Lires a esperar la llegada de una embarcación que debía descargar un alijo de droga?
—No contestes a esa pregunta —le dijo el abogado—. Es capciosa.
Paco Bouzas no contestó.
—¿Sabe usted por qué no acudió a la cita su cuñado, Darío Fariñas?
—No —dijo Bouzas—, pero seguro que usted sí lo sabe.
—Pues sí, lo sé —dijo el cabo Souto, que se decidió a redondear la respuesta con un farol—. A su cuñado lo asesinaron esta noche, de madrugada, en Corcubión, después de su partida de póquer, cuando se dirigía al encuentro con usted para recoger un alijo de droga en las calas de Lires.
Paco Bouzas se puso pálido y bajó la cabeza. Se produjo un silencio tenso en el cuarto. Nadie se movió. Después, Bouzas levantó la cabeza, miró al cabo Souto y le preguntó:
—¿Dijo algo antes de morir?
—Soy yo quien hace las preguntas.
El abogado se puso de pie y se dirigió al cabo Souto en un tono muy formal.
—Cabo Souto, ¿acusa usted de algún delito al señor Bouzas? Porque, si no es así, le ruego que le devuelvan sus pertenencias y lo dejen marchar.
—Escuche, señor Queizán, sabíamos que esta noche pasada estaba prevista la entrega de un alijo de droga en las calas de Lires, entre las dos y las tres de la madrugada. Comprenderá que no le diga por qué lo sabíamos. Sabíamos también que Darío Fariñas y Francisco Bouzas debían estar allí para hacerse cargo. A la una de la madrugada, su cliente fue con un furgón hasta las calas, tras haberse detenido en el puente para llamar a su cuñado Darío Fariñas, que no le contestó, como es lógico. Después, fue a lo alto de Area Grande y esperó. En un momento dado, al ver que no llegaba su cuñado, sospechó que pasaba algo raro, hizo una llamada a un número de teléfono de prepago y decidió marcharse. Cuando se encontró con la Guardia Civil, salió del furgón con las manos en alto. ¿Me quiere hacer creer que el señor Bouzas estaba dando un paseo? ¿Le parece verosímil ir a dar un paseo de madrugada en una furgoneta por una pista que no solo está en pésimo estado y llena de baches, sino que es muy peligrosa por la noche porque pasa a unos centímetros del borde de un acantilado?, sin contar con que está señalizada al principio con una señal de circulación prohibida.
—Si mi cliente dice que fue a dar un paseo, yo lo creo.
—¿Me está tomando el pelo? ¿Usted cree que una persona normal que está dando un paseo y ve que la Guardia Civil lo para, sale de su coche con las manos en alto?
—No deja de ser una precaución lógica —dijo el abogado con indudable retranca.
—Lógica en un contrabandista, querrá decir.
—No vamos a pasar la mañana discutiendo, ¿verdad? —dijo el abogado—. Tengo otras cosas que hacer, cabo. Como le acabo de decir, si no presenta ninguna acusación contra al señor Bouzas por algún delito, tiene que dejarlo marchar. Póngale una multa por no respetar una señal de tráfico, si quiere. Pero no puede retenerlo.
—Lo retendré el tiempo que considere necesario y oportuno —contestó de mal humor el cabo Souto—. La conducta del señor Bouzas es altamente sospechosa de participación o complicidad en un delito frustrado de contrabando. Cuando yo dé por terminada mi investigación sobre este asunto y su posible relación con la muerte de su cuñado, informaré a la jueza de instrucción del juzgado número dos de Corcubión, dentro del plazo de setenta y dos horas que marca la Ley. De modo que, ahora, ya puede hablar a solas con su cliente, si quiere, porque se va a quedar aquí. Avise cuando termine para que lo acompañen a la salida. Buenos días.
El cabo Souto se levantó al decir las últimas palabras, hizo un gesto a Orjales para que hiciera lo mismo y recogiera la grabadora, salieron los dos y él cerró la puerta dando un portazo. Una vez fuera, miró a Orjales y le dijo:
—¡Será gilipollas! Pensaba dejar marchar a Bouzas, pero ese abogado tendrá que venir otra vez mañana domingo, porque volveré a interrogar a su cliente. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer.
—Bien hecho, jefe —dijo Orjales sonriendo.
—No, Orjales —contestó el cabo—. No está bien tomar decisiones en caliente y más si afectan a los derechos de otra persona. Pero Bouzas es un delincuente y me ha tomado por imbécil, el abogado es un chulo y nosotros no hemos terminado nuestro trabajo. Además, nadie es perfecto. Por cierto, ahora en serio, ¿tú no librabas hoy?
—Sí, cabo —contestó Orjales poniendo cara de bueno—, pero no me importa quedarme si me necesitas.
—No te necesito. O sea que lárgate, no quiero estropearte el sábado.
Orjales se fue y Souto se encerró en su despacho para llamar a su jefe, el capitán Corredoira, y al jefe del puesto de Villagarcía. Antes de que hubiera tenido tiempo de marcar el primer número, le pasaron una llamada de José Antonio Fernández. El joven le dijo que su novia recordaba haber visto a la misma persona que a él le había parecido que corría hacia los soportales.
—Dice que la vio bastante bien, antes de que diéramos con el cadáver. ¿Quiere hablar con ella?
—Sí, claro —dijo el cabo.
—Se la paso, está aquí, conmigo.
—Verá, José Antonio, preferiría que vinieran al cuartelillo cuando les venga bien, pero lo antes posible si no les importa. Estas cosas no son para hablarlas por teléfono. Me fastidia tener que pedírselo, pero comprenderá que se trata de algo muy importante. ¿Podrían subir ahora?
—Sí, cabo. De acuerdo, subimos ahora.
—Entren dentro del recinto. Avisaré para que le dejen aparcar en la puerta.
—Subimos andando, Cabo. No se preocupe.
Tardaron un cuarto de hora en llegar porque el puesto está en lo alto del monte y la cuesta es pronunciada. En cuanto avisaron al cabo Souto de que estaban allí, salió personalmente a recibirlos. La novia de José Antonio Fernández, Marisa Bello, era una joven de diecinueve años, también de Corcubión, y trabajaba en la tienda de su padre, un negocio de fotografía, fotocopias, marcos para cuadros y materiales relacionados. Era de aspecto agradable y tenía cara de lista, con una mirada muy viva. Souto les dio las gracias por haberse molestado en subir hasta el puesto, los hizo pasar a su despacho y les rogó que se sentaran.
—¿Qué tal está, Marisa? —le preguntó a la chica sonriendo—, ¿ya se le ha pasado el susto?
—¡Uf! Menuda impresión —dijo ella gesticulando—. Ustedes, a lo mejor, están acostumbrados a esas cosas, pero yo no había visto nada igual en mi vida. ¡Y tanta sangre! Me temblaban las piernas, ¿sabe? Casi me desmayo de miedo.
—Es natural —le dijo el cabo comprensivo—. Pero no se crea que nosotros…, hay cosas a las que uno nunca se acostumbra. Ya está más tranquila, por lo que veo.
—Sí, sí. Estoy bien.
—Pues ya sabe lo que quería preguntarle. Cuénteme todo lo que recuerde de lo que pasó anoche, por favor. Piénselo bien y trate de recordar los detalles de lo que vio.
—Verá, cabo, le parecerá raro, pero hay algo que recuerdo perfectamente. Cuando cruzamos para atravesar la plaza de Castelao, vi a un hombre, bueno, supongo que sería un hombre porque llevaba una gorra calada y no le vi bien la cara. Era bastante gordo, corpulento, con un pantalón oscuro y holgado, una camisa clara y una chaquetilla o jersey por los hombros que le tapaban en parte la cara y el cuello. La verdad es que tampoco se veía demasiado, a pesar de las farolas. Iba bastante deprisa hacia el callejón de Castelao. Llevaba una bolsa en la mano izquierda, una bolsa corriente de plástico. Lo vi perfectamente y recuerdo que volvió la cabeza hacia atrás dos veces. Me llamó la atención porque parecía que miraba hacia nosotros. Pensé que quizá nos conociera y por eso nos miraba. Pero no se detuvo. Andaba más rápido de lo normal, como si tuviera prisa, y se metió por el callejón del Banco Pastor.
—¿Cómo era? ¿Alto, bajo, mayor?
—Era de estatura normal —dijo Marisa—, pero grande. No sabría decirle la edad, era bastante gordo y se movía de una forma rara; desde luego no era un chico joven ni tampoco un viejo. Era una persona adulta y fuerte. Lo siento, ya no recuerdo nada más. Es que la plaza está poco iluminada en esa parte y todo ocurrió muy deprisa, a unos treinta o cuarenta metros de distancia. Lo que más siento es no haberle visto la cara.
—No se preocupe, Marisa. Es muy interesante lo que me acaba de decir y, además, es muy probable que se trate del asesino. Es magnífico que se haya fijado y recuerde tan bien los detalles. No es frecuente, ¿sabe? Lo normal es que la gente no recuerde nada cuando se encuentra en circunstancias parecidas. Miran a la víctima, pero no al agresor.
—Ya le digo, cabo, que me pareció que nos miraba como si nos conociera, como si fuera a saludarnos. Por eso le miré, para ver si era alguien que conociéramos, pero a lo mejor solo nos miraba para ver si nosotros le habíamos visto la cara. Desapareció muy deprisa y, si nos conocía, desde luego yo no puedo decir lo mismo.
—¿Coincide eso —dijo Souto dirigiéndose al joven— con la persona que le pareció ver a usted?
—Sí, perfectamente. Lo que pasa es que yo no le presté atención. Ya le dije que ni siquiera estaba seguro de si se había metido por el callejón o por los soportales del estanco.
—¿Cuánto tiempo creen que pasaría desde que vieron a esa persona alejarse, hasta que se encontraron con el cadáver en el suelo?
José Antonio inició la respuesta, pero su novia lo cortó rápidamente y dijo:
—Nada, fue una cosa detrás de otra. Unos segundos nada más. Nosotros íbamos andando muy despacio porque ya estábamos llegando a mi casa. Yo vivo a cien metros de la plaza Castelao, en el cuatro de la rúa San Marcos. Los viernes, mis padres me dejan estar fuera hasta la una, pero no pasa nada si llego cinco o diez minutos tarde. Por eso, cuando estamos llegando, vamos más despacio y empezamos a despedirnos.
El cabo Souto se quedó pensando. El relato de la chica encajaba. Si el asesino había atacado a Darío Fariñas por detrás y este había caído al suelo, pasarían solo unos segundos mientras se agachaba a registrarlo, le vaciaba a toda prisa los bolsillos y sacaba lo que había en la cartera. Quince segundos, quizá. Podría ser que, después, hubiera visto acercarse a la pareja. Entonces, se habría levantado rápidamente, incluso es posible que se le hubiera caído la cartera y no hubiese querido volver a agacharse y recogerla por miedo a que lo vieran o a resbalar con la sangre, que debió de brotar con mucha fuerza. Desde el quiosco donde ocurrió todo hasta el callejón, habrá unos treinta metros. Es decir que, entre unas cosas y otras, la pareja habría descubierto el cuerpo quizá solo medio minuto después de que se cometiera el crimen. Si, como dijo el forense, la muerte tuvo que ser prácticamente instantánea, el hombre estaría muerto cuando lo descubrieron y el asesino todavía estaría a pocos metros del callejón por donde había desaparecido.
—Bien, chicos —dijo el cabo Souto saliendo de sus reflexiones—, os agradezco mucho a ambos vuestro testimonio y la rapidez con la que habéis venido a verme. De verdad, da gusto encontrar a personas tan formales y responsables. Espero no tener que molestaros más, de momento. Pero es posible que, más adelante, os llamen del juzgado para declarar. Si tenéis alguna duda o me necesitáis para lo que sea, no dudéis en llamarme.
Cuando se fueron, Souto llamó al capitán Corredoira para ponerlo al corriente de la situación y al brigada Nogueira de Villagarcía para explicarle lo que había pasado por la noche. Tuvo buen cuidado de no darle a entender al brigada que posiblemente Bouzas hubiera oído las motos o los coches de la Guardia Civil y avisado a sus compinches para abortar la operación. Reconocerlo no iba a cambiar nada. De modo que solo le dijo que, seguramente, el hombre, al ver que su cuñado y cómplice no aparecía, se echó atrás y dio el aviso a los del barco. Souto aprovechó para preguntarle si tenía alguna idea de quién o por qué habrían matado a Darío Fariñas y qué relación tendría el asesinato con la operación de contrabando. Era una forma de cambiar la pelota de tejado, pues se sentía en parte responsable de que Paco Bouzas hubiera tenido tiempo de avisar a sus contactos, lo que había supuesto desaprovechar la información facilitada por Nogueira y el fracaso de la operación.
El cabo primero José Souto tenía mala conciencia. Sabía muy bien que enviar a Paco Bouzas al calabozo quizá fuera justo, pero no legal. Estaba enfadado y lo hizo porque el abogado le había fastidiado, no porque su defendido hubiera cometido algún delito. La verdad era que sus colegas no habían podido sorprenderlo con las manos en la masa y, por lo tanto, él no podía acusarlo de nada punible. Una cosa era lo que el contrabandista hubiera ido a hacer a las calas de Lires y otra lo que hubiera hecho. En realidad, no había hecho nada y, en consecuencia, no había razón alguna para mantenerlo encerrado.
En cuanto se le pasó el enfado, Souto ordenó que fueran a buscar a Paco Bouzas y lo llevaran a su despacho. Cuando el hombre entró, el cabo lo mandó sentar y le preguntó amablemente si quería un café. Bouzas, sorprendido y desconfiado, le dio las gracias y le dijo que no. Souto adoptó un tono tranquilo y amistoso. Le dijo:
—Vamos a ver, Bouzas, ahora que estamos solos, sin abogados ni testigos, me gustaría que charláramos un poco. Esto no es un interrogatorio policial y nadie va a tomar nota de lo que digamos. O sea que relájese. Para empezar, le diré que si hay algo que me fastidia es que me tomen por tonto y, sobre todo, que me mientan. Pero le comprendo. Comprendo que no quiera acusarse a sí mismo de nada y que no quiera decirme la verdad. Sin embargo, me gustaría que me dijera un par de cosas que sabe, y yo, a cambio, le devolvería sus efectos personales y le dejaría marchar. ¿Le interesa el trato?
—Dígame qué quiere saber —dijo Bouzas interesado.
—Reconozca —le dijo Souto— que había quedado con su cuñado para ir a las calas de Lires a hacerse cargo de un alijo que debían descargar la noche pasada.
—Se lo diré, cabo, si me dice qué le pasó a Darío, mi cuñado.
—A Darío Fariñas le rebanaron el cuello a la una de la madrugada cuando iba a encontrarse con usted. Le robaron todo lo que llevaba encima y lo dejaron tirado en la calle, aquí, en Corcubión. No sabemos quién fue, aunque tenemos algunas pistas. ¿Iban a recoger un alijo?
—Sí, cabo. Darío me llamó a media tarde a Villagarcía y me dijo que teníamos que recoger una mercancía. Vine por la noche y quedamos en el puente frente al cementerio. Pero no me pregunte nada más.