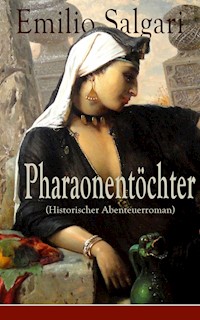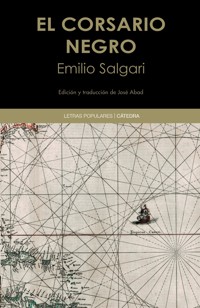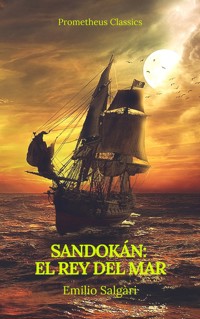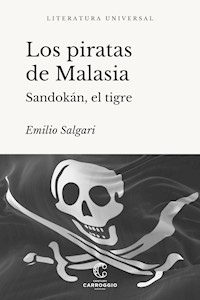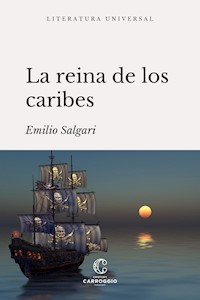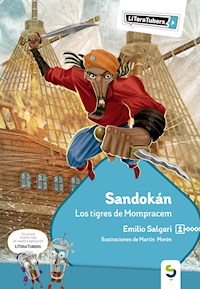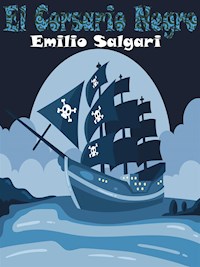
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pranagltb
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Es la primera de las tres historias de piratas que cuenta el autor.
La primera obra es El corsario negro, siguiéndoles La reina de los caribes y por ultimo Yolanda la hija del corsario negro.
Emilio di Rocanera, corsario en el navío Rayo y conocido por el sobrenombre del Corsario Negro, se encuentra con el vizcaíno Carmaux y Van Stiller, que le dan la mala noticia de que su hermano el Corsario Rojo ha sido ahorcado en Maracaibo por su gran enemigo el gobernador Van Guld. El Corsario Negro acude para recuperar sus cuerpos a Maracaibo con sus dos acompañantes y en el camino por la selva capturan a un soldado español, quizá desertor, y se encuentran en una cabaña a un ermitaño negro y robusto llamado Moko, quien ayudará al Corsario Negro a recuperar el cadáver de su hermano, darle las debidas exequias y tirarlo al mar junto a su otro hermano muerto, el Corsario Verde. Tras conseguir los cuerpos, advierten su presencia y se esconden en una notaría; amordazan al notario para evitar que los delate; un grupo de personas intenta forzar la entrada; pero Carmaux pone un barril con pólvora en la puerta, le prende fuego y salen todos huyendo por los tejados de Maracaibo a la cabaña de Moko; esperan algunos días para que la guardia costera afloje su vigilancia, y cuando pueden volver al Relámpago, el Corsario Negro preside las honras fúnebres, arroja los cuerpos al mar y jura venganza contra toda la familia de Van Guld. Luego va en busca de ayuda a la isla Tortuga. Durante la derrota atacan y capturan un barco español con una hermosa y noble joven a bordo, Honorata Willerman, duquesa de Weltrendrem. Es llevada cautiva a Tortuga, donde debe esperar el pago de su rescate. Aturdido por su belleza y espíritu, el Corsario la libera y los dos se enamoran rápidamente.
El corsario busca alianzas para saquear Maracaibo y logra la de François l'Olonnais y la del Vasco; en el violento asalto a Maracaibo, el Corsario y sus hombres persiguen a Van Guld y se encuentran con indios que querían iniciar una guerra; los filibusteros esperan de noche, aparecen los españoles y los indios los matan; con esa distracción no planeada logran cruzar la parte más densa de la selva en medio de alimañas, arenas movedizas y caníbales. Siguen buscando a Van Guld y cada vez se encuentran con más españoles muertos, lo que les hace pensar que por ahí pasaron hasta que llegan a la playa, donde ven a Van Guld subir a una embarcación en la que logra huir; sin embargo, Carmaux encuentra una chalupa en la arena y los sigue hasta una isla en la que paran; aparece un barco español y los corsarios intentan tomarlo de noche, pero no lo consiguen y los capturan; el Conde de Lerma los libera, el Corsario se une al Olonés y a Moko para apoderarse de Gibraltar (Zulia), un rico puerto comercial en la angosta bahía de Maracaibo. Cuando entran al castillo, el Corsario mata al Conde de Lerma por ser español, ya que había jurado matar a todo español en Gibraltar. Logran apoderarse de esta población, pero Van Guld consigue huir; en el puerto lo esperan Morgan y Honorata y es allí donde se entera de que esta es hija de Van Guld. Desesperado a la vez por el amor y por la venganza jurada contra la familia de Van Guld, y dividido entre el honor y el amor, embarca a la joven en un bote salvavidas y la abandona en el mar con enorme dolor. La novela termina con las palabras de Carmaux a su amigo van Stiller: «¡Mira hacia arriba! El corsario negro está llorando». Fue el único amor de su vida.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Índice
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX
CAPÍTULO X
CAPÍTULO XI
CAPÍTULO XII
CAPÍTULO XIII
CAPÍTULO XIV
CAPÍTULO XV
CAPÍTULO XVI
CAPÍTULO XVII
CAPÍTULO XVIII
CAPÍTULO XIX
CAPÍTULO XX
CAPÍTULO XXI
CAPÍTULO XXII
CAPÍTULO XXIII
CAPÍTULO XXIV
CAPÍTULO XXV
CAPÍTULO XXVI
CAPÍTULO XXVII
CAPÍTULO XXVIII
CAPÍTULO XXIX
CAPÍTULO XXX
CAPÍTULO XXXI
CAPÍTULO XXXII
CAPÍTULO XXXIII
CAPÍTULO XXXIV
CAPÍTULO XXXV
CAPÍTULO XXXVI
CAPÍTULO XXXVII
CAPÍTULO I
LOS FILIBUSTEROS DE LA TORTUGA
Una recia voz, que tenía una especie de vibración metálica, se alzó del mar y resonó en las tinieblas lanzando estas amenazadoras palabras:
— ¡Eh, los de la canoa! ¡Deteneos si no queréis que os eche a pique!
La pequeña embarcación, tripulada solo por dos hombres, avanzaba trabajosamente sobre las olas color de tinta. Sin duda huía del alto acantilado que se delineaba confusamente sobre la línea del horizonte, como si temiese un gran peligro de aquella parte; pero, ante aquel grito conminatorio, se había detenido de manera brusca. Los dos marineros recogieron los remos y se pusieron en pie al mismo tiempo, mirando con inquietud ante ellos y fijando sus ojos sobre una gran sombra que parecía haber emergido súbitamente de las aguas.
Ambos hombres contarían alrededor de cuarenta años, y sus facciones rectas y angulosas se acentuaban aún más con unas espesas e hirsutas barbas que seguramente no habían conocido nunca el uso de un peine o de un cepillo.
Llevaban calados amplios sombreros de fieltro, agujereados por todas partes y con las alas hechas jirones, y sus robustos pechos quedaban apenas cubiertos por unas camisas de franela, desgarradas, descoloridas y sin mangas, que iban ceñidas a sus cinturas con unas fajas rojas reducidas igualmente a un estado miserable y que sujetaban sendos pares de aquellas grandes y pesadas pistolas que se usaban a finales del siglo dieciséis. También sus cortos calzones aparecían destrozados, y las desnudas piernas y los descalzos pies estaban completamente rebozados en un bar ro negruzco.
Aquellos dos hombres, a los que cualquiera habría podido tomar por dos evadidos de alguna de las penitenciarías del golfo de México si en aquel tiempo ya hubieran existido los penales de las Guayanas, al ver aquella sombra que se destacaba sobre el tenebroso azul del horizonte entre el centelleo de las estrellas, se miraron con gran inquietud.
— Mira, Carmaux —dijo el que parecía más joven—. Fíjate bien, tú que tienes mejor vista. Hemos de saber inmediatamente qué es lo que tenemos ahí delante. Es cuestión de vida o muerte.
— Es un barco, y aunque no está a más de tres tiros de pistola, no podría decirte si viene de La Tortuga o de las colonias españolas.
— ¿Serán amigos…? ¡Hum! ¡Atreverse a venir hasta aquí, al alcance de los cañones de los fuertes y corriendo el peligro de encontrarse con alguna poderosa escuadra de las que escoltan a los galeones cargados de oro!
— Quienesquiera que sean, ya nos han visto, Wan Stiller, y puedes estar seguro de que no nos dejarán escapar. Si lo intentásemos no tardarían en mandarnos a hacer compañía a Belcebú con una buena ración de metralla en el cuerpo.
La misma voz, sonora y potente, volvió a resonar en la oscuridad y su eco fue apagándose sobre las aguas del gran golfo.
— ¿Quién vive?
— ¡El diablo! —masculló el llamado Wan Stiller.
El otro marinero se subió en uno de los bancos de la canoa y a su vez gritó con todas sus fuerzas:
— ¿Quién es ese tipo tan audaz que quiere saber de dónde venimos? Si tanto le quema la curiosidad, que venga aquí. Nosotros se la calmaremos a fuerza de plomo.
Aquel desafío, en lugar de irritar al hombre que les interrogaba desde la cubierta del velero, pareció divertirle, porque contestó:
— ¡Venid a dar un abrazo a los Hermanos de la Costa! Los dos hombres de la canoa lanzaron un grito de alegría.
— ¡Los Hermanos de la Costa! —exclamaron. Luego, Carmaux añadió:
— ¡Que el mar me engulla si no conozco la voz que nos ha hecho tan amable invitación!
— ¿Quién crees que sea? —preguntó Wan Stiller, que había vuelto a tomar el remo y lo movía con gran brío.
— Solo uno entre los valerosos hombres de La Tortuga puede atreverse a llegar hasta los fuertes españoles.
— ¡Por mil demonios! ¿De quién estás hablando?
— Del Corsario Negro.
— ¡Truenos de Hamburgo! ¡El mismísimo Corsario Negro!
— Sí, y tenemos tristes noticias para ese audaz marino —murmuró Carmaux suspirando—. ¡Su hermano ha muerto!
— ¡Y quizá él esperaba llegar a tiempo para rescatarle vivo de las manos de los españoles! ¿No crees, amigo?
— Sí, Wan Stiller.
— ¡Es el segundo que le ahorcan!
— El segundo, sí. ¡Dos hermanos, y los dos colgando de la misma horca infame!
— ¡Serán vengados, Carmaux!
— El Corsario Negro les vengará. Y nosotros estaremos con él. El día en que vea estrangular a ese maldito gobernador de Maracaibo será el más feliz de mi vida. Ese día venderé hasta las dos esmeraldas que llevo cosidas en los calzones y con el dinero que obtenga, que seguramente serán más de mil pesos, lo celebraremos en un gran banquete con nuestros camaradas.
— Ahí está el barco. ¡Lo que suponía! ¡Es el del Corsario Negro!
El barco, que poco antes apenas podía distinguirse en la oscuridad, no estaba ya a más de medio cable de la canoa.
Era uno de aquellos veloces veleros usados por los filibusteros de La Tortuga para dar caza a los grandes galeones españoles que llevaban a Europa los tesoros de América Central, de México y de las regiones ecuatoriales.
Magníficos navíos, de alta arboladura, que sacaban el máximo provecho hasta de las más suaves brisas. Su proa y su popa eran altísimas, como en la mayor parte de los barcos de aquella época, y estaban formidablemente armados.
Doce piezas de artillería, doce espléndidas carronadas, mostraban sus amenazadoras bocachas a babor y a estribor, y en el alto alcázar estaban emplazados dos grandes cañones de caza, sin duda destinados a destrozar a golpes de metralla los puentes de los navíos enemigos.
El buque corsario se había puesto al pairo y esperaba la llegada de la canoa. A la luz del fanal de proa se distinguían diez o doce hombres armados de mosquetes y que parecían dispuestos a abrir fuego a la más leve sospecha.
Al llegar al costado del velero, los dos marineros cogieron un cabo que les fue echado desde cubierta con una escala de cuerda, retiraron los remos, aseguraron la canoa y treparon hasta la borda con sorprendente agilidad.
Una vez en el barco, dos de los hombres armados les apuntaron con sus mosquetes mientras un tercero se acercaba hasta ellos con un farol en la mano.
— ¿Quiénes sois?
— ¡Por Belcebú, señor! —exclamó Carmaux—. ¿No os acordáis de los amigos?
— ¡Que un tiburón me devore si este no es el vasco Carmaux! —gritó el hombre del farol—. En La Tortuga se te creía muerto. ¡Rayos! ¡Otro resucitado! ¿No eres tú el hamburgués Wan Stiller?
— En carne y hueso —repuso este.
— De modo que también has conseguido escapar de la soga…
— La muerte me ha rechazado. Además, creo que es mejor seguir con vida unos años más.
— ¿Y vuestro capitán?
— Silencio —dijo Carmaux.
— Puedes hablar. ¿Ha muerto?
— ¡Bandada de cuervos! ¿Dejaréis ya de graznar? —gritó la misma voz que poco antes había amenazado a los hombres de la canoa.
— ¡Truenos de Hamburgo! El Corsario Negro —masculló Wan Stiller al tiempo que un escalofrío sacudía su cuerpo.
Carmaux, levantando la voz, respondió:
— ¡Aquí nos tenéis, comandante!
Un hombre había descendido del puente de mando y se dirigía hacia ellos con una mano apoyada en la culata de la pistola que llevaba en el cinto.
Vestía completamente de negro, con una elegancia poco frecuente entre los filibusteros del golfo de México, hombres que se conformaban con unos calzones y que cuidaban mucho más de sus armas que de su indumentaria.
Llevaba una rica casaca de seda negra adornada con blondas del mismo color y con vueltas de piel, y calzones también de seda negra ceñidos a la cintura por una ancha faja listada. Calzaba altas botas y su cabeza estaba cubierta por un gran chambergo de fieltro adornado con una gran pluma igualmente negra que caía sobre sus hombros.
Lo mismo que en su indumentaria, en el aspecto de aquel hombre había algo de fúnebre. Su cara pálida, casi marmórea, resaltaba entre las negras blondas que rodeaban su cuello y las anchas alas del sombrero, y quedaba oculta en parte bajo una espesa barba negra, corta y algo rizada.
Sin embargo, sus facciones eran bellísimas. La nariz, regular; los labios, pequeños y rojos como el coral; la frente, ancha y surcada por una ligera arruga que daba a su rostro cierta expresión melancólica; los ojos, perfectos, negros como el carbón y coronados por espesas cejas, brillaban de tal forma que podrían turbar hasta a los más intrépidos filibusteros que navegaban en las aguas del gran golfo.
Era alto, esbelto, de porte elegante. Al ver sus aristocráticas manos se podía asegurar que se trataba de una persona de alta condición social y, sobre todo, de un hombre hecho al mando.
Al verle acercarse, los dos marineros de la canoa se miraron murmurando:
— ¡El Corsario Negro!
— ¿Quiénes sois y de dónde venís? —preguntó el corsario, deteniéndose ante ellos con la mano aún apoyada en la culata de la pistola.
— Somos filibusteros de La Tortuga, dos de los Hermanos de la Costa — repuso Carmaux.
— ¿De dónde venís?
— De Maracaibo.
— ¿Habéis escapado de manos de los españoles?
— Sí, comandante.
— ¿A qué barco pertenecíais?
— Al del Corsario Rojo.
Al oír estas palabras, el Corsario Negro se sobresaltó. Luego permaneció silencioso durante unos momentos, con los ojos fijos en los dos filibusteros como si quisiera abrasarlos con la mirada.
— ¡Al barco de mi hermano! —dijo luego con voz temblorosa.
Agarró bruscamente por un brazo a Carmaux y, casi a rastras, le llevó hasta la popa.
Al llegar bajo el puente de mando, levantó la cabeza y miró a uno de sus hombres, que estaba de pie en el puente como si esperara órdenes de su capitán, y le dijo:
— Mantén la posición, Morgan. Que los hombres no se separen de sus armas y que los artilleros mantengan encendidas las mechas. Quiero estar enterado de todo cuanto suceda.
— Sí, comandante —repuso Morgan—. Ninguna embarcación se acercará sin que seáis advertido.
El Corsario Negro, sujetando aún a Carmaux, descendió por una escalerilla situada bajo el espejo de popa y entró en un pequeño camarote amueblado elegantemente e iluminado por una lámpara dorada, a pesar de que en las embarcaciones corsarias estaba prohibido mantener luces encendidas después de las nueve de la noche. Luego, señalando una silla, se limitó a decir:
— Habla.
— Estoy a vuestras órdenes, comandante.
En lugar de interrogarle, el corsario se limitó a mirar a Carmaux fijamente mientras mantenía los brazos cruzados sobre el pecho. Estaba aún más pálido que lo que era costumbre en él y suspiraba una y otra vez.
Dos veces abrió los labios como si quisiera hablar, cerrándolos inmediatamente. Parecía vacilar en hacer alguna pregunta cuya respuesta, sin duda, había de ser terrible. Por fin, haciendo un esfuerzo, preguntó:
— Le han matado, ¿verdad?
— ¿A quién?
— A mi hermano, al Corsario Rojo.
— Sí, comandante —repuso Carmaux suspirando—. Le han matado, igual que a vuestro otro hermano el Corsario Verde.
Un ronco rugido, que tenía a la vez algo de salvaje y de desgarrador, surgió de los labios del corsario.
Carmaux vio cómo palidecía horriblemente, llevándose una mano al corazón y cayendo sobre una silla mientras se tapaba el rostro con las anchas alas del chambergo.
El Corsario Negro permaneció en esta postura unos minutos. El marinero le oía sollozar. Luego, el corsario se puso en pie, como avergonzándose de aquel momento de debilidad.
La tremenda emoción de que había sido presa no se reflejaba ya en su rostro. Su expresión volvía a ser tranquila y el color no más pálido que antes. No obstante, sus ojos brillaban como tétricas hogueras.
Dio dos vueltas alrededor del camarote, quizá para tranquilizarse completamente antes de continuar la conversación, y enseguida volvió a sentarse diciendo:
— Sospechaba que iba a llegar demasiado tarde. Pero me queda la oportunidad de vengarme. ¿Le han fusilado?
— Ahorcado, señor.
— ¿Ahorcado? ¿Estás seguro?
— Yo mismo le vi balanceándose en la horca levantada en la plaza de Granada.
— ¿Cuándo le han matado?
— Hoy, algo después del mediodía.
— ¿Cómo ha sido su muerte?
— Ha muerto valientemente, señor. El Corsario Rojo no podía morir de otra forma. Incluso…
— ¡Continúa!
— Cuando el lazo empezaba a estrangularle, sacó fuerzas de flaqueza para escupir al gobernador en la cara.
— ¿A ese perro de Van Guld?
— Sí, al duque flamenco.
— ¡Otra vez él! ¡Siempre él…! ¿Qué odio feroz le impulsa contra mí? ¡Un hermano asesinado a traición y otros dos ahorcados!
— Eran los corsarios más audaces del golfo, señor. Es lógico que les odiara.
— ¡Pero yo les vengaré! —gritó el filibustero con voz terrible—. ¡No, no moriré sin acabar antes con Van Guld y con toda su familia y entregar a las llamas la ciudad que gobierna! ¡Mal te has portado conmigo, Maracaibo, pero yo te llevaré la desgracia! ¡Aunque tenga que pedir ayuda a todos los filibusteros de La Tortuga y a todos los bucaneros de Santo Domingo y Cuba, no dejaré piedra sobre piedra!
El corsario estaba excitadísimo. Luego, serenándose, dijo:
— Ahora, amigo, dime cuanto sepas. ¿Cómo han conseguido apresaros?
— No lo han conseguido con las armas, nos sorprendieron a traición cuando estábamos inermes, comandante. Ya sabéis que vuestro hermano había llegado a Maracaibo para vengar la muerte del Corsario Verde. Había jurado, como vos, acabar con el duque flamenco. Éramos ochenta hombres dispuestos a afrontar cualquier peligro, incluso a todos los soldados del gobernador. Pero no contamos con los elementos. En la embocadura del golfo de Maracaibo nos sorprendió un tremendo huracán que destrozó casi totalmente nuestro barco. Solo veintiséis, tras grandes fatigas, conseguimos llegar a la costa. Estábamos todos en condiciones deplorables, desarmados, imposibilitados para oponer la menor resistencia a cualquier ataque. Vuestro hermano nos dio ánimos y nos guio lentamente a través de los pantanos, temiendo que los españoles nos descubriesen y empezaran a seguir nuestros pasos. Creíamos que sería fácil encontrar un refugio seguro en los espesos bosques, pero caímos en una emboscada. Trescientos españoles, mandados por el propio Van Guld, cayeron sobre nosotros encerrándonos en un cerco de hierro, matando a los que oponían resistencia y conduciéndonos a los demás a Maracaibo en calidad de prisioneros.
— ¿Mi hermano se encontraba entre estos últimos?
— Sí, comandante. Aunque solo iba armado de un puñal, se defendió como un feroz león. Prefería morir luchando que ser trasladado a la ciudad y acabar en la horca. Pero el flamenco le reconoció y, en lugar de ordenar que le matasen de un disparo o de una estocada, le hizo trasladar a Maracaibo junto con los demás. Llegamos a la ciudad y, después de ser maltratados por los soldados e injuriados por toda la población, fuimos condenados a la horca. Sin embargo, ayer por la mañana mi amigo Wan Stiller y yo, más afortunados que nuestros compañeros, conseguimos huir tras estrangular a nuestro centinela. Nos refugiamos en la cabaña de un indio y desde allí pudimos presenciar la ejecución de vuestro hermano y de sus valientes filibusteros. Luego, por la noche y ayudados por un negro, nos embarcamos en una canoa decididos a atravesar el golfo de México y llegar a La Tortuga. Eso es todo, comandante.
— ¡Y mi hermano está muerto…! —dijo el corsario con calma terrible.
— Le vi como os estoy viendo a vos ahora.
— ¿Estará aún su cuerpo en la horca?
— Permanecerá en ella tres días.
— Y luego será arrojado a cualquier estercolero…
— Es lo más probable, comandante.
El corsario se levantó bruscamente dirigiéndose hacia el filibustero.
— ¿Tienes miedo?
— Ni siquiera de Belcebú, comandante.
— Entonces, ¿no temerás a la muerte?
— No, señor.
— ¿Me seguirás?
— ¿Adónde?
— A Maracaibo.
— ¿Cuándo?
— Esta noche.
— ¿Vamos a asaltar la ciudad?
— No, aún no somos suficientes. Van Guld recibirá mis noticias más tarde.
Por ahora, solo iremos nosotros dos y tu compañero.
— ¿Solos? —preguntó Carmaux estupefacto.
— Solos.
— ¿Qué queréis hacer?
— Rescatar los restos de mi hermano.
— ¡Cuidado, comandante! Corréis el riesgo de caer prisionero vos también.
— ¿Tú sabes quién es el Corsario Negro?
— ¡Por Belcebú! Ni en La Tortuga, ni en todas las islas próximas, nadie, filibustero o no, puede comparársele en valentía, audacia y decisión.
— Di que vamos a utilizar la chalupa.
— Mejor en mi canoa.
— Prefiero la chalupa, pero sea como tú quieres.
CAPÍTULO II
UNA EXPEDICIÓN AUDAZ
Carmaux se apresuró a obedecer la orden del capitán del buque. Sabía que con el Corsario Negro era peligroso cualquier titubeo.
Wan Stiller le esperaba junto a la escotilla, en compañía del contramaestre y algunos filibusteros que le hacían preguntas acerca del desgraciado fin del Corsario Rojo y de su tripulación, al tiempo que manifestaban terribles propósitos de venganza contra los españoles de Maracaibo y, sobre todo, contra su gobernador.
Cuando el hamburgués supo que era preciso preparar la canoa para regresar a la costa, de la que habían huido precipitadamente, salvándose de puro milagro, no pudo disimular un gesto de estupor y manifestó sus recelos.
— ¡Volver otra vez a la costa! —exclamó—. ¡Esta vez vamos a dejar allí la piel, Carmaux!
— No lo creas. Esta vez no iremos solos.
— ¿Quién nos acompañará, si puede saberse?
— El Corsario Negro.
— Entonces nada hay que temer. ¡Ese demonio de hombre vale por cien filibusteros!
— Pero no vendrá nadie más.
— No importa, Carmaux; con él es más que suficiente. ¿Vamos a entrar en la ciudad?
— Sí, amigo mío. Y podremos considerarnos unos héroes si conseguimos llevar la empresa a buen fin. Contramaestre, haz poner en la canoa tres fusiles, las municiones necesarias, un par de sables de abordaje para nosotros dos y algo de comida. No sabemos lo que puede suceder ni cuándo volveremos.
— Todo está dispuesto —repuso el contramaestre—. No he olvidado ni siquiera el tabaco.
— Gracias, amigo; eres la perla de los contramaestres.
— ¡Ahí está! —dijo en aquel momento Wan Stiller.
El Corsario Negro apareció en la cubierta. Vestía aún su fúnebre traje, pero se había ceñido una espada y un cinturón en el que iban sujetas dos grandes pistolas, así como uno de aquellos puñales que los españoles llamaban misericordia, y llevaba terciado en el brazo un ferreruelo tan negro como el resto de sus ropas.
Se acercó al hombre que estaba en el puente de mando, que debía de ser el segundo de a bordo, e intercambió con él algunas palabras. Luego, volviéndose hacia los filibusteros, les dijo simplemente:
— ¡En marcha!
— Estamos dispuestos —repuso Carmaux.
Bajaron los tres a la canoa, que había sido trasladada hasta la popa y provista de municiones, armas y víveres. El corsario se envolvió en su ferreruelo y se sentó en el carel de proa mientras los filibusteros empezaban a remar poderosamente.
El velero apagó las luces de posición, orientó sus velas y se dispuso a seguir a la canoa, dando bordadas para no adelantarla. Probablemente el segundo de a bordo quería escoltar a su capitán hasta la costa para protegerle en caso de un ataque repentino.
El Corsario Negro, casi tendido en la proa de la canoa y con la cabeza apoyada en un brazo, permanecía en silencio. Sin embargo, su mirada, aguda como la de un águila, recorría el oscuro horizonte como tratando de distinguir la costa americana escondida en las tinieblas. De vez en cuando volvía la cabeza hacia su barco, que le seguía siempre a una distancia de siete u ocho cables. Luego volvía a mirar hacia Maracaibo.
Wan Stiller y Carmaux remaban con brío haciendo volar sobre la negra superficie de las aguas la ligera y esbelta embarcación. Ni uno ni otro parecían estar preocupados por su regreso hacia aquella costa en la que vivían sus más implacables enemigos. Tal era la confianza que tenían en la audacia y valentía del formidable corsario, cuyo solo nombre bastaba para desatar el terror en todas las ciudades marítimas del gran golfo mexicano.
El mar interior de Maracaibo, cuya superficie estaba tan inmóvil que parecía de aceite, permitía a la veloz embarcación avanzar sin dificultad y sin exigir un gran esfuerzo a los remeros. La costa no era rocosa en aquel sector y estaba flanqueada por dos cabos que la protegían del oleaje del gran golfo, por lo que en raras ocasiones las aguas se encrespaban.
Llevaban una hora remando los dos filibusteros cuando el Corsario Negro, que hasta entonces había permanecido completamente inmóvil, se puso de repente en pie y miró detenidamente la costa, como si quisiera abarcarla en su totalidad.
Una luz, que no podía confundirse con la de una estrella, brillaba a flor de agua despidiendo destellos intermitentes a intervalos de un minuto.
— Maracaibo —dijo el corsario con sombrío acento y haciendo patente un extraño furor.
— Sí —repuso Carmaux volviéndose.
— ¿A qué distancia estamos?
— A unas tres millas, capitán.
— Entonces, llegaremos a medianoche.
— Sí.
— ¿Hay vigilancia por los alrededores?
— Los aduaneros, capitán.
— Es preciso evitarlos.
— Conocemos un lugar en el que podremos desembarcar tranquilamente y esconder la canoa entre las plantas.
— ¡Adelante!
— Quisiera sugeriros algo, capitán.
— Habla.
— Sería mejor que vuestro barco no se acercase más a la costa.
— Ya ha virado a babor. Nos esperará en alta mar. Permaneció en silencio unos instantes. Luego añadió:
— ¿Es cierto que hay una escuadra en el lago?
— Sí, comandante; la del almirante Toledo, que tiene a su cargo la vigilancia de Maracaibo y Gibraltar.
— ¡Ah! ¿Tienen miedo? ¡Pero el Olonés está en La Tortuga y entre los dos la echaremos a pique! Tendremos que esperar algunos días, tened paciencia. Luego, ese maldito Van Guld sabrá de lo que somos capaces.
Se envolvió de nuevo en el ferreruelo, se caló el chambergo hasta los ojos y volvió a sentarse, con la mirada siempre fija en los destellos del faro del puerto.
La canoa reemprendió la marcha, cambiando la derrota para salirse de la embocadura de Maracaibo. Sus tripulantes querían evitar el encuentro con los aduaneros, que no habrían dudado en detenerles inmediatamente.
Media hora después podían divisar perfectamente la costa del golfo, que no distaba más de tres o cuatro cables. La playa descendía suavemente hasta las aguas y en ella abundaban los mangles, plantas que crecen en las desembocaduras de los ríos y que producen terribles fiebres, como el vómito negro, más conocido con el nombre de fiebre amarilla. Más allá, sobre el estrellado fondo del firmamento, se recortaba una vegetación compacta y oscura formada por plumosas hojas de gigantescas dimensiones.
Carmaux y Wan Stiller disminuyeron el ritmo de la boga y se volvieron para mirar hacia la costa. Avanzaban con grandes precauciones, procurando no hacer ruido alguno y mirando atentamente en todas direcciones, como si temieran alguna sorpresa.
El Corsario Negro, en cambio, permanecía inmóvil. Sin embargo, había colocado ante sí los fusiles que el contramaestre embarcara en la canoa, dispuesto a saludar con una descarga a la primera chalupa que hubiera intentado acercarse.
Sería medianoche cuando la canoa embarrancó en la manigua, ocultándose entre la maleza y las retorcidas raíces.
El Corsario Negro se levantó e inspeccionó rápidamente la costa. Luego saltó a tierra ágilmente y amarró la canoa a una rama.
— Dejad los fusiles —dijo a Wan Stiller y Carmaux—. ¿Tenéis pistolas?
— Sí, capitán —repuso el hamburgués.
— ¿Conocéis este lugar?
— Sí, estamos a diez o doce millas de Maracaibo.
— ¿La ciudad está tras este bosque?
— En su misma orilla.
— ¿Podremos entrar en ella esta noche?
— Imposible, capitán. El bosque es espesísimo y no conseguiremos atravesarlo antes de mañana por la mañana.
— ¿De modo que tendremos que esperar hasta mañana por la noche?
— Si no queréis entrar en Maracaibo a la luz del sol, será preciso esperar.
— Dejarnos ver en la ciudad de día sería una imprudencia —repuso el corsario como si hablara consigo mismo—. Si estuviese aquí mi barco dispuesto a ayudarnos y recogernos, lo intentaría. Pero el Rayo sigue surto en las aguas del golfo.
Permaneció algunos instantes inmóvil y silencioso, como inmerso en profundas reflexiones. Luego añadió:
— Mañana por la noche, ¿podremos recoger todavía a mi hermano?
— Ya os dije que permanecerá en la horca tres días —repuso Carmaux.
— Entonces tenemos tiempo. ¿Conocéis a alguien en Maracaibo?
— Sí, al negro que nos proporcionó la canoa para escapar. Vive en la linde del bosque, en una cabaña aislada.
— ¿No nos traicionará?
— Nosotros respondemos por él.
— En marcha.
Subieron hasta el bosque, Carmaux delante, el Corsario Negro en medio y Wan Stiller detrás, y se adentraron en la espesura marchando con extrema cautela, aguzando el oído y con las manos apoyadas en las pistolas para prever cualquier emboscada repentina.
El bosque se extendía ante ellos, tan tenebroso como una inmensa caverna. Troncos de todas las formas y dimensiones se alzaban majestuosos, coronados por enormes hojas que ocultaban completamente el cielo.
Los bejucos colgaban por todas partes, formando inmensos manojos que se entrecruzaban de mil modos, subiendo por los troncos y recorriéndolos en todas direcciones, mientras que, por el suelo, retorcidas unas junto a otras, se abrían grandes raíces que dificultaban no poco la marcha de los tres filibusteros, obligándoles a dar grandes rodeos para encontrar un sendero y a echar mano de los sables de abordaje para cortarlas.
Varios puntos luminosos resplandecientes proyectaban de vez en cuando verdaderos haces de luz mientras cambiaban de posición entre los miles y miles de troncos, agitándose unas veces entre las raíces y otras entre el espeso follaje. Se apagaban bruscamente, luego volvían a brillar, formando de este modo extrañas ondas de luz, de incomparable belleza, que rayaban en lo fantástico.
Eran las grandes luciérnagas de la América meridional, las vagalume, que despedían una luz tan potente que permitía la lectura de la escritura más menuda a varios metros de distancia. Tres o cuatro de estos animales, metidos en un vaso de cristal, bastarían para iluminar una habitación.
También abundaban los Lamppris occidentalis, los cocuyos o noctilucas, bellísimos insectos fosforescentes que se encuentran en grandes cantidades en los bosques de la Guayana y del Ecuador.
Los tres filibusteros, guardando siempre el más absoluto silencio, proseguían la marcha sin abandonar sus precauciones. Además de contar con los españoles, habían de hacerlo con los habitantes de los bosques: los sanguinarios jaguares y, sobre todo, las serpientes, especialmente las jaracarás, reptiles venenosísimos muy difíciles de ver incluso en pleno día, pues tienen la piel del color de las hojas secas y se mimetizan perfectamente.
Habrían recorrido unas dos millas cuando Carmaux, que marchaba siempre en cabeza por ser el que mejor conocía aquellos parajes, se detuvo bruscamente montando una de sus pistolas.
— ¿Un jaguar o un hombre? —preguntó el Corsario Negro sin mostrar la menor preocupación.
— Puede haber sido un jaguar, pero también un espía —repuso Carmaux—.
¡En este país nunca se puede estar seguro de ver nacer un nuevo día!
— ¿Por dónde ha pasado?
— A unos veinte pasos de mí.
El corsario se inclinó hasta el suelo y escuchó atentamente al tiempo que contenía la respiración. A sus oídos llegó un ligero crujir de hojas, pero tan débil que únicamente un oído muy fino podía percibirlo.
— Es posible que sea un animal —dijo levantándose—. ¡Bah! ¡No somos hombres miedosos! Empuñad los sables y seguidme.
Dio una vuelta en torno al tronco de un enorme árbol que se erguía entre las palmeras y se detuvo entre un grupo de gigantescas hojas, escudriñando en la oscuridad.
Pronto cesó el crujir de hojas. Entonces pudo escuchar un ligero tintineo metálico seguido de un golpe seco, como si alguien estuviese amartillando un fusil.
— ¡Quietos! —susurró dirigiéndose a sus compañeros—. Por aquí hay alguien que nos espía y que espera el momento oportuno para hacer fuego sobre nosotros.
— ¿Nos habrán visto desembarcar? —murmuró Carmaux con gran inquietud—. Estos españoles tienen espías por todas partes.
El corsario empuñó el sable con la mano derecha y dio una vuelta alrededor del macizo de hojas procurando no hacer ruido. De repente, Carmaux y Wan Stiller le vieron lanzarse hacia delante y caer sobre una forma humana que se había alzado repentinamente de entre la maleza.
El salto del Corsario Negro fue tan rápido e impetuoso que el hombre que estaba emboscado rodó con las piernas en alto tras recibir en plena cara un tremendo golpe con la empuñadura del sable.
Carmaux y Wan Stiller se lanzaron también sobre él, y mientras el primero se apresuraba a hacerse con el fusil que el hombre emboscado había dejado caer, sin haber tenido tiempo de descargarlo, el hamburgués le apuntaba con la pistola diciendo:
— Si te mueves, ¡eres hombre muerto!
— Es uno de nuestros enemigos —dijo el corsario inclinándose.
— Uno de los soldados de ese maldito gobernador —añadió Wan Stiller—.
¿Qué haría emboscado en este lugar? ¡Tengo curiosidad por saberlo!
El español, que había quedado aturdido por el golpe, empezaba a recobrar el sentido y trataba de levantarse.
— ¡Caray! —masculló con voz temblorosa—. ¿Habré caído en las manos del diablo?
— ¡Precisamente! —dijo Carmaux—. Vosotros soléis llamar así a los filibusteros, ¿no es cierto?
El español se estremeció visiblemente, y Carmaux lo advirtió en el acto.
— ¡No debes tener tanto miedo por el momento! —le dijo el filibustero riendo—. Déjalo para más tarde, cuando bailes un fandango en el vacío, con un buen pedazo de cuerda de cáñamo anudado al cuello.
Luego, volviéndose al Corsario Negro, que miraba al prisionero en silencio, le dijo:
— ¿Le mato de un pistoletazo?
— No —se limitó a responder el capitán.
— ¿Preferís colgarlo de las ramas de este árbol?
— Tampoco.
— Quizá es uno de los que colgaron a los Hermanos de la Costa y al Corsario Rojo, capitán.
Ante este recuerdo, brilló en los ojos del Corsario Negro una luz terrible, pero esta no tardó en desaparecer.
— No quiero que muera —murmuró—. Nos será más útil vivo que ahorcado.
— Por lo menos le ataremos bien —dijeron los dos filibusteros.
Se quitaron las fajas de lana roja que llevaban ceñidas a la cintura y sujetaron fuertemente los brazos del prisionero, sin que este, lleno de espanto, opusiera la menor resistencia.
— ¡Vamos a ver quién eres! —exclamó Carmaux.
Encendió un pedazo de mecha de cañón que tenía en el bolsillo y lo acercó a la cara del español. Aquel pobre diablo que había caído en manos de los formidables corsarios de La Tortuga era un hombre de apenas treinta años, alto y magro como su «compatriota» Don Quijote, de rostro anguloso y cubierto por una barba rojiza, y ojos grises dilatados por el miedo.
Vestía casaca de piel amarilla con arabescos, y calzones cortos y amplios a rayas negras y rojas. Calzaba altas botas de cuero negro. En la cabeza llevaba un casco de hierro adornado con una vieja pluma casi totalmente desbarbada, y de la cintura le colgaba una larga espada cuya vaina estaba bastante deteriorada.
— ¡Por Belcebú, señor! —exclamó Carmaux riendo—. Si el gobernador de Maracaibo tiene valientes como este, es de suponer que no les alimenta a base de capones, porque está más seco que un arenque ahumado. Tenéis razón, capitán; no vale la pena ahorcarle.
— Ya he dicho que no es esa mi intención —repuso el Corsario Negro. Luego, tocando al prisionero con la punta de la espada, le dijo:
— Si aprecias tu pellejo, habla.
— La piel ya la he perdido —repuso el español—. Nadie sale con vida de vuestras manos. Si os contara lo que deseáis saber acabaríais igualmente conmigo. Haga lo que haga, no voy a ver la luz del nuevo día.
— El español tiene valor —dijo Wan Stiller.
— Su respuesta bien vale el perdón —añadió el corsario—. ¿Vas a hablar?
— No —repuso el prisionero.
— He prometido perdonarte la vida.
— ¿Y yo he de creeros?
— ¡Cómo! Pero ¿no sabes quién soy?
— Un filibustero, supongo.
— Un filibustero que se llama el Corsario Negro.
— ¡Por mil centellas! —exclamó el español palideciendo—. ¡El Corsario Negro aquí! ¡Habéis venido para exterminarnos a todos y vengar la muerte de vuestro hermano el Corsario Rojo!
— Eso será lo que haré si no hablas —dijo el filibustero con voz sombría
— . Exterminaré a toda la población de Maracaibo y no dejaré piedra sobre piedra en la ciudad.
— ¡Por todos los santos! ¡Vos aquí…! —repitió el prisionero, que no salía de su asombro.
— ¡Habla!
— Es inútil, ¡me doy por muerto!
— Has de saber que el Corsario Negro es un gentilhombre. Y un gentilhombre no falta nunca a su palabra —replicó solemnemente el capitán.
— Entonces, interrogadme.
CAPÍTULO III
EL PRISIONERO
A una señal del capitán, Wan Stiller y Carmaux levantaron al prisionero y le obligaron a sentarse al pie de un árbol. Aunque estaban seguros de que no cometería la locura de intentar fugarse, no le desataron las manos.
El Corsario Negro se sentó frente a él, sobre una enorme raíz que brotaba del suelo como una gigantesca serpiente, mientras los filibusteros montaban guardia a algunos pasos, pues no estaban completamente seguros de que el prisionero estuviera solo.
— Dime —dijo el corsario al prisionero tras unos momentos de silencio—, ¿sigue mi hermano expuesto en la horca?
— Sí —repuso el español—. El gobernador ha ordenado que los cadáveres permanezcan colgados en la horca durante tres días y tres noches antes de arrojarlos al bosque para que sean pasto de las fieras.
— ¿Crees que será posible rescatar el cadáver?
— Quizá. Durante la noche no hay más que un centinela de guardia en la plaza de Granada. Los quince ahorcados ya no pueden escapar.
— ¡Quince! —exclamó el Corsario Negro con acento sombrío—. ¿De modo que el feroz Van Guld no ha respetado a ninguno?
— A ninguno.
— ¿Y no teme la venganza de los filibusteros de La Tortuga?
— En Maracaibo no faltan tropas ni cañones.
Una sonrisa de desprecio se dibujó en los labios del fiero corsario.
— ¿Qué son los cañones para nosotros? —dijo—. Nuestros sables valen más que todos vuestros cañones. Lo habéis podido comprobar en los asaltos de San Francisco de Campeche, en San Agustín de La Florida y en otros combates.
— Sin embargo, Van Guld se siente seguro en Maracaibo.
— ¿Sí? Está bien… ¡Ya lo veremos cuando me presente en la ciudad con el Olonés!
— ¡Con el Olonés! —exclamó el español, que temblaba aterrorizado.
El Corsario Negro no debió de percatarse del temor del prisionero, porque continuó:
— ¿Qué es lo que estabas haciendo en el bosque?
— Vigilaba la playa.
— ¿Solo?
— Sí, solo.
— ¿Temíais que atacáramos por sorpresa?
— Sí, habían visto una nave anclada en el golfo, una nave sospechosa.
— ¿La mía?
— Si estáis vos aquí, seguramente sería vuestro barco.
— Y el gobernador se habrá apresurado a tomar las debidas precauciones…
— Aún ha hecho más: ha enviado mensajes a Gibraltar para prevenir al almirante Toledo.
Esta vez fue el corsario quien se estremeció; no de miedo, pero sí con gran inquietud.
— ¡Ah! —exclamó, mientras su ya pálida tez se ponía aún más lívida ¿Corre algún peligro mi barco?
Pero no le dio tiempo a que el español le contestara y, encogiéndose de hombros, añadió:
— ¡Bah! Cuando el almirante llegue a Maracaibo, yo ya estaré a bordo del Rayo.
Se levantó bruscamente, llamó a los dos filibusteros con un silbido y ordenó:
— ¡En marcha!
— ¿Qué hacemos con este hombre? —preguntó Carmaux.
— Vendrá con nosotros. Si se os escapa, responderéis de él con vuestra vida.
— ¡Truenos de Hamburgo! —exclamó Wan Stiller—. Le sujetaré por el cinto para evitar que ponga pies en polvorosa.
Se pusieron en camino. Carmaux marchaba a la cabeza. Tras él, y precedido por el prisionero, iba Wan Stiller, que no perdía de vista a aquel ni un solo momento.
Comenzaba a alborear. Las tinieblas desaparecían rápidamente, expulsadas por la rosada luz que empezaba a invadir el cielo y que penetraba débilmente en el bosque a través del espeso follaje.
Los monos, tan abundantes en la América meridional, y especialmente en Venezuela, se despertaban e inundaban el bosque con sus extraños gritos.
En las copas de las espléndidas palmeras de tronco sutil y elegante, entre el verde follaje de los enormes eriodendron, en los gruesos bejucos que rodeaban los árboles, asidos a las raíces aéreas de las aroideas o colgados en las ramas de las bromelias de flores color escarlata, se agitaban como enloquecidos cuadrumanos de toda especie.
Allí se veía una pequeña familia de titís, los monos más graciosos y, al mismo tiempo, los más esbeltos e inteligentes, aun cuando son tan pequeños que caben en un bolsillo de la chaqueta. Más lejos podía verse un grupo de sagüís rojos, algo más grandes que las ardillas y cuya cabeza está rodeada por una pequeña melena que les confiere cierto aspecto de leones. No faltaban los pregos, cuadrumanos que todo lo arrasan y que son el terror de los plantadores, ni tampoco unos monos de brazos y piernas tan largos que parecen arañas de enormes dimensiones.
También había una gran abundancia de aves de todas clases, que mezclaban su algarabía con la de los simios. Entre las grandes hojas de los bombonajes, de las cuales se obtiene el jipijapa con el que se fabrican los sombreros de Panamá; en medio de los macizos de laransias, cuyas flores exhalan un fortísimo perfume, o entre las cuaresmillas, espléndidas palmas de flores purpúreas, parloteaban a pleno pulmón bandadas de maitacas, papagayos con la cabeza de color azul turquesa, y de aras, guacamayos rojos de grandes dimensiones, que pasan el día emitiendo constantemente su grito:
«¡Ará, ará!». Abundaban también las curujas, llamadas también aves lloronas porque parece que lloran siempre como si tuviesen algo de que lamentarse.
Los filibusteros y el español, acostumbrados a recorrer las grandes selvas del continente americano y de las islas del golfo de México, no se entretenían contemplando los árboles, los monos y los pájaros. Caminaban lo más rápidamente que les era posible, en busca de los senderos abiertos por las fieras o por los indios. Estaban ansiosos por salir de aquel caos vegetal y llegar a Maracaibo.
El Corsario Negro se había sumido en una profunda meditación y su aspecto, como de costumbre, era tétrico. Su semblante no cambiaba nunca, ni siquiera a bordo de un barco o en los festines a que solían entregarse los filibusteros de La Tortuga.
Envuelto en su ferreruelo negro, con el chambergo calado hasta los ojos, la mano izquierda apoyada en la guarda de la espada y la cabeza inclinada sobre el pecho, caminaba tras Carmaux sin mirar a sus compañeros o al prisionero. Era como si anduviese solo por el bosque.
Los dos filibusteros, que conocían bien sus costumbres, se guardaron de hacerle alguna pregunta y sacarle de su meditación. Únicamente se dirigían entre ellos algunas palabras con las que pretendían indicar, indirectamente, al Corsario Negro el camino que debían seguir. Luego, acelerando la marcha, continuaban adentrándose entre aquellas redes gigantescas formadas por los sipós, los troncos de palma, los jacarandás y los masarandubas, espantando con su presencia a verdaderas bandadas de pájaros mosca, que levantaban el vuelo mostrando su espléndido plumaje de brillante color azul y su pico rojo como el fuego.
Llevaban dos horas de marcha cuando Carmaux, tras unos momentos de excitación y después de mirar detenidamente los árboles y el suelo, se detuvo señalando a Wan Stiller un macizo de cujueiros, plantas de hojas coriáceas que producen agradables sonidos cuando son agitadas por el viento.
— ¿Es aquí, Wan Stiller? —preguntó—. Creo que no me engaño.
En aquel mismo instante surgieron de entre la maleza unos melodiosos sonidos que parecían emitidos por una flauta.
— ¿Qué es eso? —preguntó el Corsario Negro levantando bruscamente la cabeza y desembozándose.
— Es la flauta de Moko —repuso Carmaux con una sonrisa.
— ¿Y quién es Moko?
— El negro que nos ayudó a huir de la ciudad. Su cabaña está entre las plantas.
— ¿Y por qué toca esa flauta?
— Estará amaestrando a sus serpientes.
— ¿Es encantador?
— Sí, capitán.
— Esa flauta puede traicionarnos.
— Se la quitaremos.
— ¿Y las serpientes?
— Las mandaremos a pasear por el bosque.
El corsario hizo una señal para que siguieran la marcha mientras desenvainaba el sable como si temiera alguna desagradable sorpresa.
Carmaux, por su parte, se había adentrado entre la maleza y avanzaba por un sendero apenas visible. De repente volvió a detenerse, lanzando un grito de estupor al tiempo que un escalofrío recorría su cuerpo.
Ante una casucha de ramas entretejidas, con el techo cubierto por grandes hojas de palma y semioculta tras una enorme cujera, planta azucarera que sombrea casi siempre las cabañas de los indios, estaba sentado un negro de formas hercúleas.
Era un digno representante de la raza africana. Su estatura era elevada, sus hombros anchos y robustos, el pecho amplio y fuerte, igual que las espaldas, y los brazos y las piernas tan musculosos que a buen seguro desarrollaban una fuerza descomunal.
Su rostro, a pesar de los labios gruesos, la ancha nariz y los pómulos salientes, era de agradables facciones y reflejaba bondad, ingenio e ingenuidad. No había de él la menor traza de esa expresión feroz que suele ser atributo de muchas razas africanas.
Sentado en el tronco de un árbol, tocaba una flauta hecha con una delgada caña de bambú de la que conseguía extraer dulces y prolongados sonidos que producían una agradable sensación de molicie. Mientras tanto, ocho o diez de los más peligrosos reptiles de la América meridional se deslizaban suavemente ante el negro. Entre ellos había algunas jaracarás, pequeñas serpientes de color tabaco, cabeza aplastada y triangular, cuello estrechísimo y tan venenosas que los indios las llaman «las malditas»; najas, cobras de cuello negro, llamadas ay-ay y que inyectan un veneno de efecto fulminante; serpientes de cascabel y algunos urutús, cuya mordedura produce parálisis en el miembro afectado.
El negro, al oír el grito de Carmaux, levantó la cabeza y fijó en él sus grandes ojos, que parecían de porcelana. Luego, quitándose la flauta de los labios, le dijo con cierto asombro:
— ¿Aún aquí? Os creía en el golfo, lejos del alcance de los españoles.
— Allí estábamos, pero… ¡Que el diablo me lleve consigo si doy un solo paso entre esos reptiles!
— Mis animales no hacen daño a los amigos —repuso el negro con una sonrisa—. Espera un momento, amigo blanco. Voy a mandarlos a dormir.
Tomó un cesto de hojas entretejidas, puso en su interior las serpientes sin que estas opusieran la menor resistencia, lo cerró, colocó encima una gran piedra para mayor seguridad, y dijo:
— Ahora ya puedes entrar sin temor en mi cabaña, amigo blanco. ¿Vienes solo?
— Viene conmigo el capitán de mi barco, el hermano del Corsario Rojo.
— ¿El Corsario Negro? ¿Aquí? Sin duda la ciudad va a temblar.
— Necesitamos que pongas tu cabaña a nuestra disposición. No te arrepentirás.
En aquel momento llegaba el corsario, junto con el prisionero y Wan Stiller. Saludó con un gesto al negro, que le esperaba en la puerta de la cabaña, y entró en esta tras Carmaux diciendo:
— ¿Es este el hombre que os ayudó en vuestra huida?
— Sí, capitán.
— ¿Acaso odia a los españoles?
— Tanto como nosotros.
— ¿Conoce bien Maracaibo?
— Tan bien como nosotros conocemos La Tortuga.
El Corsario Negro se volvió hacia Moko, admirando la poderosa musculatura de aquel hijo de África. Luego, como hablando para sí, dijo:
— Este hombre podrá serme muy útil.
Echó una ojeada a la cabaña y, viendo en uno de sus ángulos una tosca silla hecha con ramas entretejidas, se sentó en ella y se sumergió nuevamente en una profunda reflexión.
Mientras tanto, el negro se apresuró a llevar algunas hogazas de harina de mandioca, piñas y una docena de dorados plátanos.
Luego ofreció a los recién llegados una calabaza llena de pulque, bebida que se obtiene fermentando el jugo extraído de la pita, y que los españoles llamaban aguamiel.
Los tres filibusteros, que no habían probado bocado en toda la noche, hicieron honor a la comida, sin olvidarse del prisionero. Y luego, acomodándose como mejor pudieron sobre unos haces de hojas frescas que el negro había llevado a la cabaña, no tardaron en quedar profundamente dormidos, como si no tuvieran ninguna preocupación.
Moko, por su parte, permaneció de centinela al cuidado del prisionero, al que ató fuertemente siguiendo las instrucciones de su amigo blanco.
Ninguno de los filibusteros se movió en todo el día. Apenas empezó a anochecer, el Corsario Negro se levantó bruscamente.
Estaba más pálido que de costumbre y sus ojos negros tenían un brillo siniestro.
Dio dos o tres vueltas por la cabaña con paso agitado. Y, parándose ante el prisionero, le dijo:
— Te he perdonado la vida aun teniendo pleno derecho a colgarte de cualquier árbol en cuanto se me hubiera antojado. A cambio, tienes que decirme si es posible entrar sin ser advertido en el palacio del gobernador.
— Queréis asesinarle para vengar la muerte del Corsario Rojo, ¿no es así?
— ¡Asesinarlo! —exclamó el corsario enfurecido—. Soy un gentilhombre. Por lo tanto, no tengo la costumbre de matar a nadie a traición. Yo me bato, como caballero que soy, y si es preciso me batiré en duelo con él, pero no le asesinaré.
— De todas formas, jugáis con ventaja. El gobernador es casi un anciano, mientras que vos sois joven. Por otra parte, os será imposible introduciros en sus habitaciones sin ser apresado por alguno de los numerosos soldados que le protegen.
— Dicen que a pesar de su edad es un hombre muy valiente.
— Como un león.
— Estupendo, espero encontrarle dispuesto.
Se volvió hacia los dos filibusteros, que ya se habían levantado, y dijo a Wan Stiller:
— Tú permanecerás aquí vigilando a este hombre.
— Con el negro sería suficiente, capitán.
— La fuerza hercúlea de ese hombre me será de gran ayuda para transportar los restos de mi hermano.
Luego añadió:
— Ven, Carmaux; vamos a beber una botella de vino español a Maracaibo.
— ¡Por mil tiburones hambrientos! ¿A estas horas, capitán? —exclamó Carmaux.
— ¿Acaso tienes miedo?
— Con vos iría incluso al infierno a coger por las narices al mismísimo señor Belcebú, pero temo que seamos descubiertos.
Una sonrisa burlona contrajo los labios del Corsario Negro.
— No hay nada que temer —dijo después—. Vamos.
CAPÍTULO IV
UN DUELO ENTRE CUATRO PAREDES
Aun cuando Maracaibo no tuviese una población superior a diez mil almas, por aquella época era una de las más importantes ciudades con que contaba el Imperio español en el golfo de México.
Situada en una posición privilegiada, en el extremo meridional del golfo de Maracaibo, ante el estrecho que comunica con el gran lago homónimo que se adentra muchas leguas en el continente, se convirtió rápidamente en un puerto de gran importancia.
Los españoles la habían provisto de un poderoso fuerte artillado con un gran número de cañones y, en las dos islas que la protegían por el lado del golfo, se encontraban poderosas guarniciones siempre dispuestas a rechazar los repentinos ataques de los formidables filibusteros de La Tortuga.
Los primeros aventureros que pusieron el pie en aquellas tierras levantaron hermosas casas y bastantes palacios construidos por arquitectos que, procedentes de España, llegaban al Nuevo Mundo en busca de fortuna. Entre las casas y los palacios abundaban los establecimientos públicos, donde se reunían los ricos propietarios de minas y en los que siempre había motivos para bailar un fandango o un bolero.
Cuando el Corsario Negro, Carmaux y Moko entraron en Maracaibo, las calles estaban aún muy concurridas y las tabernas en las que se despachaban los vinos del otro lado del Atlántico, abarrotadas. Ni siquiera en las colonias renunciaban los españoles a beber unos vasos de los excelentes caldos de sus viñas malagueñas y jerezanas.
El corsario aminoraba el paso. Con el chambergo calado, embozado en su ferreruelo aunque la noche era templada, y con la mano izquierda apoyada en la guarnición de su espada, miraba las calles y las casas como si quisiera retener la imagen en su mente.
Al llegar a la plaza de Granada, que era el centro de la ciudad, se detuvo junto a la esquina de una casa y se apoyó en la pared. Parecía como si una súbita debilidad se hubiera apoderado del temible merodeador del golfo.
La plaza ofrecía un aspecto tan lúgubre que hubiera hecho temblar al más impávido de los hombres.
De las quince horcas dispuestas en semicírculo ante un palacio sobre el que ondeaba la bandera española, pendían quince cadáveres.
Estaban todos descalzos y con las ropas hechas jirones. Solo uno de ellos conservaba intacto su traje, una casaca color del fuego, y estaba calzado con altas botas.
Sobre aquellas quince horcas revoloteaban bandadas de zopilotes y urubúes, aves rapaces que entonces eran los únicos encargados de la limpieza de las ciudades en la América Central y que esperaban ansiosamente a que los cuerpos de aquellos desgraciados se descompusieran para lanzarse sobre ellos.
Carmaux se acercó al Corsario Negro y le dijo en voz baja:
— Ahí están nuestros compañeros.
— Sí —repuso el corsario con un gesto sombrío—. Están clamando venganza y pronto la tendrán.
Se separó de la pared haciendo un violento esfuerzo, inclinó la cabeza sobre el pecho, como si quisiera ocultar la terrible emoción que descomponía sus facciones, y se alejó a grandes pasos. Poco después estaba en una de aquellas posadas en las que solían reunirse los noctámbulos para charlar cómodamente mientras bebían algunos vasos de buen vino.
Encontraron una mesa vacía y el Corsario Negro se dejó caer en un taburete, sin levantar la cabeza, mientras Carmaux gritaba:
— ¡Posadero! ¡Trae aquí enseguida una jarra del mejor jerez que tengas! ¡Y que sea legítimo, porque si no lo es, posadero de los demonios, no respondo de tus orejas…! ¡Ah, el aire del golfo me ha producido tanta sed que sería capaz de dejar secas tus bodegas!
Estas palabras, dichas en perfecto vascuence, hicieron acudir más que aprisa al tabernero, que llevaba una jarra de excelente vino.
Carmaux llenó tres vasos. Pero el Corsario Negro estaba tan absorto en sus tétricas meditaciones que ni siquiera se molestó en mirar el suyo.
— ¡Por mil tiburones! —masculló Carmaux dando un codazo al negro—. El patrón está en plena tempestad. ¡No me gustaría encontrarme en el pellejo de los españoles! ¡Vive Dios que sigo creyendo que ha sido una gran temeridad venir hasta aquí, pero ya no tengo miedo!
Miró a su alrededor, no sin cierto temor, y sus ojos se encontraron con los de cinco o seis individuos armados con descomunales navajas y que le miraban con particular atención.
— Creo que me estaban escuchando —dijo al negro—. ¿Quiénes son esos tipos?
— Vascos al servicio del gobernador.
— ¡Vascos…! Compatriotas que militan bajo otra bandera. ¡Bah! Si creen que van a asustarme con sus navajas están muy equivocados.
Aquellos individuos habían tirado los cigarros que estaban fumando y, tras remojarse el gaznate con unos vasos de Málaga, se pusieron a hablar entre ellos, en voz muy alta para que Carmaux les oyese perfectamente.
— ¿Habéis visto a los ahorcados? —preguntó uno de ellos.
— He ido a verlos esta tarde —respondió otro—. ¡Es un hermoso espectáculo el que ofrecen esos canallas! No hay ni uno de ellos que no cause risa, con más de medio palmo de lengua colgando… ¡Sí, un bello espectáculo!
— ¿Y el Corsario Rojo? —añadió un tercero—. Para ridiculizarle aún más le han puesto entre los labios un cigarro.
— Y yo quiero ponerle un quitasol en una de sus manos. Así podrá resguardarse del ardiente sol de la mañana. Veréis como… Un terrible puñetazo dado en la mesa que hizo bailar vasos y botellas interrumpió las palabras del vasco.
Carmaux, no pudiendo contenerse ante tanta palabrería, y antes de que el Corsario Negro pudiera detenerle, se había levantado con la rapidez del rayo y dio en la mesa vecina aquel formidable golpe.
— ¡Rayos de Dios! —exclamó—. ¡Es una bonita proeza la de reírse de los muertos, pero es mucho más honrado burlarse de los vivos, caballeros!
Los vascos, asombrados ante aquel repentino estallido de ira del desconocido, se levantaron precipitadamente esgrimiendo sus navajas. Luego uno de ellos, sin duda el más atrevido, preguntó a Carmaux frunciendo el ceño:
— ¿Y vos quién sois, caballero?
— Un vasco que no duda en atravesar el vientre a los vivos cuando es preciso, pero que respeta a los muertos.
Ante aquella respuesta, que podía tomarse como una simple bravata, los cinco bebedores estallaron en risotadas al tiempo que mandaban al filibustero a freír espárragos.
— ¿Tendré, además, que soportar vuestras impertinencias? —exclamó Carmaux pálido de ira.
Miró al corsario, que permanecía inmóvil, como si todo aquello nada tuviera que ver con él, y enseguida, alargando el brazo hacia el que le había interrogado, le empujó furiosamente gritando:
— ¡El lobo de mar va a merendarse al lobezno de tierra!
El vasco cayó sobre una mesa, pero inmediatamente volvió a ponerse en pie, sacó la navaja que llevaba en el cinto y la abrió con un golpe seco.
Iba a caer sin más preámbulos sobre Carmaux para atravesarle de parte a parte, cuando el negro, que hasta entonces había permanecido a la expectativa, a una seña del corsario se colocó de un salto entre los dos contendientes blandiendo una pesada silla de madera.
— ¡Quieto o te aplasto! —gritó al hombre de la navaja.
Al ver a aquel gigante de piel tan negra como el carbón, y cuya poderosa musculatura parecía que iba a estallar de un momento a otro, los vascos retrocedieron para evitar ser aplastados por la silla que Moko hacía girar vertiginosamente sobre su cabeza.
Al oír aquel estrépito, quince o veinte clientes que se encontraban en una sala contigua hicieron acto de presencia precedidos por un gigantesco individuo armado con un espadón, tocado con un amplio chambergo adornado con plumas y ligeramente inclinado y con el pecho cubierto por una vieja coraza de piel de Córdoba.
— ¿Qué ocurre aquí? —dijo rudamente aquel hombre, desenvainando la espada.
— Sucede, caballero —repuso Carmaux inclinándose ante él con aire burlesco—, algo que a vos no os importa. No tenéis por qué meter vuestras narices en asuntos que no son de vuestra incumbencia.
— ¡Por todos los diablos! —gritó el espadachín frunciendo el ceño—. Es evidente que no conocéis al señor de Gamara y Miranda, conde de Badajoz, marqués de Camargua y duque de…
— De los infiernos —dijo flemáticamente el Corsario Negro, levantándose y mirando fijamente al recién llegado—. ¿Sois algo más, caballero, aparte de conde, marqués y duque?
El señor de Gamara y tantos lugares más se puso tan rojo como una peonía.
Luego palideció y dijo con voz ronca:
— ¡Por todas las brujas infernales! Creo que voy a mandaros al otro mundo a hacer compañía a ese perro del Corsario Rojo que está colgado con sus catorce bribones en la plaza de Granada.
Al oír estas palabras, fue el Corsario Negro el que palideció horriblemente. Con un gesto contuvo a Carmaux, que se disponía a lanzarse sobre el señor de Gamara; se quitó el ferreruelo y el chambergo y, con un rápido movimiento, desnudó el acero diciendo enfurecido:
— El perro sois vos, y vuestra alma va a ir a hacer compañía a los ahorcados, maldito granuja.
Hizo una seña a los presentes para que le hicieran sitio y se colocó frente al señor de Gamara —cuyo aspecto, más que de noble, era el de un vulgar aventurero— poniéndose en guardia con una elegancia y seguridad que desconcertaron a su adversario.
— ¡En guardia, vizconde de los infiernos! —dijo entre dientes—. ¡Dentro de poco habrá aquí un muerto!
El aventurero se puso en guardia. Pero, casi inmediatamente, depuso el arma diciendo:
— Un momento, caballero. Cuando un hombre se bate tiene derecho a conocer el nombre del adversario.
— Soy más noble que vos. ¿Os basta?
— No. Es el nombre lo que quiero saber.
— ¿Queréis saberlo? Sea. Pero peor para vos. No puedo permitir que sigáis con vida después de saber mi nombre. Comprendedlo, nadie más lo debe saber.
Se acercó al aventurero y murmuró a su oído algunas palabras.
El señor de Gamara, lanzando un grito de asombro y espanto, retrocedió algunos pasos como queriendo refugiarse entre los presentes y confiarles el nombre que tan secretamente le había dicho el corsario. Pero este inició vivamente su ataque, obligándole a defenderse.
El duelo tenía lugar dentro del círculo que los espectadores formaban alrededor de los contendientes. En primera línea estaban Carmaux y el negro Moko, que no parecían muy preocupados por el desenlace de aquella pelea, sobre todo Carmaux, que sabía sobradamente de lo que era capaz el temible corsario.
Tras detener los primeros golpes, el aventurero comprendió que tenía ante él a un formidable adversario, un hombre dispuesto a matarle a la primera oportunidad, y recurría a todos los recursos de la esgrima para frenar la lluvia de estocadas que le caía encima.
El adversario del Corsario Negro, sin embargo, no era un espadachín cualquiera. Alto, grueso y muy robusto, de pulso firme y brazo vigoroso, opondría una gran resistencia y no sería presa fácil.
El corsario, por su parte, no le daba ni un momento de respiro. Había comprobado la perfecta esgrima de su contrincante y no se tomaba el más mínimo descanso.
Su espada amenazaba continuamente al aventurero, obligándole a efectuar continuas paradas. La brillante punta describía un gran número de líneas, batía el acero del contrincante arrancándole chispas y tiraba a fondo con tan gran velocidad que desconcertaba a los espectadores.
Al cabo de dos minutos, y a pesar de su poco menos que hercúlea fuerza, el aventurero empezó a dar muestras de cansancio. Se sentía casi imposibilitado para contener las acometidas de su adversario y había perdido su primitiva calma. Comprendía que su piel corría un serio peligro y que, efectivamente, era muy posible que fuera a hacer compañía a los ahorcados en la plaza de Granada.
El Corsario Negro, en cambio, parecía que acababa de desenvainar la espada.
Saltaba hacia delante con la agilidad de un jaguar, acometiendo cada vez con más vigor a su adversario. La cólera que le dominaba solo quedaba reflejada en su mirada, animada por un lóbrego fuego.
No apartaba ni un solo momento sus ojos de los del aventurero, como si pretendiera turbarle. El círculo formado por los espectadores se había abierto para dejar más espacio al señor de Gamara, que seguía retrocediendo y acercándose a la pared. Carmaux, siempre en primera línea, empezaba a reír y preveía ya el final de aquel terrible duelo.
De pronto el aventurero chocó con la pared. Palideció y gruesas gotas de sudor frío corrieron por su frente.
— ¡Basta! —dijo con voz anhelante.
— No —repuso el Corsario Negro con siniestro acento—. Mi secreto ha de morir con vos.
Su adversario intentó un ataque desesperado. Se agachó cuanto pudo y lanzándose contra el corsario intentó tres o cuatro estocadas, una tras otra.
El Corsario Negro, firme como una roca, las detuvo con prodigiosa habilidad.
— ¡Ahora te voy a clavar en la pared! —le dijo.
Enloquecido de terror y comprendiendo que no tenía posibilidades de salvación, empezó a gritar:
— ¡Socorro! ¡Ayudadme, es el…!
No pudo concluir la frase. La espada del corsario atravesó su pecho y fue a clavarse en la pared.
Un chorro de sangre manó de sus labios y cayó en la coraza de piel, que no había sido lo bastante resistente para resguardarle de aquella terrible estocada. Abrió desmesuradamente los ojos como para mirar aterrorizado a su adversario por última vez; y luego cayó al suelo, rompiendo la hoja de la espada que le mantenía clavado en la pared.
— ¡Buen viaje! —dijo Carmaux con sorna.
Se inclinó sobre el cadáver, le quitó de la mano la espada y alargándosela al Corsario Negro, que miraba fijamente el cuerpo del aventurero, le dijo:
— Ya que el señor de Gamara os ha roto vuestra espada, tomad la suya.
¡Rayos! ¡Es legítimo acero de Toledo! ¡Os lo aseguro, señor!
El corsario aceptó la espada del aventurero sin decir ni una palabra, tomó su chambergo y el ferreruelo, dejó en la mesa un doblón de oro y salió de la posada seguido por Carmaux y el negro sin que ninguno de los presentes se atreviera a detenerlos.
CAPÍTULO V
EL AHORCADO
Cuando el corsario y sus dos compañeros llegaron a la plaza de Granada era tal la oscuridad reinante que no se podía distinguir a una persona situada a veinte pasos.
En la plaza reinaba un profundo silencio, únicamente roto por los macabros graznidos de algunos urubúes que seguían con la mirada fija en las horcas de los quince filibusteros. Ni siquiera se oían los pasos del centinela que montaba guardia ante el palacio del gobernador, que se alzaba majestuoso frente a las quince horcas.