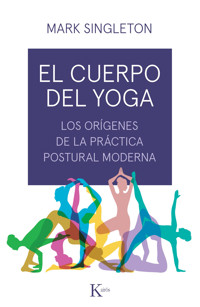
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Kairós
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En esta obra revolucionaria, Mark Singleton pone en entredicho muchas convicciones comunes sobre la naturaleza y los orígenes del yoga postural y propone una forma radicalmente nueva de entender el significado del yoga que hoy practican millones de personas de todo el mundo. Singleton demuestra que, contra lo que generalmente se cree, no hay en la tradición índica evidencia alguna de una práctica de los asanas orientada a la salud y la mejora física como la que domina el panorama global del yoga en el siglo xxi. La sorprendente y controvertida tesis de Singleton se basa en que el yoga moderno le debe tanto al nacionalismo indio y –lo que es aún más asombroso– a las aspiraciones espirituales de los gimnastas y culturistas europeos y a los movimientos gimnásticos femeninos de principios del siglo xx en Europa y Estados Unidos, como a las antiguas tradiciones yóguicas de la India. Este descubrimiento le permite a Singleton explicar el proceso por el que las actuales formas predominantes de yoga postural, como el Ashtanga, Bikram o el Hatha yoga, han llegado a ser el fenómeno tan enormemente popular que son en la actualidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mark Singleton
El cuerpo del yoga
Los orígenes de la práctica postural moderna
Traducción del inglés de Elsa Gómez
Título original:Yoga Body
© 2010 by Oxford University Press, Inc.
Yoga Body was originally published in English in 2010. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Editorial Kairós is solely responsible for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors, omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon.
Yoga Body se publicó originalmente en inglés en el año 2010. Esta traducción se ha acordado con Oxford University Press. Solamente Editorial Kairós es responsable de esta traducción del libro original y Oxford University Press no tiene ninguna responsabilidad en los errores, omisiones, inexactitudes o ambigüedades de dicha traducción.
© 2018 by Editorial Kairós, S.A.
Numancia 117-121, 08029 Barcelona, España
www.editorialkairos.com
© de la traducción del inglés al castellano: Elsa Gómez
Composición: Pablo Barrio
Revisión: Amelia Padilla
Diseño cubierta: Katrien Van Steen
Primera edición en papel: Noviembre 2018
Primera edición en digital: Junio 2025
ISBN papel: 978-84-9988-653-4
ISBN epub: 978-84-1121-400-1
ISBN kindle: 978-84-9988-401-8
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
Sumario
Prefacio a la edición en castellano
Agradecimientos
Introducción
1. Sinopsis del yoga en la tradición índica
2. Faquires,
yogins
, europeos
3. Representaciones populares del
yogin
4. La India y el movimiento internacional de cultura física
5. La cultura física india moderna: degeneración y experimentación
6. El yoga como cultura física I: fuerza y vigor
7. El yoga como cultura física II: gimnasia armónica y danza esotérica
8. El medio y el mensaje: la reproducción visual y el renacer de
āsana
9. T. Krishnamacharya y el resurgir de
āsana
en Mysore
Notas
Bibliografía
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Sumario
Comenzar a leer
Agradecimientos
Notas
Bibliografía
Notas de la traductora
Prefacio a la edición en castellano
Es un gran honor que se publique en castellano esta pequeña contribución a la historia del yoga moderno. Le estoy inmensamente agradecido a Elsa Gómez por llevar a cabo la extensa tarea de traducir este libro. Han pasado nueve años desde su publicación original, por la Oxford University Press, y doce desde que completé mayormente la investigación en que se fundamenta, y que formó parte de una tesis doctoral en la Universidad de Cambridge. Sin embargo, un tema de investigación como este nunca llega a estar del todo completo: los estudios realizados desde entonces por historiadores, científicos sociales, antropólogos, filólogos y eruditos de las ciencias religiosas, así como mi propia investigación constante, han ido complementando, matizando y alterando directa o indirectamente a lo largo de estos años la perspectiva de los temas que presento en estas páginas.1 Agradezco, por tanto, esta oportunidad de hacer algunas reflexiones a posteriori sobre El cuerpo del Yoga. Espero que sirvan para actualizar todo lo posible esta edición, y también para aclarar algunos malentendidos que ha habido entre ciertos lectores de habla inglesa sobre las premisas y conclusiones del libro.
Pese a ser un caso poco habitual tratándose de un libro académico, El cuerpo del Yoga ha tenido una amplia difusión fuera de los círculos eruditos, en especial, aunque no exclusivamente, entre los entusiastas del yoga, que por sus prácticas y creencias han considerado de interés la información que contiene, y ha generado asimismo abundante controversia en foros «no eruditos», como algunos blogs de internet y las redes sociales. En la introducción original, decía que la erudición de los siglos xix y xx «estructuró y caracterizó el yoga práctico moderno» (pág. 57), y lo mismo puede decirse, al parecer, que ha hecho hasta cierto punto este libro. Ciertas ideas derivadas de mis investigaciones (y de las de otros colegas) se han convertido a su vez en lo que podríamos llamar memes del yoga moderno, aunque con frecuencia radicalmente simplificadas, y privadas en buena medida de su significado original. Examinaré algunas de estas nociones a lo largo de este prefacio.
Me alegra mucho que el libro haya llegado a un público tan extenso y diverso. Ahora bien, quiero dejar claro que no ha sido mi propósito pronunciarme sobre cómo deberían hacer yoga quienes lo practican. En ningún momento he pretendido que este sea un libro programático: no está ni a favor ni en contra del yoga; no recomienda hacer yoga (ni determinado tipo de yoga) a los lectores, ni los previene contra él. No es una obra confesional o misionaria en defensa del yoga, ni en defensa de ningún credo ni práctica espiritual o religiosa. Digo esto debido a dos clases de conclusiones frecuentes, y diametralmente opuestas a primera vista, que extraen algunos lectores de la información expuesta en el libro. Ambas nacen de la convicción de que la intención del libro es, o bien «destruir los mitos» sobre el yoga, o bien «desacreditar» el yoga moderno, que son sin lugar a dudas perspectivas reduccionistas y desatinadas de su verdadero objetivo.
Los lectores del primer tipo deducen que debemos desechar las formas recientes, corrompidas, del yoga moderno y retornar a la fuente ancestral y auténtica del verdadero yoga. Los del segundo tipo argumentan que, dado que el yoga es una simple mezcla de elementos heterogéneos, podemos (y deberíamos) tener total libertad para introducir cualquier innovación que consideremos oportuna bajo la rúbrica de «yoga». En suma, esto confiere al libro el extraño y dudoso honor de respaldar las reivindicaciones tanto de, por ejemplo, ciertas organizaciones culturales hinduistas conservadoras de Estados Unidos, que califican de inauténticas las formas de yoga norteamericanas más populares y abogan por un retorno al yoga (hindú) original, como de algunos profesores de yoga particularmente creativos (por lo general estadounidenses, también) que sostienen que el yoga se debe adaptar y recrear. Aunque uno y otro sean fenómenos de indudable interés sociocultural, quiero dejar claro que este libro no debe servir para refrendar ninguna de las dos conclusiones.
A pesar del subtítulo, Los orígenes de la práctica postural moderna, el texto no indaga en realidad en los orígenes del yoga entendidos como su comienzo primigenio, sino en algunos de sus contextos.2 Cuando nos encontramos frente a una historia dialécticamente tan densa, enmarañada y diversa como es la del yoga que se practica en el mundo moderno, no nos ayuda demasiado a comprenderla atribuirle un origen único. Si, por ejemplo, consideramos que la corriente moderna de cultura física es el origen de la práctica popular global de haṭha yoga de principios del siglo xx, previsiblemente daremos pie al argumento opuesto (y, con ciertas salvedades, correcto) de que en realidad dicha práctica tiene su origen en las tradiciones índicas de haṭha yoga. Si, por el contrario, consideramos que la cultura física moderna constituye simplemente un contexto (aunque sin duda sustancial) en el que prosperaron ciertas variedades del haṭha yoga de comienzos del siglo xx, nos encontramos ante un panorama muy distinto, en el que nos es posible apreciar que fueron una multiplicidad de «contextos» los que contribuyeron a crear el nexo entre las diversas expresiones que encontraron su lugar y se plasmaron en ese haṭha yoga, en el que sin duda están incluidas las formas premodernas de haṭha pero también, como elemento crucial, la cultura física moderna. El primer planteamiento propicia los debates polarizados, y a mi entender inútiles, sobre qué es correcto e incorrecto, por no hablar ya de las reivindicaciones culturales nacionalistas. El segundo, en cambio, favorece la posibilidad de una constante representación colectiva y erudita de los contextos del yoga en toda su complejidad social, cultural e histórica.
Los esfuerzos filológicos por identificar las primeras menciones y genealogías de las āsanas en los textos yóguicos son sin duda meritorios e importantes, tanto por lo que significan en sí como por la amplitud y profundidad que confieren a estos contextos. No era ese, sin embargo, el objetivo de este libro, que es un esquema de la historia cultural de las fuentes de yoga anglófonas a lo largo principalmente del siglo xx, es decir, de un conjunto de textos que proporcionan información abundante y muy reveladora sobre ciertas formas de yoga practicadas en el pasado siglo. Dichos textos no abarcan, qué duda cabe, todas las posibles fuentes que contribuyeron al desarrollo a gran escala de las formas «modernas» de yoga, máxime teniendo en cuenta que estas se inspiraron en fuentes vernáculas sánscritas e índicas durante el período en cuestión y antes de él. Esto es algo que me hicieron ver con mucha claridad las investigaciones que precedieron a la publicación del libro, y que incluyen tres años y medio dedicados al estudio del yoga en la India, al aprendizaje del sánscrito (en la India y en Cambridge) y el hindi, y a la lectura de textos sánscritos de yoga con la ayuda tanto de eruditos indios como de indólogos occidentales. Aun con todo, conviene insistir en que la categoría teóricamente imperfecta del «yoga anglófono transnacional» ha contribuido en buena media a poner de manifiesto ciertas características importantes del desarrollo del yoga que antes no se habían tenido en cuenta.
Este libro se centra casi exclusivamente en el auge que alcanzó la práctica de āsana a comienzos del siglo xx, y tiene poco que decir sobre otros aspectos del yoga que se practica en el mundo moderno. No intento dar a entender, sin embargo, que las formas de yoga globalizadas más recientes se limiten exclusivamente a āsana. En la imaginación popular, el yoga suele identificarse comúnmente con āsana, que constituye en muchos casos el elemento principal de la «práctica yóguica» como tiende a concebirse, y por esa razón se considera un tema digno de estudio en estas páginas. En cambio, sobre los sistemas populares globalizados que no conceden la misma importancia prioritaria a āsana, o sobre aquellos sistemas que dan prioridad a otras prácticas yóguicas como la meditación, este libro no tiene demasiado que decir. Confío, no obstante, en que los demás libros que he escrito, y en especial los textos incluidos en obras de erudición sobre yoga, den testimonio de mi interés y estima por esos otros aspectos de la praxis del yoga moderno.
El capítulo 2, «Faquires, yogins, europeos», y el capítulo 3, «Representaciones populares del yogin», ilustran las diversas ideas y prejuicios más generalizados en torno al haṭha yoga y el yogui entre los etnógrafos y eruditos extranjeros que escribían sobre la India, y expone ciertas actitudes y creencias imperantes respecto al yoga entre quienes intervinieron en su difusión fuera de la India. En muchos aspectos, estos capítulos presentan, por tanto, una historia de los malentendidos transculturales, de la regeneración ideológica y de los gustos y prejuicios culturales, más que un informe sobre el haṭha yoga en sí. Proporcionan una base esencial para el estudio de ciertos aspectos del desarrollo posterior del yoga. No debería ser necesario añadir (aunque desafortunadamente lo sea) que al citar las perspectivas de dichos individuos no las defiendo en modo alguno, ni las adopto como propias.
El primer capítulo tiene, no obstante, carácter distinto y se ocupa, no del período moderno, sino del yoga de «la tradición índica». Es, muy probablemente, un intento demasiado esquemático y poco satisfactorio de comprimir miles de años de historia en apenas una decena de páginas.3 No solo eso, sino que los recientes avances en la investigación histórica del yoga ofrecen información mucho más precisa de la historia general del yoga, y que en algunos casos contradice ciertos aspectos de la crónica que aquí presento. La posición que ocupa el capítulo, al principio del libro, puede crear además la impresión de que es mi propósito comparar y contrastar la «tradición índica» con las formas de yoga modernas que se describen en el resto del libro. No lo es: el libro debería entenderse principalmente como una historia cultural del desarrollo del yoga en la era moderna, y que dedica una atención relativamente escasa a la historia de las formas premodernas de yoga. A quienes tengan interés en conocer con más detalle la historia del yoga, y de leer un resumen de erudición reciente, me permito remitirles humildemente a Roots of Yoga, escrito en colaboración con James Mallinson.4
Una de las fuentes en que fundamenté la explicación sobre el papel de āsana en las tradiciones yóguicas expuesta en el primer capítulo fueron un artículo y un libro de Gudrun Bühnemann (2007a y 2007b),5 publicados casi al final de mi investigación. Bühnemann comenta que los textos tradicionales de yoga asignan un papel preparatorio y subordinado a las āsanas, y propone que la primacía concedida a las prácticas de āsana en muchas escuelas de yoga modernas no se deriva directamente de ninguna tradición textual de yoga, idea a la que hago referencia también en varios apartados más del libro. A la luz de otros estudios más recientes, como a los que antes me refería, es necesario hacer ciertos ajustes a estas aseveraciones. Por un lado, hoy se tiene la certeza de que entre los siglos xvi y xix, es decir, durante el periodo inmediatamente anterior al que aquí se examina, las āsanas que se practicaban en la India experimentaron un considerable desarrollo en cuanto a número y a categoría, como atestigua la nueva evidencia textual.6 En el período que siguió a la composición del locus classicus del haṭha yoga, el Haṭ hapradīpikā, āsana parece ocupar una posición más prominente e importante en ciertos textos que la que tuvo en fuentes de yoga más antiguas, como algunas partes del Mahābhārata, ciertas upaniṣads o los Yogasūtras en los que, como indica Bühnemann, está claro que en la mayoría de los casos se asigna a āsana un papel subordinado en el contexto general del yoga.
De todos modos, aunque a la luz de la nueva evidencia sea indispensable modificar estas explicaciones sobre la posición relativamente poco importante de āsana, no debe entenderse que dicha evidencia invalida, contradice o hace irrelevante la historia cultural presentada en los capítulos posteriores de este libro, ni invalida tampoco las observaciones de Bühnemann sobre la función y el estatus cambiantes de āsana en el mundo moderno.7 Esto pone de relieve un hecho que es esencial entender, que estimar y exponer el grado de innovación y de continuidad en tradiciones contemporáneas o reavivadas como el yoga transnacional entraña siempre un considerable riesgo, dado que la modificación se presenta habitualmente (aunque no siempre) como una transmisión transparente de las enseñanzas ancestrales e inmutables. Es un simple tropo, una representación figurada de la transmisión de esas enseñanzas a través de las tradiciones religiosas índicas a lo largo los siglos, y no debería sorprendernos, pues las tradiciones yóguicas siempre se han adaptado y transformado en respuesta a las necesidades de la época, y, desde este punto de vista, el tipo de transformaciones que describo aquí no son nuevas. Sin embargo, el ritmo y el grado de cambio observables en el yoga moderno globalizado lo convierten de por sí en un caso bastante impactante y singular: el creciente comercio global de ideas, bienes y tecnologías provocó una enorme transformación social y cultural, y, en ocasiones, también un revisionismo extremo del propósito y la función del yoga, tanto dentro como fuera de la India. Hizo posible, además, que una serie de variedades de yoga se diseminaran rápida y extensamente gracias a nuevos medios como la impresión en masa y la fotografía.8
A la vista de los recientes estudios sobre la historia de āsana que antes he mencionado, coincido en general con Bühnemann en que «la práctica de āsana en los yogas anglófonos transnacionales no nace del linaje directo e ininterrumpido del haṭha yoga» (33).9 No obstante, como explico en el mismo apartado, sería excesivo afirmar que las āsanas contemporáneas no tienen relación con la práctica de āsana propia de la tradición índica. Obviamente, la tienen. La mayoría de los profesores, escritores y yoguis presentados en este estudio participan en recursivos debates interpretativos que intentan conciliar las enseñanzas tradicionales de yoga (en las que muchos están inmersos) con las susceptibilidades modernas, las nuevas epistemologías (la ciencia moderna, por ejemplo) y los habitus culturales relativamente novedosos (como la rápida transformación de la India colonial moderna).
Es esta la razón fundamental por la que las recientes corrientes de yoga, que operan en un mundo cada vez más modernizado y globalizado, y gracias a él, no pueden considerarse simple fruto de un linaje directo e ininterrumpido. Algunos profesores, como Shri Yogendra, son en ocasiones bastante explícitos y modestos en cuanto a sus innovaciones, mientras que otros incorporan lo que parecen ser innovaciones obvias al discurso de la tradición intemporal. Quizá lo más conveniente sería considerar que nos hallamos ante un renacimiento,10 que no es del todo lo mismo que una continuación directa e ininterrumpida de un linaje o tradición, sino que, en la práctica, es una remodelación de las tradiciones en un diálogo creativo con las nuevas tecnologías e información. Es, en otras palabras, una respuesta a la modernidad. Como dice Simona Sawhney sobre «la modernidad del sánscrito»: «La modernidad cultural es en sí lo que es por una confrontación con la tradición o, más exactamente, con los diversos discursos alternativos sobre la tradición».11 El grado y la naturaleza de la remodelación varían, pero la remodelación en sí, a mi entender, adopte la forme que adopte, es un hecho innegable en los experimentos de yoga que presento en estas páginas. Los encuentros que describo, y los yogas sobre los que hablo, son en este sentido un caso bastante diferente a las órdenes «tradicionales» de yoguis, que no experimentaron las mismas transformaciones rápidas y notables que influyeron tan evidentemente en el «yoga anglófono transnacional» a finales del siglo xix y a lo largo del xx.12 Por otro lado, la extraordinaria historia moderna global del yoga no debería hacernos perder de vista que tampoco el yoga premoderno es una entidad cosificada, estática o unitaria, sino que experimentó periódicamente enormes transformaciones, como, por ejemplo, la integración del haṭha yoga en el Advaita Vedānta a partir del siglo xvi.13
Sin dejar de reconocer, por tanto, los vínculos con el pasado (tradicional, yóguico), lo que confío en ser capaz de aclarar en el libro son los procesos de intercambio dialéctico, es decir, cómo el desarrollo del yoga en una India ya moderna y globalizada definió y caracterizó el modo en que este se expandió inicialmente a «Occidente» y cómo las ulteriores adiciones, comentarios e interpretaciones que aquí se hicieron influyeron seguidamente en el desarrollo que tuvo el yoga en la India. Tanto es así que las categorías de «Oriente» y «Occidente» pierden su funcionalidad en este contexto, al menos en lo que respecta a las producciones culturales que examino en estas páginas y que son ya de por sí complejas amalgamas resultantes del encuentro cada vez más acelerado entre las diversas fuerzas culturales.
Otro tanto puede decirse de las tradiciones textuales de yoga modernas. Algunos profesores de yoga postural moderno, como Swami Kuvalayananda, Shri Yogendra y otros, tuvieron un papel determinante en la difusión de una tradición textual del haṭha yoga. Simultáneamente, fueron remodelando el yoga influidos por la cultura física y la gimnasia pedagógica, los descubrimientos de la ciencia y de la medicina moderna, las ideas relacionadas con la psicoterapia, el movimiento eugenésico, la filosofía europea moderna, etcétera. A veces, los textos se interpretaban en contextos culturales radicalmente diferentes de los del yogui o el erudito tradicionales, o bien se hacían llegar a un público que sabía muy poco sobre el yoga que se practicaba en la India, o, en ocasiones, ambas cosas. Por ejemplo, dos de los impulsores más importantes de la revitalización moderna del yoga, Swami Vivekananda y Shri Yogendra, tuvieron ambos contacto con los Yogasūtras de Patañjali en Nueva York (en la década de 1890 y de 1920, respectivamente), al tiempo que interactuaban estrechamente con la sociedad vanguardista de la Costa Este, a la que impartían clases.14
Estas complicadas convergencias no impugnan obviamente la antigüedad o la validez del yoga per se, ni niegan el papel que desempeña la tradición en las formulaciones modernas, pero deberían hacernos reflexionar sobre cómo se estructuran dichos encuentros textuales y también sobre los nuevos significados que se generan en relación con el texto o textos en cuestión. Algunas de las preguntas que puede plantear esa reflexión son: ¿qué trascendencia tuvo la interpretación textual en el contexto general de la eflorescencia del yoga a comienzos del siglo xx? ¿Hasta qué punto se interpretó el texto de acuerdo con los estándares hermenéuticos del momento o en función de la capacidad y los conocimientos, tal vez limitados, del estudiante? ¿En qué medida reavivó, renovó, adaptó, actualizó y manipuló el mensaje de ese texto su descubridor? Y, a la inversa, podríamos preguntarnos también cómo recibieron ese texto y qué comprendieron de él quienes practicaban sus enseñanzas, cómo se modificó, refractó o tergiversó cuando la práctica traspasó las fronteras del entorno temporal, intelectual, cultural y geográfico en que originariamente se concibió y enseñó, y cómo han interpretado sus enseñanzas las siguientes generaciones.
Quisiera aclarar un malentendido. Al parecer, muchos han creído entender que este libro sugiere que las āsanas son una invención reciente.15 Lo cierto es que hay un solo caso en que hablo de la invención de posturas, y es en referencia a las palabras del veterano profesor de yoga brasileño Dharma Mitra, radicado en Nueva York, que sostiene que los yoguis del mundo entero inventan posturas nuevas a diario (309). Inventar significa crear algo que nunca antes se ha hecho o utilizado, y, como asegura Mitra, cabe desde luego la posibilidad de que se hayan inventado posturas de yoga (y no solo en época moderna). Sin embargo, en lo que respecta a la historia que presento en estas páginas tiene más sentido hablar de adaptación, reestructuración y reinterpretación, etcétera, que de invención, ya que esos términos ponen de relieve los continuos procesos de experimentación y ensamblaje que caracterizan la historia reciente del yoga globalizado, y nos evitan entrar en debates sobre las genealogías y los auténticos orígenes de posturas concretas. Es precisamente en esas labores de interpretación y asimilación de la tradición y la modernidad donde reside el interés principal de este libro. No cabe duda de que, por ese motivo, un estudio de este tipo puede revelarnos tanto sobre la cultura contemporánea como nos cuenta sobre el yoga. Dice Latour que: «si uno tira del hilo de las bacterias de Pasteur, se pone a la vista toda la sociedad francesa del siglo xix».16 ¿Qué se pondría a la vista, podríamos preguntar, si uno tira del hilo del yoga postural moderno? Una posible respuesta sería: una visión prismática de las aspiraciones religiosas, sociales y culturales de los individuos contemporáneos, de su política metafísica, cultural y religiosa, de la relación con su nación y con otras naciones, etcétera. Por encima de todo, no obstante, en ningún caso debe entenderse que este estudio discute la validez, autenticidad o sinceridad de las diversas figuras que desempeñan un papel en el desarrollo y difusión del yoga postural, o que niega en ningún momento sus raíces índicas.
Para entender la relación del yoga con la cultura física moderna, quizá nos sea de ayuda tener en cuenta una disciplina no yóguica que ha influido poderosamente en cómo se ha concebido el yoga moderno globalizado. Al menos durante todo el siglo pasado, el yoga ha mantenido una relación íntima y permanente con la psicología moderna, de la que son ejemplo la obra de H. Leuba The Psychology of Religious Mysticism, de 1925,17 los seminarios de Carl Jung de 1932 sobre kuṇḍalinī yoga, el libro de Geraldine Coster Yoga and Western Psychology, de 1934, el yoga como terapia psicosomática basada en el trabajo de Wilhelm Reich (1897-1957), o, más recientemente, sistemas de yoga postural psicoterapéutico como Phoenix Rising. A Vivekananda, considerado por muchos el iniciador de la empresa del yoga moderno (De Michelis, 2004), tanto le fascinaba la psicología que pidió al «padre de la Psicología en Norteamérica», William James, que escribiera el prefacio de uno de sus libros; y James, por su parte, tenía el mismo interés por el yoga y escribía sobre el tema. Podría decirse que, en muchas de sus manifestaciones modernas, el yoga se ha entremezclado con los sistemas de psicología modernos, y que la psicología ha influido a menudo en la forma popular de entender el yoga, y a la inversa, incluso hasta el día de hoy.
De todos modos, deberíamos evitar sacar de esto falsas conclusiones. Por ejemplo, el hecho de que el yoga haya tenido influencia del lenguaje, la praxis y los supuestos de la psicología no significa:
que el yoga sea una mera disciplina inventada recientemente dentro del marco de la psicología moderna;
ni que la psicología sea una mera forma de yoga;
ni que las enseñanzas de yoga tradicionales no ofrezcan una perspectiva psicológica o prefiguren algunas nociones difundidas por los psicólogos modernos;
ni que, habida cuenta de (c), el estudio del «yoga psicológico moderno» carezca de sentido, puesto que todo está ya contenido en las enseñanzas tradicionales;
[...] que, si el yoga siempre ha cambiado, se ha adaptado y desarrollado de todos modos, no hay nada de esta historia que sea de verdadera relevancia o interés.
Igual de desacertadas son otras nociones análogas (o, más bien, el que dichas nociones se me hayan atribuido a mí) sobre las conclusiones que deben extraerse de la relación histórica del yoga con la cultura física. En pocas palabras, no hay necesidad de deducir que el complejo encuentro histórico de āsana con la cultura física moderna signifique que las yogāsanas son una invención reciente derivada de la cultura física (a), ni que la cultura física sea solo una forma de yoga (b), ni que ese yoga tradicional no contenga o prefigure en algunos casos elementos de la cultura física (c), ni que, fundamentándonos en esto, deberíamos quitar importancia al estudio histórico de su encuentro con la cultura física en época moderna, dado que en ocasiones esta está prefigurada o contenida en partes del yoga premoderno que utilizan técnicas o posturas similares (por ejemplo, mudrā, el movimiento dinámico, etcétera) (d). Por último, admito que muchas veces no sé cómo responder a aquellos que incomprensiblemente opinan (e) que la evolución del yoga en época premoderna hace que su historia moderna pierda ipso facto cualquier interés. Solo puedo decir que quizá este libro no sea para ellos.
Durante el tiempo que viví en la India, y a lo largo de muchos años en Europa y Norteamérica, estudié yoga como «experimentador participante»,18 es decir, practicando yoga, en vez de limitarme a observar las prácticas o a examinarlas en los libros. Participar y experimentar personalmente la práctica del yoga durante largo tiempo en una diversidad de contextos culturales, sociales y religiosos me dio una mayor comprensión de la práctica del yoga moderno y de la experiencia «émica» del practicante, habida cuenta, sobre todo, de que una experiencia somática y psíquica de esta clase puede ser casi imposible de expresarse con palabras y ser, por tanto, inaprehensible mediante el estudio erudito de los textos o la mera observación. Por este motivo es un elemento sustancial en una reflexión antropológica sobre el yoga moderno. No obstante, y pese a los beneficios que reportó a mis investigaciones esta experiencia personal (que continúa documentando mis estudios de base textual más recientes sobre las tradiciones yóguicas), el libro no está escrito prioritariamente desde una perspectiva antropológica, ni ofrece ninguna reflexión demasiado extensa sobre las complejidades teóricas de la fenomenología y el método antropológico, ni tampoco sobre las paradojas y enredos a los que ha de enfrentarse el «practicante-erudito» de yoga.19 Su punto de partida es, por el contrario, un corpus de literatura popular instructiva sobre la teoría y la práctica del yoga que influyó a continuación en cómo se entendió y se practicó el yoga, en la India y en el mundo entero, del siglo xix en adelante. Asimismo, estudia los diversos contextos que actúan a modo de prisma para las refracciones globales modernas del yoga y, sobre esta base, construye una historia cultural de la práctica del yoga moderno.
Es importante entender que este libro considera las diversas manifestaciones del yoga como elaboraciones de naturaleza humana (aunque caracterizadas por apuntar a estados y entidades que residen más allá de lo humano) y que, para poder comprenderlas plenamente, deben situarse en contextos históricos concretos en los que tienen un significado muy preciso. Es un planteamiento de la historia del yoga bastante diferente del que solemos encontrar en las enseñanzas de los gurus modernos, que (en general) proponen que el yoga es eterno e inmutable, que ha existido siempre (y no es por tanto de creación humana) y que es, en esencia, inalterable; su autoridad y autenticidad trascendentales se derivarían del hecho de que originariamente fue impartido por un ser sobrenatural (como Hiraṇyagarbha o Śiva), y es la autoridad del guru vivo la que lo mantiene. O bien, con un toque más moderno, podría derivar su autoridad del hecho de ser la intemporal y trascendental herencia espiritual legada a la humanidad.20 El gran diseñador decimonónico del «plan maestro» que sentó las bases del yoga moderno (según De Michelis, 2004), Swami Vivekananda, expresó un punto de vista similar cuando escribió que «desde el momento en que se descubrió, hace más de cuatro mil años, el Yoga estaba perfectamente delineado y formulado, y así se predicó en la India» (Vivekananda, 2001 [1896], pág. 134).
Desde esta perspectiva, por tanto, el yoga no cambia. Indudablemente, la postura «esencialista» y la «constructivista» pueden variar, y en ocasiones hasta se encuentran en el medio. Así, es posible que un «esencialista» no quiera negar que el yoga se ha expresado de un modo distinto en las distintas épocas y lugares (al fin y al cabo, hay pruebas de ello más que suficientes), pero sí insistir en que estos no son sino epifenómenos que no alteran en absoluto la esencia y el propósito del yoga. Y un historiador «constructivista» podría opinar que, efectivamente, en el fondo de todas las manifestaciones del yoga (históricas, «epifenoménicas») hay una esencia trascendental, o podría al menos demostrar una especie de agnosticismo al respecto. Como es obvio, estas no serían dos posturas inmutablemente opuestas. La postura constructivista «dura», en cambio, defensora de que solo hay una historia terrestre, de que las únicas elaboraciones de que disponemos (incluidas las elaboraciones «espirituales») son producto de seres mortales terrestres y falibles y de que lo eterno y lo trascendental son una ficción creada por el ingenio humano, es obviamente más difícil que pueda conciliarse con la postura esencialista, y viceversa.21
Podría generar cierta tensión, así pues, escribir desde una perspectiva histórica constructivista sobre temas que, al entender de algunos, están más allá de la historia; y por «algunos» me refiero a aquellos para quienes el yoga es un acontecimiento sincrónico y no un desarrollo diacrónico a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el capítulo 9 de este libro presenta un estudio historicista cultural «diacrónico» de la trayectoria docente de uno de los profesores de yoga moderno más influyentes, T. Krishnamacharya. Como tal, el capítulo destaca la evolución que experimentaron sus enseñanzas como fruto de la adaptación e innovación constantes que exigían estar al día con la modernidad, y no los aspectos «eternos» de su enseñanza que se ponen habitualmente de relieve en los relatos hagiográficos escritos por los «iniciados», poseedores de una «información privilegiada».22 En realidad, desde la perspectiva del propio Krishnamacharya un análisis como este se habría considerado secundario e incluso irrelevante, contrastado con la perenne mismidad o inalterabilidad del yoga. Como él mismo dice: «En cualquier tiempo y lugar, los antepasados han estructurado las prácticas de yoga a su conveniencia. Solo las actitudes y circunstancias de los seres humanos cambian. El tiempo y el espacio no cambian. El mismo sol brilla igual que siempre» (Srivatsan, 1997, pág. 11). Desde esta perspectiva, las «nuevas» técnicas, textos y enseñanzas nunca se inventan, sino que se descubren, lo que significa que lo nuevo nunca es en realidad nuevo, sino una reestructuración del ancestral e inmutable logos del yoga.23 Por consiguiente, los estudios constructivistas que parten de la premisa de que el yoga es un producto circunstancial de la imaginación humana (falible) a través del tiempo –y, en consecuencia, sus expresiones son notablemente distintas y ocasionalmente irreconciliables en los distintos momentos de la historia– pueden considerarse sospechosos por no reconocer la mismidad trascendente y perenne que late siempre en la enseñanza bajo las diferencias aparentes. Lo que el historiador tal vez llame revisionismo es, de hecho, conservadurismo: no hay nada nuevo bajo el sol.
En el capítulo 9, sugiero que un estilo inusual de yoga que Krishnamacharya enseñó a los grupos de jóvenes durante la primera etapa de su carrera docente, y que tendría posteriormente enorme influencia en el desarrollo del yoga en el mundo entero, puede entenderse mejor si se estudia en el contexto de la corriente de cultura física de la India de finales del siglo xix y comienzos del xx. Me gustaría dejar claro que no estoy sugiriendo, como algunos creen, que Krishnamacharya «inventara» su estilo, ni que lo «plagiara» de sistemas de cultura física de la época, como la gimnasia danesa de Niels Bukh, o de sistemas de yoga con esa orientación, como el «ejercicio yóguico de grupo» (yaugik saṅgh vyāyam) de Swami Kuvalayananda. No hay prueba alguna de ello y, que yo sepa, cualquier aseveración de causalidad directa es pura especulación. Sin embargo, la importancia de estos sistemas para la cultura de la época (el sistema de Bukh era la segunda forma de gimnasia pedagógica más practicada en la India y Kuvalayananda, el profesor de yoga preeminente, que gozaba de reconocimiento internacional y en cuyo instituto realizó Krishnamacharya un estudio de observación en 1933, véase p. 400) y los sugerentes paralelismos entre estos y el sistema de Krishnamacharya nos ofrecen, como mínimo, una oportunidad de contemplar su enseñanza en el contexto sociohistórico general de la época y a la luz de todo lo explicado en los capítulos anteriores de este libro.
Pero ¿cómo deberíamos enfocar el hecho de que, al parecer, Krishnamacharya bebiera efectivamente de fuentes diversas, algunas yóguicas y otras no? ¿Cómo deberíamos interpretar, por ejemplo, la noticia (nueva para mí) de que, poco después de su llegada a Mysore, en los años 1930, tras observar los ejercicios de un regimiento de infantería británico Krishnamacharya decidiera aparentemente que el yoga debía contener más posturas de pie?24 Si es cierto, tampoco esto demuestra un mecanismo de causación, es decir, que Krishnamacharya incorporara precisamente aquellos ejercicios militares a sus secuencias de posturas de pie, y no posturas similares que ya conocía de las tradiciones yóguicas. Y, por si no resulta obvio hasta ahora, tampoco prueba esto en modo alguno que no hubiera posturas de pie en el yoga premoderno (falacia [b], que ya he explicado), aunque sí parece ser que eran menos frecuentes que en los sistemas modernos del linaje de Krishnamacharya, como el Yoga Iyengar. Por consiguiente, apresurarse a intentar descubrir posturas de pie (o sistemas vinyāsa, lo mismo da) en los textos premodernos a fin de poder refutar las pruebas presentadas en este libro me parece, en el mejor de los casos, una simpleza. Y no es que esa clase de descubrimientos en sí no pudiera tener enorme valor, ni que no pudiera servir para darnos una comprensión general más completa del yoga y añadir profundidad contextual a su historia moderna; lo que no puede, sencillamente, es obviar o desestimar la relevancia de un encuentro histórico que tuvo lugar en época moderna y que pudo haber alterado de algún modo el curso del yoga globalizado.
Dedico particular atención en este libro a las interacciones que tuvo la corriente de cultura física con el yoga y a cómo influyó en su desarrollo en el contexto del encuentro colonial moderno en la India. Ahora bien, no quiero dar a entender que esto representase una clara imposición de los conocimientos y la praxis extranjeros sobre el yoga indio, ni (como algunos objetan al libro) sugiero que las tradiciones índicas de yoga fueran deficitarias y necesitasen adoptar elementos llegados de fuera. Entenderlo así es, a mi parecer, una parodia de la historia que presento en estas páginas, además de un argumento falaz que conviene a quienes prefieren moverse en el terreno de los tópicos ideológicos más que en el de las complejidades históricas.
Creo que es importante comentar brevemente al respecto que, en los últimos años, ha surgido dentro y fuera de la India una creciente y enérgica antipatía en algunos movimientos culturales nacionalistas hindúes hacia los estudiosos no indios que investigan asuntos indios (así como hacia los denominados estudiosos indios «marxistas», es decir, aquellos que no comparten la ideología cultural nacionalista). Solo puedo decir que los lectores que no tengan conocimiento de esta corriente contemporánea harían bien en informarse sobre los orígenes intelectuales y las actividades recientes del fenómeno cultural y político denominado Hindutva (literalmente, «hinduidad»), dado que sus ideas afectan cada vez más a cualquiera que tenga interés por la historia de la India, incluidos aquellos que sienten poco más que un interés pasajero o superficial por el yoga.25 La evolución política de la India en los últimos años ha significado un tremendo estímulo para quienes están empeñados en reducir, censurar o silenciar a aquellos que defienden puntos de vista distintos de los suyos (a veces, incluso recurriendo a amenazas de muerte o empleando la violencia física), lo cual podría tener efectos devastadores para la erudición en la India y sobre la India. En muchos sectores, incluso de las altas esferas gubernamentales, la historia de la India está siendo ni más ni menos que subsumida en la ideología dominante.26
En este clima de hostilidad, en el que cualquier obra de un «occidental» o «marxista» posiblemente sea tratada con recelo y desdén, es inevitable que un libro como este (de un autor no indio que sugiere que el yoga tiene una historia global reciente bastante «mezclada», además de una historia índica ancestral) se perciba como una afrenta, sobre todo si dicha postura puede convenir desde una perspectiva política. Y es más que probable que así sea, si –condicionado por una ideología política o religiosa– uno está dispuesto a creer que este libro asegura que el yoga tiene solo cien años de antigüedad, que las yogāsanas tienen su origen en la gimnasia europea o en los ejercicios militares, o extrae alguna otra conclusión igual de comprensible, aunque patentemente falsa, de sus explicaciones. Un discurso de esta clase es de naturaleza muy diferente a la de la investigación académica; es un argumento ad hominem dominado por la teoría de la conspiración y el jingoísmo.
Tal vez valga la pena reiterarlo: sería una equivocación deducir que, porque describo ciertos aspectos del encuentro colonial en la India, quiero dar a entender que el «yoga moderno» fue en cierto modo un proyecto diseñado y maquinado por el poder colonial. No hubo un «proyecto» del yoga moderno, entendido como movimiento intelectual unificado, con un fundador, una doctrina, unos estatutos o una misión.27 Y lo que es más, la difusión del nacionalismo somático por todo el mundo durante este periodo rara vez, o nunca, representó una clara imposición de los sistemas de conocimiento europeos sobre las naciones no europeas –ni siquiera en el caso de países como la India británica– mediante los cuales se introdujeron sin ambigüedades ciertas técnicas gimnásticas como parte del aparato estatal para controlar los cuerpos de los súbditos.28 La dialéctica de la cultura física global en la India no solo dejó espacio a la variación local, sino que –y esto es muy importante– alentó la resistencia a cualquier elemento indeseado y antagonista dentro del discurso predominante mediante el retorno a formas y expresiones indígenas de autosuficiencia, pureza y fuerza, por encima y en contra de las narrativas coloniales racistas que se utilizaron para menospreciar el cuerpo indio.
Ni debería uno suponer tampoco que, porque dichos sistemas aparentemente comiencen y prosperen en el contexto de la modernidad europea, otros desarrollos comparables que tuvieron lugar en otros países durante el mismo periodo puedan considerarse satisfactoriamente modernidades dependientes del modelo de Europa. Por un lado, esto no concedería la debida importancia a modernidades paralelas y alternativas que no dependan o se deriven del modelo europeo,29 a los procesos iniciales de globalización,30 ni al tipo de intercambio cultural que no es lineal sino circular y dialéctico. Como ha apuntado David Shulman, nuestras modernidades «se ramifican y exfolian hacia atrás», traspasando las fronteras culturales y cronológicas que solo la historia colonial impondría.31
Por oponer nada más que un curioso contraejemplo temprano a la idea de que los conocimientos de cultura física fluyeron unilateralmente de Europa a Asia, la técnica de cultura física europea más influyente quizá antes del siglo xx, que fueron los sistemas de «gimnasia sueca» derivados del trabajo de P.H. Ling (1776-1839), destinados a cambiar el curso del entrenamiento militar en toda Europa y, lo que es de suma importancia, también en la India, podrían haberse inspirado en los ejercicios corporales chinos.32 En otras palabras, estos sistemas gimnásticos, europeos por excelencia, subsistieron en una compleja red de influencia con las culturas asiáticas de disciplina corporal. La historia, por supuesto, se enreda aún más cuando las formas adaptadas de la gimnasia de Ling retornan a Asia integradas en el aparato colonial pedagógico y militar de la India británica, y ejercen entonces su propia influencia en las concepciones modernas de āsana como entrenamiento físico y gimnasia curativa. No conocía yo con detalle esta posible influencia en Ling (o, más probablemente, en sus alumnos) en el momento de escribir el libro (a pesar de haber relacionado su sistema con el «Cong Fou», véase p. 192), pero me parece un buen ejemplo de la clase de enredo presente en las historias globales de todo el yoga transnacional moderno.33 En este caso particular, como en gran parte de la historia del yoga transnacional de la era moderna, se vuelve rápidamente muy difícil discernir los orígenes precisos y las genealogías exactas de las prácticas y creencias, cuando los préstamos, la adaptación, la mutación y la reescritura son la norma. Como si se tratara del código fuente abierto de un programa informático, el yoga moderno ha sido objeto de alteraciones, adaptaciones y reescrituras en manos tanto de especialistas como de aficionados.
Por último, quiero señalar que este libro tiende a destacar aquellas corrientes que más han influido en el yoga en partes concretas del mundo (principalmente en centros urbanos de la India, el Reino Unido y Estados Unidos). Aunque esas formas de yoga continúen desarrollándose y expandiéndose globalmente, es lógico que cada país tenga su propia historia de convergencias, propagación y consolidación en lo que respecta al yoga, como sin duda es el caso del mundo hispanohablante, en el que, además, cabe añadir que hay notables diferencias entre la historia de recepción de España y de Latinoamérica. Las historias presentadas en estas páginas y las conclusiones que de ellas se derivan no son, por tanto, aplicables generalmente a todas las formas de «yoga moderno», que inevitablemente está sujeto a variaciones locales. Confío en que, aun así, el libro sea de interés y relevancia para el lector y la lectora hispanohablantes.
11 de septiembre de 2018
Agradecimientos
Son muchas las personas que han contribuido al desarrollo de las ideas expuestas en este libro. Me gustaría dar las gracias a Peter Schreiner por la perspicacia y meticulosidad de sus comentarios a una versión anterior; a James Mallinson por ayudarme a aclarar ciertas cuestiones referentes a los practicantes indios de haṭha yoga contemporáneos, y permitirme utilizar sus imágenes de los murales del Nātha Mahāmandir de Jodhpur; a Gudrum Bühnemann por detectar algunos errores atroces en los diacríticos sánscritos del texto, y a Dagmar y Dominik Wujastyk por todas las conversaciones sobre el yoga moderno mantenidas en los cinco últimos años. Gracias también a Felicia M. Tomasko, editora de LA Yoga Magazine, por sus continuas reflexiones sobre particularidades del desarrollo actual del yoga. Agradezco a Gavin Flood y David Smith sus inestimables indicaciones cuando el presente estudio estaba aún en camino de convertirse en una tesis doctoral, y a Joseph Alter y Kenneth Liberman sus detallados comentarios y sugerencias como lectores de la Oxford University Press. Quiero expresar mi gratitud también a Eivind Kahrs del Queen’s College, Cambridge, por leer y comentar los primeros borradores, y a Julius Lipner, por su orientación en el proceso de investigación durante mi estancia en la Facultad de Teología de Cambridge.
Mi agradecimiento a quienes participaron en el Seminario de Doctorado en Yoga Moderno, que organizamos Elizabeth De Michelis, Suzanne Newcombe y yo en la Facultad de Teología de la Universidad de Cambridge en abril de 2006. La continua relación con varios de los participantes ha sido fundamental para definir las ideas expuestas en este libro, y le estoy particularmente agradecido a Elliott Goldberg, que tuvo la generosidad de revelarme sus reflexiones sobre la cultura física y el yoga tanto antes como durante el seminario. Debo dar las gracias igualmente a Vivienne Lo y Ronit Yoeli-Tlalim del University College de Londres por su ayuda durante la edición de un número especial de yoga de la revista Asian Medicine, Tradition and Modernity en 2007, y a Jean Marie Byrne de la Universidad de Queensland, Australia, por su colaboración en nuestra colección de estudios eruditos de yoga, Yoga in the Modern World (2008). La labor de edición de estos proyectos me ha dado la oportunidad de dialogar extensamente con muchos eruditos internacionales que trabajan en el ámbito del yoga moderno y ha contribuido notablemente a dar forma a este libro.
Mi más sincera gratitud a Laura Cooley de la Biblioteca Meem del St. John College, Santa Fe, por conseguir todos los préstamos interbibliotecarios, a veces imprecisos o casi inasequibles, que solicité durante las fases finales de este libro, y a Paige Roberts de la Biblioteca Babson del Springfield College, Massachusetts, por hacer todo lo posible por procurarme material sobre los programas de cultura física de la YMCA en la India. Gracias asimismo al estudioso del yoga y alto directivo de la YMCA College of Physical Education de Bangalore, Śrī Vasudeva Bhāt, que me ayudó enormemente a orientar la investigación en Karnataka en 2005.
Estoy en deuda con Śrī M.A. Narasimhan y la doctora M.A. Jayashree de Mysore, la India, por su bienhumorada ayuda en la lectura de textos sánscritos de yoga durante 2005, y con el profesor Lakṣmī Tattācarya, por sus indicaciones para la lectura del Yogasūtrabhāṣya. Gracias al doctor K.V. Karna de Bangalore por relatarme recuerdos de su padre, K.V. Iyer, y poner a mi disposición textos y material fotográfico por lo demás inasequibles, y al profesor T.R.S. Sharma, que tan generoso fue con sus informaciones y recuerdos del Mysore de los años 1930 y 1940. Agradezco también a Śrī K. Pattabhi Jois, Shankara Narayan Jois, Anant Rao y A.G. Mohan las entrevistas que me concedieron, y a B.K.S. Iyengar que me permitiera usar con libertad su biblioteca de Pune.
Gracias a todos mis profesores de aṣana, en particular a Śrī K. Pattabhi Jois, Sharat Rangaswami, B.N.S. Iyengar, Rudra Dev, Hamish Hendry, Barbara Harding y Sasha Perryman, y a todos los amigos que me habéis ayudado e inspirado en la práctica del yoga, especialmente Louie Ettling, Norman Blair, Emma Owen-Smith, Nigel Jones, Tara Fraser, Romola Davenport, Louise Palmer y Jennifer Morrison. Gracias igualmente a Lorin Parrish, capaz de encontrarle siempre el lado divertido a todo.
Este estudio ha estado financiado por una beca de investigación de la Universidad de Cambridge y por varias becas de viaje otorgadas por la Facultad de Teología y el Sidney Sussex College de Cambridge. Agradezco la oportunidad que me han ofrecido estas becas. Para terminar, tengo una enorme deuda de gratitud con la doctora Elizabeth De Michelis, por su infatigable apoyo y amistad durante los seis últimos años.
Abreviaturas
GŚ: Gorakṣa Śataka
ŚS: Śiva Saṃhitā
HYP: Haṭhayogapradīpikā
HR: Haṭharatnāvalī
GhS: Gheraṇḍa Saṃhitā
Introducción
Perfil de la obra
Este libro investiga el protagonismo de āsana (postura) en el yoga moderno transnacional. Hoy, en Occidente, yoga es prácticamente sinónimo de la práctica de āsana, y se pueden encontrar clases de yoga postural por doquier prácticamente en todas las ciudades del mundo occidental, así como, cada vez más, en Oriente Medio, Asia, América Central y del Sur y Australia. Incluso en la India están cobrando una renovada popularidad diversos tipos de yoga «de gimnasio» entre las poblaciones urbanas solventes. Aunque el número exacto de practicantes es difícil de concretar, lo cierto es que el yoga postural está en auge.1 Desde la década de 1990, el yoga se ha convertido en un negocio multimillonario, e incluso se han entablado batallas legales de gran repercusión mediática por la propiedad de āsana. Particulares, empresas y el propio gobierno han patentado estilos,2 secuencias y hasta las posturas; conceden franquicias sobre ellos, cobran por derechos de propiedad intelectual, y las posturas de yoga se utilizan para vender todo tipo de productos, desde teléfonos móviles hasta yogures. En 2008, se calculó que los practicantes de yoga estadounidenses gastaban al año un total de 5.700 millones de dólares en clases de yoga, cursillos y productos (Yoga Journal, 2008), una cifra que equivale aproximadamente a la mitad del producto interior bruto de Nepal (CIA, 2008).
Sin embargo, a pesar de la inmensa popularidad que ha alcanzado el yoga postural en el mundo entero, hay poca o ninguna prueba de que āsana (exceptuando ciertas posturas sentadas de meditación) haya sido nunca el principal aspecto de ninguna tradición índica de práctica yóguica –y esto incluye el haṭha yoga, nacido en el medievo y enfocado en el cuerpo–, pese al empeño de muchas escuelas de yoga modernas por fundamentar su autenticidad (véase capítulo 1). La preeminencia concedida a la ejecución de āsana en el yoga transnacional de nuestros días es un fenómeno nuevo, sin antecedentes en la historia premoderna.
A finales del siglo xix, resurgió en la India un yoga de carácter principalmente anglófono, y empezaron a hacerse nuevas síntesis de técnicas prácticas y principios teóricos, sobre todo a partir de las enseñanzas de Vivekananda (1863-1902). Pero ni siquiera en estas innovaciones estaba presente el tipo de práctica de āsana, tan predominante hoy en día. De hecho, Vivekananda y muchos que siguieron su pasos rechazaron expresamente āsana, así como otras técnicas asociadas con el haṭha yoga, por considerarlos inconvenientes o de mal gusto, y, como consecuencia, estuvieron en su mayoría ausentes en las expresiones iniciales de práctica anglófona del yoga. En este estudio me propongo examinar las razones por las que āsana estuvo excluida inicialmente de la mayoría de los yogas modernos y qué cambios experimentó al ser integrado en ellos.3 Con unos comienzos tan poco prometedores, ¿cómo ha alcanzado āsana su reputación de piedra angular del yoga transnacional de la que goza actualmente? ¿Qué condiciones contribuyeron a que fuera excluido de la concepción del yoga que expresaron los primeros profesores modernos y con qué fundamentos se pudo reincorporar?
Cuando Vivekananda hizo su síntesis del yoga en los años 1890, la práctica de posturas se asociaba sobre todo con el yogin (o, más comúnmente, «yogui»), término que designaba en particular a los haṭha yogins del linaje Nāth, pero que se empleaba en sentido más genérico para referirse a ascetas, magos y artistas callejeros. Por confundírsele a menudo con el «faquir» musulmán, el yogui acabó simbolizando todo aquello que consideraban abominable ciertas ramas de la religión hinduista. Las contorsiones del haṭha yoga se asociaban con el atraso y la superstición, y muchos consideraban que, por tanto, no tenían cabida en la empresa yóguica científica y moderna. En la primera mitad de este estudio investigo la figura del yogin que presentan los diarios de viajes y textos eruditos, la cultura popular y las obras de yoga práctico populares con la intención de comprender el singular estatus que tiene el haṭha yoga en nuestro tiempo. Esto facilita el contexto necesario para la segunda mitad del estudio, que se centra en las modificaciones concretas a que tuvo que someterse el haṭha yoga para no ser considerado una lacra en el panorama religioso y social indio.
El libro presta particular atención a un aspecto esencial del desarrollo del yoga que, no obstante, se ha ignorado en buena medida hasta el momento. Los estudios del yoga moderno han elidido por lo general la transición que ha experimentado la práctica yóguica desde los manifiestos de yoga de Vivekananda de mediados de la década de 1890, que no incluían āsana, hasta las formas de yoga postural célebres hoy en día, que empezaron a emerger en la década de 1920. Los dos estudios principales del tema hasta la fecha, de De Michelis (2004) y Alter (2004a), se han centrado en estos dos momentos de la historia del yoga transnacional, pero no dan una explicación convincente de por qué en un principio se excluyó āsana, ni de cómo y por qué al cabo del tiempo se reincorporó.4 Esta obra pretende identificar los factores que contribuyeron inicialmente a darle al yoga transnacional la forma que ha adoptado, y constituye en cierto sentido una «prehistoria» de la revolución internacional de āsana que experimentó un auge extraordinario con B.K.S. Iyengar y otros profesores desde los años 1950 en adelante.
Esa prehistoria conlleva un examen de la corriente internacional de cultura física y el impacto que tuvo en la conciencia de la juventud india en los últimos años del siglo xix y primeros del xx. Se extendieron por Europa durante el siglo xix formas cuasirreligiosas de cultura física que se abrieron paso hasta la India, donde su influencia e infiltración dieron lugar a nuevas interpretaciones populares del hinduismo nacionalista. Los experimentos para definir la particular naturaleza de la cultura física india supusieron una reinvención de āsana como expresión intemporal del ejercicio físico hindú; y esas prácticas de āsana de orientación occidental que se desarrollaron en la India encontraron seguidamente su camino (de vuelta) a Occidente, donde se identificaron y fusionaron con formas de «gimnasia esotérica» que se habían hecho populares en Europa y Estados Unidos desde mediados del siglo xix (independientes por completo de las tradiciones yóguicas). El yoga fundamentado en las posturas, como hoy lo conocemos, es el resultado de un intercambio dialógico entre las técnicas pararreligiosas de cultura corporal modernas desarrolladas en Occidente y los diversos tratados de yoga hindú «moderno» difundidos desde tiempos de Vivekananda. Aunque habitualmente apele a la tradición del haṭha yoga indio, el yoga postural contemporáneo no puede considerarse legítimo sucesor de esta tradición.
Fuentes, métodos y delimitaciones
Las principales fuentes de época temprana utilizadas para este estudio han sido varios manuales populares de yoga escritos en lengua inglesa desde finales del siglo xix hasta alrededor de 1935. De Michelis (2004) considera que el «Yoga moderno» empieza con el Raja Yoga de Vivekananda de 1896, y salvo por contadas excepciones –como las obras de M.N. Dvivedi (1885, 1890) y Ram Prasad (1890) patrocinadas por la Sociedad Teosófica–, es cierto que en líneas generales el manual anglófono de yoga orientado a la práctica no aparece como género hasta después de esta fecha. John Gordon Melton acredita de hecho la obra de Ram Prasad como la primera en «explicar y promover la práctica del yoga» (Melton, 1990, pág. 502). Un sondeo de la literatura yóguica en posesión de la biblioteca de la Universidad de Cambridge y el departamento indio de la British Library de Londres reveló que, antes de 1920, raramente se hacía siquiera mención de āsana ni del haṭha yoga en los manuales básicos más conocidos, mientras que un examen posterior de las colecciones de la Green Library de la Universidad de Stanford y la biblioteca de la Universidad de California en Berkeley contribuyó a confirmar esta impresión en lo que a los autores de yoga estadounidenses se refiere. Estos sondeos me dieron la posibilidad de consultar la mayoría de los manuales anglófonos de práctica yóguica con formato de libro publicados en la India, Gran Bretaña y Estados Unidos antes de 1930. En los años posteriores a la II Guerra Mundial, hubo un crecimiento súbito del interés por el yoga y de los títulos dedicados al tema; no obstante, y pese a haber hojeado muchos de ellos, quedan fuera del período concreto de estudio y no puedo decir que tenga un conocimiento acreditado o exhaustivo de ellos. De todos modos, es muy evidente que, después de la II Guerra Mundial, los principales manuales de yoga escritos en lengua inglesa dan mucha más relevancia a las posturas de yoga de la que habían tenido anteriormente.5
Las principales cuestiones que se me plantearon a raíz de estas exploraciones literarias fueron las siguientes: ¿por qué está ausente āsana, y el haṭha yoga en general, en los primeros manuales populares de instrucciones de yoga? ¿Qué condiciones hicieron posible que la práctica de posturas adquiriera, para mediados del siglo xx, tal protagonismo como para considerarse la característica más importante del yoga transnacional, hasta el punto de convertirse, en ciertos contextos no asiáticos, prácticamente en sinónimo de yoga? ¿Pueden considerarse «modernas» las modalidades actuales de práctica postural de yoga y la estructura ideológica que las conforma, en sentido tipológico? Y, si es así, ¿cómo se estableció la supuesta relación de estas formas modernas con las tradiciones de haṭha yoga medievales de las que a menudo dicen ser herederas?
Es bien sabido que la obra de dos gurús radicados en Bombay, Śrī Yogendra (1897-1989) y Swami Kualayananda (1883-1966), junto con las enseñanzas de T. Krishnamacharya (1888-1989) y sus discípulos de Mysore, famosos hoy en día, contribuyeron sustancialmente a despertar el interés del público por las āsanas haṭha yóguicas. Gracias en buena medida a sus esfuerzos, y a los de sus discípulos, es tan prominente en la actualidad la práctica de posturas en los círculos de yoga transnacional, y las publicaciones de estos hombres son sin duda fuente primordial de información para investigar las expresiones modernas de āsana (capítulos 6 al 9). Sin embargo, por sí solas estas fuentes no explican por qué hubo un intervalo de tres décadas entre la exposición del yoga que hizo Vivekananda para el practicante moderno y el advenimiento del haṭha yoga como componente fundamental de la práctica yóguica. ¿Qué condiciones favorecieron que Kuvalayananda y otros gurús introdujeran āsana en el marco del yoga popular? Y ¿cómo es que, por el contrario, a Vivekananda le pareció conveniente omitir cualquiera referencia a āsana en su nueva síntesis?
Estas preguntas me llevaron a examinar las representaciones de haṭha yoga, y a los propios yogins, en diarios de viaje, textos eruditos y principales medios de divulgación europeos desde el siglo xvii hasta las primeras décadas del xx. Leyendo el estudio del «faquirismo» haṭha yóguico que hizo en 1908 Richard Schmidt, tuve noticia de varios relatos antiguos sobre yogins, de Bernier (1670), Tavernier (1676), J. de Thevenot (1684) y Fryer (1698). A su vez, estas ediciones me dieron referencias de los relatos de Mundy (1628-1634), Ovington (1696), Heber (1828) y de la compilación de Bernard (ed. 1733-1736). Lo que dejan claro estas obras es que el yogin, y las mortificaciones posturales a que se somete, son objeto de censura moral y prohibición judicial, repulsa y morbosa fascinación. Los textos eruditos del siglo xix, de autores tanto europeos como indios con educación inglesa, manifiestan en general actitudes similares hacia el practicante de haṭha yoga. Las fuentes a las que me remito en este caso son E.W. Hopkins, W.J. Wilkins, M. Monier-Williams y Max Müller. Fundamentales también para comprender el estatus del yogin en el último cuarto del siglo xix me han sido algunas de las primeras traducciones de haṭha yoga, obra de S.C. Vasu (desde 1884 en adelante) y, en menor medida, las de C.R.S. Ayangar (1893), B.N. Banerjee (1894) y Pancham Sinh (1915). Las traducciones de Vasu, en particular, fueron decisivas para difundir al gran público una interpretación moderna del haṭha yoga y crear las condiciones propicias para que el haṭha yoga





























