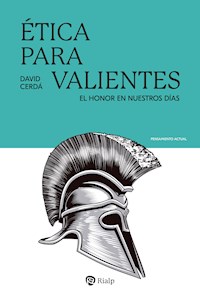Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pensamiento Actual
- Sprache: Spanisch
¿Qué es la lucidez? ¿Qué ventajas tiene el pensamiento lúcido? ¿Por qué nos engañamos, o engañamos a otros? ¿Qué relación hay entre lo que sentimos y lo que pensamos? La verdad, tan cuestionada, ¿es realmente versátil, manejable, modificable por un "cambio de opinión", o se mantiene en su posición, impertérrita, mientras tratamos de desconfigurarla según nuestros intereses? Tras doce años de trabajo combinando ciencia, filosofía y arte, el autor nos ofrece un libro ameno y riguroso, que proporciona esperanza y lucidez ante la pandemia relativista.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DAVID CERDÁ
EL DILEMA DE NEO
¿Cuánta verdad hay en nuestras vidas?
EDICIONES RIALP
MADRID
© 2024 by David Cerdá
© 2024 by EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid
(www.rialp.com)
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (versión impresa): 978-84-321-6667-9
ISBN (versión digital): 978-84-321-6668-6
ISNI: 0000 0001 0725 313X
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
A mi madre, Rosa, que me ha enseñado lo esencial: a pensar, luchar y amar.
Padre Zeus, libra de la espesa niebla a los aqueos, serena el cielo, concede que nuestros ojos vean y destrúyenos, ya que así te place; pero en la luz.
(Ilíada, XVII)
ÍNDICE
I. Matrix
II. ALCANCE DE LA LUCIDEZ
Razones para amar la verdad
La luz del asombro
III. LUCIDEZ: SU COLUMNA VERTEBRAL
¿Dónde está la bolita?
Las piezas del pensamiento
Contra la superficialidad
Lo bueno de no estar bien
Preguntar y dudar
Pensar conversando
IV. Ejercer la lucidez
Entornar los ojos
La verdad sobre uno mismo
Ser verdaderamente libres
Madurar y comprometerse
Una ética de la veracidad
V. El dilema de Neo
Epílogo: otra manera de leer este libro
Índice de desafíos
Agradecimientos
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Dedicatoria
Epígrafe
Índice
Comenzar a leer
Agradecimientos
Notas
I. Matrix
Querido lector o merodeador: el libro que ahora tienes entre tus manos es una trampa benigna, un ardid amoroso. Mi propósito es que caigas rendido a los pies de la verdad. Que la ames tanto como yo la he amado en los últimos cuarenta años, para que queden a tu alcance los mismos frutos deliciosos que yo he degustado. Para saber por qué me he autoimpuesto esta tarea de alcahuete aún deberás leer un poco más. Ahora solo quiero limpiar mi conciencia advirtiéndote que estás a punto de caer en mi tela de araña, y que pienso emplear todos los trucos, persuasiones y filtros de amor disponibles para conseguir mi objetivo. Quedas avisado.
Pero este bebedizo artero que te he preparado no tendrá efecto alguno si no se da una condición previa. Necesito que exista en ti cierto desasosiego. Te lo explico con un rodeo fílmico que utilizaré aquí y allá como excusa en lo que sigue. No sé si conoces la película Matrix. Te pongo, por si resulta que no, en antecedentes: en un remoto futuro, humanos y máquinas nos hemos enfrentado en una encarnizada guerra, y nosotros, como vaticinaron Stephen Hawking y Elon Musk, hemos perdido. Tras la derrota, las máquinas nos han sometido. Somos cultivados para generar la energía que ellas necesitan; se nos mantiene con vida conectando nuestras mentes a un software que simula un mundo idéntico al nuestro actual. No obstante, en la ciudad subterránea de Sion resiste un puñado de valientes desenchufados cuyo objetivo es darle la vuelta a la tortilla y liberar a nuestra especie del yugo de la Inteligencia Artificial.
Uno de ellos es Neo, el elegido, que al principio ignora su condición cautiva. Nota que algo no marcha, pero es incapaz de explicarlo. Morfeo, líder de los insurgentes, pone palabras al sentimiento de Neo, a su desasosiego, en una célebre escena. A Neo el mundo no acaba de cuadrarle. Se siente como Alicia en el País de las Maravillas al deslizarse a toda velocidad por la intrincada madriguera del conejo blanco. Vértigo y angustia mezclados: barrunta que la realidad que él conoce es ficticia, una mera recreación virtual. Y esa idea, que la realidad no sea lo que parece, se le ha incrustado en la mente como una fastidiosa astilla. No es que su vida, tal y como la percibe, le resulte desagradable; pero la posibilidad de que sea solo un montaje lo está enloqueciendo. Porque si esa hipótesis resulta ser cierta, entonces Neo no es más que un esclavo.
Morfeo le explica a Neo que Matrix, la IA esclavizadora, está por todas partes. Y el caso es que creo que en nuestro mundo ocurre algo siniestramente parecido. Que la realidad que se nos presenta, a ratos envuelta en papel de regalo, otras veces rodeada de una espesa y ambigua neblina, no es lo que parece ser. Que hay mucha complejidad inadvertida, que las reglas para desentrañarla no son diáfanas y que vivir no es fácil. Que lo esencial, si nos dejamos llevar, pasa por debajo del umbral de nuestros radares. Y que la verdad está siendo sometida a un intenso acoso por gente que para obtener poder y dinero —valga la redundancia— está dispuesta a emplear todas las artimañas que precise, por sucias que sean.
Hay muchos signos de que habitamos en Matrix; la verdad está siendo atacada en innumerables frentes. Ese ataque tiene dos ejes fundamentales, uno individualista y el otro colectivista: la verdad subjetiva («cada uno tiene su verdad») y la verdad que se vota. Estas tesis que enferman la conciencia y la comunidad están siendo promovidas por quienes nos quieren desvalidos, es decir, por quienes necesitan que seamos consumidores compulsivos y súbditos agradecidos, y en definitiva por todos aquellos que necesitan embaucarnos. En cuanto al ámbito político, es difícil saber si antes se mentía menos o más, pero es muy probable que nunca se haya mentido con tanta imaginación («tenemos hechos alternativos») y tanta desvergüenza. A esta distopía en marcha se la ha llamado «era de la posverdad», una denominación que es improcedente en dos sentidos, y apropiada en uno.
No procede hablar de una «era de la posverdad» en tanto en cuanto no ha existido ninguna «era de la verdad» que ahora hayamos sobrepasado, y en la medida en que eso que llamamos «posverdad» no deja de ser la propaganda, las falacias, los bulos y las mentiras de siempre. En una de esas generalizaciones sin fundamento que tanta fama le han granjeado, afirma Yuval Noah Harari: «En tanto especie, el hombre prefiere el poder a la verdad» (21 lecciones para el sigloxxi). Aunque esto, por ser una media verdad, no sea cierto —que hoy tengamos hospitales, normas internacionales y ética lo demuestra—, sí apunta a que no ha habido ni habrá un mundo más allá del recurso a lo falso. Ocurre no obstante que el asedio del poder a la autoridad se ha recrudecido en los últimos años: la madre, el padre, el juez, la empresaria, la profesora, nadie ha quedado a salvo. La verdad es consustancial a la autoridad, y no hay figura de autoridad que no esté siendo cuestionada por parte de la mediocracia que el poder conforma. Hay muchas razones para el desprestigio de la verdad, pero la principal ha sido, es y será la maldad, esto es, el egoísmo y la violencia.
Hablar de una «era de la posverdad» es en cambio oportuno si nos fijamos en esta novedad que se ha producido: teniéndolo más a favor que nunca para acceder a la verdad, nos hemos visto sorprendidos por un aluvión de falsedades y supercherías. El prefijo «post» se referiría entonces a un eclipse de la verdad inesperado, al intento de muchos de volverla irrelevante. El diccionario de Oxford declaró en 2016 que «post-truth» era la palabra del año, definiéndola como «aquella circunstancia en la que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que las apelaciones a la emoción y las creencias personales». La entrada en el diccionario señala que están proliferando peligrosamente los detractores de un principio esencial: que algunas cosas son verdaderas independientemente de cómo nos sintamos al respecto. El factor diferencial para que esto haya sido posible es tecnológico, el auge de los dispositivos móviles y las redes sociales. Y todo apunta a que nos queda recorrer un camino paralelo al de la película respecto a la IA y su efecto subyugante. «Un centinela para cada hombre, mujer y niño en Sion» —dice Morfeo en Matrix Reloaded— «eso me suena exactamente al pensamiento que tiene una máquina».
Si vamos a hablar de eras propongo denominar a la nuestra la de la «ignorancia voluntaria»; la era en la que más se ha sobrevalorado la expresión y más se ha minusvalorado el juicio. A pesar de que la «posverdad» sea el ariete para la dominación política, su irrupción no solo beneficia a los politicastros; apetece a una porción de sus damnificados. Hay gente más que adaptada a esta vida esclavizada que a fin de cuentas la exonera de algunas de sus responsabilidades. Tanto si consiguen disfrutar como si sufren (la infelicidad también es un refugio), son muchos quienes no desean reconocer que viven en Matrix. Crece la indiferencia ante la verdad, y el desasosiego lúcido de Neo no es universal, ni mucho menos.
«Tienes que entender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desenchufada», le dice Morfeo a Neo. Estoy convencido, querida lectora, querido lector, de que no es tu caso. Sospecho que te has percatado ya de la existencia de Matrix, que tu sentimiento se asemeja al del elegido y entiendes que esa angustia es el preludio de la libertad. Si es así, has llegado al lugar adecuado. Si tu turbación es parecida a la suya y tus ganas de escudriñar la verdad, por incómoda e inaudita que sea, son parejas, descubrirás en este libro muchas cosas que te harán vibrar. Si quieres hacer frente a los señuelos que cada día parecen desplegarse ante tus ojos, toma mi mano, pues te aseguro que realizaremos un viaje tras el cual nada volverá a ser como antes.
Te prometo lo que a Neo le promete Morfeo: si te quedas conmigo en el País de las Maravillas, te enseñaré hasta dónde llega la madriguera del conejo.
II. ALCANCE DE LA LUCIDEZ
La lucidez es un compromisovital e irrenunciable con la verdad que induce a la acción. Ser lúcido es amar la verdad y tener el coraje de llegar a dondequiera que ese amor te lleve.
Que la lucidez sea un compromiso significa que es una relación basada en hechos y no en intenciones. La predisposición orienta la voluntad; el comportamiento humano se acciona gracias a las palancas y poleas de las actitudes y las motivaciones. Pero con ellas no basta. Comprometerse es cumplir, estar a la altura, invertir las suficientes fuerzas en la consecución de un fin. Esa decisión depara una certeza parcial, no del conocimiento, sino de la acción; es querer encarnar algo y ver qué sucede. En definitiva, ser lúcido no es como grabarse un tatuaje o esparcir un hashtag, es una opción de conciencia que siempre tiene consecuencias prácticas.
Como comprometerse y amar es cumplir, exigen capacidad, en este caso, para pensar y sentir. Se puede aprender a amar mientras se ama —¿no es lo que hacemos todos?—, pero sin relajaciones ni complacencias, con pundonor y diligencia. Quien ama torpemente daña lo amado; solo nos aleja de ahí un esfuerzo consagrado.
El adjetivo «vital» dice del campo de juego de esa verdad, que es el de la vida humana. La verdad tiene distintos alcances: el técnico, académico, el científico, etcétera; cuando el foco es nuestra vida, la existencia y naturaleza de los exoplanetas y el poder destructivo de la soledad no son verdades del mismo rango. La verdad que ama el lúcido tiene que ver con cómo hay que vivir, en el sentido más amplio; desde esa perspectiva pondera la realidad que concierne al mundo y a las personas que lo pueblan. El lúcido no solo indaga y aprende: hace con lo que descubre.
Decir que ese compromiso es irrenunciable es informar de la máxima relevancia del deber que se asume. El amor a la verdad, para ser auténtico y poder realizarse, ha de estar por encima de todas las cosas, aunque no por encima de todas las personas, pues estas son una parte insoslayable de esa verdad. Contraer un compromiso irrenunciable es reconocer la existencia de una ley que nos obliga, esto es, que nos vincula a otras personas. Como todos los amores, el que se profesa a la verdad entraña sacrificios, además de ciertos goces, y por lo tanto es un empeño solo apto para espíritus maduros y valientes.
Toda ley tiene un cómo, una estructura o mecanismo que la hace efectiva. Este es el espinazo de la lucidez, su método, al que se referirá, tras esta introducción necesaria, la primera parte de este libro. También comporta una práctica; la segunda parte se detendrá en la lucidez como acción, encarando sus circunstancias y sus obstáculos y ofreciendo algunas vías para superarlos. En tercer y último lugar, lectora o lector, serás conducido al dilema fundamental que plantea esta obra, y para entonces confío en que sabrás decidirte.
El amor no es una emoción, sino una conclusión y una decisión con consecuencias emocionales. Amamos siempre alentados por una serie de razones, nos consten o no y sepamos mejor o peor cómo explicarlas. El amor a la verdad no es una excepción a esta regla; los compromisos que asumimos nacen y se sustentan en un porqué. Esto es lo que corresponde clarificar ahora: por qué querría alguien amar la verdad.
Razones para amar la verdad
§ El ser que decide anhela la verdad
Existe, para empezar, un ansia de verdad inscrita en el alma humana que tiene que ver con su circunstancia. Nuestra necesidad de decidir es única en grado entre los seres vivos, y toda decisión se sustenta en interpretaciones de la realidad. Vivimos en un mundo de significantes de significado esencialmente no unívoco. Para una cebra, una serpiente significa «peligro»; para nosotros, según la latitud y el contexto, puede significar, además, «mascota», «manjar» o «medicina». Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, apoyándonos en los conocimientos, las rutinas y las reglas sociales de las que nos dotamos, tenemos que optar entre caminos que sin cesar se bifurcan. El sol que alumbra el acto de decidir es la verdad; nuestras decisiones tienen mejor pronóstico si parten de un conocimiento atinado de la realidad.
Nuestra naturaleza decisoria hunde sus raíces en el escandaloso hecho de que todos nacemos prematuramente, producto de un problema de diseño. En determinado momento, las caderas de las mamás homínidas no crecen al ritmo necesario como para parir bebés homínidos del todo maduros sin riesgo de que sus cráneos no puedan abrirse paso por el útero y madre e hijo terminen muriendo. ¿Cómo se las arregla la naturaleza? Reduciendo el tiempo de gestación y produciendo niños con los huesos de la cabeza aún algo blandos (por eso no es buena idea trastear la cabeza de los bebés). El resultado es que nuestro cerebro sale al mundo a medio hacer. Por comparación con la madurez de los chimpancés cuando nacen, se calcula que deberíamos ver la luz a los veintiún meses aproximadamente. Al comienzo, a todos «nos falta un hervor», porque el pastel que somos se termina fuera, en el útero externo de la cultura. Eso tiene consecuencias trascendentales. El cerebro de un chimpancé y el de un niño pesan al principio casi lo mismo, unos 350 gramos de media; el cerebro del chimpancé adulto llega hasta los 450 gramos, y el del humano, a los 1400.
El inconveniente es que nacemos como el más desvalido de los animales, más incluso que los polluelos: somos durante demasiado tiempo incapaces de caminar o de alimentarnos, una presa fácil. Tal vez por eso el humano es el único ser que, al venir al mundo, llora. Pero nacer a medio terminar también tiene una doble y enorme ventaja. Primero, disfrutar de una importante plasticidad neuronal, inédita en el reino animal, cuyos miembros gozan de una capacidad de aprendizaje y creatividad limitadísima por comparación a la nuestra. Segundo, la última fase de desarrollo del cerebro humano, el acabado, es social. Eso nos convierte en un ser cultural, y la cultura es el elemento innovador de primera magnitud que nos ha llevado a dominar el planeta. Hemos superpuesto al mundo nuestro propio y cultural mundo, la antroposfera, gracias a nuestra capacidad para crear y aprender y así reconfigurarnos.
Así pues, el ser humano viene al mundo y permanece en él hasta su muerte como «un animal no ajustado», en palabras de Friedrich Nietzsche. El Arquitecto de Matrix le copia: le escuchamos decir en la película que el hombre es una «ecuación no balanceada», una anomalía. No estamos ni morfológica ni conductualmente especializados, como le ocurre al resto de las especies. Puesto que estamos inacabados, no encajamos en el mundo y carecemos de un sitio preciso en él. Tenemos un déficit de instinto que nos convierte en el más inquieto, problemático y fascinante de los seres que jamás haya pisado la tierra.
El quedar fundamentalmente privados del instinto como guía de acción es a la vez la tragedia y el gran don del ser humano, la verdadera expulsión bíblica del Edén. Steven Pinker la ha llamado «la venganza de los torpes»; somos, en el colmo de la imperfección, el único ser vivo que puede contrariarse a sí mismo, algo que por cierto nos ha permitido plantearnos formidables preguntas. Nuestra curiosidad es tan sensacional como provechosa. Oscar Wilde explicaba que si la naturaleza nos hubiera parecido confortable —como se lo parece a un delfín o a un saltamontes—, no habríamos inventado la arquitectura. El animal y la naturaleza son una y la misma cosa; el hombre y la naturaleza, dos. Somos seres carenciales, estamos destinados a autoprogramarnos, y todo arte de vivir redunda en un arte de decidir. Por eso sentimos nuestra ignorancia como una privación y queremos acabar con ella, convirtiéndonos en rastreadores de la verdad.
§ El ser que comprende que muere quiere que su vida merezca la pena
El ser humano se sabe finito, y esta conciencia de estar abocado al cieno lo incita a vivir con los ojos abiertos. «La vida se escapa» —le escribe Denis Diderot a Sophie Volland— «la sagacidad de los hombres le ha dado al tiempo una voz que los avisa de su huida sorda y ligera». Nuestro término no es un mero hecho, como lo es, si es que alguno llega a saberlo, para los demás seres vivos; es un drama. Vivimos, en consecuencia, de un modo completamente distinto, según parámetros que rebasan el estrecho prisma de la supervivencia. Todo el reino de lo vivo se preserva; excepto el ser humano, que existe. De ahí deriva el afán de que nuestra vida merezca la pena.
El apremio de la tumba nos obliga a priorizar y a preguntarnos contantemente qué estamos haciendo. Se extienden ante nuestros ojos multitud de campos trillados, paisajes familiares y alucinaciones matrixianas. El animal los acepta, no sospecha; nosotros queremos que la velada realidad se desvele, y eso es lo que significa la palabra alétheia, que usaban los antiguos griegos para indicar lo verdadero: «desvelamiento». Por descontado, ese apremio no se da siempre ni en todos. Pero su sombra nos persigue en el supermercado, en la alcoba, en la fábrica y hasta en el lavabo, pues a todos nos consta de un modo u otro nuestra desaparición futura.
Tan grave es existir que resulta muchas veces un despilfarro. No nos hacemos una idea aproximada de la cantidad de gente que vive al voleo, de cualquier manera. Ya sé que todos improvisamos, que todos vamos de inexperiencia en inexperiencia y estamos ininterrumpidamente de estreno en este experimento que es vivir; que no hay más que exploraciones. Pero sabemos también que, en la verdad, y no solo en la suerte, reside la diferencia, y por eso vamos tras ella. La vida puede descarrilar por temeridad y por puro hábito, por calamidades insuperables, por inepcia o soberbia; y también puede ensancharse y ser buena. Hay que escoger, en definitiva, entre vivir al tuntún o a propósito.
No es difícil percibir que la vida no marcha. La existencia mal desbastada se cubre de asperezas, las horas se hacen insufribles, las angustias prosperan. Al parecer la vida es la única cosa que, cuanto más vacía está, más pesa. Nos cuesta algo más admitir la responsabilidad que llevamos en ello. Nos mofamos de todo tipo de chapuzas en cuanto a otros asuntos, mientras descuidamos aquello que merecería todo nuestro esmero. Lamentarse por lo dura y torcida que avanza la vida está al alcance de cualquiera. Distinto es hacer lo que hay que hacer para enderezarla, asumiendo el correspondiente compromiso con la verdad.
La lucidez es una bocanada de aire frío que nos despierta, un desfibrilador existencial. Necesitamos saber que nuestra vida no es fútil, aunque sea minúscula; la queremos significativa. Todo amor es una negación de la muerte, un triunfo parcial, un partido ganado en un campeonato en el que finalmente seremos eliminados. El amor a la verdad es otra de esas victorias mínimas. Pero, como todas las victorias significativas, es también noble y bella.
§ Busca la verdad quien ama lo bello y aborrece lo falso
En sus Cartas sobre la educación estética de la humanidad, nos alienta Schiller: «Educa la verdad victoriosa en el silencio pudoroso de tu espíritu, proyéctala en la belleza para que el pensamiento le rinda homenaje y los sentidos acojan su aparición con amor». Amamos también la verdad porque desarrollamos una intolerancia a su opuesta, la falsedad. Una intolerancia que llega a ser física; afecta a nuestros nervios y la sentimos en nuestras entrañas. Quien elige lo nítido, lo limpio y lo bello desarrolla una natural repugnancia por lo oscuro, lo sucio y lo feo.
«La primera realidad del alma humana, la más próxima a su destino universal, es el orden», dice Simone Weil en Echar raíces. La belleza es orden frente al caos; la verdad es una de sus principales manifestaciones. El mundo natural y el humano son tan complejos e impredecibles que nuestras visiones del bien necesariamente incorporan propuestas para combatir la anarquía. La fealdad es eso, desconcierto, una perplejidad que no estimula, sino que degrada. El orden es un principio de salud física, psíquica y moral, algo a lo que se opone la idea posmoderna y a todas luces falsa de que todo ordenamiento es autoridad impuesta, sumisión y derrota.
Amando la música se aprende a despreciar el ruido; al educar el paladar uno descubre que hay comidas que no están buenas; quien se labra una conciencia pierde el sueño al toparse con lo injusto; lo bueno y lo malo de llegar a entender de vinos es el regusto amargo que nos dejan los caldos chabacanos. Exactamente lo mismo ocurre con la verdad: quedar prendados de ella nos impulsa a evitar lo falso. Charles Marlow, el narrador de El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, lo explica con estas palabras:
Ustedes saben que odio, detesto, me resulta intolerable, la mentira, no porque sea más recto que los demás, sino porque sencillamente me espanta. Hay un tinte de muerte, un sabor de mortalidad en la mentira que es exactamente lo que más odio y detesto en el mundo, lo que quiero olvidar. Me hace sentir desgraciado y enfermo, como la mordedura de algo corrupto. Es cuestión de temperamento, me imagino.
Recuerdo haber leído sobre una consulta en la que se preguntaba a los encuestados qué elegirían, en el caso de que un incendio destruyese la Mona Lisa, si una copia perfecta del cuadro o sus auténticas cenizas. Cuatro de cada cinco encuestados dijeron preferir las cenizas, confirmando una vez más la hermosura de lo verdadero.
Es otra consecuencia de que queramos que la vida merezca la pena: procuramos que ese viaje sea hermoso. Habitamos un planeta minúsculo perteneciente a una galaxia marginal en un cosmos que carece de centro y se expande. Esta insignificancia nos empuja a lo bello, es decir, a lo auténtico. Alguien preguntó una vez a Confucio por qué compraba arroz y flores. Respondió que compraba arroz para vivir, y flores para tener una razón para vivir. Flores y arroz: eso queremos.
Todo gozo estético es una protesta contra el dolor y la muerte, contra nuestra constitución sufriente y transitoria. Puesto que los animales no cavan jamás hasta alcanzar la sima de esa toma de conciencia, ni pintan cuadros ni escriben sonetos ni componen sinfonías. Si danzan o cantan es para aparearse o marcar su territorio; todas sus expresiones bellas son funcionales, y solo los seres humanos podemos apreciar su valor extrafuncional, lo que valen en sí mismas. A nosotros lo inevitable nos abre a las cualidades poéticas de la vida. Con nuestros pinceles, partituras y rimas nos decimos que seremos polvo, sí, mas polvo enamorado.
La ignorancia evitable es horrenda. Cuando hay medios, desconocer es vicioso, si no perverso, una omisión que es el rasgo esencial de la barbarie. El bárbaro contemporáneo se niega la verdad e intenta que el infierno que ha creado colonice y arrase la existencia de quienes tienen la desgracia de cruzársele. Está particularmente inclinado a destruir lo hermoso y lo delicado, pues su forma de afirmarse es imponer su mundo agresivo y grosero. En ocasiones, el bárbaro puede ser también víctima, como el chaval desarraigado de su país que se ha criado en la nada de la violencia y al crecer la aplica en el lugar al que emigró a la fuerza; pero siempre es verdugo.
Escoger la verdad es optar por la claridad y la belleza. Es una cuestión de gusto que tiene implicaciones en el carácter. De ahí la importancia de los sistemas educativos. Una educación que acostumbra a lo verdadero depara ciudadanos lúcidos; la instrucción en el relativismo nihilista y en la mediocre idea de que todo el mundo tiene la misma cuota de verdad es un sumidero. Lo mismo puede decirse de los hogares, que son nuestro primigenio caladero de verdades. Las casas en cuyas mesas se sirven mentiras y una incultura orgullosa propician seres humanos profundamente carenciales, peligrosos para sí mismos y para todos.
Desde siempre asimilamos la violencia y la falsedad a las tinieblas. Al contrario, la belleza, como dice Hans-Georg Gadamer, «posee el modo de ser de la luz». Mienten y se engañan los débiles, los apocados, los inmaduros, los cobardes. Admiramos a los honestos como admiramos a los atletas, porque su porte y sus hazañas denotan esfuerzo, sacrificio y valentía; nos gustaría parecernos a ellos. La verdad reluce como el metal de las medallas olímpicas. La mentira y la ignorancia son brutales y feas, y aborrecerlas es un modo muy potente de encaminarse a lo cierto.
§ Somos nuestro carácter; la verdad refuerza las vigas que sostienen ese edificio que somos
Nuestras formas de ser son un proyecto personal sustentado en el autoconocimiento. Para erigir una personalidad auténtica, el mandato de Delfos, «Conócete a ti mismo», es un paso obligado. En Matrix, Morfeo lleva a Neo ante el Oráculo para averiguar si es el elegido, pero este duda de la capacidad de la pitonisa para acertar con el veredicto. Morfeo le aclara: «Procura no pensar en términos de correcto e incorrecto. Ella es una guía, Neo. Puede ayudarte a encontrar el camino». Sobre el dintel de la puerta de la acogedora cocina donde la sibila despacha sus sentencias, leemos la adaptación latina del precepto délfico: temet nosce.
Tarde o temprano uno se encuentra consigo mismo, y ese instante de conmoción, tal vez de espanto, puede alumbrar un rumbo nuevo. Puede ser lo que siga a alguna crisis vital; una muerte cercana, la paternidad, una invalidez sobrevenida, un conflicto amoroso, cualquier otro lance severo. Son momentos que demandan un plus de pensamiento, situaciones que nos empujan a caminar por el tablón que sobresale de la borda del barco, ocasiones que justamente denominamos «momentos de la verdad».
Dicho esto, es triste esperar a una sacudida para aspirar a ver más claro. Como apuntaba Michel de Montaigne, las aflicciones como único recurso lúcido son para aquellos que solo despiertan a golpe de látigo. Un percance es un comienzo tan bueno como otro cualquiera para adquirir un compromiso con la verdad. Pero las convicciones que lo generan deben venir forjadas de antes, pues no hay acuerdo con uno mismo que perdure si no hay más acicate que una mala circunstancia. Hay que pensar bien cuando se está bien, para poder hacerlo mejor cuando se esté peor. Los males son también, qué duda cabe, una poderosa distracción, y en la salud y la paz interior las advertencias se escuchan más nítidas y los remedios se hilvanan con más destreza.
Esta llamada al autoconocimiento para construir el carácter es algo más que una resonancia sentimental para un lúcido; es el meollo de su modo de vivir. No se queda en una exhortación al «sentido común», ni funciona memorizando citas o poniéndose en manos de la «sabiduría popular». Para empezar y salvo en lo más evidente, la sabiduría nunca ha sido popular. No hay refrán que no haya prosperado junto a su contrario —«a quien madruga Dios le ayuda»; «no por mucho madrugar amanece más temprano»—; eso invita a la sospecha. Pensar bien cuesta, la lucidez duele, y difícilmente va a ser una vía transitada por muchedumbres. Recuerda cómo llamaban nuestros padres al lugar al que nos castigaban: el rincón de pensar. Si aún dudas, calcula cuánta gente desea asistir a una conferencia de un filósofo y compáralo con quienes hacen guardia durante días para ver y escuchar de cerca a cualquiera de los cantantes de moda. O mira cuántos se paran a rendir visita a la tumba de John Locke, y cuántos peregrinan a la de Elvis. Las verdades significativas rara vez reciben adhesiones multitudinarias. No se logra una existencia lúcida encadenando refranes. Hace falta mucho más; entre otras cosas, escapar al cepo de la unanimidad, a la venenosa tentación del pensamiento único.
No es solo que el sentido común se quede corto ante los retos que plantea una vida comprometida con lo verdadero; es que puede ser una seria traba. Albert Einstein definió el sentido común como el cúmulo de prejuicios acumulados hasta que alcanzamos la mayoría de edad. El lúcido, aprendiz sempiterno, quiere siempre soltar lastre sobre lo indoctrinado y zafarse de los prejuicios. Jamás será sectario ni se detendrá en ninguna parte, porque no existe conocimiento alguno que constituya un punto final. Vivir en la verdad requiere vérselas con cuestiones nada ordinarias para las que el misterioso «sentido común» (¿en qué consiste y cómo se adquiere?) resulta de poca ayuda. «Buen sentido», eso es lo que nos hace falta.
Se puede, hasta cierto punto, escarmentar en cabeza ajena, e incluso hablar por boca prestada; sobradamente lo haré yo en estas páginas. Pero en puridad solo son lúcidos o necios los actos de uno. Ni el más sublime de los pensamientos vale de mucho si no encuentra traducción en nuestra conducta. Tras reconocer que somos carácter, solo queda admitir que la esencia de nuestra identidad no está en nuestras declaraciones, sino en nuestro comportamiento; que nuestra verdad se encarna en lo que hacemos.
§ Hay un deseo de saber y un afán de expandirnos que pueden, para nuestro disfrute, conquistarse
El deseo, que sustancia la lucidez, de llegar al fondo de los asuntos, puede ser poderoso, apremiante. Es una comezón que pide enfoque, un escozor que solo se calma —y a duras penas— con el ungüento de lo verdadero; una urgencia benigna. Tal deseo puede despertarse u obstaculizarse, entrenarse u olvidarse, fortalecerse o debilitarse; en cualquier caso, la llama existe en nosotros. La vida, como explica Baruch Spinoza, es un dinamismo, un conatus que o bien se expresa y construye, o bien se reprime y arrasa lo que encuentra a su paso. Pese a su natural existencia, la inclinación al saber compite con otras: hay que desenterrarla para que brote y crezca.
Puesto que desear es (DRAE) «aspirar con vehemencia al conocimiento, posesión o disfrute de algo», desear saber es una suerte de deseo redoblado. Puedes tener dinero, salud, otras cosas buenas y agradables, y aun así estar perdido por faltarte apetitos que te aviven. Nos quedamos en casi nada sin nuestras pasiones, fuente de motivación, alegría y esperanza; somos en buena media aquello a lo que con fervor aspiramos. «Solo soy un insecto intentando salir de la noche», cantaban los Radiohead en “All I need”. Los animales no desean, tienen pulsiones instintivas. La pulsión es pasiva, el deseo es activo. El deseo es una pulsión transformada por el corazón y el intelecto humanos.
Nuestros deseos nos llevan en volandas, tanto más si están conectados a nuestro espíritu, antes que a nuestros vicios. Quien desea conocer rasga el velo que lo separa del bien y la belleza, llenando, en el proceso, su vida de sentido. Lo prosaico, aunque agradable, puede convertirse en un zulo; y hay gente tan pobre que solo tiene dinero. Quien se enriquece en cuanto a la verdad planta un jardín del que brotarán copiosas flores y frutos. Su disfrute tiene una índole especial, persistente y sin perjudiciales efectos secundarios.
Lo peor que se puede decir del disfrute es que se acaba. Si las drogas son un problema es porque su efecto es cada vez menor y antes o después te hunden, y el placer que te da el alcohol puede igualmente descarriarte hasta destruirte. No obstante, se puede aspirar a un gozo que no se acabe y que no solo no te dañe, sino que te mejore. El secreto que no es un secreto es que hay tres modos de disfrutar ininterrumpidamente: amar, aprender y crear. Y los tres tienen una relación directa con el deseo de añadir verdad a nuestras vidas.
Ocurre, además, algo realmente curioso: no puedes abordar ninguna de estas tres vías de disfrute sin apelar a las otras. Amar implica ineludiblemente aprender. No puedes amar lo que no conoces, y amar, en sí, es un aprendizaje. Quien ama crea algo que no existía en el universo, asumiendo el papel de un pequeño dios. Aprender exige sin duda amar el objeto de aprendizaje y el propio proceso de aprender; de lo contrario, todo se olvida y nada cala. Y aprender es un modo de crearme. Crear, finalmente, solo es posible amando el campo en el que uno crea y la propia creación generada. Y es imposible crear algo sustancialmente valioso sin aprender con anterioridad un sinnúmero de cosas.
¿Qué tienen en común amar, aprender y crear? Que estoy fuera de mí. Me oriento al otro, se me impone la realidad de la que aprendo, me objetivo en lo que hago. Ese desinterés en mí mismo me libera, disponiéndome a placeres sentimentales e intelectuales. Y es asimismo una de las claves para vencer la ansiedad que acogota a tantos, especialmente, hoy, a muchos jóvenes, masivamente embarcados en un demencial proyecto de autorrealización, felicidad propia, cumplimiento de los propios sueños, etcétera, un camino hacia dentro que los aleja de la amorosa —sin dejar de ser dramática y dolorosa— realidad.
¿Cómo incitar este deseo, en nosotros y en otros? Se me ocurren tres vías preferentes: los sentimientos, las recompensas y los hábitos. En cuanto a los sentimientos, el orgullo, la humildad, la serenidad, la curiosidad, el arrojo o la confianza son pagos al contado en la moneda del corazón que me instan a saber. Por cuanto hace a las recompensas, ampliar las posibilidades de acción tal vez sea la principal que abra este deseo. «El ser humano se alegra cuando siente que aumenta su potencia de obrar», dice Spinoza. Vamos también y análogamente por eso a los gimnasios, entre otros motivos: para poder más. Más que a la felicidad —ese delirio—, aspiramos a la capacidad, a cierto sentimiento personal de abundancia. Por último, los hábitos delimitan nuestro terreno de juego, los sitios por los que con frecuencia pasamos y, en definitiva, lo que vemos y deseamos.
Como explica Tomás de Aquino, este deseo de saber que funda, engrandece y alegra no puede quedarse en curiositas: debe llegar a studiositas. No bastan los cachitos pequeños, las charlas TED, las píldoras o los artículos; exige profundidad y esfuerzo para deparar todos sus beneficios. La curiosidad diversiva, de la que más adelante hablaremos, aleja del aprendizaje y produce falsa seguridad y envanecimiento. La fragmentación y edulcoración del saber matan la studiositas. No hay atajos que valgan para el deseo fructífero y pleno de acercarse a la realidad cuanto se pueda.
El proyecto individual del carácter y el proyecto común civilizatorio son fundamentalmente maestrías del deseo. Se trata de construir equilibrios entre la anorexia —en sentido etimológico, no clínico; del griego orexis, «deseo»— y la obsesión fanática. Una persona y una sociedad están al frente de sus respectivas existencias cuando eligen sus deseos y estos las ennoblecen. Quien construye su deseo se construye, cimenta, apuntala y culmina su proyecto de vida.
§ La verdad es un presupuesto de la convivencia social pacífica
Existe una necesidad social de verdad, por ser esta la que funda la confianza, zócalo y vara de medir de todas las relaciones sociales. Cuando este crédito que nos otorgamos los unos a los otros se extingue, ya no hay socios, conciudadanos, amistades o familiares, sino tan solo potenciales enemigos. La desconfianza es el vestíbulo de todas las hostilidades, la escena predilecta de los abusadores. Y es una mentira universal y básica, que las personas son cosas, la que avienta todas las formas de crueldad que existen.
El amor se sustenta en la confianza, y el peso —la importancia— de los afectos depende de cuánta verdad contengan. Un afecto falso es una afrenta, una profanación, finalmente una declaración de guerra. No es posible querer de mentira, pues eso es sinónimo de no querer y hasta de malquerer. Solo hay cierta cantidad y cualidad de mentira admisible para las relaciones que avanzan, de modo que el amor, sin la verdad, no existe.
Los vínculos de vecindad y ciudadanía se basan en cierta certidumbre recíproca de que nuestras conductas se ajustan a ciertos parámetros. No hay vínculo entre personas que perdure sin eso. Un vecindario estructurado en torno a la desconfianza es una unidad patológica; una comunidad política en la que la confianza quiebra es una ficción que augura desgracias. El cemento de la convivencia es la honestidad. Y, puesto que somos seres sociales, la sinceridad, que es una actitud y una conducta respecto a la verdad, es una de las premisas de la comunicación efectiva.
Se pueden hacer promesas y adoptar compromisos porque se cuenta con un fondo de verdad. Podemos mentir incluso porque existe dicho fondo verdadero, que es el lecho de nuestras posturas y suposiciones. Como ha explicado Herbert Paul Grice mediante sus «máximas conversacionales», hay una «convención de veracidad» que funda todos los actos comunicativos, convención que incluso los mentirosos y los ignorantes no pueden dejar de aprobar, pues constituye la referencia desde la que ellos actúan torticeramente. Hay traición solo cuando antes hubo confianza. Si mentimos o fingimos, para proteger, dañar u obtener algún rédito, es porque hay una verdad que esa mentira trastoca, una verdad que, para mentir o fingir a conciencia, hemos de identificar previamente. Si la verdad no importase, hablar no tendría sentido, y ni siquiera podríamos entendernos.
Si la democracia vive horas bajas es porque hemos olvidado cuánto depende de la verdad. Sin una opinión pública instruida, la democracia se desvanece como un fantasma; sin el debate abierto y honesto, enferma. Giovanni Sartori dijo hace años que estábamos creando una «democracia de los ausentes», a la que auguró un lúgubre porvenir que ya vislumbramos. El replanteamiento sistemático de todo, la irreverencia y la crítica, no solo no nos debilitan, sino que fortifican nuestras instituciones. Pero la robustez de estas descansa en los hábitos, disposiciones y recursos conversacionales de los ciudadanos, porque no puede quedar más que una libertad quebradiza —presa fácil para los desaprensivos— cuando el gusto y la capacidad de argumentar de la ciudadanía hacen aguas. Cada patán que afirma que «la verdad no existe» clava su particular clavo en el ataúd de nuestras sociedades abiertas.
Las relaciones comerciales y la propia economía se sustentan también en la confianza, es decir, en un conjunto de verdades. La economía moderna vive de una serie de convenciones, como la moneda, cuyo sostén último es la confianza. Hay dinero y precios y mercados porque la gente se fía; cuando deja de hacerlo, las monedas se volatilizan y los mercados colapsan. El valor de las empresas, la realidad de sus operaciones, los contratos, los seguros y las alianzas, todo ello depende de la honradez, cualidad indescriptible sin hacer referencia a lo verdadero. La economía no es solo posibilidades y expectativas; e incluso estas deben su razón de ser a un venidero contraste con lo real, es decir, a un próximo «momento de la verdad». Además, la verdad es un requisito de la profesionalidad.
La verdad ha sido siempre un campo de batalla, y con frecuencia ha perecido a manos de los intereses. Pero una vez la verdad se manifiesta y es notoria, se disuelve el conflicto. Por eso constituye el único asidero incruento y estable para el consenso, el lenguaje universal que entierra las armas. Llegamos a acuerdos pacíficos y duraderos cuando hay referencias objetivas a las que las partes asienten. A más verdad, menos violencia; y el mero hecho de que una supuesta verdad necesite de la violencia para imponerse demuestra que no es una verdad.
§ Necesitamos que nuestra vida sea digna, y para eso hemos de incidir en el pensamiento lento
Un cuarto de siglo antes de que Matrix asomase a las pantallas, Robert Nozick imaginó una máquina de experiencias capaz de proporcionarnos cuantos placeres quisiéramos, sin sus correspondientes dolores, y se preguntó si muchos seres humanos preferirían enchufarse a esa máquina a vivir una vida a menudo dolorosa e insatisfactoria, pero real. Puesto que la respuesta es «no» (y otra constatación de esto es que simpatizamos con los sionianos que se enfrentan a Matrix), debe haber algo que está por encima de placeres y dolores, de todas las evaluaciones y de todas las experiencias. Lo llamamos dignidad.
«Solo el necio confunde valor y precio», decía Quevedo. Digno es lo que no tiene precio, por ser muy valioso. La dignidad es un valor absoluto e inexpropiable que se deduce del mismo hecho de nuestra humanidad. Se hace ostensible cuando un niño cae a un pozo y se movilizan ingentes medios, medios que tal vez podrían salvar las vidas de muchos más niños hipotéticos. El mundo se vuelca: no hay cálculo que valga y todos lo saben. Por eso dice el Talmud que quien salva una vida salva a la humanidad entera. Ante ese conocimiento trágico, el niño en el pozo es el hijo de todos, es el ser humano bajo todas sus manifestaciones, porque lo común a todos es la dignidad.
La dignidad sale a la palestra al enfrentarnos a la desnuda desgracia de un semejante, que nos remite a la condición sufriente de la especie entera. Recordamos el descomunal valor de nuestra insignificancia cuando vemos al desahuciado; despojado de todo, al ser humano le queda el patrimonio infinito de su dignidad. «Es, por tanto, cuando ya no soy nada, cuando me convierto realmente en hombre», hace decir Sófocles al protagonista de Edipo en Colono, al cual presenta ciego, harapiento, viejo y abandonado. Casi todos admitimos que sin dignidad no merece la pena vivir, y por eso percibimos en nuestro fuero interno que el bien —que la compasión— es más importante que la felicidad.
La vida digna es vida no violentada. Para combatir la violencia, las torturas, las agresiones y las confiscaciones no hay arma más poderosa que la verdad. Sabedora de ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas fijó el 24 de marzo de cada año como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, conmemorando a un héroe, monseñor Romero, que combatió por los más desfavorecidos mediante la escandalosa práctica de transmitir al mundo la realidad que su comunidad vivía.
La vida digna es vida auténtica, esto es, vinculada a lo real. Somos auténticos cuando asumimos nuestro proyecto vital y nos concentramos en nuestras consecuencias por encima de lo que nos causa. Thomas Merton investigó la idea del «falso yo», la «persona ilusoria» que nos hace sombra, la persona que pensamos que queremos ser, seguramente para ser aceptados. Ese yo, decía Merton, es una ilusión, está fuera de la realidad y de la vida. Está en la esencia de la lucidez el deseo de no ser un producto, ni una «marca personal», ni cualquier otra variante de la persona que requiera una finalidad distinta a esforzarse en vivir para el bien, el amor, la belleza y la verdad. Para ello hay que renunciar al aplauso y a ser masa, hay que escoger un camino que ha de ser propio, aunque se nutra de las vivencias y el saber que pueden aportarnos otras personas. Tal empresa es imposible sin el sustento de la verdad.
La vida auténtica es vida libre. Nos sabemos únicos y por eso queremos ser libres, es decir, vivir de acuerdo con la verdad que vayamos conquistando. Es cierto que también nos tienta tomar la carretera opuesta; así somos de contradictorios. La ignorancia autoindulgente y la sumisión ideológica producen una sensación opiácea altamente adictiva. La verdad es una fatigosa epopeya, de modo que no son pocos quienes eligen la vía cómoda del esclavo. No hay elección buena desde la ignorancia no combatida: renunciar voluntariamente al saber es descender a la animalidad. La verdad nos hace libres, y la libertad, dignos.
Vivir bien exige en mayor o menor medida vivir comprendiendo. Exige confrontar todo lo que se cree, no elevar nada a definitivo, pensar siempre de nuevo. Vivir así no es fácil, puesto que pensar a fondo no solo duele y cansa, sino que además asusta; a uno mismo, porque implica renunciar al engañoso suelo de las seguridades; a los demás, porque somos seres gregarios que solemos desconfiar de los versos libres. Por eso Neo está contrariado, y por lo mismo le persigue el agente Smith, perro de presa de un ente totalitario. Vivir de manera valiente nunca gustará a todo el mundo, además de atraer el hostil recelo de los poderosos.
Frederick Douglass, narrador magistral de su peripecia como esclavo a mediados del siglo xix