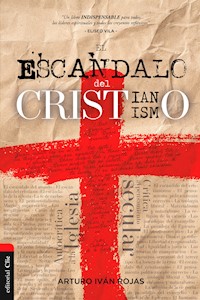
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial CLIE
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
El escándalo del cristianismo expone el enfrentamiento que ocurre dentro de la iglesia, y desarrolla el tema de la crisis externa con argumentos frente al pensamiento científico y secular del siglo XXI. Esta obra es una exposición de autocrítica a la iglesia, y presenta sus luchas internas entre los bloques progresistas y los conservadores. Arturo Iván Rojas, en El escándalo del cristianismo, explica cómo el cristianismo actual atraviesa una crisis tan amplia como fue la Reforma del siglo XVI, con los enfrentamientos dentro de las propias iglesias y, a veces, sin argumentos ni respuestas sólidas frente al pensamiento científico y secular del siglo XXI. Con un contenido dividido en dos secciones formadas de la autocrítica propia a la iglesia y el ataque al pensamiento secular, el autor hace énfasis en: La insostenibilidad del progresismo para mantener el equilibrio social. Las consecuencias del legalismo etiquetadas como «sana doctrina». El radicalismo intolerante de nuestro tiempo que se pone en contra de las enseñanzas de Cristo. La proclamación de nuevos líderes de la iglesia y sus nuevos «apóstoles». La falsa teología de la prosperidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL ESCÁNDALODEL CRISTIANISMO
Editorial CLIE
C/ Ferrocarril, 8
08232 Viladecavalls
(Barcelona) ESPAÑA
E-mail: [email protected]
http://www.clie.es
© 2020 por Arturo Iván Rojas
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 917 021 970 / 932 720 447)».
© 2020 por Editorial CLIE. Todos los derechos reservados.
El escándalo del cristianismo
ISBN: 978-84-18204-46-3
eISBN: 978-84-19055-95-8
Teología cristiana
Apologética
Tabla de contenido
Prólogo (Eliseo Vila)
Prefacio
Introducción: las cuatro “S”
Primera parte
1.El escándalo del mundo
2.El escándalo del cristiano
3.El escándalo de la iglesia
4.La fe de carbonero
5.El pentecostalismo
6.Magia y superstición
7.Las megaiglesias
8.Casas de oración o cuevas de ladrones
9.Sola gracia y sola fe
10.Plagios, parcialidades e indolencias
11.Respondiendo por nuestros actos
12.¿Integridad o impecabilidad?
13.El ceño fruncido y la cara adusta
14.¿Libertad o libertinaje?
15.Sectarismo y herejía
16.Lo sagrado y lo profano
17.Los labios incendiarios
18.El mosquito, el camello y el cocodrilo
19.Sirviendo a Mammón
20.Los extremos que se tocan
21.¿Cristianismo politizado o política cristianizada?
22.La comunión de los santos
Segunda parte
23.El escándalo del cristianismo
24.El pensamiento políticamente correcto
25.La teología liberal
26.Materialismo y naturalismo
27.La religión de la ciencia
28.Las paradojas del evangelio
29.La paradoja de Epicuro
30.El humanismo ateo
31.La fe a mi manera
32.Dios sí es soberano
33.Libertad o responsabilidad
34.Igualdad o justicia
35.Las teorías de conspiración
36.Encuentros cercanos del tercer tipo
37.La locura de la cruz
EL ESCÁNDALO DEL CRISTIANISMO
Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios
Prólogo
El cristianismo atraviesa una conmoción de tal virulencia que para encontrar precedentes tendríamos que remontarnos a la Reforma del siglo XVI y consiguientes guerras fratricidas que se desencadenaron a continuación. Un movimiento sísmico de proporciones gigantescas que se viene gestando desde comienzos del siglo XX, provocado por el choque inevitable entre dos placas tectónicas de pensamiento que el autor describe como: la progresista, pretendiendo llevar a cabo el insostenible malabarismo de retener el equilibrio social heredado del cristianismo, al tiempo que cuestiona los fundamentos y bases doctrinales de los que este equilibrio surgió; y la conservadora, aferrada a una literalidad bíblica y consecuente legalismo etiquetado como “sana doctrina”, pero igual de insostenible, no sólo por su enfrentamiento a los avances de la cultura y ciencia, sino por el radicalismo intolerante y agresivo con que sus defensores arremeten contra todos aquellos que piensan distinto, y que hace a la Iglesia, como colectivo, reo de no practicar aquello que predica.
Un seísmo de consecuencias catastróficas que luce inevitable, a menos que el liderazgo cristiano del siglo XXI se muestre capaz de hacer suya una paráfrasis de la famosa plegaria de la serenidad de Reinhold Niebuhr [1892-1971]: “Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia”, y exclamar: «Señor, con absoluta fidelidad a tu Palabra, dame la visión y coraje necesarios para cambiar aquello que se puede y se debe cambiar; capacidad para argumentar aquello que no se puede cambiar; y sabiduría para discernir la diferencia».
Este es el esquema que sigue Arturo Rojas en el presente libro: comienza por analizar un amplio catálogo de posicionamientos radicalistas y conductas escandalosas en el seno de la Iglesia, motivo de que muchos no se acerquen y otros tantos se alejen de ella; se adentra a continuación en una defensa eficaz de las bases fundamentales de nuestra fe; y concluye planteando la locura/sabiduría de la Cruz, citando las palabras del poeta alemán Heinrich Heine [1797-1856]: «La verdadera locura quizá no sea otra cosa que la sabiduría misma que, cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, ha tomado la inteligente resolución de volverse loca». El bosquejo claro: autocrítica, apologética, y fe; o dicho en otras palabras: cambiar aquello que debemos cambiar; argumentar aquello que no podemos cambiar; y fe en la sabiduría de lo Alto para discernir la diferencia.
En la primera parte, autocrítica, tras una breve introducción en la que pone de relieve lo que Paul Tillich [1886-1965] describe como la «nefasta ambigüedad y ambivalencia del ser humano», denuncia con valentía comportamientos en el seno de la Iglesia que son escándalo evidente para la sociedad secular, y que por tanto urge revisar. Pocos se quedan en el tintero: divisiones, enfrentamientos, simonías, dobles raseros, hipocresías, rencores, murmuraciones, calumnias, difamaciones y acosos; abusos sexuales encubiertos de todo de todo tipo y pelaje; taumaturgia, comportamientos supersticiosos y utilitaristas que en lugar de someterse a la voluntad de Dios pretenden, Biblia en mano y promesa en boca, hacer de la divinidad un lacayo a nuestras órdenes; insolidaridad social, centrándose en salvar almas pasando por alto las necesidades de los cuerpos; falta de integridad, evasión, hurtos, plagios, parcialidades e indolencias; sectarismo e intolerancia intransigente hacia los que no piensan exactamente como nosotros; y activismos políticos radicalistas que no dudan en sacrificar la verdad y la justicia a grandes intereses económicos a cambio de una hipotética defensa de ciertos posicionamientos éticos.
Y por supuesto, los consabidos legalismos, extremismos y literalidades inconsecuentes y contrarias a las enseñanzas de Cristo. Unos liderados por una casta de iluminados, autoproclamados “apóstoles” contemporáneos, que surgen en el seno de las iglesias tradicionales para hacer tolda aparte, y aprovechando la buena fe de muchos y el atractivo de la falsa teología de la prosperidad, convertirse en mega-iglesias supuestamente cristianas que ante el mundo no merecen otro calificativo que el de “sectas evangélicas”. Otros, de pretendida “sana doctrina”, aferrados a un biblicismo radical, obsesionados en dar un salto acrobático por encima de la historia de la Iglesia y entroncar directamente con los apóstoles, olvidando que como tan acertadamente advertía Paul Tillich [1886-1965]: «el biblicismo radical es una actitud en la que uno se engaña a sí mismo; pues nadie es capaz de dar un salto sobre dos mil años de historia y hacerse contemporáneo de los escritores del Nuevo Testamento, salvo en el sentido existencial de aceptar a Jesús como el Cristo». Y otros, que asidos a la mal llamada “fe del carbonero”, se empeñan en hacer de la Biblia un libro de ciencia, algo que nunca ha pretendido ser, y rechazan sistemáticamente el conocimiento y avance científico, atrincherados en la cueva que el teólogo Edward John Carnell [1919-1967] describe como «la santa ignorancia o ridículo piadoso»; y provocando con ello que las nuevas generaciones de jóvenes abandonen las iglesias tan pronto pisan el instituto o la universidad. Pasan por alto que hombres con una fidelidad a la Palabra tan incuestionable como la de Charles Haddon Spurgeon [1834-1892] anticipando ya este conflicto a mitad del siglo XIX, no dudaron en advertir: «que ningún hombre trate de alegar un falso concepto de que la ciencia y la teología son incompatibles y no pueden caminar de la mano una de la otra», pues no es así, antes todo lo contrario, sólo hace falta dar a la ciencia lo que es de la ciencia y a Dios lo que es de Dios.
En la segunda parte, apologética, sale a relucir en toda su tersura el alma de apologista del autor. La abre con un análisis de la naturaleza y atributos de Dios, enfatizando su justicia a la vez que su misericordia. Y con este telón de fondo van desfilando, una tras otra, numerosas actitudes y postulados de nuestra sociedad postmoderna incompatibles con las verdades fundamentales de la fe, y por tanto, escándalo para el cristianismo, que no puede transigir con ellos en modo alguno. Comenzando con la idea lo políticamente correcto, que no deja de ser una forma de connivencia con el escepticismo, prosigue con el liberalismo y la desmitificación de las Escrituras, el materialismo, cientificismo, humanismo ateo y las paradojas que derivan del problema del mal; para seguir con el problema de la igualdad y la injusticia, la responsabilidad humana, y las teorías conspiratorias. Concluye con una exposición del misterio de la fe centrado en la “locura de la Cruz”, que describe citando palabras del Dr. Antonio Cruz Suárez [1952], como: «el gran escándalo del cristianismo: la locura de la omnipotencia de Dios en la impotencia amorosa de la Cruz».
Un manual completo de autocrítica y apologética cristiana para el siglo XXI. Recuerdo cuando en mi juventud, cursando estudios de ciencias económicas, me explicaron que el axioma clave del éxito empresarial consiste en disponer del producto o servicio que se necesita en el lugar adecuado, en el momento oportuno. El escándalo del cristianismo cumple con creces estos tres requisitos: es el libro que el pueblo cristiano necesita: autocrítica y apologética razonada; en el lugar adecuado donde más se necesita: el pueblo cristiano de habla hispana; y en el momento oportuno en que más se necesita: cuando enfrentamientos fratricidas entre progresistas y conservadores amenazan con dividir el protestantismo evangélico haciéndolo estallar en mil pedazos.
Quiera Dios bendecir abundantemente esta bien escrita y acertada exposición en su propósito de ayudar a muchos a descubrir lo que debemos cambiar, a argumentar aquello que no podemos cambiar, y a discernir la diferencia con mansedumbre y tolerancia, recordando las palabras del Maestro: “el que no es contra nosotros, por nosotros es” (Marcos 9:40).
Eliseo Vila Vila
Presidente de Editorial CLIE.
Ciudad de México, Julio 2020.
Versiones de la Biblia empleadas en este libro
(A no ser que se indique lo contrario, las citas bíblicas son tomadas de la Nueva Versión Internacional [NVI])
La Biblia de las Américas (LBLA)
Biblia del Jubileo (JBS)
Dios Habla Hoy (DHH)
Nueva Biblia de las Américas (NBLA)
Nueva Biblia Viva (NBV)
Nueva Traducción Viviente (NTV)
Palabra de Dios para Todos (PDT)
La Palabra (Hispanoamericana) (BLPH)
Reina Valera 1960 (RVR1960)
Reina Valera Revisada (RVR1977)
Traducción en Lenguaje actual (TLA)
Prefacio
Este libro es un proyecto que he tenido entre ceja y ceja desde que descubrí en el curso de mis labores pastorales, magisteriales y en defensa de la fe de ya más de un cuarto de siglo, que tenía disposición y facilidad para escribir. Durante un buen tiempo pensé que sería el último libro que escribiría, tal vez cuando estuviera ya jubilado y disfrutando de un buen retiro, si es que a los cristianos nos está permitido jubilarnos de dar testimonio de nuestra fe.
Pero como lo dice el dicho: “¿Quieres hacer reír a Dios? ¡cuéntale tus planes!”. Así, pues, contra todo pronóstico y por diversas circunstancias que no vienen al caso, aquí estoy dándole forma final a este proyecto con cuya publicación anticipada creo y espero estar llenando una necesidad en la vida de sus potenciales lectores que sólo Dios puede conocer y satisfacer con la solvencia del caso. Pero tengo la esperanza de que este libro forme parte de sus inagotables recursos al respecto.
Si de algo he adquirido consciencia a estas alturas desde que me convertí a Cristo y fui ordenado, junto con mi esposa, para el ministerio pastoral; es de que me gusta la academia, pero no soy ni quiero ser académico, con el perdón de los académicos a quienes respeto y admiro y a quienes nunca osaría igualarme. En el curso de la lectura de este libro el lector comprenderá mejor por qué. Menciono esto únicamente para indicarle que éste no es un libro académico, sino un libro autocrítico hacia la iglesia –en su primera parte−, y crítico hacia el pensamiento secular, en la segunda; aunque pueda tener bastante contenido académico implícito en el trasfondo.
Pero para sortear la tentación de caer en la complejidad y aridez de la academia –tanto en la extensión como en la dificultad de su lectura− he asumido como método el no escribir capítulos que excedan de ocho páginas a lo sumo, pues he descubierto que esta restricción me obliga a ser breve, sintético, puntual y claro en mi exposición y hace más comprensible, amena y fácil su lectura. Pero, por otro lado, evitaré también una redacción demasiado coloquial que pueda afectar la precisión de lo que quiero decir. Y no será este prefacio el lugar en donde me extenderé de manera innecesaria, por lo que no me queda más que invitarlo cordialmente a leer lo que sigue, confiando en que junto con el provecho que pueda obtener de ello, también pueda certificar al final que cumplí a cabalidad con el compromiso que he manifestado aquí.
Sea, entonces, bienvenido.
Introducción: las cuatro “S”
“Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: «¿Esto os escandaliza»”
Juan 6:61 (BJ)
Escándalo es un concepto ampliamente presente hoy en el campo del periodismo a la hora de registrar y divulgar la información, obrando en muchos casos en perjuicio del correcto entendimiento de los hechos y de la obligación ética del periodista de ser veraz al difundirlos. La distinción entre lo que se designa como “periodismo serio” y el siempre cuestionado “periodismo amarillista” o sensacionalista inventado por Joseph Pulitzer, pero en especial por el muy controvertido William Randolph Hearts, es cada vez más delgada y difusa y los periodistas “serios” la rozan y traspasan a veces de manera inadvertida.
El pastor Darío Silva-Silva, también connotado y recordado periodista colombiano que en su momento dirigió y fue propietario de uno de los noticieros con mayor rating en la historia del país, toca este tema con la autoridad que le confiere su larga experiencia profesional y dice:
Por otro lado, escándalos internacionalmente difundidos, en especial de inescrupulosos televangelistas, propiciaron una injusta generalización, según la cual, la excepción es regla: Judas fue apóstol, Judas fue traidor; por lo tanto, todos los apóstoles fueron traidores. Ser santo no es noticia, es noticia ser malo; como si Alejandro Borgia fuese más representativo que Antonio de Padua. El ahorcamiento del Iscariote sería hoy titular de primera plana; la muerte natural de Juan, anciano y achacoso, tendría, si acaso, un recuadro en las páginas sociales. La influencia sensacionalista de W. Randolph Hearts −El Ciudadano Kane, de Orson Wells− se ha vuelto decisiva en los medios de comunicación; éstos, en vez de registrar noticias, las crean, porque lo importante no es imprimir papel periódico sino imprimir papel moneda.
Justamente, se afirma que el periodismo fomentado por Hearts para lograr vender, estaba orientado por cuatro conceptos: deporte, sexo, sociedad y escándalo, que en inglés se escriben los cuatro con “s” inicial (sports, sex, society and scandal), por lo que se habla entonces de las cuatro eses del periodismo sensacionalista. La idea es que si se escriben noticias sobre cualquiera de estos cuatro temas, las ventas están garantizadas, pues la gente se sentirá siempre atraída por ellos y así, en especial en lo que concierne al sexo, la sociedad y el escándalo, podrá explotarse el morbo siempre presente en nuestra condición humana caída, pero entendido no en su equivocada y popular acepción lujuriosa que lo asocia al sexo casi exclusivamente, sino en su significado más amplio y preciso por el que se designa como esa atracción y placer enfermizo y malsano que todos experimentamos en mayor o menor grado hacia lo desagradable, lo extraño, lo retorcido e incluso lo perverso, a la par que nuestra inherente moralidad tiende a rechazarlo a sabiendas de que esta atracción no es correcta ni conveniente.
Es aquí donde el escándalo desempeña su papel, pues juega con esa dualidad por la cual nos sentimos atraídos por algo que al mismo tiempo rechazamos porque nos ofende, indigna y desagrada. En este sentido, el cristianismo es escandaloso y no tiene que ofrecer disculpas por serlo. En efecto, hay aspectos del cristianismo que ofenden y son desagradables para las mentalidades presuntamente “progresistas” e incluyentes de la edad moderna y posmoderna, porque contravienen los postulados de civilidad y convivencia armoniosa que se han impuesto en muchas de las sociedades, en otro tiempo cristianas, que pretenden así llevar a cabo el insostenible malabarismo de retener la moralidad social heredada, por cierto, del cristianismo que las moldeó; al mismo tiempo que desechan la doctrina cristiana de la que esa moralidad surgió.
Sin embargo, también es cierto que los creyentes individuales y por consiguiente, también la iglesia de manera colectiva como institución, ha sido fuente de escándalos a lo largo de la historia por causa de las contradicciones en que ha incurrido al predicar y no practicar, −o mejor aún, al contradecir con su práctica lo que predica−, traicionando así la doctrina que pretende divulgar y promover y brindando de este modo gratuita munición a los detractores del cristianismo para atacarlo y desvirtuarlo con evidente ligereza, pues cuando los cristianos y la iglesia incurren en este tipo de conductas, no están honrando de ningún modo los principios que dicen representar, por lo que su conducta, si bien brinda mala prensa a la doctrina cristiana, no invalida esta doctrina ni mucho menos, como lo dejó bien establecido el propio Jesucristo en el evangelio cuando argumenta con impecable lógica: “«Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas” (Mateo 23:2-4), algo de lo que tampoco ha estado nunca exenta la iglesia.
Valga decir que en la Biblia y de manera particular en el Nuevo Testamento, el vocablo griego skandalizo se traduce indistintamente como “escandalizar”, “ofender”, pero sobre todo como, brindar “ocasión de caer”, o “poner tropiezo” a alguien. El erudito Claude Tresmontant, una autoridad en hebreo y griego, sostenía que la palabra griega skandalon (escándalo en español): “es la traducción de un término hebreo que designa el obstáculo con el que tropieza un ciego”, lo cual hay que tener en cuenta en lo sucesivo, pues añade un significativo contenido semántico a lo que solemos entender hoy por ello, como se verá en la primera parte de este libro en la que nos ocuparemos de examinar con buen detalle las diferentes maneras en que los creyentes y la iglesia han terminado escandalizando y ofendiendo de forma culpable a los no creyentes e impidiendo en muchos casos que estos se acerquen al evangelio o, peor aún, que una vez que se han acercado a él llegando a suscribirlo y profesarlo de manera personal, terminen luego alejándose de él y desechándolo, también de manera culpable, debido en gran medida a que tropiezan y caen en su seguimiento de Cristo debido al mal ejemplo de muchos de quienes dicen también seguirlo y los han precedido en el intento.
Y en la segunda parte nos encargaremos de identificar, defender y exaltar los aspectos presumiblemente “escandalosos” que son propios o inherentes al cristianismo y de los que no puede ser despojado sin experimentar una gran pérdida al hacerlo, al punto de traicionarlo en el proceso. Aspectos que son especialmente señalados y atacados por la cultura secular con argumentos que no son más que lugares comunes muy superficiales, vanos y triviales, que pueden ser refutados con toda la solvencia racional y lógica del caso no sólo desde la Biblia, sino incluso al margen de ella desde la historia, la experiencia, la filosofía y la ciencia. Este es, entonces, el derrotero que seguiremos en el propósito de: “… no poner tropiezos ni obstáculos al hermano” (Romanos 14:13), ni a nadie en general, con mayor razón si son tropiezos que no pertenecen a la esencia del evangelio y deben ser evitados y combatidos por la iglesia llamada a proclamarlo.
“Y os ruego, hermanos, que miréis por los que causan disensiones y escándalos fuera de la doctrina que vosotros habéis aprendido; y apartaos de ellos”
Romanos 16:17 (JBS)
1.
El escándalo del mundo
“Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte; sin embargo, no sólo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican”
Romanos 1:32
Antes de emprender la anunciada autocrítica en la que tendré que hacer las veces de la parte acusadora, brindando eco a un buen número de los señalamientos que el mundo le endosa al cristianismo, pero que en realidad son señalamientos dirigidos a la iglesia; es oportuno ejercer una crítica hacia el mundo en general, pues éste no es ajeno a ninguna de las acusaciones que le dirige al cristianismo. En realidad, la razón de esas críticas es que el mundo sabe que los creyentes tienen una responsabilidad moral mucho mayor que quienes no lo son, en razón de la conducta que el cristianismo demanda y espera de quienes lo profesan. Y debido a ello le exige a la iglesia mucho más de lo que se exige a sí mismo. Así, el mundo no tiene ningún reparo en señalar la paja en el ojo de la iglesia, al tiempo que le tiene sin cuidado la viga que hay en su propio ojo y a la que hace puntual referencia la descripción bíblica que abre este capítulo. Pero debemos mirar un poco esta viga.
Porque al margen de que seamos o no cristianos, si somos honestos y sin perjuicio de las diferencias entre ambos grupos, la condición humana en general es escandalosa, en el actual estado de nuestra existencia. Estado que es el mismo que venimos compartiendo todos los seres humanos en este planeta a lo largo de toda su historia, por lo cual más allá de los matices que pueda haber y del carácter más o menos escandaloso que podamos ostentar a través de las diferentes épocas, lo cierto es que la historia de la humanidad es en buena parte una escandalosa “fe de erratas”, una relación de errores y equivocaciones, una lista de despropósitos mezclados de manera inseparable y paradójica con los actos más inspiradores y las mayores alturas del espíritu humano.
Y esto debido a que la personalidad de cada uno de nosotros está dividida y desgarrada, a semejanza del protagonista de la famosa obra de Robert Louis Stevenson: El Dr. Jeckill y Mr. Hide. Es por eso que al mismo tiempo que albergamos en nuestro interior el potencial para los más sublimes actos de grandeza, poseemos a su vez la capacidad para los actos más bajos, groseros y vergonzosos. Grandeza y bajeza, gloria y miseria, se conjugan y entremezclan indistintamente en todos y cada uno de nosotros. Y no existe mejor explicación para este estado de cosas que la doctrina cristiana del pecado original que sostiene que desde la trágica desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, la característica fundamental del género humano, utilizando un término propio del teólogo Paul Tillich, es la ambigüedad. Una dolorosa, nefasta y trágica ambigüedad y ambivalencia.
Muchos se han referido a esto, como lo hace por ejemplo, una vez más, Darío Silva-Silva al señalar que: “La siquis humana es por naturaleza ambivalente. Hay una como dualidad congénita, que nos lleva a la duda, a la vacilación, a nadar a dos aguas. El corazón es un péndulo oscilante entre dos opciones, en vez de una brújula orientada al norte. Es el to be or not to be de Hamlet, nada más y nada menos que el dilema de la humanidad caída. Este cunçi-cunça hace parte del complejo desorden interior que se derivó del vuelco producido por el pecado. El gran poeta Montaigne (…) compuso un verso conmovedor: ‘El hombre es cosa vana, variable y ondeante’ (…) Bíblicamente se define a esta incertidumbre de muchas maneras: vacilar entre dos pensamientos, tener el corazón dividido, ser de doble ánimo”. Y lamentablemente y por lo pronto, ni siquiera la conversión a Cristo nos libra del todo de esta situación.
Recordemos al apóstol Simón Pedro, acertando de lleno y siendo en un primer momento objeto de una honrosa bienaventuranza por parte del Señor Jesucristo por haberle respondido con resuelta convicción que Él era, en efecto, el mesías, el Hijo del Dios vivo: “‒Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás ‒le dijo Jesús‒, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo” (Mateo 16:17); sólo para ser reprendido severamente al poco rato por el mismo Cristo por haberse convertido en un vocero de Satanás: “Jesús se volvió y le dijo a Pedro: ‒¡Aléjate de mí, Satanás! Quieres hacerme tropezar; no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres” (Mateo 16:23). El mismo Pedro que proclamó valientemente estar dispuesto a dar la vida por su Señor para, instantes después, negarlo de la manera más cobarde y rastrera, o luego incluso de Pentecostés, ‒experiencia que dotó a la iglesia con el poder del Espíritu Santo─, seguirse mostrando vergonzosamente vacilante en lo que tiene que ver con el status y el trato que los gentiles o paganos deberían recibir en la iglesia, como lo atestigua el apóstol Pablo: “Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero, cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión” (Gálatas 2:11-12).
El punto es que, incluso después de la conversión, pero sobre todo antes, todos somos como Pedro. Tropezamos y caemos, hacemos tropezar y caer a otros, ofendemos, escandalizamos. El apóstol Pablo dejó magistral constancia de lo anterior en el conocido pasaje de Romanos 7:14-24. Los seres humanos somos, pues, como cañas que se elevan de manera altiva, orgullosa, presuntuosa y efímera contra el viento; sólo para quebrarnos momentos después e inclinarnos de nuevo al suelo, desarraigados, mordiendo otra vez el polvo de nuestra escandalosa condición. Pascal se refirió con gran lucidez a nuestra miseria y nuestra gloria, nuestra insignificancia y nuestra grandeza simultáneas recurriendo, justamente, a la figura de la caña, declarando entre otras cosas: “El hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza; pero es una caña que piensa”. Pero su mejor descripción de la condición escandalosa de la humanidad es tal vez la siguiente: “¿Qué quimera es, pues, el hombre? ¡Qué novedad, qué monstruo, qué caos, qué motivo de contradicción, qué prodigio! ¡Juez de todas las cosas, imbécil gusano de la tierra, depositario de la verdad, cloaca de incertidumbre y de error, gloria y oprobio del Universo!”.
La paradoja humana que hace más escandaloso este cuadro es que ninguno de estos dos aspectos, grandeza o miseria, gloria o tragedia, puede ser tratado a la ligera. Porque como resultado de haber sido creados a la imagen y semejanza del propio Dios, poseemos una grandeza, una gloria, una dignidad inherente y única y debido a ello la persona humana contiene lo mejor y más sublime del universo. Pero al mismo tiempo, por efecto de la caída en pecado de nuestros primeros padres, nos hallamos desde entonces sumidos y lidiando a diario con nuestro egoísmo, miserias y vergonzosas bajezas, de tal modo que en cada uno de nosotros reside también lo peor del universo. Lo esperanzador es que, a pesar de todo esto, Dios nunca ha considerado al hombre como un caso perdido. Porque los estragos del pecado no han podido echar a perder del todo la buena creación de Dios, culminada magistralmente con la creación del hombre. Dios no desecha lo que se ha estropeado y echado a perder, sino que lo restaura y lo redime, al costo de la vida de su Hijo. La redención no puede, pues, entenderse sino teniendo conciencia de que estábamos destinados para la gloria por efecto de la creación, pero ahora somos víctimas de una corrupción endémica por efecto de la caída.
Si queremos comprender nuestra condición humana no podemos, pues, identificarnos tan sólo con Adán antes de la caída, o con Adán después de la caída; sino con Adán antes y también después de la caída. Todos somos solidarios para bien y para mal en ambos eventos. Pero las filosofías e ideologías humanas se equivocan al hacer énfasis en uno sólo de estos polos en detrimento del otro. Los idealismos son ingenuos, entonces, pues resaltan lo mejor y más sublime de nuestra condición, al tiempo que menosprecian los estragos que el pecado nos ha infligido y los conflictos concretos que por su causa tenemos que afrontar a diario. Y el humanismo ateo es uno más de estos idealismos cándidamente optimistas, utópicos y desbordados. A todas estas corrientes de pensamiento les sucede lo que al apóstol Pablo cuando se resistía al cristianismo. Terminan dándose “… cabezazos contra la pared” (Hechos 26:14), o estrellándose contra la compleja y escandalosa realidad de la condición humana.
Pero también los materialismos escépticos son cínicamente pesimistas al reducir al hombre a meras variables cuantitativas, a números, a simple materia orgánica organizada por un azar evolutivo, negándole toda trascendencia. Y aquí cae también el vitalismo nihilista y el existencialismo infructuosamente heroico de ateos como Nietzsche, Heidegger y Sartre, pues si venimos de la nada y vamos a la nada, ¿qué sentido tiene nuestra vida hoy? Lo interesante es que la Biblia es realista e incluye y sintetiza ambas visiones: la idealista y la materialista, pues no toma a la ligera el pecado humano y el drama en el que nos sumerge, pero lo hace precisamente teniendo como trasfondo nuestra dignidad humana esencial en la medida en que sigue reflejando la gloria divina. Ya lo dijo Pascal de nuevo: “Es miserable saberse miserable, pero es ser grande el reconocer que se es miserable”. Ese es el escándalo y la paradójica situación del mundo. Y es a la luz de todo esto que podemos entender por qué la Biblia sigue siendo de palpitante actualidad y conserva hoy por hoy toda su vigencia; pues, aun cuando la cultura, la ciencia, el medio ambiente y las circunstancias puedan cambiar como de hecho lo hacen; el corazón del hombre es el mismo desde los tiempos del Génesis, como ésta escrito: “Y el SEÑOR vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era sólo hacer siempre el mal” (Génesis 6:5 LBLA)
Por esta razón Billy Graham sostenía que: “La teología nunca cambia. El corazón humano es siempre el mismo... Los mismos pecados y los mismos problemas que se afrontaban en Egipto, los afrontamos hoy”. En condiciones ideales en el corazón humano residen en potencia lo mejor y lo peor del hombre; pero lamentablemente, después de la caída en pecado de nuestros primeros padres las intenciones e inclinaciones que prevalecen en él “son perversas desde su juventud” (Génesis 8:21). Dicho de otro modo, a partir de la caída estamos corrompidos de raíz, a pesar de todas las apariencias en contra y los siempre precarios esfuerzos con los que intentamos en la superficie honrar nuestra conciencia moral que nos dice lo que es correcto, pero que no nos da el poder para hacerlo. Al final, por mucho que nos esforcemos en comportarnos de manera justa y civilizada en el contexto de la cultura humana de la que formamos parte, si somos honestos, en el fondo siempre sabemos que todo esto no es más que una fachada que encubre las vergüenzas y egoísmos de lo que en realidad somos cuando nadie nos ve.
Existen dos frases que todos suscribimos y nadie se atrevería a discutir, como tácito pero siempre manifiesto reconocimiento de todo lo anterior. La primera de ellas afirma: “nadie es perfecto”. Y la segunda es muy similar: “Errar es humano”. Así es. Por mucho que nos esmeremos, la imperfección moral y los errores a la hora de tomar decisiones acertadas y justas son un rasgo universal presente en todos y cada uno de los seres humanos a lo largo de la historia, con una sola honrosa y gloriosa excepción, Jesucristo de Nazaret. Ese es el escándalo del mundo, que lo lleva a tropezar y caer siempre de un modo u otro y que confirma la declaración de Cristo en cuanto a que: “… separados de mí no pueden ustedes hacer nada” (Juan 15:5). Por lo menos, nada verdaderamente consistente, auténtico y perdurable. Porque: “En una palabra, Dios ha permitido que todos seamos rebeldes para tener compasión de todos” (Romanos 11:32 BLPH).
2.
El escándalo del cristiano
“Y a sus discípulos dice: Imposible es que no vengan escándalos; mas ¡ay de aquel por quien vienen! Mejor le fuera, si una muela de un molino de asno le fuera puesta al cuello, y le lanzaran en el mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos”
Lucas 17:1-2 (JBS)
Si bien es cierto que, como lo veremos en la segunda parte, el cristianismo posee un innegable potencial para escandalizar al pensamiento presuntamente progresista y civilizado del hombre de hoy, escándalo que no puede ni debe ser mitigado por los creyentes; también lo es que esto no significa que los cristianos tengamos por fuerza que escandalizar de manera innecesaria al mundo a la hora de proclamar e ilustrar con nuestras propias vidas el evangelio. El mismo Jesucristo hizo referencia a esto cuando, sin estar obligado a hacerlo en virtud de ser quien era, pagó el impuesto del templo argumentando lo siguiente ante el apóstol Pedro: “Pero, para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique; ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo” (Mateo 17:27). Y el apóstol Pablo sistematiza esta instrucción en sus epístolas al exhortar a la iglesia a que: “No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles ni a la iglesia de Dios” (1 Corintios 10:32).
No obstante, con frecuencia los cristianos somos, de forma censurable y gratuita, motivo de escándalo para los demás y de tales maneras que terminamos dándoles pretextos a los no cristianos para rechazar el evangelio o, peor aún, contribuyendo a desviar de la fe a quienes desean sinceramente suscribirla. Sobre todo porque los no creyentes son muy dados a confundir, entremezclar e igualar conceptos relacionados, pero significativamente diferentes, como la espiritualidad humana a la que identifican equivocadamente con la religión organizada e institucionalizada. Asimismo, identifican al cristianismo con la cristiandad o a Dios con la iglesia. Y por eso, al verse impulsados por alguna razón a rechazar a la religión organizada e institucionalizada, a la cristiandad o a la iglesia, terminan rechazando y desechando también de manera culpable y para su propio perjuicio la condición espiritual del hombre, al cristianismo y a Dios. Por eso la crítica que emprenderemos a partir de ahora y hasta el final de la primera parte hacia la cristiandad, la iglesia y la religión organizada, no invalida de ningún modo ni deja sin vigencia a la espiritualidad humana, al cristianismo ni mucho menos a Dios.
Comencemos, entonces, por lo que se ha dado en llamar la “cristiandad”, entendido como el conjunto de personas, pueblos o naciones que profesan haber creído en Cristo de manera mayoritaria, al margen de la rama histórica o la denominación cristiana a la que pertenezcan, o a lo que C. S. Lewis se refirió en su momento con la expresión mero cristianismo. Porque un significativo número de quienes constituimos uno a uno lo que llamamos “cristiandad”, con nuestro proceder individual también hemos dado pie en buena medida a esta animosidad equivocada y dirigida de manera forzada hacia Dios y hacia el cristianismo, con más frecuencia de la que nos gustaría reconocer. No puede, pues, negarse que un significativo número de cristianos profesantes –sin entrar aquí a establecer qué tan auténtico es su cristianismo− se convierten en muchas ocasiones en motivo de tropiezo y escándalo para los que no lo son, por medio de comportamientos, actitudes y situaciones que dejan mucho que desear, tales como exhibir conductas moralmente laxas, permisivas y relajadas que ofenden, incluso, a los paganos, como lo denuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, aludiendo a lo ya escrito en su momento por los profetas Isaías y Ezequiel: “Así está escrito: «Por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles»” (Romanos 2:24). Tanto así que a la iglesia de Corinto la amonesta en estos términos: “Es ya de dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre” (1 Corintios 5:1). En este sentido los cristianos somos especialmente susceptibles a las “apariencias de piedad” de las que habla el apóstol en 2 Timoteo 3:5: “Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad…”, que constituye la flagrante contradicción que escandaliza y hace tropezar a los no creyentes.
Este tipo de actitudes afectadas, contradictorias e inconsistentes por parte de un significativo número de cristianos se ven agravadas por el legalismo promovido y defendido por muchos de ellos. No es un secreto que es justamente en las iglesias de corte más legalista en que se encuentran encubiertas conductas vergonzosas que, al salir a la luz se tornan más escandalosas precisamente por darse dentro de este contexto. El legalismo, por cierto, es reducir la práctica del cristianismo a una serie de normas y leyes detalladas de tipo ceremonial, ritual y conductual que pueden llegar a ser cargas muy difíciles y molestas, muchas de ellas extemporáneas y por fuera del contexto histórico en el que estuvieron vigentes, cuando no sin ningún fundamento bíblico y producto de normas y tradiciones humanas. El legalismo fomenta, además, la arrogancia y la ostentación de quienes creen estar cumpliendo a cabalidad con las normas en cuestión y miran por encima del hombro de modo inquisitivo y descalificador a quienes, a su juicio, no lo hacen, al mejor estilo de los fariseos del primer siglo de la era cristiana, con todas las connotaciones que el término “fariseo” ha llegado a adquirir hoy por hoy para designar a alguien falso e hipócrita.
En razón de lo anterior los cristianos suelen olvidar que la ostentación está por completo excluida del cristianismo, pues: “¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe” (Romanos 3:27). Al fin y al cabo: “por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe… no por obras, para que nadie se jacte” (Efesios 2:8-9). Y precisamente, para evitar los excesos que promueven las actitudes ostentosas, debemos recordar que la práctica de la vida cristiana se resume en actuar con moderación, con sobriedad y equilibrio en todos los casos. La pérdida de este balance despoja a los cristianos de la autenticidad, naturalidad y espontaneidad en la conducta. Tal vez sea a esto a lo que se refirió con mucha probabilidad el rey Salomón al hacer la siguiente recomendación: “No seas demasiado justo, ni tampoco demasiado sabio… no hay que pasarse de malo, ni portarse como un necio… Conviene asirse bien de esto, sin soltar de la mano aquello. Quien teme a Dios saldrá bien en todo” (Eclesiastés 7:16-18). Por lo demás, el apóstol Pablo, al denunciar las prácticas legalistas de judíos y gnósticos por igual nos informa que éstas: “Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa” (Colosenses 2:23).
Por otra parte, la deficiente sujeción de los cristianos hacia la autoridad, y en particular a las autoridades en el ámbito civil, en cuya crítica e irrespetuosa descalificación se unen de modo indiferenciado con los no creyentes; también puede ser un motivo de escándalo, según se advierte en las epístolas pastorales en relación con la sujeción que los esclavos cristianos le debían a sus amos no creyentes, y con mayor razón a los creyentes, de manera que: “Todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto, así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza” (1 Timoteo 6:1). Los mismos no creyentes cuya principal motivación para brindarle su obediencia a las autoridades civiles suele ser mayormente el temor al castigo y no las convicciones de conciencia que deberían caracterizar la obediencia por parte de un creyente, como lo indican las Escrituras: “Así que es necesario someterse a las autoridades, no sólo para evitar el castigo sino también por razones de conciencia” (Romanos 13:5). En consecuencia y así parezca algo trivial, todo manifiesto irrespeto por parte de un cristiano hacia una figura de autoridad cualquiera que sea, tiene el potencial de escandalizar a los no creyentes que esperan de los cristianos un ejemplo diferente.
Pero es tal vez en lo que tiene que ver con sus responsabilidades en el hogar en donde un deficiente desempeño puede llegar a colocar a un cristiano en el banquillo y, eventualmente, en la picota pública en perjuicio de la fe que dice suscribir. Por lo menos, eso es lo que podemos deducir de las instrucciones dadas por el apóstol a los creyentes en otra de sus epístolas pastorales, en este caso dirigidas de manera particular, pero no exclusiva, a las jóvenes esposas y madres y a la enseñanza que las mujeres de mayor edad debían inculcarles: “… Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios” (Tito 2:5). Instrucción que se torna cada vez más difícil de honrar por cuenta de la influencia en el mundo actual del movimiento feminista que, más que reivindicar en buena hora la dignidad de la mujer, promueve la competencia, el enfrentamiento y el irrespeto entre hombres y mujeres en el mismo contexto del matrimonio y la familia, desvirtuando los roles establecidos para cada uno de los sexos en relación con estas instituciones que constituyen la célula básica de la sociedad e infiltrando de este modo a la iglesia para mal.
Adicionalmente, algo que también despierta rechazo en quienes observan la conducta de un cristiano es la parcialidad y los favoritismos caprichosos y arbitrarios en su trato con los demás, favoreciendo a unos por encima de otros en contra de lo que la justicia indica. Santiago se refiere a esto en su epístola con estas famosas palabras sacadas de contexto y llevadas de forma lamentable hasta extremos no autorizados en las Escrituras por los promotores de la teología de la liberación con su proclamada opción por los pobres, que dio origen a movimientos revolucionarios armados en varios países del Tercer Mundo que terminaron, como la mayor parte de este tipo de movimientos, llevando a cabo tal derramamiento de sangre que borraron con el codo lo que pretendieron construir con la mano:
“Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desharrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: «Siéntese usted aquí, en este lugar cómodo», pero al pobre le dicen: «Quédate ahí de pie» o «Siéntate en el suelo, a mis pies», ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos: ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? ¡Pero ustedes han menospreciado al pobre! ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura: «Ama a tu prójimo como a ti mismo»; pero, si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores” (Santiago 2:1-9).
Pero por encima de todo lo anterior, si algo escandaliza y brinda argumentos a los no creyentes para señalar a los cristianos son los constantes grupos sectarios y heréticos, apartados de la sana doctrina y de la elevada moral promulgada en el evangelio, que brotan dentro de sus filas. Por supuesto que en este caso la responsabilidad principal corre por cuenta de los presuntos “nuevos iluminados”, dirigentes de estos grupos que surgen dentro del cristianismo para romper luego con él y hacer tolda aparte, algo que los no creyentes no suelen tomar en consideración debido a la ignorancia y carencia de criterios para establecer las debidas diferencias, incluyendo así de forma indiferenciada e injusta a las iglesias de sana doctrina dentro de estos cuestionables grupos designados como “cultos” en el medio anglosajón y descalificándolos, entonces, a ambos por igual. Algo que, hay que reconocerlo, sucede más en la iglesia protestante que en la católica o la ortodoxa con sus autoridades mucho más centralizadas, dispuestas y capaces de meter en cintura a cualquier disidencia.
Porque como lo dice clara, escueta y contundentemente Fred Heeren: “Las personas que leen la Biblia no tienen excusa si son embaucados por aquellos líderes de cultos y curanderos que nunca han aliviado a nadie de nada, salvo de su dinero”. En consecuencia, no sólo los fundadores de sectas son responsables de esto, sino también, en buena medida, sus seguidores, que si leyeran la Biblia con atención estarían en condiciones de evaluar críticamente a sus dirigentes e identificar cuándo no están honrando el evangelio como deberían, conforme a las múltiples advertencias al respecto en el Nuevo Testamento, como la que nos hace el apóstol Pedro: “En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha” (2 Pedro 2:1-3).
Por último, existe un aspecto muy sensible en el que los creyentes brindamos un espectáculo deplorable hacia quienes nos observan desde el mundo, como son las virulentas disputas, descalificaciones y condenaciones mutuas que nos dirigimos unos a otros en la iglesia por asuntos doctrinales o prácticos marginales y no esenciales a la sana doctrina, dando lugar a la expresión latina odium theologicum para designar, precisamente, el furor, la ira y el odio generado por las disputas sobre teología entre correligionarios, y no tanto entre los miembros de diferentes religiones. El juicio condenatorio, o el menosprecio desdeñoso desde posturas de superioridad entre creyentes de confesión cristiana que suscriben opiniones teológicas diferentes sobre asuntos que no pertenecen a lo fundamental de la fe, están aquí a la orden del día, haciendo caso omiso a lo ordenado por el apóstol Pablo al respecto: “Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe, y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie, o que caiga, es asunto de su propio señor. Y se mantendrá en pie, porque el Señor tiene poder para sostenerlo” (Romanos 14:1-4). Y en este punto nos vemos ya obligados a pasar al siguiente capítulo.
3.
El escándalo de la iglesia
“para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad”
1 Timoteo 3:15 (NTV)
Como sería de esperar, si los cristianos de manera individual escandalizan al mundo, la iglesia como institución no puede tampoco dejar de hacerlo de algún modo, en la medida en que la iglesia se define en esencia como la asamblea de los creyentes. En este orden de ideas y como lo indica la lógica más elemental, el todo no puede ser diferente a la suma de sus partes. Así, pues, la iglesia también arrastra sus propios lastres o conductas escandalosas a lo largo de la historia, muchas de ellas consecuencia de la conducta sumada de sus miembros individuales cuando éstos llegan a convertirse en un número significativo de cristianos que dan lugar a una “masa crítica”, es decir esa cantidad mínima de personas necesarias para que un fenómeno tenga lugar y llegue a adquirir una dinámica propia que le permita sostenerse y crecer.
De hecho, no se trata tan sólo de que el carácter del todo no puede ser diferente a la suma del carácter de sus partes, sino a que, de manera inquietante, el carácter del todo suele ser, para bien o para mal, mayor aún que el de la suma de sus partes. Es decir que lo que puede pasar desapercibido y logra disimularse o encubrirse al nivel de los creyentes individuales, sale a relucir y se manifiesta de forma inocultable a nivel colectivo, exacerbando los males que afectan a cada creyente en particular en el momento en que éstos se refuerzan entre sí en el marco de la comunidad de la que forman parte, pero que no son tan evidentes cuando se consideran de manera aislada, a diferencia de lo que sucede cuando se suman en el seno del grupo al que pertenecen. Esto fue lo que el teólogo Reinhold Niebhur quiso dar a entender con el sugerente título de su libro El hombre moral y la sociedad inmoral que habla por sí solo.
Esta circunstancia ha hecho que el flanco más débil por el que los no creyentes han podido tratar de desvirtuar el cristianismo con relativo éxito, sea atacando a la iglesia como institución, a la que le exigen estar a la altura de los altos ideales que promulga, pero que no logra alcanzar, como si esto último constituyera una demostración de la ineficacia o de la falsedad del cristianismo. Pero lo cierto es que, aunque no podamos acudir a esto para justificar las faltas de la iglesia ni tampoco para negar la realidad ni las bondades favorables y visiblemente transformadoras de la redención; la Biblia siempre ha advertido y dejado constancia de las imperfecciones de la iglesia y no ha pretendido ocultarlas ni mucho menos.
Ni siquiera la iglesia apostólica, con su sede en la propia Jerusalén y beneficiaria privilegiada del icónico y fundamental derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y, como tal, referente ideal para la iglesia de todas las épocas, se salva de estos señalamientos. Como muestra, ya hemos mencionado al respecto las vacilaciones del apóstol Pedro en relación con el trato que debería darse a los gentiles. Vacilación que dio lugar a la reprensión que el apóstol Pablo le dirige, a lo que podríamos añadir no sólo el caso posiblemente aislado de Ananías y Safira poniéndose de acuerdo para mentir en relación con el dinero entregado a la iglesia, sino la misma discutible decisión de tener todas las cosas en común fundamentada, según parece, en la equivocada creencia en el pronto regreso de Cristo, cuya motivación y generosa intención de suplir las necesidades de toda la iglesia es digna de encomio, pero que no resultó ser una decisión muy afortunada desde el punto de vista económico y administrativo al dejar sumida a la iglesia de Jerusalén en un estado de pobreza tal que requirió durante poco más de una generación del apoyo económico de las iglesias gentiles a través de múltiples ofrendas.
Esto sin mencionar el sospechoso desbalance en la distribución de los alimentos que obligó a la elección de los siete diáconos para corregirlo. Diáconos que no parecen haber estado todos a la altura de su dignidad, pues así como Esteban y Felipe se destacan de manera favorable y ejemplar, algunos testimonios antiguos como el de Ireneo y el de Epifanio atribuyen al diácono Nicolás el origen de la secta de los nicolaítas, denunciada y condenada por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, aunque hay que decir que esta identificación nunca se ha podido confirmar y muchos historiadores y estudiosos no la suscriben ni respaldan.
Sea como fuere los conflictos y desacuerdos en la iglesia primitiva –en lo que podría ser tal vez la primera manifestación del ya mencionado odium theologicum− quedan en evidencia en la necesidad de convocar el concilio de Jerusalén para dirimir estas diferencias de la manera más constructiva posible. Y las epístolas paulinas, como la ya citada 1 carta a la iglesia de Corinto entre otras, tenían como propósito, más que la necesaria instrucción teológica y doctrinal de sus destinatarios, la corrección de muchas de esas situaciones y conductas desordenadas y censurables que dejaban qué desear y que se presentaban eventualmente al interior de todas las iglesias. Tanto así que de las siete iglesias de Asia Menor mencionadas por nombre propio en el libro del Apocalipsis por el apóstol Juan, las únicas que no son censuradas son la iglesia de Filadelfia y la de Esmirna, pues todas las demás: Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea y la misma Efeso, se hacen merecedoras de reprensiones y señalamientos a la par con los elogios que reciben.
Y a partir del primer siglo, algunas de las conductas escandalosas y recurrentes de la iglesia que sus mejores miembros, valga decirlo, han querido en múltiples oportunidades y en buena hora corregir en un ciclo continuo de corrupción y reforma, son la inmoralidad sexual, acompañada con frecuencia por estos tres males íntimamente relacionados: la simonía, el nepotismo y el ausentismo, cuyo común denominador es el afán de enriquecimiento y poder en perjuicio de la justicia y la misericordia hacia los menos favorecidos. Y por otro lado y aunque pueda ser mejor intencionada, una de las más escandalosas y vergonzosas manchas en la historia de la iglesia ha sido la intolerancia y la imposición de la fe por la vía de la fuerza que se encuentra detrás de las persecuciones por motivos de conciencia y las guerras religiosas. Detengámonos con un poco más de detalle en el espacio que nos resta en cada una de ellas.
La inmoralidad sexual es, siempre que se presenta y como se cae de su peso, una de las conductas más obviamente censurables de la iglesia, habida cuenta de los elevados estándares morales que predica en este particular asunto. Por supuesto, ya es un escándalo que un creyente raso incurra en inmoralidad sexual, como lo veíamos en el anterior capítulo. Pero este tipo de conducta se convierte en una mancha institucional de la iglesia cuando son sus dirigentes quienes incurren en ella. Y con mayor razón si esta conducta se generaliza entre ellos, como sucedió en la opulenta corte vaticana de manera descarada y desafiante durante las más oscuras épocas del papado, institución propia del catolicismo romano ya de por sí muy controvertida, pues no es reconocida por las ramas ortodoxa y protestante de la cristiandad.
Por eso, si bien en este tema nadie puede arrojar la primera piedra, pues el protestantismo no se ha librado tampoco de escándalos de mala conducta sexual entre sus pastores y dirigentes, lo cierto es que es dentro del catolicismo romano dónde estas conductas se han terminado enquistando y casi sistematizando con los cada vez más frecuentes escándalos protagonizados por su clero cuando se descubren y denuncian entre ellos nuevos casos de pedofilia acompañados del abominable delito de la pederastia, algo a lo que las otras grandes ramas de la cristiandad: las iglesias ortodoxas y protestantes, han logrado escapar en virtud, en buena medida, de no haber hecho del celibato una norma de obligatorio cumplimiento para sus ministros, práctica que, por cierto, no tiene ningún fundamento bíblico.
En cuanto a la simonía, ésta consiste en la compra y venta de cargos eclesiásticos, cuyo origen se remonta al personaje designado como Simón el mago en el libro de los Hechos de los Apóstoles y a quien esta práctica debe su nombre, pues parece ser el primer personaje en la iglesia con nombre propio que intenta comerciar con las cosas sagradas, razón por la cual fue severamente reprendido por el apóstol Pedro. La simonía ha venido acompañada por el ausentismo, conducta que agrava el cuadro, pues al ya vergonzoso espectáculo corrupto de comprar cargos eclesiásticos, se añade el hecho de no hacer presencia ni ocuparse de las responsabilidades propias de esos cargos, sino simplemente beneficiarse en la distancia de las rentas que generan y los demás privilegios asociados a ellos.
Estas prácticas corruptas han sido más propias de la iglesia católica romana debido a su estructura centralizada de gobierno y su organización bastante politizada, pero el nepotismo no ha respetado a ninguna de las ramas de la cristiandad, siendo una de las manifestaciones más comunes de los favoritismos arbitrarios e injustos en la iglesia por el que sus dirigentes prefieren a familiares cercanos para nombrarlos en cargos de responsabilidad −aunque no estén capacitados para ello− que a otras personas que sí han hecho méritos al respecto. Todo esto sin perjuicio de quienes, siendo familiares de la dirigencia, están a la altura y cumplen satisfactoriamente con los requisitos del cargo en el que son colocados, pues no tiene nada de censurable que entre los apóstoles de Cristo hubiera hermanos como Andrés y Pedro o Juan y Jacobo, o que la dirección de la iglesia de Jerusalén recayera, según se ha podido establecer, en los hermanos medios del Señor Jesucristo: Jacobo (Santiago), José, Simón y Judas, de los cuales la tradición más confiable asegura que Jacobo y Simón la dirigieron sucesivamente en su momento antes de ser martirizados por causa de su fe.
Finalmente, en lo que tiene que ver con la intolerancia y la imposición de la fe por la fuerza, ésta ha sido una de las tentaciones más insistentes a la que la iglesia ha tenido que enfrentarse con un balance histórico no muy favorable, pues en este caso, como lo dice C. S. Lewis: “… quienes nos atormentan en nombre de nuestro bien seguirán haciéndolo sin fin, porque lo hacen con el consentimiento de su propia conciencia”, y la iglesia en este caso ha creído estar obrando correctamente y prestándole a la causa de Dios un calificado servicio. Es decir que su intolerancia y consecuente actitud perseguidora contra los no creyentes cuando ha estado en posición de fuerza sobre ellos, ha contado con la aprobación de su conciencia, y ha sido, por tanto, bien intencionada, pero definitivamente poco iluminada y decididamente equivocada.
Sobresalen en relación con estas conductas escandalosas en que la fe se impuso a sangre y fuego en mayor o menor grado, los periodos vergonzosos e indignantes de la inquisición, las cruzadas, la conquista de América y las guerras religiosas que siguieron a la Reforma Protestante en Europa y, hasta cierto punto, los movimientos misioneros que se dieron en el periodo colonial de las naciones europeas con el imperio británico a la cabeza, aunque hay que decir que en todos estos casos los motivos religiosos se entremezclaron con motivos políticos y económicos que fueron los que por momentos prevalecieron en el trasfondo, utilizando como parapeto y justificación el pretexto religioso de la presunta “conversión” de los paganos por medios coactivos, sirviéndose de esta bandera para llevar a cabo una agenda encubierta más profana y vulgar.





























