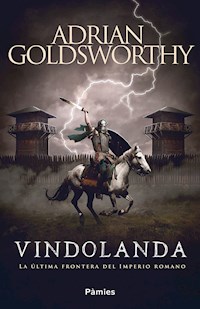6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
105 d. C. Dacia. Roma y el reino de Dacia están en paz, pero nadie cree que esto pueda durar. Enviado a hacerse con el mando de un fuerte aislado más allá del Danubio, el centurión Flavio Ferox presiente que la guerra se acerca, pero además sabe que entre los suyos puede haber algún traidor. Muchos de los brigantes que tiene al mando son antiguos rebeldes y criminales que tan pronto pueden matarle como obedecer una orden. Y luego está Adriano, el primo del emperador, un hombre con planes propios… Enérgica, cautivadora y profundamente auténtica. El fuerte es el primer título de una nueva trilogía del conocido historiador Adrian Goldsworthy.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Título original: The Fort
Primera edición: octubre de 2021
Copyright © Adrian Goldsworthy, 2021
© de la traducción: Pedro Santamaría Fernández, 2021
© de esta edición: 2021, ediciones Pàmies, S. L. C/ Mesena, 18 28033 Madrid [email protected]
ISBN: 978-84-18491-50-4
BIC: FV
Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®
Fotografías: Tagwaran/Kiev.Victor/Shutterstock
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Índice
Nota
Prólogo
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XXIX
XXX
Nota histórica
Glosario
Contenido especial
Para Robert.
Nota: El fuerte de Piroboridava en este relato es ficticio. Existió un lugar con este nombre, y allí hubo acantonada una guarnición romana, pero parece haberse encontrado mucho más cerca de la desembocadura del Danubio.
Cerca de la cueva del profeta
Afueras de Sarmizegetusa
Durante el solsticio de invierno
Redoblaban los tambores, una y otra vez, su latido hallaba eco en las cumbres y los valles. Era el sonido del trueno que recorría las montañas y traía consigo tormentas purificadoras, solo que esa noche el cielo estaba limpio de nubes.
Braso alzó la mirada hacia la inmensa extensión de brillantes estrellas e intentó concentrarse. Parecían moverse mientras las observaba, o quizá fuera él quien lo hacía, o sus ojos, perezosos después del caldo que le había dado el sacerdote. Le daba la sensación de tener los tambores en la cabeza, que el retumbar formara parte de él. Quizá ya estuviera dejando atrás este mundo. Pronto llegaría la decisión. Tanto él como los otros dos mensajeros esperaban, sentados y cruzados de piernas sobre la nieve. El aliento de Braso se convirtió en vapor y dio lugar a una pequeña nube. El hombre que tenía al lado agitaba la mano en la niebla, con el ceño fruncido. Los mensajeros tan solo vestían unos pantalones de un blanco radiante, y, sin embargo, Braso no sentía el frío. Ya estaba cerca, aunque su mente estaba demasiado nublada como para entender verdaderamente lo que estaba ocurriendo.
Un guerrero cogió un hierro al rojo de la gran hoguera y lo usó para encender el sebo que había en torno al asta de una flecha, justo debajo de la punta. Se acercó caminando al borde del acantilado, donde aguardaba un corpulento arquero. Este colocó la saeta y tensó el arco con un grácil movimiento. Luego soltó.
Braso vio cómo la flecha describía una parábola en el aire y cómo bailaban las llamas. Estas no se extinguieron hasta que el proyectil se perdió de vista en el valle que tenían a sus pies. Los tambores cesaron al tiempo, los hombres que los tocaban levantaron sus baquetas y esperaron a que el eco se difuminara hasta que solo hubo silencio. Braso parpadeó, pero las estrellas seguían moviéndose, bailando su danza eterna en los cielos. Entonces se percató de que todo lo que oía se le antojaba novedoso: la respiración de cada hombre, el quedo lamento de los extraños que estaban arrodillados y encadenados y el intenso crepitar del fuego.
—¿Está preparado el mensaje?
Las palabras le parecieron estruendosas, aunque el hombre que hablaba lo hizo en un susurro. Ya había hecho la pregunta tres veces, pero sin recibir respuesta, por lo que los tambores habían vuelto a sonar, y una nueva flecha había surcado los aires para mantener alejadas las nubes de la tormenta.
—Está listo —repuso el sacerdote.
Era un hombre espigado, vestido completamente de negro: botas, pantalones, túnica, capa y un gorro alto. Hasta tenía la cara pintada de negro, con lo que no era más que una difusa silueta erguida más allá de la hoguera.
—¿Es la verdad pura? —preguntó un guerrero casi tan alto como él. Llevaba un casco de hierro y armadura de escamas de bronce, y ambas cosas desprendían destellos rojos al reflejar las llamas, pero no portaba armas. Era El ojo del rey, y su labor esa noche era hablar con el sacerdote.
—La verdad siempre es pura, de lo contrario no es verdad. —El sacerdote tan solo hablaba en susurros, y, aun así, Braso oyó con nitidez cada una de sus palabras. Inclinó la cabeza y esperó a la decisión.
—¿Cuál es el mensajero?
El sacerdote no dijo ni una palabra, pero debió de señalar o hacer algún tipo de gesto. Braso y el resto de los mensajeros seguían aguardando, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Pasado un rato oyeron el sonido de unas botas haciendo crujir la nieve y sintieron que los portadores pasaban a su lado dispuestos a cumplir su cometido.
De pronto, el hombre que Braso tenía a su izquierda se puso en pie. Había hombres a sus espaldas, sus pisadas se oían tanto como sus respiraciones. Acudían a por el sujeto de la izquierda. Braso suspiró y levantó la cabeza. Habían elegido, y él no sería el primero. Vio pasar ante él a un grupo de romanos; era la primera vez que los veía tan de cerca. Dos de ellos eran soldados; sus túnicas, a falta de cinturón, les llegaban a las rodillas. Creyó reconocer al tercero: el rostro cuarteado, el cuello grueso y una cicatriz blanca en la frente. Su mente permanecía aletargada, y cada uno de sus pensamientos tomaba forma lentamente, como la madera al ser tallada por un cuchillo romo. Era un mercader, un amigo secreto del rey. Era incapaz de recordar su extraño nombre extranjero.
No vio cómo se llevaban al primer mensajero, porque el rey acababa de llegar y Braso inclinó la cabeza tal y como era preceptivo. Entonces oyó que alguien caminaba hacia él y que una mano tocaba su hombro desnudo para, acto seguido, levantarle la barbilla. Era Decébalo, y el gran rey le sonrió, con sus dientes blancos entre las barbas negras y los mechones blancos ocultos por la noche.
—No te inclines ante mí —dijo—. Esta noche no. —Fue el rey quien se inclinó ante él e hizo que Braso callara cuando intentó decir que aquello no era propio—. Los mensajeros están por encima de los señores de los hombres —le dijo Decébalo, lo que provocó que Braso se sintiera aún más decepcionado por no haber sido elegido para ser el primero.
Hizo lo posible por no sentir tanta envidia. Un mensajero debía ser puro, o de lo contrario no podía emprender el viaje.
Braso esperó. No podía ver lo que estaba ocurriendo, ya que el ritual estaba teniendo lugar a su espalda. Jamás lo había visto hacer, aunque la última vez había estado, un tanto alejado, con la escolta principal del rey. Sin embargo, sabía lo que debía hacerse e imaginó a los doce portadores, de pie, tras el gran pedrusco, dispuestos en cuatro filas de tres. Llevaron al mensajero por el sendero y allí le ataron las manos a la espalda. A partir de ahí caminaría solo, pues aquel era un viaje que solo él podía hacer, y sería duro, porque debía caminar descalzo por un suelo repleto de rocas afiladas. No debía hablar ni hacer sonido alguno.
A la sombra de la gran roca, los portadores hundieron los regatones de sus largas lanzas en el duro suelo duro y las sostuvieron rectas, con las grandes y anchas puntas mirando al cielo. El mensajero treparía hacia lo alto de la gran roca, a unos veinte pies sobre ellos. Y entonces saltaría.
Braso oyó los gritos y tembló. El primero había fallado, lo que significaba que no era lo bastante puro para el viaje, y eso quería decir que hacía falta un segundo, y puede que un tercero. Los tambores volvieron a sonar, lentamente esta vez, para que se oyeran los alaridos del primero hasta que le cortaran el cuello. Siguieron golpeando los troncos huecos y, una vez más, el arquero disparó al cielo para mantener alejadas las nubes y las tormentas.
Los ojos del rey hicieron la pregunta dos veces más, y a la segunda el sacerdote respondió. Braso no sería el segundo; en su lugar fue el otro hombre, y, una vez más, Braso esperó. Esta vez todo el proceso pareció llevar más tiempo.
—Está hecho. —El sacerdote extendió los brazos al aire y, por primera vez, gritó—: ¡El gran señor del cielo ha acogido al mensajero en sus brazos!
Braso sintió que los ojos se le humedecían, y su mente nublada intentó comprender si se debía a la frustración de no haber sido él quien ascendiera, o si se trataba de un alivio vergonzoso por no haber partido… O, peor aún, que hubiese fallado en aquella prueba. ¿Eran sus dudas las que habían hecho que no fuera elegido?
—Ponte en pie, muchacho. —Decébalo había vuelto a acercarse a él—. Voy a necesitarte.
Braso tembló, sintió el frío. Tenía tantas lágrimas en los ojos que apenas podía ver. Oyó un gruñido quedo, luego otro, aunque no alcanzó a ver al hombre que, armado con un hacha, estaba detrás de los dos soldados romanos descargando su arma, tampoco al mercader que observaba con los ojos muy abiertos a los dos cadáveres que tenía al lado.
Decébalo regresó junto al sacerdote cubierto de negro y este alzó las manos y dijo con su voz ronca:
—¡El señor del aire ha hablado! ¡Los puros vivirán en libertad!
—¡Así que habrá guerra! —gritó el rey.
Braso pensó que el monarca parecía más feliz de lo que le había visto en meses. La espera casi había concluido. Los puros ascenderían, algunos hacia un mundo glorioso, y los que quedaran, hacia la libertad.
I
Fuerte de Piroboridava, provincia de Moesia Inferior
Tres días después de los idus de febrero, durante el consulado de Julio Cándido y Cayo Antio (105 d. C.)
Empezó a nevar de nuevo cuando alcanzaron lo alto de la torre. Los grandes copos caían lentamente en el aire calmo y se posaban en la madera. Había dos centinelas de guardia, con las toscas capas moteadas de blanco. Los hombres se cuadraron cuando apareció su centurión. Sabino tenía la cara redonda y aspecto de ser bastante más joven de sus veintisiete años. Era relativamente nuevo en la legión, incluso en el ejército, y le habían concedido el puesto después de pasar unos años en el consejo de su ciudad, en la Bética, pero los hombres le apreciaban. Sonrió a los dos legionarios y les hizo un gesto para que se relajasen.
—¿Todo bien, muchachos? —les preguntó Sabino, que ya conocía la respuesta.
—Todo bien, señor.
Los «muchachos» eran dos veteranos a los que les faltaban un par de años para concluir sus veinticinco de servicio con la I Minervia, y a los que les gustaba no andarse con ceremonias. Se arrebujaron en sus capas y adoptaron la muy practicada pose de centinelas haciendo su trabajo, fingiendo obviar la presencia del centurión y de los oficiales que estaban con él al tiempo que se aseguraban de poner la oreja para enterarse de cualquier cosa que pudiera ser útil o digna de chismorreo. Hacía semanas que en la guarnición se rumoreaba que estaban a punto de ser relevados y que se les permitiría regresar a la civilización, por lo que la llegada de cuatro jinetes aquel mediodía se tomó como una buena señal al respecto. Iba a ocurrir. Por extraño que pudiera parecer un cambio de guarniciones antes de que acabara el invierno, y por extraño que pudiera ser reemplazar una guarnición legionaria por un grupo de irregulares provenientes de la salvaje Britania. Si eso significaba que la vexillatio de la I Minervia podía volver a su base —donde fuera que se hallara—, entonces ¿qué más daba que el ejército estuviera tomando una decisión aún más absurda de lo que era habitual? Se iban, y, por la pinta del asunto, se irían pronto. Aquella esperanza ayudaba a mantener el calor a los hombres, que caminaban de un lado a otro en lo alto de la torre.
La bota de uno de los britanos resbaló donde la nieve se había convertido en fango. El hombre que tenía al lado le sostuvo y asintió como si pretendiera consolarle. Estaban completamente afeitados y vestían con propiedad, hasta el punto de poder ser confundidos con decuriones de un ala regular de caballería, verdaderos auxiliares en lugar de irregulares bárbaros. Cada uno de ellos llevaba un buen casco de hierro con un estrecho guardanucas, más seguro para los jinetes que los yelmos de la infantería, que eran más anchos. Ambos eran hombres delgados y espigados y lucían penachos amarillos de plumas en lo alto de los cascos, lo que hacía que parecieran aún más altos. El tercero gozaba de una constitución parecida, aunque era aún más alto, y tenía la piel de la cara tan pegada al hueso que, a pesar de sus bigotes, su rostro se asemejaba a una calavera. Pareció esbozar una mueca burlona dedicada al hombre que había estado a punto de caer, aunque quizá no fuera más que su expresión habitual. Envuelto en una gruesa capa de tartán, tocado con un anticuado casco militar, aunque sin distintivos de rango, a Sabino más se le antojaba un bandido que un soldado.
El cuarto hombre los seguía parsimonioso, pero era el integrante más importante del grupo —de hecho, era el único hombre de cierta relevancia entre ellos—. Sabino esperó a que apareciera. Al fin el gran penacho transversal de un casco de centurión apareció por la trampilla. Flavio Ferox era otro britano, aunque servía en una legión, por mucho que ahora estuviera al mando de una banda de rufianes. Desde que empezara el recorrido por la guarnición, el joven oficial había hecho lo posible por mostrarse cordial. Ferox era todo un veterano, y, por lo que se decía, tenía una larga y distinguida hoja de servicios. Nunca hacía ningún daño ser amable con alguien que, un buen día, podía convertirse en un contacto útil. La lastima era que el tipo fuera tan arisco.
—El scorpio de abajo —dijo Ferox bruscamente antes incluso de poner ambos pies en lo alto—. ¿Cada cuánto tiempo se lleva a cabo el mantenimiento?
En la planta inferior había una máquina ligera de asedio cubierta para protegerla de los rigores del clima.
Antes de que Sabino pudiera responder, uno de los centinelas dio un pisotón en los tablones y se puso firme.
—¡Se limpia cada tres días, señor! —informó el soldado—. ¡Las cuerdas se comprueban cada día, señor!
Ferox gruñó y Sabino confió en que la gratitud que sintió hacia el legionario no se notara demasiado. Tarde o temprano habría recordado la respuesta, pero en ese momento se había quedado en blanco.
—¿Se alcanza el puente con él?
El fuerte se alzaba junto a un camino principal que llevaba al río.
—No —repuso Sabino, seguro de su respuesta al menos esta vez—. Con un poco de suerte y con el viento a favor puede ser, de vez en cuando, pero sin precisión. Hay algo más de unos doscientos cincuenta pasos desde la puerta hasta el primer tablón del puente. Doscientos cincuenta y tres, para ser exactos —añadió habiéndolo comprobado por sí mismo.
Ferox asintió.
—Así que colocar uno aquí arriba no serviría de nada.
—Me temo que no.
Otro gruñido. El centurión dejó atrás la escala y se irguió. Era un hombre corpulento, aunque algo más bajo que el bandido y más ancho de hombros. Transmitía cierta fuerza melancólica. Tenía los ojos grises y fríos, aunque cuando giró la cabeza para mirar a su alrededor, Sabino creyó ver satisfacción en ellos. Después de dos horas recorriendo los edificios y las estrechas calles del fuerte, suponía todo un alivio estar ahí arriba. Incluso bajo la nieve, las vistas eran magníficas, con profundos valles cuyas pendientes ascendían hacia el nordeste en dirección al paso de montañas que serpenteaba y se perdía de camino al gran río.
Sabino decidió que aquel era buen momento para animar a todo el mundo, así que se dirigió al parapeto e hizo un gesto con los brazos para mostrar la grandeza que los rodeaba.
—Bien, ahí están —dijo esbozando en su cara redonda un gesto más infantil de lo habitual.
Su casco, con el penacho transversal como el de Ferox, aunque en este caso negro en vez de blanco, parecía demasiado grande para él, lo que servía para reforzar su aspecto pueril. Llevar encima esa cosa era un incordio cuando se trataba de hacer algo tan rutinario como recorrer el fuerte, pero cuando el recién llegado oficial decidió no quitárselo, Sabino no pudo más que imitarle.
—Sí, ahí lo tenéis —continuó—. Hasta el último de ellos, todos los árboles son de la altura y de la forma reglamentaria y están en sus puestos —dijo teatralmente—. De hecho, diría que hay una docena más de ellos desde ayer… Ese de ahí, por ejemplo. —Señaló—. Y el roble que tiene al lado. Estoy seguro de que es el doble de alto que cuando lo vi la última vez.
—Es un haya, señor —le corrigió uno de los centinelas—. Con el debido respeto, señor.
—Oh… ¿En serio, Maternus?
El legionario asintió.
—Y tiene la misma altura que ayer.
A un veterano siempre se le permitían cosas que no se hubieran tolerado en un recluta cualquiera, más aún tratándose de un oficial tan afable como Sabino.
—¿De verdad? Bueno, tú sabes más de esas cosas, estoy seguro —continuó el centurión—. Así que es un haya… Eso demuestra que los muy truhanes cambian de parecer de un día para otro.
Le resultó decepcionante que Ferox no sonriese, y, en su lugar, quitó la nieve del parapeto con la mano para poder apoyarse y mirar a lo lejos. Su instinto le decía que los informes eran correctos, y que el ataque podía llegar en cualquier momento. Y, sin embargo, ahí fuera todo estaba tranquilo, sin el menor indicio de peligro. Puede que estuviera equivocado y puede que no. Si todavía seguía vivo, era gracias a su instinto y a una buena cantidad de suerte, lo que aún le preocupaba más, porque aquel lugar no le hacía sentir afortunado.
—Deberás tener cuidado —le dijo el centurión.
Las palabras de este parecieron enlazar con sus pensamientos, y Ferox tuvo que hacer un esfuerzo para no reaccionar.
—¿Cuidado, Sabino? —Ferox hizo lo posible por aparentar despreocupación y esbozó una irónica sonrisa antes de volver a fijarse en el paisaje.
No había dicho gran cosa en toda la mañana, de modo que su guía recibió la respuesta con satisfacción.
—Sí, señor —dijo Sabino—, hay que tener cuidado y no ponerse a contar árboles. No es bueno si se quiere mantener cierta paz interior.
No hubo más respuestas, y, pasado un rato, el sujeto que parecía un bandido resopló.
—En Britania también tenemos árboles. ¿Qué les pasa a estos?
—Te llamabas Vindex, ¿verdad? —Sabino recordó el nombre porque era el mismo que el del senador que había intentado derrocar a Nerón, pero murió en el intento. El bandido farfulló una insolencia, pero el romano decidió no darle importancia, aliviado de que alguien hubiera dicho algo—. Sí. Verás, Vindex, estos bosques tienen algo de especial. ¿Verdad, Maternus?
—Así es, señor —repuso el centinela. Daba la sensación de que había oído ya la perorata—. Si tú lo dices, señor.
—Sí, Maternus, lo digo, y lo mismo dirán estos britanos cuando hayan pasado aquí tanto tiempo como nosotros. —En su rostro se dibujó una amplia sonrisa.
El bandido le respondió con otra sonrisa maliciosa, aunque también era cierto que aquel rufián siempre parecía estar sonriendo, quizá por sus grandes dientes.
—Seguro que sí. —Hablaba un latín claro, tintado por el acento de las provincias del norte.
—Que no te quepa duda —aseguró Sabino—. No es mi intención faltarles el respeto a los bosques y frondas de vuestra tierra natal, queridos amigos, ni a los duendes y ninfas que habitan en ellas, pero ahora están tan lejos de aquí como mi propia tierra, y podrían estar en la India, para lo que nos importa.
»Estamos aquí, amigos, en Piroboridava, y estamos solos. Aquí no vive nadie, o al menos nadie con sesera. Y nadie pasa por aquí si puede evitarlo, menos aún en invierno. Así que todo lo que se ve desde esta guarnición son esos árboles. Día tras día, miras hacia allí, y ahí están. Por aquí es lo más parecido a tener compañía.
—¿Compañía? —dijo uno de los bien afeitados britanos. Tenía el ceño fruncido y parecía estar inquieto.
Sabino hizo lo posible por recordar su extravagante nombre. ¿Era Mobaco? ¿Molaco? Era un nombre rudo, de eso estaba seguro.
—Sí, amigo mío. —Era más sensato decir eso que arriesgarse a pronunciar mal el nombre. Sabino los miró, a este y a los otros, resignado ante la falta de interés mostrada por Ferox, e intentó aprovechar al máximo el público disponible—. Aunque no lo creáis, acabaréis por cogerles cariño a esos árboles. Cuando hayáis pasado aquí un mes, los adoraréis. Después de dos meses ya estaréis hablando con ellos.
Ferox sabía lo que vendría a continuación, y tuvo que hacer un esfuerzo por seguir mirando el paisaje fingiendo estar ajeno a todo.
—¿Hablando con ellos? —dijo Molaco, siempre rápido a la hora de replicar y siempre dispuesto a mostrar desprecio.
—Sin lugar a dudas —dijo Sabino disfrutando de su jueguecito. Ferox pudo imaginar el gesto serio del centurión—. Acabaréis hablando con ellos… Todos lo hacemos. —Hizo una pausa, como alargando la cuestión—. Aunque tienen que pasar tres meses para que los árboles respondan.
Vindex resopló divertido, lo que provocó en Sabino una carcajada de deleite, y, al fin, los otros dos le imitaron. Los centinelas no eran oficiales, y no tomaron parte en el intercambio. Al igual que Ferox, seguro que habían oído aquello varias veces. Era un viejo chiste, incluso en el ejército, que se contaba en fuertes y puestos avanzados por todo el Imperio; dependiendo del lugar, en vez de árboles se decía lo mismo de las dunas, de las cumbres de las montañas o incluso de las ovejas.
Vindex dejó escapar una sonrisa, en parte nostálgica. Entonces vio movimiento más allá del puente y asintió satisfecho. Ya venían. Pronto lo sabría.
—¡Jinetes, señor! —gritó Maternus—. Dos, no, tres, y traen consigo otro par de caballos.
Ferox se irguió y miró al resto.
—¿Son tuyos, señor? —preguntó Sabino.
—¿Vindex? —Ferox ya sabía la respuesta, pero tenía que hacer su papel.
Vindex entrecerró los ojos y se llevó la mano a la frente.
—Sí —dijo—. Son Ivonerco y los muchachos. Vienen al paso, puede que la yegua siga cojeando… Aunque también podría ser por el hielo.
—Hacen bien en ir con cuidado. —Ferox sonrió—. Y ahora, mi querido Sabino, quizá podamos echarle un vistazo al foso.
—¿El foso, señor? —El centurión esperaba que los recién llegados hubiesen visto todo lo que querían para así poder llevar a Ferox a sus dependencias y retirarse él a las suyas.
—El foso —repitió Ferox—. Será mejor que compruebe todas las defensas de mi nuevo puesto. Y puede que también demos un paseo hasta el puente.
Sabino encabezó la marcha, confiando en que no se notara su decepción. Bajaron por las escalas, salieron al muro principal y bajaron las escaleras. Las defensas del fuerte eran de tierra y madera. El bosque que tanto fascinaba al centurión había servido para proveerles de todo lo necesario. Se percibían los olores típicos de un acantonamiento militar, olor a caballo y sudor, a cuero húmedo y madera, todo ello envuelto en humo. El conjunto le resultaba familiar a Ferox, y le hubiera resultado familiar a quienquiera que hubiese pasado cierto tiempo en el ejército, no solo los olores y los sonidos, sino también la disposición de los edificios. Cuando pisaron el suelo pudieron ver los principia en medio de la calle principal, así como otras estructuras importantes, tal y como hubieran visto en cualquier otro lugar. Las bases militares tendían a ser prácticamente idénticas, aunque no del todo, y por experiencia, Ferox sabía que las similitudes hacían que fuera más difícil recordar las diferencia. Parte de su mente estaba intentando dar forma a la planta del lugar en su memoria. Aunque eso solo importaría, estuviera o no en lo cierto, si sobrevivía al resto de la jornada.
La puerta de la derecha estaba abierta, así que se dirigieron a ella. Ferox miró hacia atrás cuando estuvieron fuera, al gran tablón pintado entre los dos arcos que anunciaba que aquel praesidium había sido construido por una vexillatio de la Legio I Minervia y por otra de la II Adiutrix. Se preguntó si se trataba de un buen presagio. Los hombres de la II habían levantado un pequeño puesto fronterizo en el norte de Britania desde el que había actuado como regionarius durante casi una década. En su conjunto podía decir que había sido una época feliz y sencilla, haciendo y deshaciendo a placer en su región. Sin embargo, allí los legionarios habían hecho un trabajo lamentable, así que confiaba en que hubiesen sido más diligentes al levantar aquel fuerte.
—Según me han dicho, no es la primera vez que pisas esta parte del mundo. —Sabino intentó azuzar la conversación una vez más.
Tenían que andar con cuidado, porque el camino era irregular y estaba repleto de profundos surcos congelados. Alguien había obviado las labores de mantenimiento antes de las heladas invernales, y eso era una negligencia.
—Fue hace mucho tiempo, cuando empecé en el ejército.
Ferox se sentía un tanto culpable por su frialdad hacia el hombre. Sabino parecía ser un oficial decente, y su afán por abandonar aquel lugar saltaba a la vista, lo que era una lástima, porque las órdenes que traía Ferox significaban que aún permanecería allí una larga temporada.
—¿Es cierto que estuviste en Tapae con Fusco?
Ferox asintió.
Sabino intentó buscar las palabras adecuadas.
—Debe de haber sido duro.
Un comandante muerto junto con gran parte de su ejército, pensó Ferox.
—Sí, supongo que podría decirse así.
Él había estado al mando de los exploradores y había intentado advertir a Fusco, pero nadie le escuchó hasta que fue demasiado tarde. Logró escapar con sus hombres y con tantos como pudo reunir; algo parecido le había ocurrido el año anterior a aquel, cuando el legado de Moesia y sus tropas fueron masacrados, y luego dos años después, cuando otra legión avanzó hacia el desastre. Un filósofo y, por extraño que pudiera parecer, un buen amigo, al escuchar la historia de su carrera sugirió que todo aquello probaba su buena fortuna, o que quizá a los dioses les gustara ver cómo luchaba. Ferox sonrió al recordarlo, lo que pareció complacer a Sabino, quien se hizo cargo de la mayor parte de la conversación mientras caminaban, respondiendo preguntas sobre la reciente guerra contra los dacios.
—Me la perdí, mala suerte —dijo el centurión—. Me aceptaron en el ejército y me destinaron a la Minervia en las últimas semanas, pero llegué aquí cuando había acabado todo.
—¿Algún problema desde entonces? —preguntó Ferox sin prestar demasiada atención.
El foso estaba en bastante buen estado. Tan solo había algunos desperdicios y escombros en el fondo. Un día de trabajos bastaría para limpiarlo. Intentó no mirar hacia los jinetes, ahora a un cuarto de milla de distancia y todavía avanzando con lentitud. El hecho de que hubiera caballos sin jinete no era buena señal.
—No, en realidad no. Como digo, es un puesto tranquilo. Los dacios de la zona son los saldenses, pero viven más allá. Apenas hay gente que venga por aquí a pasar el invierno. Cuando lleguen la primavera y el verano sí veremos a pastores, viajeros e incluso algunos grupos de cazadores sármatas. La caza es muy buena por aquí.
Sabino le dedicó un asentimiento a un solitario auxiliar que hacía guardia más allá del foso. Así era el reglamento para el exterior de cada base, tal y como lo había establecido un siglo atrás el Divino Augusto, aunque la costumbre era mucho anterior. Las normas estipulaban que debía haber una docena de hombres de servicio o más en el exterior de las puertas principales en un fuerte de ese tamaño, aunque rara vez se ponía en práctica cuando las cosas estaban tranquilas.
—Un hombre ve igual de bien que veinte —dijo Sabino como si le hubiese leído el pensamiento.
—Cierto. —Ferox no pudo evitar desear que se atuviesen a las normas. Sin embargo, quizá fuera mejor así. Tenía que darles algo de confianza—. ¿Así que el fuerte se levantó durante la guerra? —preguntó mientras seguían su paseo por el camino principal hacia el puente, obligando así a Sabino a que le acompañara. Había filas de estacas y hoyos delante del foso, lo que significaba que en algún momento había habido una verdadera amenaza de ataque.
—Sí —dijo Sabino—. Durante la segunda campaña de nuestro señor Trajano. Envió a una columna por aquí y a otra más nutrida por el este, hacia el paso de la Torre Roja. Tuvieron que tomar al asalto un par de fortalezas además de enfrentarse a bandas enemigas. Este lugar fue construido para almacenar los suministros que pudieran necesitarse y para cuidar de los heridos. Esas fortalezas dacias son jodidas de tomar, seguro que ya lo sabes. De ahí que tengamos un hospital de gran tamaño y todos esos graneros.
Ferox asintió. Los edificios habían sido lo que más le había sorprendido de la base, precisamente porque estaban medio vacíos. Se detuvo un instante. Estaban a mitad de camino del puente cuando se percató de que los jinetes se habían detenido y esperaban al otro lado. Bien, tenía que hacer algo.
—Vindex, ve a ver lo que retrasa a Ivonerco y qué noticias trae. No veo que los siga nadie, pero nunca se sabe.
—Maldito vago —resopló el bandido, haciendo dudar a Sabino sobre si se refería al jinete o a su comandante, pero dado que Ferox no dijo nada al respecto, no sería él quien interfiriese.
—¿Los baños están acabados? —preguntó Ferox mientras el espigado Vindex se alejaba a la carrera por un palmo de nieve.
El largo edificio se encontraba a la derecha, cerca del río, pero algo alejado del puente. El centurión se giró en esa dirección.
Sabino esbozó una burlona sonrisa.
—Casi. Con este tiempo todo está tardando más en secarse. Dicen que dentro de una semana podrán encender los fuegos por primera vez. No es que nos vaya a servir de mucho, pero tus muchachos podrán disfrutar de ellos.
—¡No te muevas, centurión!
Sabino resolló al sentir la punta de una espada en el costado del que se había retirado la capa. Llevaba cota de malla, pero la punta ya estaba apoyada en uno de los aros, y un empellón habría bastado para penetrarla.
—No digas nada y vivirás —dijo el britano Mobaco, o como se llamara ese bárbaro. Otro hombre amenazaba a Ferox.
—Desenvaina la espada y déjala caer. Pero lentamente —dijo el otro decurión.
—Tú también, señor. Tranquilamente —añadió Molaco—. Sin movimientos bruscos y sin aspavientos.
—Será mejor que obedezcamos —dijo Ferox.
Sabino se preguntó si aquello era algún tipo de broma. Era demasiado extraño como para ser otra cosa. El hombre llamado Vindex seguía corriendo hacia el puente, y no parecía haberse dado cuenta de lo que estaba pasando.
El gladius de Sabino siseó al rozar la boca de metal de la vaina al sacarlo cogiendo el pomo tan solo con el índice y el pulgar. La espada de Ferox, más larga y anticuada, cayó al suelo primero, así que no sintió remordimiento al seguir su ejemplo.
—Y el pugio. Con cuidado.
—No llevo —dijo Sabino—. Pero qué…
Calló al sentir más presión de la espada. Miró, nervioso, a un lado y vio que Ferox desenvainaba su daga reglamentaria militar, que pendía de su cadera derecha, y la dejaba caer.
—Haced lo que decimos y todo irá bien —dijo Molaco.
—Esto es absurdo —espetó Sabino, y sintió que el arma le apretaba un poco más. Empezó a dolerle el costado.
—¿Señor? —dijo el centinela de servicio, sin duda preguntándose qué estaba ocurriendo.
—¡Taranis!
Molaco se dio cuenta de que Vindex se había dado la vuelta y los estaba mirando.
—No es necesario hacerle daño al centurión —dijo Ferox con absoluta calma—. Tenéis que superar el terraplén de todos modos, y un testigo más no importa. Jurasteis venganza, no asesinato.
—Siempre y cuando haga lo que se le ordena —dijo Molaco, y añadió algo en un idioma que Sabino no comprendió. Tragó saliva, pero la punta de la espada se retiró ligeramente. Sabino quiso preguntar de nuevo qué era todo aquello, pero tenía la garganta tan seca que dudaba que pudiera decir palabra alguna.
—¡Tenemos que hacerlo ahora! —dijo el hombre que Ferox tenía detrás.
Ahora Vindex estaba caminando hacia ellos. A su espalda los jinetes espolearon a sus caballos para que se movieran, aunque seguían estando a un centenar de pasos del guerrero.
Ferox suspiró.
—Al menos dejad que os mire a la cara —dijo—. Permitimos que vuestro rey muriese como un guerrero. —Dio un paso para alejarse del decurión, y este no se lo impidió. Ferox se giró con firmeza y habló con resignación—. Y yo os lo pondré fácil. —Se desabrochó el nudo que mantenía unidas las carrilleras de su casco—. Sabino, obedecerás mis órdenes. Cuando esto acabe, dejarás marchar a estos hombres.
—¿Señor?
—Y diles a tus hombres que hagan lo mismo. —Ferox se quitó el casco junto con la almohadilla de lana que llevaba debajo. Lo sostuvo con ambas manos y le dio la vuelta—. Acababa de comprarlo —dijo con lástima, y le dedicó al decurión que tenía delante una sonrisa—. Vaya derroche de dinero, ¿no crees?
Sabino sintió que la espada se apartaba de él y soltó un largo suspiro. Nadie dijo nada cuando se alejó poco a poco, y vio que Molaco observaba a Ferox, con la espada en guardia baja.
—¿Necesitas ayuda, señor? —preguntó el centinela que se había acercado.
Vindex empezó a correr, desenvainando la espada con torpeza mientras intentaba no resbalar. Tras él los jinetes se aproximaban, uno de ellos algo más adelantado que el resto.
—Preferiría no tener que arrodillarme —les dijo Ferox—. Y os agradecería que lo hicierais limpiamente, tal y como os he enseñado.
El que estaba delante de él se lamió los labios y retiró el brazo, con la espada recta, listo para asestarle un tajo a Ferox en la cara.
—¿Señor? ¿Doy la voz de alarma?
El auxiliar en labor de vigilancia, que se había detenido, habló con más indecisión que nunca. Sabino vio que el jinete que iba en cabeza estaba a tan solo unos pasos de Vindex. Su caballo trotaba torpemente. El fugitivo se apartó del sendero y el jinete tiró de las riendas para seguirle.
Molaco miró a Sabino.
—Dile a tu hombre que permanezca en su puesto.
Vindex había girado al tiempo que se quitaba la capa y hacía aspavientos con el brazo izquierdo, confiando en poder asustar al caballo. Llevaba una espada larga de caballería en la mano derecha, y pudieron oírlo provocando a su atacante. El animal titubeó y retrocedió mientras el jinete azuzaba a la bestia obligándola a avanzar, aunque fuera al paso, lo que dio tiempo a los otros dos a acercarse.
—¡Da la voz de alarma! —gritó Sabino, asombrado de que sus palabras surgieran con tal fuerza. Sabino sintió el aire agitado por la hoja, dio un paso atrás, sus botas resbalaron y cayó al suelo de nalgas.
Ferox dio medio paso al frente, sosteniendo el casco con fuerza y con ambas manos, y golpeó al decurión en el cuello con el borde del guardanucas, hundiéndoselo en el hueco que había entre sus carrilleras y su bufanda. El hombre resolló, su cabeza dio una sacudida hacia atrás, abrió los ojos al máximo y Ferox giró hacia su izquierda. Con el casco en una mano golpeó esta vez a Molaco en la mejilla al tiempo que se agachaba. El britano retrocedió alzando la espada, pero Ferox fue más rápido y volvió a atacar con el casco hasta romperle la nariz a Molaco, lo que provocó un estallido de sangre en la cara. El hombre trastabilló y Ferox volvió a golpearle, preocupándose ahora más de hacerlo con fuerza que con puntería. Hubo un restallido metálico cuando el hierro del yelmo chocó con la parte frontal del casco del decurión, que giró hasta rasgarle la frente. Molaco volvió a retroceder y el siguiente impacto provocó un crujido cuando una de las bisagras se rompió y una de las carrilleras del casco de Ferox salió volando. El decurión cayó de rodillas.
Sabino se percató de que tenía su gladius al lado y lo cogió antes de ponerse en pie. El otro britano se había llevado las manos al cuello, tambaleándose y boqueando como un pez. Ferox había empujado a Molaco y se había sentado sobre él, con la mano izquierda inmovilizando la derecha del caído mientras le golpeaba una y otra vez con el casco en la cara. El auxiliar casi estaba con él, pero Sabino percibió que el miedo se convertía en ira y se acercó al britano que boqueaba para hundirle la espada en las tripas. Sintió la resistencia de los aros de hierro, empujó con más fuerza, con más rabia, y notó que se quebraba el hierro y que la punta se hundía en el cuerpo. El decurión pareció mirarle a los ojos, desesperado y suplicante, así que Sabino siguió empujando, usando ambas manos para hundir la espada aún más, hasta que tocó la parte trasera de la armadura del sujeto y la punta asomó por la espalda del britano.
—¿Señor?
El auxiliar había llegado hasta él. Era joven, y su confusión saltaba a la vista. Sabino soltó el gladius y dejó que el britano cayera. Más allá, uno de los jinetes estaba tendido en el suelo, inmóvil. Vindex también había caído, rodando e intentando esquivar a los dos jinetes que intentaban alcanzarle con sus espadas.
—Dame tu lanza, chico. —Ferox se había puesto de pie. Tenía el rostro, los brazos y el pecho empapados en sangre. Le arrebató el arma al auxiliar y corrió hacia Vindex y el resto—. ¡Cerdos! —les gritó.
Sabino tenía las manos teñidas de rojo. Miró a Molaco, pero deseó no haberlo hecho, porque en el lugar que habría ocupado la cara del hombre no había más que un amasijo sanguinolento. Ni él ni el otro decurión se movían. A Sabino le costó aceptar que por primera vez había matado a un hombre. Todo había ocurrido demasiado rápido, sin tiempo para pensar.
—¿Qué está pasando, señor? —preguntó el soldado.
Ferox levantó la lanza mientras corría en auxilio de su amigo. Era un hasta robusta, demasiado pesada como para arrojarla tan lejos, así que corrió pendiente abajo para acercarse más. Vindex había perdido su espada y su capa intentando zafarse de sus atacantes, pero al menos seguía moviéndose y ninguno de los jinetes blandía lanzas. Era difícil acertarle a un hombre que estuviera en el suelo solo con una espada. Difícil, aunque no imposible.
—¡Vamos, cerdos! —volvió a gritar, intentando distraerlos—. ¡Vuestro rey era un chulo y un cobarde!
Lo oyeron. Uno de ellos tiró de las riendas, su caballo piafó y, por un instante, Ferox creyó que el jinete acabaría descabalgando, hasta que recuperó el equilibrio. Se trataba de Ivonerco, y, al igual que todos los brigantes, era un consumado jinete. Eso había que reconocerlo. También era fácil encariñarse y sentir admiración por ellos.
—¡Cabrones! —gritó Ferox, sin apuntar, pero cogiendo un poco más de impulso para lanzar con tanta fuerza como le fuera posible.
Ivonerco titubeó un instante, y Ferox pudo presentir que ardía en deseos de cargar y acabar con aquello de una vez por todas.
—¡Vamos!
Era Sabino, en compañía del solitario auxiliar. Quizá eso bastara para que Ivonerco se decidiera al fin a volver grupas para huir. Ferox corrió hacia él, ansioso por acortar distancias antes de efectuar el lanzamiento. Aún estaban a cuarenta pasos de distancia y, al girar, se vieron obligados a reducir la velocidad. Ganó algo de terreno, alargó el brazo izquierdo para equilibrar el tiro y apuntó a Ivonerco, que no solo estaba más cerca, sino que además era quien de verdad importaba.
Entonces, cuando se disponía a lanzar, las tachuelas de sus botas le hicieron resbalar en el hielo y sus pies se despegaron del suelo. El hasta subió en línea casi recta mientras Ferox chocaba contra el hielo.
Vindex rio mientras intentaba incorporarse, hasta que su risa se volvió más fuerte que él, y volvió a dejarse caer al suelo. Sabino hacía aspavientos con la espada de Ferox en alto mientras los alcanzaba.
—¿Estás herido, señor? —preguntó, con una mezcla de preocupación y evidente emoción en el rostro.
Ferox suspiró.
—Solo en mi orgullo. Aunque de eso tampoco es que tenga mucho.
—¿Organizo una patrulla para que vayan tras ellos?
Ferox se apoyó en el suelo para ponerse en pie y se sacudió la nieve de encima. Los dos brigantes estaban a la vista, aunque dudaba que pudieran darles caza teniendo en cuenta el tiempo que tardaría en organizarse la partida. Los muy insolentes incluso se habían detenido a coger a los dos caballos sin jinete.
—No haría ningún daño intentarlo —dijo.
Sabino envió al auxiliar a la carrera hacia el fuerte con el mensaje mientras Vindex se acercaba para unirse a ellos.
—¿Crees que volveremos a verlos? —La expresión en la cara de Ferox bastó como respuesta—. Claro, el juramento…
—¿Qué juramento?
—Matarnos o morir en el intento —explicó Vindex al tiempo que desnudaba los dientes—. El centurión tiene un don para hacer amigos allá donde va.
—¿Esto ha ocurrido antes? —A Sabino le estaba costando entenderle.
—Solo un par de veces. La mayoría lo mascullan, aunque no creo que hayan sido más de medio centenar los que hicieron ese juramento.
—¿Medio centenar?
—Más o menos —dijo Vindex—. Ahora son tres menos. —Sintiendo lástima por el oficial, decidió explicarse—. Son brigantes y matamos a su rey supremo. Digamos que se enfadaron un poco.
—Era un rebelde y seguíamos órdenes. —Ferox habló por primera vez.
—Sí, claro —concedió Vindex—. Pero es su rey.
—Ya no.
—Sí, en eso tienes razón.
Ferox señaló su espada y Sabino se sorprendió a sí mismo sintiendo cierta reticencia a deshacerse de ella.
—Vamos —dijo Ferox mientras remontaba la pequeña pendiente para regresar al fuerte.
Había docenas de hombres en las defensas, observándolos, lo que significaba que se había dado la voz de alarma, aunque dudaba que la partida fuera a estar lista hasta una hora después. Apretó el paso hasta dejar atrás a sus acompañantes.
—Claro —empezó a explicar Vindex—, puede que muchos de los otros muchachos quieran matar al centurión por esa alegría que desprende. Como digo, tiene un don con la gente.
II
Roma
Ese mismo día
El pretor tenía prisa, como siempre, pero Roma era Roma, y la muchedumbre veía demasiados magistrados todos los días como para dejarse impresionar por la pompa que envolvía a uno de ellos. Sus lictores hacían lo que podían, lanzando amenazas cuando su proximidad no bastaba para que la chusma abriese camino y, poco a poco, iban avanzando, seguidos por chiquillos y maleantes que confiaban en ser testigos de algún enfrentamiento, o incluso alguna pelea. El anfiteatro Flavio se alzaba junto a ellos, silencioso aquel día… o al menos tan silencioso como pueda estar cualquier lugar rodeado de buhoneros y comerciantes. Roma era un lugar ruidoso de día y no mucho más tranquilo de noche, aunque después de las lupercales del día anterior todo el mundo debería haber estado agotado, incluso dormido.
Siguieron abriéndose paso, y cuando empezaron a remontar la pendiente del monte Celio, la muchedumbre, compuesta en su mayoría por los esclavos y libertos de los ricos afanados en sus tareas, cambió, se volvió algo menos densa. Los palanquines se detenían para dejarles paso, tal y como correspondía ante los símbolos de un magistrado, y sus ocupantes saludaban al pretor y le colmaban de invitaciones.
—¿Cenarías conmigo, Aelio?
—¿Puedo quedar contigo, pretor?
—Salud, señor, y saludos a tu buena señora.
Algunas de las ocupantes de los palanquines era mujeres, y era imposible oír todo lo que decían, ya que una dama de alta cuna no debía gritar en las calles. Decir las cosas dos veces no era necesario. Las palabras anhelantes de una mujer madura y las risillas de una más joven dejaron claro que había en ellas algo más que respeto por su rango y su familia. Todas ellas eran esposas de senadores, y todos los lictores eran conscientes de la reputación del hombre al que escoltaban. El pretor podía ser encantador cuando quería. Era alto, de constitución atlética, y tenía los ojos negros y profundos. Su barba bien cuidada no se consideraba apropiada en un hombre de cierto rango desde hacía siglos, pero el pretor desprendía seguridad en sí mismo, una seguridad muy pronunciada, incluso para un senador. Había celebrado su vigesimonoveno cumpleaños el mes anterior y se acercaba a la flor de la vida, y para una mujer aburrida o desatendida resultaba irresistible. Ellas soñaban con el amor, y él obtenía información sobre sus maridos, recordándola por si algún día le era útil. Ninguno de los lictores sabía si esas historias eran ciertas, pero eran conscientes de su memoria prodigiosa y de lo mucho que se interesaba por las personas. La primera mañana el pretor se había dirigido a cada uno de ellos por su nombre, cuando la mayoría de los magistrados rara vez iban más allá de un «¡Eh, tú» a lo largo de los doce meses que ostentaban el cargo.
Los castra peregrina estaban situados en la Región Segunda de la ciudad, junto a las murallas antiguas. Eran pocos los magistrados que aparecían por allí, y menos aun los que visitaban el «campo de los extranjeros», que era más pequeño y menos impresionante que los barracones de los pretorianos, o de los nuevos barracones que Trajano había ordenado levantar para sus guardaespaldas a caballo, los singulares Augusti. Aquel campamento era más una mansio a gran escala que otra cosa. Era la sede de los frumentarii, los centuriones y otros oficiales de las legiones al servicio del personal de los gobernadores provinciales. Ayudaban a supervisar el suministro de trigo para hombres y animales, así como de proveer de comida y material al ejército, en particular cuando esas cosas no podían encontrarse en las cantidades y calidades necesarias por medios locales. En aquellos días, pasaban gran parte del tiempo llevando mensajes e informes de los gobernadores al emperador y del emperador a los gobernadores. Solía haber un par de centenares en el campamento, venidos desde la treintena de legiones que había dispersas por el mundo, de ahí el apelativo «extranjeros». Eran una mezcla de hombres recién llegados o dispuestos a volver a una provincia y muchos otros, lo cual garantizaba que nunca hubiese carencia de mensajeros en tiempos de emergencia.
Ese día había dos hombres de guardia ante las puertas, como en cualquier fuerte, aunque la probabilidad de altercados en una zona tan distinguida de la ciudad fuera poco probable y un ataque por enemigos foráneos, una imposibilidad. Sin embargo, ahí estaban los hombres, relevados cada dos horas, con su panoplia bien bruñida hasta el punto de brillar, y con túnicas blancas e impolutas, así como con las toscas capas de frontera, eso sí, nuevas y en perfecto estado, porque no estaban dispuestos a que los soldados «de diván» que deambulaban por Roma encontraran en ellos el más mínimo defecto.
—¡Alto! —Uno de los centinelas era bastante bajo, y las hombreras de su resplandeciente armadura segmentada le conferían un aspecto casi cuadrado—. ¿Quién va?
El scutum rectangular del centinela era rojo y estaba decorado con rayos y con las alas de Júpiter pintadas en oro. Muchas de las legiones usaban símbolos similares, pero el pretor sabía que se trataba del distintivo de la Legio X Fretensis, con base en Judea.
—El noble Aelio Adriano, pretor, con cita para ver al princeps peregrinorum —repuso el lictor, con cuidado de decir exactamente lo que debía. Su superior le había dejado claro que la precisión era importante.
Los dos legionarios se cuadraron. Las tachuelas de sus botas chocando contra el suelo provocaron chispas en el empedrado.
—Te esperan, señor —dijo el segundo soldado, con ojos curiosos pero voz neutra. También tenía un escudo rojo decorado con un capricornio y las letras «leg ii aug» escritas debajo del umbo. Eso significaba que el sujeto había sido enviado desde la guarnición de Britania—. Al otro lado de la puerta hay un hombre aguardando para llevar al noble pretor ante el princeps.
Una vez que pasaron los lictores y el palanquín, ambos soldados intercambiaron miradas de asombro, antes de recuperar sus impasibles semblantes de centinela. Una pareja de niños mugrientos, que llevaban media hora siguiendo al magistrado, esperaron un rato hasta que se percataron de que sacarles la lengua a los legionarios no provocaba reacción alguna, y decidieron marcharse.
Para entonces el comandante de la guarnición estaba un poco menos preocupado. Su invitado había aceptado una copa de vino y había dado muestras de suficiente satisfacción, lo que en sí mismo ya justificaba la compra de un caldo tan caro. También había mirado de arriba abajo al joven esclavo que lo trajo cuando dio media vuelta para marcharse, lo que indicaba que algunos de los rumores sobre el hombre eran ciertos.
—Gracias por recibirme con tan escaso aviso, querido Turbo —dijo el pretor abruptamente—. Por cierto, confío en que tu hermano esté bien. Fue muy amable con un joven e ingenuo tribuno cuando serví en la II Adiutrix.
Turbo no había sabido de aquella relación entre ambos porque su hermano no lo había mencionado… Pero, claro, ¿quién se tomaba la molestia de hablar de las bufonadas de los aristócratas que pasaban unos días haciendo el paripé en una legión en calidad de tribunos laticlavii? Resultaba interesante que el pretor no lo hubiese mencionado en su carta.
—Está bien, señor, confiando en ser ascendido a primus pilus antes de que pasen muchos más años.
—No me extraña. Y lo conseguirá. Es el mejor soldado que he conocido.
Turbo se preguntó si el prefecto siempre se expresaba con frases tan lacónicas o si estaba actuando como si fuera un soldado. No llegó a detectar ningún indicio de una invitación de ayuda a las aspiraciones de su hermano, o incluso de las suyas, a cambio de algún favor.
—Mi carta ha debido de preocuparte —dijo Adriano con brusquedad, y sonrió. Su informalidad resultó tan sorprendente como sus palabras. Alzó la mano ante la instintiva negativa de Turbo—. Por favor, no te molestes. —Volvió a sonreír—. Estoy seguro de que a mí me habría preocupado de estar en tu lugar. Un senador, un pretor, de hecho, metiendo las narices en una base militar queriendo hablar con el numerus…«¿Qué querrá este cabrón?», te habrás preguntado. «Seguro que nada bueno, y seguro que pretende hacer algo que podría comprometer mi sagrado juramento al emperador». Incluso en estos días, bajo un princeps tan benéfico y sabio con Trajano, es natural albergar sospechas.
Eso era exactamente lo que había pensado Turbo. En otras circunstancias quizá se habría inventado alguna excusa, habría alegado otras ocupaciones o simplemente se habría negado a recibirle pidiendo que presentara una solicitud formal mediante los cónsules si lo que necesitaba era información para un juicio. El problema era que las circunstancias no eran normales. Adriano no solo era un pretor, sino que también era el sobrino-nieto del emperador. El hecho de que Turbo no supiera hasta qué punto gozaba del favor de Trajano no importaba. En cualquier caso, colocaba a aquel joven muy cerca de las altas esferas del Senado, lo que significaba que lo menos que podía hacer era entrevistarse con él, más aún después de una petición tan cortés. Al mismo tiempo había tomado la precaución de archivar la carta y tomar nota formal del encuentro.
Adriano alargó la mano y le dio una palmada en el brazo.
—Querido amigo, de verdad que lamento molestarte, pero mis intenciones no son en modo alguno impropias. Por eso he venido a la vista de todo el mundo, para mostrar que ninguno de los dos tenemos nada que ocultar. —El pretor fijó la mirada en él, como si pretendiera leer sus pensamientos más profundos—. Creo que puedes ayudarme, y que eso, a su vez, me permitirá servir mejor a la res publica, a mi humilde modo. Por favor, te ruego que disculpes que te robe algo de tu valioso tiempo.
—Es un honor, señor. —Turbo bajó la mirada a las tablillas que tenía en la mesa, no tanto por recordar lo que decían, sino para rehuir la intensa mirada de Adriano—. En tu carta decías que deseabas volver con las águilas.
—Así es. En lugar de pasar el típico año como magistrado, el mes que viene cederé mis responsabilidades y me uniré a la Legio I Minervia en calidad de legatus. A nadie le gustan los cambios en el mando y tener que acostumbrarse a las pequeñas rarezas del nuevo comandante. Es algo que viví cuando fui tribuno. Tú mismo debes de haberlo experimentado en ocasiones.
—Sí, señor. Unas cuantas veces. —Turbo era centurión, con dieciocho años de servicio en una serie de legiones, antes de su nombramiento como princeps peregrinorum—. Los soldados son criaturas de costumbres. La disciplina puede parecer una tontería, pero al menos uno sabe a qué atenerse. —Turbo se preguntó si el modo lacónico en el que se expresaba Adriano resultaba contagioso. Además de por sus conexiones, aquel era, sin lugar a dudas, un hombre al que tener en cuenta—. Un recién llegado suele tender a cambiar las cosas, cosas pequeñas, pero son esas cosas las que de verdad molestan.
—Por eso me gustaría saber todo lo que pueda acerca de mi legión antes de llegar, para que la transición sea lo menos dolorosa posible. De ese modo lo únicos cambios que tendré que introducir serán aquellos que resulten esenciales para poner a punto a la Minervia.
Pobres diablos. No saben lo que les espera, pensó Turbo con pasajera compasión.
—Por supuesto, señor. Pero ¿por qué venir a mí? Seguro que hay más información al respecto en el Palatium. Aquí solo nos encargamos de la comida y de otros suministros, de enviar mensajes a los legati y de recibirlos. Aquí no guardamos archivos.
—Por eso estoy aquí. El último recuento de tropas es de hace casi un año. El nuevo debería llegar en cualquier momento, pero aún no lo tienen. —Volvió a sonreír—. Pero, si no estoy equivocado, los hombres han tenido qué comer desde entonces, y tus frumentarii habrán tenido que encargarse de suministrar a contingentes de cierto tamaño. Según el último recuento había vexillationes de la legión dispersas por todas partes, y me gustaría saber dónde están ahora.
—Bien, como sabes, señor, el almacén principal esta en Bonna, en la Germania Superior, allí, y en los alrededores, hay un millar de hombres acantonados. Luego hay dos cohortes en Viminiacum y el equivalente a tres en Dobreta trabajando en un puente. —La sonrisa de Adriano se hizo aún mayor entonces, aunque Turbo fue incapaz de entender por qué—. Ambos contingentes están en Moesia. En la Superior. Te ruego que me disculpes, pero no acabo de acostumbrarme a que dividan provincias en dos. Luego hay alguna que otra vexillatio de menor tamaño. —Le entregó al pretor una tablilla.
—Gracias. —Adriano pasó la mirada por la lista—. ¿Trescientos hombres con dos centuriones en el praesidium de Piroboridava? —Frunció el ceño, pero antes de que Turbo pudiera explicarse, continuó—: Eso es Dacia, ¿no? O sus inmediaciones, al menos, al otro lado del Ister. Supongo que no son los únicos destacados como guarnición.
Unas horas atrás Turbo había olvidado el nombre, si era que lo había llegado a saber, pero el aviso al menos le había dado tiempo a recopilar información.
—Son el contingente más grande, pero también cuentan con un grupo de auxiliares. Sí, aquí lo tengo: «Brittones sub cura Titi Flavii Ferocis». No hay más datos al respecto. Lo que sí tengo claro es que habrá muchos más caballos en la guarnición dentro de poco, y que necesitarán paja y cebada además de trigo. Puede que signifique también que algunas de las tropas acantonadas allí sean retiradas.
—Doscientos veinte jinetes en Sarmizegetusa —leyó Adriano—, y ciento sesenta en Buridava.
—También al otro lado del Ister, señor. Los de Sarmizegetusa forman parte de un contingente de reconocimiento para mantener vigilado al rey. Recordarás que la idea era que hubiera destacamentos de varias unidades desempeñando la labor sin necesidad de dejar tan expuestos a los hombres de una sola legión.
—¿Acaso se espera que Decébalo cause problemas?
—Ese no es mi terreno —dijo Turbo—. Los frumentarii traen informes sobre esas cosas, pero no los leen…, a menos que quieran perder el trabajo. Sin embargo, a juzgar por los cargamentos que se envían, diría que no se espera nada demasiado gordo este año. —Por las pelotas de Hércules, pensó al percatarse de que, quizá, había sido indiscreto—. Pero aún es pronto para saberlo —añadió, confiando en enturbiar el asunto.
Adriano le dedicó una agradable sonrisa privada de triunfalismo. Turbo se dio cuenta de que estaba tamborileando en la mesa con los dedos y se detuvo.
—¿Están compuestos por veterani todos los destacamentos que se encuentran al otro lado del Danubio?
—¿Señor? —Turbo volvió a mover los dedos, aunque logró contenerse antes de empezar a dar golpecitos en la mesa. Pensó un instante—. Si he de ser sincero, no tengo ni idea. No solemos recibir información de esa naturaleza. Supongo que podrían serlo, al menos algunos de ellos. Están exentos de las labores más incómodas, pero siguen estando sujetos a tareas de guarnición.
—No te preocupes, tan solo era algo que se me había pasado por la cabeza. ¿A cuántos hombres de la Minervia tenemos aquí en estos momentos? —preguntó Adriano.
—Solo a tres. Un par de ellos salieron hacia el Rin hace unos días, aunque puede que a fin de mes lleguen algunos más. Los viajes llevan más tiempo en esta época del año. —Turbo se preguntó si acababa de detectar cierto fastidio en el rostro del pretor a causa de su banal explicación.
—Por supuesto.
—Uno de ellos está fuera, por si quieres hablar con él. Se llama Celer. Ha servido trece stipendia, y este es su segundo como frumentarius. ¿Le hago llamar?
Adriano asintió, y Turbo hizo sonar la pequeña campanilla que tenía en la mesa. Casi al instante un soldado delgado entró marcialmente en la estancia, vestido con su túnica, cinturón y botas, y dio un pisotón al ponerse firme.
—Descansa, Celer —le dijo Turbo al soldado—. Este noble senador pronto se hará con el mando de la legión, y desea hablar contigo.
—¡Señor!
Celer relajó los hombros ligeramente y siguió mirando por encima de las cabezas de los hombres sentados, evitando hacer contacto visual directo con ellos.
—Te pido disculpas —dijo Adriano, afable—. Lamento interrumpirte en tus obligaciones o, peor aún, impedir tu bien merecido descanso. Sé que los frumentarii emprendéis viajes duros y largos y que estáis dispuestos en todo momento a partir de nuevo.
—Señor.
Un soldado con experiencia se parapetaba tras esa palabra tal y como hacía tras un escudo.
—Y no es necesario que alabes a la I Minervia. Conozco su reputación después de haber cumplido mi período como tribuno y de cuando serví en las campañas dacias de Trajano. También soy consciente de que tus obligaciones te mantienen alejado de tus compañeros y de la legión, pero estoy seguro de que tienes amigos con quienes conservas el contacto. Incluso parientes.
Celer hizo un leve gesto, puede que acabar de encogerse de hombros.
—Un hermano, señor.
—¿Es más mayor que tú?
Si la pregunta sorprendió a Celer, este supo ocultarlo. Turbo sentía el suficiente recelo por su visitante como para hacer lo mismo, aunque era incapaz de averiguar el motivo de su interés.
—Sí, señor —dijo Celer—. Once años mayor. En uno de los originales.
—¿De los primeros reclutas cuando Domiciano creó la legión?
Turbo sintió que la boca se le crispaba al oír mencionar al último de los Flavios, un emperador que había sido formalmente condenado por el Senado, cuyas estatuas habían sido derribadas y cuyo nombre había sido borrado de los monumentos.
—Así es, señor. Ha hecho veintidós años, todos ellos con la Minervia, y se le ha concedido la dona dos veces.
—¿Tiene rango? —preguntó Turbo.
Celer negó con la cabeza.
—No tiene estudios para eso, y tampoco cerebro. Pero él me crio y se aseguró de que aprendiera a leer y escribir antes de alistarme.