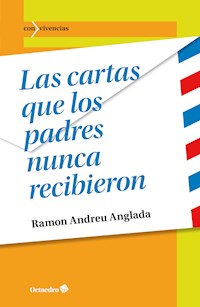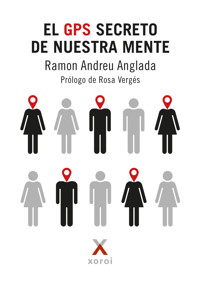
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Xoroi Edicions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El GPS secreto de nuestra mente es el inconsciente. Si recibe señales adecuadas de los satélites familiares trazará una hoja de ruta hasta el bienestar. Si alguien me preguntara qué clase de libro es este o de qué trata, diría: es un ensayo sobre el funcionamiento de la mente humana, sobre cómo se va formando el carácter a lo largo del crecimiento y sobre cómo se desarrolla, o quizá se malogra, la personalidad con la que se nace. Es un ensayo escrito para informar y para hacer pensar. Para dar respuesta a ciertas preguntas que en un momento de nuestra vida se nos pueden presentar sin respuesta. Un ensayo divulgativo que consiste en un viaje a través de la mente humana. ¿Y qué mejor que un buen GPS para guiarnos a través del viaje? El doctor Ramon Andreu es un gran humanista. En su faceta como escritor vuelca todo su saber y su ingenio. Rosa Vergés
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 692
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL GPS SECRETO DE NUESTRA MENTE
Nueva edición revisada y ampliada
Ramon Andreu Anglada
Prólogo de Rosa Vergés
Créditos
Colección Caleidoscopio
Título original:
El GPS secreto de nuestra mente
1a edición, Octaedro, 2013
2a edición revisada y ampliada
© Ramon Andreu Anglada, 2024
© del Prólogo, Rosa Vergés
© De esta edición: Pensódromo SL, 2024
Esta obra se publica bajo el sello de Xoroi Edicions
Diseño de cubierta:
Lalo Quintana
Editor:
e–mail:
ISBN ebook: 979-13-990500-2-8
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Índice
Prólogo a la nueva edición revisada y ampliada
A manera de prólogo por Rosa Vergés
Presentación y explicación del texto
¿Qué preguntas son estas?
¿Qué es un GPS?
El GPS de la mente humana
Capítulo 1 El norte Nuestra relación con nosotros mismos
Introducción
Casos clínicos
La autoestima
Notas explicativas al capítulo 1
Capítulo 2 El sur Nuestra relación con los demás
El grupo original: la constelación de satélites que alimentan nuestro GPS interno
Las reglas del juego en el grupo original
Familia disfuncional y patrones de conducta
El efecto droga del sufrimiento Señal D
Casos clínicos
La oveja blanca
La oveja negra
La oveja invisible
Notas explicativas
Nuevos modelos familiares
Capítulo 3 El este Nuestra relación con el dinero
Dinero y autoestima
Casos clínicos
Notas explicativas
Capítulo 4 El oeste Nuestra relación con el tiempo
Cómo determina el Efecto Droga del Sufrimiento o Señal D nuestra relación con el tiempo
El Efecto Hipnosis o Señal H y nuestra relación con el tiempo
Casos clínicos
Nota explicativa
Epílogo Once años después
A modo de despedida
Filmografía citada en el texto
Agradecimientos
Acerca del autor
Prólogo a la nueva edición revisada y ampliada
Las historias que se narran en este texto están construidas con retazos de personajes reales cuyos datos biográficos y personales han sido expresamente desfigurados para que ninguno de ellos pudiera ser reconocido en la realidad.
Al transcribir las historias personales, cada una de ellas empieza por el seudónimo elegido por el interesado y la cabecera «El caso de…». Se trata de un modesto homenaje a Erle Stanley Gardner, creador del famoso personaje Perry Mason, mítico en el género de novela policíaca, popularizado en la década de 1960 en la serie televisiva que lleva su nombre y en el cine, con diversas películas en la década 1980-1990. Cada novela, episodio o película tenían la misma cabecera: «El caso de…». De los diversos actores que encarnaron el personaje el más conocido y popular fue sin duda Raymond Burr, que también protagonizó otra serie famosa, Ironside.
Al terminar de escribir este libro tras tres años de trabajo (2010-2012) y ver publicada su primera edición en enero 2013, yo no sospechaba que sería el primero de una trilogía sobre el «sufrimiento adictivo» o «el sufrimiento como adicción».
El trabajo clínico cotidiano me hizo sentir la necesidad de insistir sobre el tema y escribir algo así como una continuación, que se tituló Las cartas que los padres nunca recibieron, y que vio la luz en junio de 2014.
Pero yo seguía sin enterarme de que estaba escribiendo una trilogía.
Mi atención estaba ocupada entonces, en la confección del libro Acerca de la psicoterapia psicoanalítica grupal, homenaje póstumo al último de mis maestros, el Dr. Ramón Meseguer Albiac, que vio la luz en junio de 20161.
Como el tema seguía siendo recurrente, sentí la necesidad de continuarlo y escribí El monstruo de hielo, publicado en octubre de 2019 y que en el año 2021 se publicó la traducción al catalán.
Entonces fue cuando me enteré de que había escrito una trilogía sobre el tema citado y de que probablemente no volvería a escribir sobre él.
Pero no fue así.
La tarea cotidiana en la consulta me llevó a escribir un libro orientativo e informativo, para poner en conocimiento del común de la gente cuando se debe ir al psiquiatra, cuando no se debe ir, cuando al psicólogo, cuando al psicoanalista, las dos versiones clínicas del psicoanálisis, y que clases o tipos de psiquiatras y de psicólogos hay y cuando está indicado acudir a uno o a otro. También para informar sobre la aparición, en los últimos treinta años, de un nuevo profesional de la salud mental, el morfoanalista. Con el título ¿Ir al Psiquiatra? ¿Para qué? apareció en la festividad de San Jordi, en abril de 2022. No pude resistir la tentación de incluir un recordatorio sobre el tema en la tercera y última parte del libro, ilustrada como siempre, con historias clínicas y humanas de personas que colaboraron voluntariamente.
Por último, he de añadir que en esta nueva edición de El GPS secreto de nuestra mente he incluido cuatro nuevas cosas.
La primera, en la parte de explicación de la teoría y, sobre todo, de la terapéutica. Me lo sugirió uno de mis colaboradores en El monstruo de hielo. El que figura con el seudónimo «Henry Gondorf. El caballero de la brillante armadura». Él me hizo notar una diferencia importante entre el primer libro y el tercero. Me dijo:
Usted dice en El monstruo de hielo algo que no dice en El GPS secreto de nuestra mente. Que esta adicción y el sufrimiento que depara, se cura con Amor.
Y es verdad. En esta nueva edición trato de explicar cómo.
La segunda, es que al final, en el Epílogo, doy cuenta del estado actual de las personas cuyos casos figuran en el libro tras haber contactado de nuevo con ellos y recabar su autorización. Es interesante y aleccionador saber cómo se encuentran en la actualidad, diez años después de publicada la primera edición, o sea quince o veinte años después de finalizadas sus respectivas terapias.
La tercera es un apartado sobre los nuevos modelos de familia surgidos en los últimos años.
La cuarta —tal como hice en ¿Ir al Psiquiatra? ¿Para qué?— es incluir la descripción de la técnica conocida como el morfoanálisis. ¿Por qué esta inclusión? Porque José Luis («El hombre intranquilo»), uno de los coprotagonistas de estas páginas, que cedió generosamente su historia clínica para la confección de este libro, nos cuenta en el nuevo epílogo de esta edición que, ante determinadas adversidades sobrevenidas años después de terminada su terapia, recurrió a este método del que yo le había hablado al finalizarla, para acabar de liquidar unos flecos de ansiedad residual que no acababan de desaparecer del todo.
Esto es todo, amable lector. Gracias de nuevo, por estar ahí.
Ramon Andreu Anglada
1. Meseguer Albiac, R., Andreu Anglada, R. y Llop, M. (coord.), Acerca de la psicoterapia psicoanalítica grupal, Barcelona, Asociación Europea de Historia del Psicoanálisis, 2016.
A manera de prólogopor Rosa Vergés
El doctor Ramon Andreu es un gran humanista. En su nueva faceta como escritor vuelca todo su saber y su ingenio, con el incondicional apoyo de su inteligente esposa, Rosa Dolcet, y sus hijos.
En su dilatada trayectoria como psiquiatra, ha incorporado su pasión por las artes. El cine es una de las nostalgias de su vida, le hubiera gustado ser director. Seguramente las primeras películas que vio eran en blanco y negro, del Oeste, protagonizadas por John Wayne pero la primera que le impresionó fue El ultimo sello, de Ingmar Bergman. Ha logrado en su ancianidad cumplir de alguna manera su sueño. Filma a sus nietos año tras año, narrando su crecimiento con la cámara, edita y añade una banda sonora y créditos a sus películas familiares. Le divierte.
Otro de sus sueños era ser periodista y escribir en La Vanguardia. Ha podido realizarlo también. Publica asiduamente artículos en la página web, relativos a la sociedad y de actualidad.
Es la razón por la que le propuse el prólogo para la reedición del libro El GPS secreto de la mente, en formato de entrevista, como uno de los personajes destacados del mundo de la cultura, la ciencia o la sociedad que aparecen en las míticas contraportadas de La Vanguardia.
¿Qué fue «La voz del vecindario»?
Un periódico que fundé de adolescente con un grupo de mi edad, tres chicos y dos chicas, en plena posguerra, en los años cuarenta y cincuenta. El logotipo imitaba la tipografía de La Vanguardia. No teníamos ni ciclostil ni fotocopiadora, escribíamos a mano dos folios por las dos caras. Como éramos diez familias de vecinos en el edificio, resultaba cuarenta caras y una semana escribiendo. Los vecinos colaboraban, nos pagaban en calderilla, la moneda de la época, que invertíamos para comprar los folios.
Yo hubiera querido ser periodista pero el imperativo familiar se impuso, tanto por la demanda de mi padre, como por la falta de salud del grupo original familiar.
¿Ha escrito una carta a sus padres, como sugiere a sus pacientes?
No, no la he escrito nunca pero en la dedicatoria a ellos, en mi libro Las cartas que los padres nunca recibieron, hago constar que a mí nadie me enseñó a escribir esas cartas y me hubiera ido muy bien. En la carta que les escribiría habría párrafos de las cartas de las personas que me cedieron su historia para la confección del libro.
He pensado muchas veces en escribirla pero tengo gran resistencia interna. Son cartas tristes, se llora al escribirlas como saben mis pacientes. Debo pensar en hacerlo porque es una pieza fundamental para el equilibrio interior.
A mi padre le explicaría en la carta que al exigirme, no solamente que fuera médico sino una eminencia, me formulaba una demanda imposible. Las eminencias existen pero son las excepciones que confirman la regla. Todos somos normalitos y aún gracias.
¿Qué significa exigirle a alguien que sea una eminencia?
Exigirle a alguien que sea una eminencia es en primer lugar una crueldad tremenda. Lo que ocurre es que la persona que lo exige no es consciente de qué significa. Es una demanda desorbitada, genera sufrimiento en la persona que la recibe pero también quien la formula se siente decepcionado.
Mi propio padre era víctima de un ideal inalcanzable. En la familia hubo una verdadera eminencia, el médico y profesor Juan Andreu Urra, catedrático a los 23 años en la Facultad de Medicina de Sevilla. Era hijo de un hermano de mi padre. Fue un gran investigador, reconocido fuera de España, pero que pasó desapercibido aquí, como solía ocurrir en aquella época. Murió prematuramente de un infarto y entonces el afán de mi padre era que yo fuera también una eminencia, que fuera su sucesor y eso ha pesado mucho en mi biografía, en mi historia y en mi vida.
Eso neurotiza porque es una demanda imposible de cumplir y te hace sentir culpable por decepcionar a quien te lo exige, nada menos que a tu padre. ¡Menudo conflicto! Defraudar al padre es muy traumático y a la vez él se siente defraudado al soñar quimeras que nunca podrá ver realizadas.
Le escribiría a mi padre: «¡Papá cuánto sufriste y lo más triste, ¡qué inútilmente sufriste para nada!»
¿Qué es la vocación?
La vocación es el resultado de lo que se ha vivido durante la primera infancia y la adolescencia. Tiene siempre raíces biográficas en la historia de uno. Si ha predominado un sentimiento de injusticia, haber sido tratado injustamente o que toda la familia lo ha sido, eso puede germinar la vocación de hacer justicia. Entonces uno se puede sentir inclinado por el mundo del derecho. Pero no es lo mismo la vocación de penalista que matrimonialista, laboralista u otra especialidad del derecho.
Si ha predominado la sensación de incomprensión y la necesidad de hacerse comprender, uno puede sentirse vocacionalmente inclinado al mundo de la enseñanza, lo didáctico, la docencia.
El desvalimiento, el desamparo puede generar la vocación por profesiones asistenciales, como el trabajo social, la medicina, la enfermería, la psicología, la logopedia y así sucesivamente iríamos perfilando…
Cuando uno ha crecido con la sensación de enfermedad, de estar metido en un núcleo humano muy enfermo, uno tiene la necesidad de curar, ¿no? Esto puede dar lugar a una vocación médica o psiquiátrica y, psicológica, si se añade la función de enseñar y hacer entender. Este fue mi caso y el de tantos otros terapeutas.
¿La venganza es autodestructiva?
Sí, lo es claramente porque se alimenta del odio y el odio intoxica a la persona, la mina, la destruye lentamente por dentro.
En la primera versión de El GPS secreto de la mente, describo un caso trágico, «Ramón y Yolanda, el caso del crimen de un viajante». La pareja tenía una relación sadomasoquista que fue imposible manejar terapéuticamente, estaban demasiado intoxicados ya. Hicieron un par de entrevistas y después interrumpieron el contacto. Ella, en una de sus provocaciones, consiguió que él la matara. La cosa era aparentemente inocente. Él le tenía que devolver su pistola. ¿Y, por qué ella debía tener una pistola? Y encima, cargada. ¿Y por qué se la tenía que dejar a él? ¿Y, por qué él tenía que guardarla? ¿Y por qué tenía que devolverla? Es un despropósito. Un día se encontraron, y no se sabe cómo, porque él no recuerda nada, ella cayó muerta al suelo. Él, presa del pánico huyó a Alemania, pero con remordimientos volvió a España y se entregó.
¿No está contando una película?
No, no, es real. La primera noticia que tuve del caso fue a través de su abogada que me llamó para ver si podía ir a la cárcel a verle y elaborar un informe que sirviera para la defensa. Tuvimos varias sesiones terapéuticas y pude colaborar con el psiquiatra de la antigua cárcel Modelo. Elaboramos un informe conjunto y conseguimos que de la pena de treinta años que pedía el fiscal se rebajara a dieciocho y salió con reducción de pena por trabajo en doce años. Al salir me mandó una postal con una sola palabra: gracias.
¿Qué es una víctima y qué es un verdugo?
Los verdugos suelen ser víctimas de otras víctimas. El maltratador suele ser una persona maltratada en su infancia y adolescencia.
¿Qué es la droga del sufrimiento?
Lo describo en mis libros. Es el sufrimiento de tres demasiados: demasiado pronto, demasiado fuerte y demasiado tiempo seguido. Esto tiene un efecto droga, es adictivo. Crea en la persona la necesidad de seguir sufriendo, aunque las causas iniciales hayan desaparecido, el escenario haya cambiado y el entorno humano también. Todo en la vida de la persona ha cambiado menos esto, la necesidad de seguir sufriendo. Es tóxico porque es autodestructivo. Si no se corrige terapéuticamente puede arruinar la vida moralmente y, a veces, también físicamente.
¿Qué es un monstruo de hielo?
Es la parte de nosotros mismos que se ha helado como ocurre en el campo cuando hiela, se pierde la cosecha.
Si se acumulan frustraciones, sufrimientos indebidos, rencor, resentimiento, odio, rabia y sobre todo los tres demasiados, este conglomerado forma el hielo. Una parte nuestra se hiela, infiltrada por la droga del sufrimiento, lleva el piloto automático y, aunque pongamos el rumbo tal nos conducirá rumbo a cuál. La gran culpabilidad que todo eso genera muchas veces la persona no lo nota.
Por ejemplo, la mujer maltratada, ella no lo sabe pero busca un maltratador aunque de forma consciente busque un hombre normal que la quiera y ser feliz, pero esa parte helada lleva el mando, el piloto automático y aunque busque una persona sana encuentra un maltratador y a veces con resultados trágicos.
¿Con cuántos «monstruos de hielo» se ha enfrentado?
Bastantes. No los he contado. A veces la persona está tan intoxicada que como no soporta la cura de deshabituación, interrumpe la terapia. A los que consiguen hacer la terapia y llegan a desintoxicarse, realmente les cambia la vida. Bueno, ellos la cambian.
El GPS secreto de nuestra mente, ¿es un libro de autoayuda?
No, no lo situaría en esa categoría. Es un ensayo divulgativo, didáctico. Aborda una cuestión de actualidad porque desgraciadamente estamos asistiendo a una involución de la sociedad en la que se pierden los valores morales tradicionales. La familia como institución está participando de la crisis.
¿Las nuevas familias generarán nuevas terapias?
Si, pero las terapias tendrán resultados parciales. No son familias enteramente funcionales. Son familias con déficits, con carencias. Es una de las cosas que explico en esta nueva versión de El GPS secreto de nuestra mente.
¿Cree que es confusa la nueva definición de géneros respecto al GPS de la mente?
Es confusa y confusional. Tenemos un problema muy grave en la sanidad pública con los cambios de género. Por ejemplo, que un adolescente de dieciséis años pueda decidir sin autorización facultativa ni familiar, que quiere cambiar de sexo cuando en realidad el cambio de sexo a veces es un recurso defensivo; cree que va a solucionar ciertos problemas que tiene y no los va a solucionar. Quizá podría con una terapia analítica o de otro tipo pero no con el cambio de sexo. Y cuando vea que no puede solucionarlo puede incurrir en un desespero que le lleve al suicidio. No es ninguna broma.
No hay que penalizar el cambio de género que puede estar indicado en algunos casos, pero puede estar contraindicado en otros. La familia debería estar dispuesta a aceptar el cambio para su salud, bienestar y felicidad, pero hay que estar seguros del todo y para ello la persona debería analizarse a fondo, no solamente realizar análisis de laboratorio y equilibrio hormonal, o sea aspectos biológicos, sino también un análisis psicológico empezando por un test de personalidad de tipo proyectivo, el test de Rochard, Phillipson etc. Y también un análisis terapéutico psicológico, una terapia psicoanalítica. Si todo ello confirma que esa persona para poder vivir bien y ser feliz ha de cambiar de género, la familia debe asegurarle su apoyo, su afecto y su amor incondicional, sea cual sea su elección de género. Eso es lo que deberían transmitirle, pero no escandalizarse ni incurrir en actitudes prohibitivas o culpabilizantes.
¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en una terapia?
Juega un papel importante. La pandemia nos ha descubierto que puede servir para desarrollar todo un proceso terapéutico de principio a fin o bien continuar un proceso terapéutico que se había visto interrumpido por la imposibilidad de seguir contactando personalmente con el paciente. Esto ha sido una gran ventaja. Yo ahora trato personas que están en Nueva York, en Francia, en Islandia, en Finlandia y dentro de España, en Logroño, en Cádiz, en Sevilla, en Madrid… Lo idóneo sería la terapia presencial pero cuando no hay más remedio, una terapia online puede funcionar. En el penúltimo libro que publiqué, Ir al psiquiatra, ¿para qué?, describo un caso de una terapia de principio a fin realizada online.
Pero no hay que abusar de la tecnología. Sobre todo, del WhatsApp, es una comunicación impersonal y anónima, todo lo contrario de lo que debe ser una orientación analítica.
GPS, Wifi, Bluetooth… Sabe que fue una estrella de Hollywood, la actriz Hedy Lamarr, quien, entre rodaje y rodaje, inventó un sistema secreto de comunicaciones que usaba frecuencias siempre cambiantes para evitar interferencias. Es el sistema antecesor del GPS. Ya ve doctor, sigue conectado con el cine.
Se ríe con cierta picardía.
¿De dónde sale la metáfora tan acertada de esa brújula modernizada que es el GPS de la mente?
De un cumpleaños. La familia me regaló un GPS para el coche. Pero el GPS y yo no nos entendimos. Discutíamos continuamente y entonces yo no podía seguir a tiempo las indicaciones que daba hasta que me enfadé y le regalé el GPS a mi hijo mayor.
Ya tenía en mente el libro que se iba a titular en un principio Las cuatro patas de nuestra mesa, entendiendo por mesa nuestro equilibrio interior: la relación con nosotros mismos, con los demás, con el tiempo y con el dinero.
En un cónclave familiar, celebrado para hablar del posible título del libro, me lo rechazaron de plano.
Como la finalidad del libro era enseñar a la gente a conducirse en la vida, eso nos llevó al GPS y adoptamos por unanimidad el título. El GPS secreto de nuestra mente es el inconsciente. Si recibe señales adecuadas de los satélites familiares trazará una hoja de ruta hasta el bienestar, pero como emita señales inadecuadas…
¿Por qué el norte es la autoestima y el sur la relación con los demás?
Proviene del lenguaje coloquial popular, un giro idiomático elaborado por el inconsciente colectivo: «Este ha perdido el norte». De ahí saqué la relación consigo mismo y deduje que el sur sería la relación con los demás. El este, la relación con el dinero, por la costa este de Estados Unidos donde están las grandes fortunas y, el oeste, la relación con el tiempo, por el crepúsculo, donde se pone el sol.
¿Por qué es secreto el GPS de nuestra mente?
Secreto porque es inconsciente. La persona no sabe lo que tiene en su interior. Si el GPS da señales erróneas de la constelación de satélites familiares no sabe que su GPS está intoxicado, le está guiando hacia la ruina. Por eso le llamo secreto, porque lo es para la propia persona que lo ignora y, como no haga una terapia psicoanalítica, lo ignorará siempre.
¿El psicoanálisis funciona como un escáner?
Yo diría que sí, es un escaneo implacable de todo el mundo interior de la persona. Exige una capacidad de autocrítica, pero, si no se tiene esa capacidad, es imposible realizarlo. La autocrítica a veces es dolorosa y a veces, sangrante.
En la nueva edición de su libro da voz a aquellos 21 pacientes que protagonizaron con sus casos, la primera edición. ¿Cuál es su balance sobre la corrección de su GPS mediante terapia?
Es muy positivo. Todos los pacientes que pude contactar, excepto uno, cuentan que la vida les ha ido bien, han podido ir realizando sus sueños, han ido desarrollando sus profesiones, sintiéndose progresivamente felices y han alcanzado un bienestar razonable. Todos ellos menos uno, un caso trágico que acabó mal porque el paciente tuvo una crisis por lo visto, de la que no se recuperó y se suicidó. Me enteré, no por la familia, sino por un grupo de amigos del trabajo. Era una mujer, ella les había confiado que su historia salía en la primera edición de mi libro. Lo leyeron y vinieron a verme para que les ayudara a elaborar el duelo. Tuvimos varias entrevistas, el grupo y yo para ayudarnos mutuamente porque también para mí fue un duelo penoso, una perdida humanamente muy dolorosa. Pero este caso fue la excepción que confirma la regla, los demás evolucionaron satisfactoriamente.
¿Se ha visto reflejado en la valoración de sus pacientes sobre la terapia que recibieron?
Si, me pude sentir útil. El gran consuelo del terapeuta: a estos no les he defraudado, como a mi padre. Sentirse útil es fundamental porque sino, no vales.
¿Se cura con amor?
Si, solamente se cura con amor. No se puede curar de otra manera. Por eso si durante la terapia no se establece una relación afectiva positiva entre terapeuta y paciente, no funcionará.
¿Por qué confía los prólogos de sus libros a una cineasta que vive en la ficción más que en la realidad?
(Se ríe) Porque encarna la realización de una ilusión.
¿Que diferencia hay entre tener ilusión y hacerse ilusiones?
Hay una diferencia básica fundamental. La ILUSIÓN, con mayúscula y singular es algo realizable, es algo razonable. Las ilusiones con minúscula y en plural son irrealizables por definición, son quimeras, son despropósitos. Son imposibles.
Rosa Vergés
Rosa Vergés Coma, es directora y realizadora cinematográfica. Licenciada en Historia del Arte por las Universidades de la Sorbona (París) y Barcelona. Su primera película, —Boom Boom— obtuvo el Premio Goya a la mejor Opera Prima 1991, Premio San Jordi, y Fotogramas de Plata. Es Profesora Asociada de las universidades Ramon Llull, Menéndez Pelayo y Pompeu Fabra. Delegada de la Fundació de la Escola de Cinema i Audiovisuales de Catalunya; exvicepresidenta de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España (1994-1998). Fue miembro del Consell Nacional de la Cultura i de las Arts de la Generalitat de Catalunya.
Presentación y explicación del texto
Si alguien me preguntara qué clase de libro es este o de qué trata este libro, le diría: es un ensayo sobre el funcionamiento de la mente humana, sobre cómo se va formando el carácter que se hace a lo largo del crecimiento y sobre cómo se desarrolla, o quizá se malogra, la personalidad con la que se nace. Es un ensayo escrito para informar y para hacer pensar. Para dar respuesta a ciertas preguntas que en un momento de nuestra vida se nos pueden presentar sin respuesta. Por eso, al nombre de ensayo le añadiría un apellido: divulgativo.
¿Qué preguntas son estas?
Haré una propuesta, como si de una suelta de globos se tratara voy a lanzar al aire una serie de afirmaciones y preguntas, y usted, amigo lector, trate de ver cuál o cuáles de ellas han cruzado o cruzan por su mente, como globos escurridizos que no se dejan prender.
Ahí van.
Me parece que he perdido el norte.
Me siento insatisfecho conmigo mismo, me falta algo, pero ¿qué?
Tengo complejo de fracaso, pero ¿por qué fracaso donde los demás salen adelante?
Sé muy bien lo que busco, pero no lo encuentro, y lo que encuentro, no lo entiendo, porque además es siempre lo mismo que se repite una y otra vez. ¿Qué es lo que pasa?
¿Por qué fracaso repetidamente en mis relaciones de pareja?
¿Por qué veo siempre la botella medio vacía en lugar de medio llena?
¿Por qué tengo miedo? ¿A qué? ¿A la vida? ¿Al fracaso? ¿A la soledad?
No puedo negar que actualmente tengo éxito, y, sin embargo, me siento fracasado. ¿Por qué?
Todos me dicen que lo tengo todo, que no debo quejarme, pero yo siento que me falta algo: ¿qué es?
¿Qué me pasa con el dinero? ¿Por qué me es tan difícil cobrar mis honorarios como autónomo? ¿Por qué me es tan penoso tener que pagar por algo? ¿Por qué nunca tengo lo suficiente, incluso en épocas que he ganado más? ¿Por qué vivo obsesionado por el dinero? ¿Por qué lo desprecio? ¿Por qué me cuesta tanto intentar cambiar de trabajo para ganar más?
¿Por qué me falta siempre tiempo? ¿Por qué llego siempre tarde? ¿Por qué nunca tengo tiempo para nada? ¿Por qué nunca tengo tiempo para mí? ¿Por qué me sobra siempre tiempo y me aburro?
Si uno o más de estos «globitos» cruzan o han cruzado por el cielo de su mente, espero que la lectura de las páginas de este libro le ayude a «pincharlo». Si no es así, es usted persona afortunada. Le felicito. Pero quizás conozca a alguien que sí tenga uno o más de estos «globos». Si lee lo que sigue, podrá entenderle mejor.
Este ensayo divulgativo va a consistir pues en un viaje a través de la mente humana. ¿Y qué mejor que un buen GPS para guiarnos a través del viaje? Primero describiremos someramente lo que es un GPS y después describiremos el GPS de la mente humana.
¿Qué es un GPS?
GPS son las iniciales de la denominación inglesa Global Positioning System, que significa Sistema de Posicionamiento Global. Podemos definirlo como un sistema de navegación (es decir, de desplazamiento, ya sea a pie o en vehículo) por satélite, que permite fijar a escala mundial la posición de un objeto, una persona, un vehículo, o una nave: además, informa al poseedor de aparato del trayecto que debe seguir para desplazarse de la posición que ocupe en un momento dado a otro lugar que el usuario haya escogido.
El GPS es una de las muchas innovaciones técnicas surgidas en la era espacial, que empieza en 1957 cuando la Unión Soviética (la antigua URSS) consigue poner en órbita espacial el primer satélite artificial, al que denominaron «Sputnik I». Fue entonces cuando se pensó que de la misma manera que la estación terrestre determinaba la trayectoria del satélite y su posición en un punto determinado del espacio en cada momento mediante las señales que se le enviaban desde la tierra, así también, determinadas señales que el satélite emitiera a un receptor en la tierra, permitirían señalar la posición de este en cada momento en un punto determinado del globo terrestre, e incluso seguir su trayectoria, y hasta trazarla sobre un mapa cambiante a lo largo del trayecto.
Esta teoría fue llevada a la práctica por primera vez en 1964 por la Armada de los Estados Unidos, y perfeccionada su aplicación en 1973, al combinar los programas de investigación de la Armada y de la Fuerza Aérea. En 1978 y 1985 se pusieron en órbita once satélites destinados a este sistema de navegación y desplazamiento, que se ampliaron hasta veinticuatro constituyendo la red actual que es operativa desde abril de 1995.
El Sistema Global de Navegación por Satélite lo constituyen:
1. La red de satélites citada, circulando cuatro satélites en cada una de las seis órbitas diseñadas para ello.
2. Estaciones terrestres de seguimiento, control, y mantenimiento, de los satélites.
3. Aparato receptor terminal, conocido como «unidad GPS», que es lo que compramos en la tienda.
El funcionamiento es el siguiente: cuando deseamos determinar nuestra posición, el receptor-terminal (nuestra unidad GPS) localiza automáticamente tres satélites de la red que le envían unas señales que le indican su distancia respecto a él y su posición exacta con sus coordenadas en referencia a él. Con estas tres mediciones, la unidad GPS realiza un cálculo por un sistema llamado «triangulación» que le permite fijar su posición exacta respecto a los tres satélites, con las coordenadas reales del lugar en que se encuentra en aquel momento.
Si desde este lugar queremos trasladarnos a otro, introducimos el nombre de este o su identificación en nuestra unidad GPS, y por el mismo sistema el punto de destino es localizado. A partir de ahí, la interacción unidad GPS-satélites nos hace recibir continuas señales que nos van indicando el itinerario a seguir.
Las aplicaciones prácticas son innumerables y valiosísimas. Destaquemos aquí la localización para salvamento y rescate, la guía para la navegación-desplazamiento terrestre, marítimo y aéreo de vehículos y personas, confección de mapas cartográficos, entre otras muchas.
El GPS de la mente humana
El GPS de la mente humana es el inconsciente. Para que este no sea un magma amorfo, que daría lugar a un individuo caótico y sin rumbo, una buena crianza, será aquella que lo convierta en un verdadero armazón, con cuerpo y base. Este cuerpo y esta base se describen detalladamente más adelante. Aquí explicaremos, primero brevemente, cómo actúa el GPS humano.
Igual que la unidad GPS adquirida en la tienda, nuestro inconsciente recibe señales de una constelación de satélites: la constelación familiar (que aquí denominaremos «grupo original»). Igual que aquella, establece con aquellos una comunicación descrita como «triangulación»: es la relación padres-hijo, o bien, padres-hermano(s)-hijo.
Si la crianza ha permitido dotar al inconsciente de un buen armazón y emitir desde los «satélites» las señales adecuadas, ello hará posible que el GPS humano trace una buena hoja de ruta que nos permita desplazarnos adecuadamente a lo largo de los cuatro puntos cardinales: norte (relación con nosotros mismos, autoestima), sur (relación con los demás: pareja, amigos, familia), este (relación con el dinero) y oeste (relación con el tiempo).
Pero si las señales emitidas no son las adecuadas, el GPS humano no puede trazar una buena hoja de ruta, y los cuatro puntos cardinales resultan mal configurados, por lo que nuestra ruta no podrá discurrir hacia el bienestar y una felicidad razonable sino hacia la infelicidad y el sufrimiento.
Esto es lo que ocurre cuando el grupo original es disfuncional, es decir, cuando no goza del grado de salud psicológica necesario. Entonces se emiten señales tóxicas que intoxican el GPS que confeccionará una mala hoja de ruta. Dos de estas señales tóxicas revisten especial importancia para el futuro del individuo: las que yo he denominado Señal D y Señal H. En el capítulo 2 se explica esto ampliamente.
Cada capítulo describe un punto cardinal y contiene una explicación teórica que define y describe cada una de estas relaciones. En sí mismas, cada una de ellas constituye un modo de funcionamiento mental. El conjunto de las cuatro constituye lo que llamamos «equilibrio o salud mental».
Para mejor comprensión de todo ello, en cada capítulo, tras la explicación teórica, y a veces intercalada en ella, se exponen casos clínicos que ilustran a modo de ejemplo lo antedicho. Sus protagonistas me honraron con su confianza, no solo confiándome su tratamiento sino, además, autorizándome a utilizar aquí el fragmento de la historia de sus vidas que me concedieron el privilegio de compartir. Para respetar su deseado anonimato y privacidad, algunos datos personales y familiares han sido intencionadamente alterados para que no puedan ser reconocidos. Todos ellos terminaron su tratamiento hace ya bastantes años, aunque no por eso han desaparecido de mi vida. Como en su día tuve ocasión de decirles, forman parte de ella, para siempre.
En cada capítulo se narra el fragmento de su historia que ilustra a modo de ejemplo el tema que estemos tratando. Cuando el personaje vuelva a salir en otro capítulo, se resume brevemente lo narrado de él en el capítulo anterior. Al final del libro, y a modo de epílogo, se explica cómo terminó la historia de cada uno de ellos.
Capítulo 1El norte Nuestra relación con nosotros mismos
Introducción
En el presente capítulo se estudia y describe la relación que a lo largo de los primeros años de nuestra vida (del nacimiento hasta la adolescencia) hemos llegado a establecer con nosotros mismos: cómo nos sentimos, que concepto tenemos de nosotros, y que imagen. ¿Cuál es el espejo del que captamos nuestra imagen? ¿Cómo, cuando el espejo materno no atina a reflejar la imagen de nuestra realidad, sobrevienen graves trastornos del desarrollo? Se ilustra esto con ejemplos que son casos clínicos tratados por el autor.
Es particularmente llamativo «el caso de los falsos discapacitados».
Se describe cómo, sobre la base de la imagen que hemos adquirido de nosotros a través del espejo materno, se forma lo que llamamos autoestima. Se desarrolla ampliamente este concepto; qué es, como se va formando, y cuáles son sus componentes: autoconfianza, seguridad, fuerza, derecho (sentimiento de), valentía, e ilusión.
Se explica la diferencia que existe entre tener ilusión y hacerse ilusiones.
Antes de entrar en la descripción del norte abordaremos la del «aparato» que alberga el complejo mecanismo de navegación por satélite. El aparato o continente del mecanismo es la paz interior. Se desarrolla este concepto siguiendo los principios básicos que rigen el funcionamiento del aparato mental cuyo conocimiento fue iniciado por Freud. Se describe cómo los padres son interiorizados por nosotros a lo largo del desarrollo y en que consiste el proceso de interiorización.
Se establecen conclusiones fundamentales sobre las condiciones básicas sine qua non para un equilibrio interior estable y una buena salud mental:
La paz con la madre es la madre de todas las paces.
La paz con el padre es el padre de todas las paces.
Sin esta doble paz, ninguna otra paz es posible: ni consigo, ni con nada, ni con nadie.
Podríamos tener éxitos en la vida, si es que la culpabilidad inconsciente no lo impide (lo más frecuente es que lo impida). Pero un grado razonable de felicidad no lo tendríamos nunca.
Se hace mención especial de las situaciones anormales que se viven a lo largo del desarrollo, cuando los padres sobrepasan los límites de la simple inmadurez de carácter y los déficits consiguientes y entran en el terreno de la patología mental. Es decir, tienen trastornos graves de conducta, (alcoholismo, drogadicción, abusos sexuales de tipo incestuoso, maltrato psicológico o incluso físico, depresiones graves, trastornos obsesivos como rituales obsesivo-compulsivos, etc.), porque tienen una patología importante, ya sea de personalidad, o de carácter.
En estos casos, las repercusiones en forma de sufrimiento en los hijos son especialmente graves, y lograr el «tratado de paz» es especialmente difícil, debido a que a la aceptación con sacrificio y renuncia hay que añadir el perdón.
Se hacen precisiones y matizaciones importantes respecto al concepto de perdón.
Al mismo tiempo se hacen precisiones y matizaciones importantes sobre el concepto de reconciliación.
Por último, se hace hincapié, en el hecho de que, si bien no habrá paz sin perdón, cuando la gravedad de los sufrimientos experimentados así lo requiera, no solo nosotros hemos de perdonar, sino que también hemos de ser perdonados.
Y es que, al descubrir (generalmente en el curso de un proceso terapéutico), que no somos víctimas de verdugos, sino víctimas de otras víctimas, descubrimos a la vez que mientras creíamos lo primero, fuimos injustos con ellos.
Es decir, que no solo hemos de perdonar, sino que también hemos de pedir perdón. No es imprescindible explicitarlo verbalmente, pero sí llevarlo a la práctica mediante un cambio radical de actitud frente a ellos.
Se hace mención especial, y se estudia detalladamente, la circunstancia particularmente compleja consistente en que los padres hayan muerto antes, o mucho antes, del momento en que la persona aborde la ingente tarea de elaborar el perdón y la reconciliación, aunque solo sea interna. Esta circunstancia hace particularmente difícil la tarea. Se ilustra con un caso clínico: «Myriam, el caso de la hija maltratada».
El armazón de nuestro GPS
El armazón de nuestro GPS, su cuerpo y base de sustentación es, nuestra paz interior. Empecemos, pues, por el principio.
Nacemos. A partir de este momento recibiremos unos cuidados que tienen por finalidad satisfacer nuestras necesidades básicas vitales. Estas son de dos clases: físicas-materiales y emocionales o afectivas. En el recién nacido normal, sin problemas de salud física, y en condiciones de total normalidad, familiares y ambientales, mientras las primeras son sensiblemente iguales para todos los bebés, las segundas no. Hay criaturas que ya desde el nacimiento y por motivos que ignoramos, pero que sospechamos son de origen genético, tienen unas necesidades emocionales-afectivas superiores a lo que podríamos llamar «término medio». Otras, incluso, emiten señales algo distintas al común de los bebés lo que provoca en la madre por muy normal que sea, extrañeza y desconcierto, al ver que idénticos cuidados que los dispensados a sus otros hijos, no surten con este, el mismo efecto.
Crecemos. A lo largo de nuestro crecimiento, no solo vamos incorporando todo lo que nuestros padres nos van suministrando (cuidados, normas de conducta, valores morales, religiosos o no) sino que los incorporamos en su totalidad a ellos mismos. Nos los metemos dentro, en sentido psicológico, emocional. Formarán parte substancial de nosotros, para siempre.
Hablar de los padres es hablar de partes de nosotros mismos
Esto tiene una consecuencia trascendental: si no podemos amar a nuestros padres es totalmente imposible que nos amemos a nosotros mismos.
Pero ¿qué es amar a los padres? ¿En qué consiste?
Distingamos enseguida entre el amor infantil y el amor adulto a los padres.
Amor infantil. Aquí entendemos por infantil el período de abarca desde el nacimiento hasta la adolescencia. Consiste en una verdadera adoración que el niño profesa hacia los padres, con fervor, entusiasmo, y el firme convencimiento de que son los mejores del mundo; que todo lo saben; que todo lo pueden; que son maravillosamente perfectos; que estando con ellos, nada ni nadie puede dañarles. O sea: les vive como si fueran omnipotentes. De ahí sus demandas, a veces grandiosas, imposibles de satisfacer.
Amor adulto. Llega la crisis de la adolescencia. Suele ser una especie de «revolución».
En un desarrollo básicamente normal la adolescencia termina en su día y el individuo inicia la etapa adulta de su vida.
El color que tenga esta etapa, su característica fundamental, el grado de madurez y su calidad, vienen determinados por la forma de amar a los padres. Así que vamos a detallarla con precisión, porque como acabaremos viendo, es la clave fundamental de nuestra salud mental y de nuestro equilibrio interior.
La esencia del amor adulto a los padres es la aceptación. A medida que vamos creciendo vamos descubriendo que los padres no son como nosotros creíamos que eran; como creíamos verlos cuando éramos niños. Pasada la tormenta de la crisis-adolescencia descubrimos que tampoco son tan deficientes como nos parecía entonces.
Descubrimos entonces su realidad humana. No son tan maravillosos, como nos parecía cuando soñábamos despiertos en la infancia, sin saberlo. Pero tampoco son un desastre, como pudo parecernos en el fragor de la rebelión adolescente.
Vamos descubriendo poco a poco, que no siempre aciertan; que a veces se equivocan; que también ellos tienen miedo, que tienen debilidades; y fallos: pero, sobre todo, y por encima de todo, que no son como creíamos que eran; ni como necesitábamos que fueran;
Aceptarles totalmente, con lo bueno y con lo malo es tarea difícil, costosa, y dolorosa. ¿Por qué? Porque aceptar que no son como queremos y necesitamos que sean, es tanto como aceptar que no podrán darnos todo lo que necesitamos y todo lo que queremos. Se trata pues de aceptar una frustración importante. Y esto es imposible sin un sacrificio y una renuncia. Y esto produce un dolor moral. Ahora bien, no nos confundamos: este dolor moral nunca genera tristeza excesiva, ni depresión. Es un dolor de crecimiento, algo así como el dolor físico que el adolescente experimenta, acompañado de fiebre, en sus brotes de crecimiento.
Al llegar a este punto el camino se bifurca en dos.
El primero es el de aquellos que pese a no haber recibido todo han podido recibir lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas vitales, no solo materiales, sino también afectivo-emocionales. Estas personas no necesitarán ayuda terapéutica puesto que no tendrán déficits que les produzcan, problemas de salud psicológica o mental (miedos fóbicos depresiones, angustias, etc.).
En las personas incluidas en este grupo la aceptación mediante sacrificio y renuncia y el dolor moral que de ello se desprende tendrán una intensidad y una magnitud determinadas que naturalmente no puede cuantificarse numéricamente, pero sí calificarse: son aceptables y soportables. No solo son compatibles con la salud mental, sino que forman parte nuclear de ella. Estas personas han podido asumir la aceptación, el sacrificio y la renuncia, que les han hecho posible perdonar a los padres, sus errores, sus insuficiencias y los fallos que hayan podido tener, porque gracias a la crianza que han tenido, han podido desarrollar su capacidad de amar. Porque sin amor, no hay perdón posible, y, por tanto, tampoco hay salud mental.
El segundo, es el de aquellos que no han podido recibir lo suficiente como para poder configurar un equilibrio interior estable. En consecuencia, al tener un equilibrio inestable y frágil, tendrán problemas de salud mental o psicológica que podrán adquirir formas muy diversas: miedos anormales o fobias, depresiones, angustia y ansiedad, problemas de relación en general, y consigo mismos (autoestima) y un largo etcétera.
Pues bien: en las personas de este grupo, la aceptación mediante sacrificio y renuncia y el dolor moral desprendido de ello le resultan a la persona insoportables e inaceptables, y, en consecuencia, imposibles de llevar a término. No son plenamente conscientes de ello, aunque pueda parecérselo, y tan solo alcanzan a ver la punta del iceberg, hablando en sentido figurado.
Esta no-aceptación constituye en sí misma un rechazo o repulsa; por tanto, incluye en sí misma una fuerte carga de hostilidad.
Esto es lo que hace imposible la paz.
En esta circunstancia la persona se halla inmersa y atrapada en una verdadera guerra civil interior de sentimientos opuestos: amor-odio. Con los padres y consigo mismo.
Si nos encontramos en este caso, es evidente que no estamos interiormente en paz. Estamos en guerra.
Al no haber la paz suficiente, el armazón del GPS interior no puede albergar y proteger adecuadamente el complejo mecanismo interno porque no tiene la solidez suficiente, y, en consecuencia, el mecanismo se lesiona y diseña unos puntos cardinales erróneos. Lo primero que ocurre es que «perdemos el norte», es decir, la autoestima y la percepción clara de nuestra identidad.
En esta circunstancia es imposible salirse airoso del conflicto y adquirir un equilibrio estable: es necesaria una ayuda terapéutica.
Antes hemos dicho que la persona solo alcanza a ver la punta del iceberg, a veces. Pero otras veces, ni siquiera eso: entonces, la desorientación es total y absoluta y la persona no sabe a qué atribuir su malestar o sus síntomas, o bien los atribuye erróneamente a determinadas causas, situaciones, o circunstancias.
Como el sentimiento de odio despierta una fuerte culpabilidad suele ser negado por el sujeto ante sí mismo, y, por tanto, ante el terapeuta. En estos casos es difícil, arduo y doloroso, tomar conciencia de ello. Estas personas están autoconvencidas de tener una gran indiferencia, no sentir ni pensar nada al respecto, o incluso pueden estar instalados en una relación aparentemente cordial y no conflictiva con su grupo original.
Otras veces, el odio, y otras, la ambivalencia, son conscientes para el sujeto.
Sea como sea, el problema es la paz imposible debido a no poder aceptar, asumir, digerir, y soportar. ¿El qué? Pues, el que no hayamos recibido lo suficiente para tener un equilibrio interno estable y ello nos haya producido un sufrimiento personal, un malestar, y un sentimiento de infelicidad que han ido creciendo con los años hasta provocar en nosotros la sensación del no-poder-más, y agotadas nuestras fuerzas, tener que pedir ayuda.
Si la persona puede hacer una psicoterapia analítica descubrirá la parte sumergida del iceberg: que no ha podido desarrollar lo suficiente su capacidad de amar. Y por eso no puede perdonar y está prisionera de la ambivalencia amor-odio. Si puede seguir la terapia hasta el final, desbloqueará su capacidad de amar y podrá llegar a perdonar. Por fin podrá tener paz.
Hasta que esta aceptación, con sacrificio y renuncia, y la del dolor moral consiguiente, no pueda consumarse, no estará en paz. Quizás tengamos éxitos, si la culpabilidad inconsciente lo permite; pero como no suele permitirlo, esto es poco frecuente. Ahora bien: la felicidad, nunca.
Después de diez años de simultanear el trabajo terapéutico con niños, adolescentes y sus familias (Hospital Infantil San Juan de Dios, Barcelona) con el realizado en adultos, y de otros cuarenta y dos dedicado a trabajar con adultos exclusivamente (cincuenta y dos años en total) la experiencia me ha enseñado, y me ha demostrado a través de la evolución clínica de las personas que he tratado, que esta paz, y no otra, es la vía regia, el camino real, que conduce al valle de la salud.
Al llegar a este punto hemos de hacer una ampliación y matización de todo lo expuesto. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los déficits de los padres sobrepasan los límites de la simple inmadurez de carácter que puedan tener, falta de conocimientos, de experiencia de la vida (hay padres que no han vivido: solo han podido sobrevivir), o de la falta de sensibilidad.
Hay muchos padres (utilizamos el término en sentido genérico para designar la pareja parental padre-madre) que, desgraciadamente, tienen mucho más que eso: tienen una verdadera patología mental.
Es decir, que lo suyo no es solamente cuestión de un crecimiento-desarrollo-maduración insuficiente como personas debido a determinadas circunstancias de la vida y de su biografía, sino que se trata de una verdadera enfermedad, ya sea de la personalidad, o tan solo del carácter
Es evidente que, en estos casos, los padres tendrán verdaderos trastornos patológicos de conducta que afectarán negativamente su relación con los hijos. Cuanto mayor y más grave sea el trastorno, peor será su repercusión en los hijos, a través de la relación establecida con ellos. Y mayor será la intensidad del sufrimiento en estos.
Si la intensidad de este sufrimiento pudiera medirse en una escala del uno al diez, las puntuaciones más altas serían las del sufrimiento de hijos de padres psicóticos: los que debido a la enfermedad mental de los padres han sufrido abusos sexuales (incesto), malos tratos físicos, o solo psicológicos, y determinado tipo de privaciones.
Pues bien: en estos casos, la aceptación es particularmente difícil porque no puede hacerse sin perdonar. Cuantas más cosas y más graves se hayan de perdonar, tanto más difícil será hacerlo. Piénsese, por ejemplo, en agresiones físicas (incluso sexuales), en el maltrato psicológico, en el miedo infundido por un padre o una madre coléricos, en el temor respirado desde la infancia en un ambiente de reyerta continua entre los padres, y en tantos otros ejemplos de sufrimiento excesivo, más allá de la capacidad de asimilación, tolerancia, y neutralización, de la criatura cuyo aparato mental no tiene todavía las defensas constituidas para protegerse de la inundación.
¿Cómo perdonar entonces?, se preguntará el lector.
¿En qué consiste este perdón?
Consiste, en que además de aceptar, con sacrificio y renuncia, que las cosas no hayan ido como tendrían que haber ido, renunciemos también a «hacer justicia» y también a la venganza.
Consiste, en que después de haber elaborado un auténtico «pliego de cargos» podamos elaborar un «pliego de descargos», buscando y encontrando los atenuantes e incluso los eximentes necesarios. Los hallaremos en su biografía. En la constatación de sus déficits y carencias. Y entonces veremos que somos víctimas de otras víctimas: no de verdugos.
Consiste, no en olvidar, que es imposible, sino en poder llegar a recordar, sin sufrimiento. Es decir, sin rabia, sin rencor, sin resentimiento. Tan solo con la tristeza o la pena de que la patología paterna, o materna, o de los dos, sus taras, en definitiva, no adquiridas frívolamente, sino impuestas por un nacimiento que no pudieron escoger, o por unos genes que ni conocemos ni controlamos, hicieran que las cosas fueran tan mal. Esta tristeza es compatible con la alegría de vivir y con el sentirse con derecho a ser felices. Es un verdadero duelo: aprender a vivir sin el otro que deseábamos y necesitábamos (tan solo con el que hay). Nunca debe ser un luto: morir en vida porque el otro no está, porque el otro, o ellos, no son lo que tendrían que ser.
Aquí entendemos por morir en vida instalarse en una actitud de resentimiento, rencor, amargura, de eternos ofendidos, con una rabia permanente, sostenida por un afán de reivindicación que puede estar justificada, pero que es totalmente imposible.
Y, sobre todo, consiste en una tolerancia cero frente a nuevas agresiones. No se trata de perdonar cada vez que se repita la agresión. Se trata de actuar enérgicamente con todos los medios y recursos a nuestro alcance para impedir que vuelva a producirse. Si el diálogo resulta imposible y no puede haber entendimiento ni aceptación por parte del otro, o de ellos, debido a su falta de recursos mentales (incapacidad de «darse cuenta-de» incapacidad de autocrítica falta de la sensibilidad necesaria incapacidad de escucha y de diálogo) entonces las medidas a adoptar tendrán que ser draconianas pese a lo dolorosas. Tendrá que espaciarse la relación, poner la distancia necesaria, incluso la relación puede llegar a ser imposible.
No puede darse una pauta o normativa concreta que sirva absolutamente para todo el mundo. Cada caso particular, cada persona, es diferente. Lo que para uno es soportable, para otro puede no serlo, en función de su forma de ser, su sensibilidad, su historia personal, y su grado de equilibrio interno. Muchas veces se le plantean a uno dudas sobre qué hacer ante determinadas circunstancias. Si uno no puede resolverlas por sí mismo puede necesitar la ayuda de un terapeuta en un momento dado.
Todo esto nos lleva a una cuestión de suma importancia: la reconciliación.
Hemos de distinguir entre reconciliación interna (en nuestro interior) y la reconciliación externa (la actuada en la relación con el otro, o con ellos)
Hasta aquí hemos descrito la primera: el «tratado de paz» basado en la aceptación, con sacrificio y renuncia, de la enorme frustración de que las cosas no puedan ser como tendrían que ser, y, sobre todo, de que no hayan sido como tendrían que haber sido.
Ahora vamos a hablar de la segunda.
Así como la primera es cosa exclusivamente nuestra y por tanto solo depende de nosotros, la segunda, al ser cosa de dos (nosotros y el otro: nosotros y ellos), tan solo será posible si la otra parte tiene la capacidad suficiente para ello. Es decir, si posee los recursos mentales suficientes que citábamos más arriba («capacidad de darse cuenta-de»).
Para nosotros la reconciliación completa, interna y externa, no siempre es posible. Y cuando no lo es, por las razones antes expuestas, la frustración a asumir nos hará sentir el dolor moral en su grado de máxima intensidad. Si esto llega a producirse, tendremos que aprender a vivir con ello. Pero este dolor moral será un dolor de crecimiento, compatible con la alegría de vivir, el peaje de la autopista que nos lleve, no a ser felices del todo (porque con esta frustración contranatura, no es posible) pero sí a ser lo más felices posible: casi del todo. Nos habremos ganado a pulso el derecho de serlo.
Añadamos, por último, que no solo hemos de perdonar: también hemos de ser perdonados. ¿Por qué? Porque cuando descubrimos (generalmente dentro de un proceso terapéutico) que somos víctimas de otras víctimas, y no de verdugos, descubrimos a la vez que mientras nos creíamos víctimas de una especie de verdugos esta creencia nos hizo ser injustos con ellos.
Cuando por fin descubrimos (sin ayuda terapéutica, o lo que es más frecuente, con ella), que los supuestos verdugos no eran tales, sino que eran personas que fueron víctimas antes que nosotros incluso antes de que nosotros naciéramos, nos damos cuenta de que el daño que hayan podido hacernos por acción, (conductas desacertadas, relación inadecuada con nosotros, incomprensiones, etc.) o por omisión, ha sido totalmente inconsciente e involuntario.
Llegamos a comprender que si por un instante pudieran ver en su totalidad el daño que su patología ha podido llegar a hacernos no podrían soportarlo: caerían en una depresión profunda de la jamás se recuperarían, o incluso la terrible conmoción interna que experimentarían podría repercutir en su propio cuerpo afectándolo físicamente y poniendo en peligro su vida; podrían sufrir crisis hipertensivas, por ejemplo, con peligro de accidentes vasculares cerebrales o miocárdicos; o podrían sufrir agravaciones súbitas y aparentemente inexplicables de dolencias preexistentes que estaban bien controladas y compensadas, con peligro, incluso, de muerte.
Es entonces, al descubrir todo esto, cuando hemos de darnos cuenta de que fuimos injustos con ellos: porque desconocíamos gran parte de la verdad, es decir, de la realidad de las cosas. En nuestro interior hemos de pedir perdón, aunque hayamos sido damnificados
Entonces, y solo entonces, la paz será completa.
Y entonces, y solo entonces, tendremos un armazón sólido para contener en buenas condiciones, el complejo mecanismo de nuestro GPS interior.
Hay una circunstancia, empero, que merece mención aparte por lo excepcional y por lo muy espinosa que resulta.
Me refiero al caso en que el padre, la madre, o los dos, tengan una psicopatología especial que se denomina clínicamente perversión. Utilizo aquí esta palabra como término exclusivamente médico, no en sentido moral.
En sentido médico, perversión es un trastorno de conducta que consiste en la satisfacción de un instinto por medios anormales. Anormales, porque causan daño en el propio sujeto o en el otro. Este daño puede llegar hasta causar la muerte. Un ejemplo: la satisfacción del instinto de placer (normal en toda persona) a través de la drogadicción. Otro ejemplo: su satisfacción a través de la adicción al juego (ludopatía). También aquí la vida puede peligrar: hay casos que terminan en suicidio.
Insisto en que aquí el término perversión es puramente médico. No es un juicio de valor, ni mucho menos moral. Perversión es sinónimo de enfermedad en este caso.
Como es obvio, estas perversiones causan mucho daño en los hijos. Como en muchos casos el sujeto es incapaz de autocrítica y de voluntad de cambio, el perdón es aquí sumamente difícil. Sin embargo, sigue siendo imprescindible para nuestra paz interior. Aquí, el perdón tan solo podrá consistir en dejar de odiar. Difícilmente podrá haber algún tipo de reconciliación. Ya será mucho si podemos llegar a compadecernos de él, de ella, o de los dos. Muchas veces, cualquier tipo de relación con uno u otra puede ser imposible y esto tiene que ser vivido como un penoso sacrificio a asumir: jamás, como una venganza.
Ahora bien: hay una perversión que es sin duda la que mayor obstáculo representa para la consecución de la paz Interior del hijo
Me refiero al incesto.
Como es sabido, consiste en el abuso sexual que sufre un hijo a manos del padre, de la madre, o de un pariente muy próximo: abuelo, tío, hermano. El daño sufrido por el agredido es horroroso y las consecuencias pueden ser terribles. Es frecuente, por ejemplo, que mujeres abusadas sexualmente por el padre desde niñas y durante años, se dediquen después a la prostitución.
Para el damnificado, el perdón es sumamente difícil y solo podrá consistir en lo apuntado en la página anterior al hablar del perdón como un dejar-de-odiar, pero sin que sea posible reconciliación ni reconstrucción alguna de la relación. Para los hermanos supervivientes de la tragedia, sabedores de la causa de la desgracia, quizás aún más.
La extrema dificultad de ello puede hacer necesitar a la persona afecta un proceso terapéutico para poder lograrlo. Cuando se ha sembrado de forma tan horrorosa la semilla del odio suele necesitarse ayuda para poder erradicarla. En páginas posteriores conoceremos la historia de alguien que se vio inmersa en tales circunstancias (Myriam, el caso de la hija maltratada).
Otro tanto podría decirse del hijo de delincuentes profesionales que no quiera seguir la senda de sus padres.
Una penúltima consideración me queda por hacer en torno a nuestra paz interior.
Me refiero a nuestro nivel de autoexigencia.
Si no conseguimos aceptar a los padres tal como son, sin pretender cambiarles, si no conseguimos dejar de avergonzarnos de ellos, es imposible que nos aceptemos a nosotros mismos y que, en el fondo, o incluso de forma visible, no nos avergoncemos de nosotros mismos.
En este caso, el hijo sería esclavo de un ideal-de-sí-mismo que le torturaría incesantemente. Comparando continuamente lo que uno «tendría que ser» con lo que es, uno se sentiría siempre un torpe fracaso. La insatisfacción personal constante sería un sufrimiento permanente que le amargaría la vida.
Resumiendo: a lo largo el desarrollo hemos de elaborar, entre otras cosas, dos duelos: el del ideal de padres y el del ideal de hijos. Nunca tendremos los superpadres que soñábamos despiertos (sin saberlo) de niños ni seremos los superhijos perfectos que ellos soñaron tener.
Y no es que estos sueños sean patológicos: son normales y necesarios. Ya lo dijo Don Jacinto Benavente (dramaturgo castellano; Madrid, 1866-1954. Premio Nobel de Literatura en 1922): «Hay que soñar cosas bellas para realizar cosas buenas…» («El Príncipe que todo lo aprendió en los libros»).
La última consideración para hacer en torno al tema crucial del perdón y la paz es la relativa al caso en que el padre, la madre, o los dos, hayan muerto antes de que el hijo haya tenido oportunidad de abordar el conflicto, generalmente en el marco de un proceso terapéutico.
Esto constituye una dificultad añadida en la trabajosa tarea de elaborar el perdón en el grado, forma, y medida, que sea posible. Pero esta dificultad es superable, aunque suela requerir la ayuda de un terapeuta. Vamos a explicarlo.
A lo largo del crecimiento, ya desde el nacimiento, vamos desarrollando un proceso psicológico totalmente inconsciente y no voluntario denominado interiorización. El padre y la madre, como tales, son incorporados a nuestro interior por nuestro aparato mental entonces en ciernes. Son incorporados en su totalidad, con lo bueno y con lo malo, en bloque. Podemos decir, en sentido figurado naturalmente, que es una suerte de «canibalismo psicológico», un proceso nuclear y fundamental en nuestra evolución desde el nacimiento. Por esto, al principio de estas líneas, al hablar de nuestra paz interior, decíamos que hablar de los padres es hablar de partes de nosotros mismos.
Pues bien: aunque los padres hayan muerto nosotros debemos llevarlos vivos en nuestro interior. Esto quiere decir que hemos de poder recordarlos sin sufrimiento. No significa que tengamos que acordarnos de ellos cada día de nuestra vida ni que tengamos que pensar cada día en ellos. Significa que, en circunstancias puntuales, determinadas, podamos dialogar con ellos internamente: comunicándoles algo que les hubiera hecho felices saber, o algo sobre lo que les habríamos pedido consejo si hubieran estado «ahí fuera» (en la casa, físicamente vivos), o algo sobre lo que tan valioso nos hubiera resultado su consuelo.
Pero cuando las cosas no han ido como habrían tenido que ir las carencias y frustraciones excesivas han generado odio y resentimiento. Entonces los llevamos muertos en nuestro interior. Puede ser que los hayamos olvidado, como si nunca hubieran existido. O que los recordemos con amargura y rencor.
Lo importante, de lo que se trata en realidad, es de que nosotros los hemos matado dentro nuestro.
Una mujer de 28