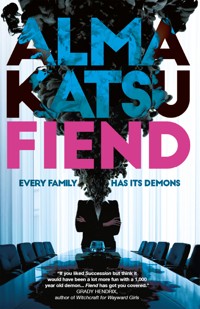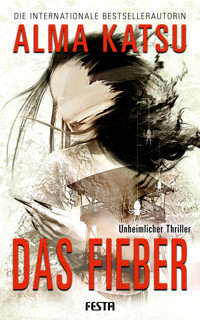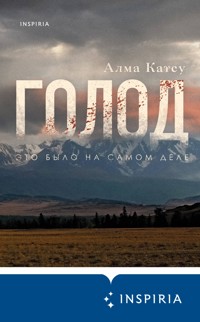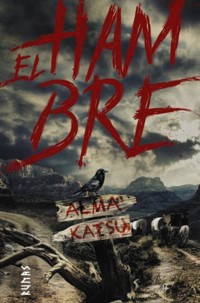
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Runas
- Sprache: Spanisch
En mayo de 1846 partió una caravana de pioneros de Missouri hacia California. Tomaron una nueva ruta que cruzaba el desierto del Gran Lago Salado y ese invierno se encontraron atrapados en Sierra Nevada debido a las dificultades del terreno y a una serie de accidentes. Cuando los pudieron rescatar en febrero del año siguiente muchos pioneros habían muerto y se supone que los que quedaban vivos habían logrado sobrevivir gracias al canibalismo. Hasta aquí, la historia. Alma Katsu toma este legendario episodio del Oeste americano y lo recrea dándole un giro especial. La caravana no solo se enfrenta al frío, a la pérdida del ganado, que muere sin poderse mover en la nieve, a la falta de provisiones, a las rencillas entre sus miembros... sino que el bosque se empieza a llenar de criaturas que les acechan. "EL HAMBRE tiene lugar en un momento verdaderamente interesante de la historia americana: la emigración al Oeste, así que están todos los conflictos que se produjeron con los nativos americanos y también con México. Está la cuestión de la libertad religiosa; los mormones constituían una parte importante de la migración, y eso también se refleja en la novela. Pero los lectores no deberían pensar que están ante la narración de la expedición Donner sin más. Se trata de reimaginar un acontecimiento histórico a fin de contar un relato diferente". Alma Katsu
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL HAMBRE
ALMA KATSU
Traducción de Natalia Cervera
Índice
Ruta de la expedición Donner
Prólogo. Abril de 1847
JUNIO DE 1846
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
JULIO DE 1846
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
AGOSTO DE 1846
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
SEPTIEMBRE DE 1846
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
OCTUBRE DE 1846
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
NOVIEMBRE DE 1846
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
DICIEMBRE DE 1846
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
ENERO DE 1847
Capítulo 45
Capítulo 46
Epílogo. Marzo de 1847
Agradecimientos
Créditos
Para mi marido, Bruce
Prólogo
Abril de 1847
Todos estaban de acuerdo en que el invierno había sido crudo, uno de los peores que recordaban. Tan crudo que había obligado a un par de tribus indias, los payutes y los miwok, a bajar de la montaña. No había caza por ningún lado y un hambre incesante dominaba todos sus movimientos, dejaba a su paso los campos yermos cuajados de marcas negras de hogueras que no emitían ningún olor, como ojos oscuros en la tierra.
Un par de payutes les dijeron que habían visto a un blanco loco, que había logrado sobrevivir a aquel invierno infernal, deslizándose como un fantasma por el lago helado.
Tenía que ser su hombre: un tal Lewis Keseberg, el último superviviente conocido de la tragedia de la expedición Donner. El grupo de rescate había partido con la intención de dar con Keseberg y volver con él vivo, si era posible.
Estaban a mediados de abril y la nieve llegaba a los caballos por el pecho; el equipo tuvo que dejarlos en un rancho de la zona y continuar a pie.
Después de alcanzar la cima, fría, ventosa y desolada, tardarían tres días en bajar hasta el lago. La primavera conllevaba barro, y a montones, pero a mayores alturas seguían en invierno y el suelo era un espeso manto blanco. Era traicionera aquella nieve: ocultaba grietas y escarpadas caídas. La nieve guardaba secretos. Parecía que se estaba pisando terreno firme, pero más tarde o más temprano se desmoronaba la cornisa bajo los pies.
El descenso resultó aún más duro de lo que esperaban: la nieve cedía, empapada y resbaladiza, imbuida de un deseo sobrenatural de arrastrar a todo el equipo montaña abajo.
Cuanto más se acercaban al lago, más oscuro estaba todo, con árboles tan altos que difuminaban las cumbres y bloqueaban el paso del sol. Se notaba que había caído una buena nevada por el daño sufrido por los árboles: ramas tronchadas y unos diez metros de corteza llena de arañazos. Junto al lago también reinaba un silencio sobrecogedor. No se oía el menor sonido: ni el canto de los pájaros ni el salpicar de aves acuáticas que golpearan la superficie. Nada más que el golpeteo de los pasos, la respiración trabajosa y, de cuando en cuando, el crujido de la nieve al derretirse.
Lo primero que percibieron, ya inmersos en la bruma del lago, fue el hedor; olía a carroña en todo el paraje. El omnipresente hedor de la carne putrefacta se mezclaba con el aroma de las coníferas. A medida que se acercaban a la orilla, el aire se hacía más denso. El olor de la sangre, con la punzada del hierro, parecía surgir de todas partes, de la tierra, del agua y del cielo.
Según les dijeron, los supervivientes habían estado resguardándose en una cabaña abandonada y dos cobertizos improvisados, uno de ellos construido contra una gran roca. No tardaron en encontrar la cabaña a la orilla del lago, recorrido por las ondas de una niebla perezosa. Se alzaba solitaria en un pequeño claro. No cabía duda de que estaba deshabitada, pero no lograban sacudirse la sensación de que no estaban solos, de que dentro los esperaba alguien, algo salido de un cuento de hadas.
La aprensión parecía haber ido apoderándose de todo el equipo, y el olor antinatural del aire los tenía con los nervios a flor de piel. Se acercaron a la cabaña lentamente, blandiendo los fusiles.
Había varios objetos incongruentes desperdigados por la nieve: un devocionario de bolsillo, una cinta marcapáginas que ondeaba al viento.
Dientes dispersos.
Lo que parecía una vértebra humana, sin rastro de piel.
La aprensión ya les llegaba a la garganta y al fondo de los ojos. Unos cuantos se negaron a seguir. Tenían delante la puerta de la cabaña, con un hacha apoyada al lado, en la pared exterior.
La puerta se abrió por sí sola.
Capítulo 1
En opinión de Charles Stanton, no había nada mejor que un buen y minucioso afeitado. Esa mañana estaba delante del gran espejo atado a un lateral de la carreta de James Reed. En todas direcciones, la pradera se extendía como un manto, agitado ocasionalmente por el viento: kilómetros y kilómetros de zacate de búfalo sin fin, tan solo interrumpidas por la roja atalaya de Chimney Rock, erguida a lo lejos como un centinela. Si entrecerraba los ojos, la caravana parecía un montón de juguetes desperdigados por la vasta e interminable maleza: frágiles, insignificantes, intrascendentes.
Se volvió hacia el espejo y se colocó la navaja bajo la barbilla, recordando una de las expresiones favoritas de su abuelo: «Los taimados se ocultan tras una barba, como Lucifer». Stanton conocía a muchos hombres que se daban por satisfechos con un cuchillo bien afilado, e incluso a algunos que usaban un hacha, pero para él no había nada comparable a una navaja barbera. No se encogió al sentir el metal frío en el cuello; de hecho, hasta le gustaba.
—No te consideraba tan presumido, Charles Stanton —dijo una voz a su espalda—, pero si no te conociera, me parecería que te estabas admirando. —Se le acercaba Edwin Bryant, con una taza de hojalata llena de café en la mano. La sonrisa se desvaneció rápidamente—. Te has hecho sangre.
Stanton bajó la vista a la navaja; estaba manchada de rojo. En el espejo se vio una línea carmesí en el cuello, un tajo palpitante de ocho centímetros en el lugar donde tenía hasta entonces la punta de la cuchilla. Estaba tan afilada que ni lo había notado. Se arrancó la toalla del hombro y se apretó la herida con ella.
—Se me habrá escurrido la mano —dijo.
—Siéntate —dijo Bryant—. Voy a echarle un vistazo. Tengo un poco de formación médica, ¿sabes?
Stanton apartó la mano extendida de Bryant.
—Estoy bien, no es nada. Un contratiempo. —Era una definición perfecta de aquel maldito viaje. Un «contratiempo» tras otro.
—Si tú lo dices... —Bryant se encogió de hombros—. Los lobos pueden oler la sangre a tres kilómetros.
—¿Qué querías? —preguntó Stanton. Sabía que Bryant no se había acercado a la carreta solo para charlar, y menos cuando deberían estar unciendo a los animales. A su alrededor bullía el habitual caos matinal. Los arrieros agrupaban a los bueyes, que hacían temblar la tierra con su peso. Los hombres desmontaban sus tiendas de campaña y las cargaban en sus carretas, o apagaban las hogueras con arena. El aire estaba cargado de los gritos de los niños, que acarreaban cubos de agua para la bebida y la limpieza del día.
Stanton y Bryant se conocían desde hacía poco, pero se habían hecho amigos en seguida. Stanton viajaba con una pequeña caravana que había partido de Illinois, compuesta principalmente por las familias Donner y Reed, pero hacía poco se había unido en Independence, una localidad de Misuri, a un grupo mucho mayor encabezado por el militar retirado William Russell. Edwin Bryant había sido uno de los primeros miembros de la expedición Donner en presentarse y parecía gravitar en torno a Stanton, quizá porque los dos eran solteros en una caravana llena de familias.
En cuanto al aspecto, Edwin Bryant era el opuesto de Stanton. Este último era alto, y fuerte sin intentarlo. Le habían alabado el físico toda la vida. Que él supiera, había heredado de su madre el pelo castaño oscuro, denso y rizado, y los ojos tiernos.
«Tu aspecto es un regalo del diablo, chico, para que puedas arrastrar a otros al pecado». Otra de las sentencias de su abuelo. En una ocasión lo había golpeado en la cara con la hebilla de un cinturón, quizá con la esperanza de ahuyentar al demonio que veía en ella. No funcionó. Stanton no perdió ni un diente; se le había curado la nariz y se le había difuminado la cicatriz de la frente. No le constaba que el demonio hubiera desaparecido.
Bryant le sacaría un decenio. A causa de los años pasados en un periódico, era más blando que la mayoría de los miembros de la expedición, granjeros, carpinteros o herreros, hombres que vivían del duro trabajo físico. De ojos débiles, debía usar lentes casi de continuo. Tenía un aire perpetuamente despistado, como si anduviera pensando en otras cosas. Sin embargo, no se podía negar que tenía cacumen; probablemente era el hombre más listo de la expedición. Había reconocido que pasó unos años de aprendiz de un galeno cuando era muy joven, aunque no quería que le encargaran los servicios médicos de la caravana.
—Mira esto. —Bryant dio una patada a unos matojos, levantando una nube de polvo—. ¿Te has fijado? La hierba está muy seca para esta época.
Llevaban varios días viajando por terreno llano; el horizonte era una larga franja de alta hierba de la pradera y matorrales. A lo lejos, flanqueando la ruta, se elevaban y descendían colinas de arena de color oro y coral. Algunas eran escarpadas, como dedos que señalaban directamente al cielo. Stanton se agachó y arrancó unos cuantos tallos de hierba. Las briznas eran cortas, de no más de veinte centímetros, y ya se habían tornado de un verde marronáceo desvaído.
—Parece que hubo sequía hace poco —dijo Stanton. Se puso en pie, se sacudió el polvo de las manos y miró hacia el distante y brumoso telón morado. La tierra parecía extenderse interminablemente.
—Y solo estamos entrando en la llanura —señaló Bryant. Estaba claro lo que quería decir: quizá no hubiera suficiente hierba para los bueyes y el ganado. Hierba, agua, madera: las tres cosas que necesitaba una caravana—. Las condiciones son peores de lo que esperábamos, y tenemos un largo camino por delante. ¿Ves esas montañas a lo lejos? Eso no es más que el principio, Charles. Detrás de esas montañas hay más, y desiertos, y praderas, y ríos más anchos y profundos que ninguno que hayamos cruzado hasta ahora. Todo eso nos separa del océano Pacífico.
Stanton ya había oído esa letanía. Bryant había dicho poco más en los últimos días, desde que llegaron a la cabaña del trampero, en Ash Hollow. La cabaña vacía se había convertido en una suerte de puesto avanzado fronterizo para los pioneros que cruzaban la llanura, que acostumbraban dejar cartas para que el siguiente viajero que se dirigiera al este las llevara a una verdadera estafeta de correos para su reparto. Muchas de aquellas cartas eran simples papeles doblados, dejados bajo una piedra con la esperanza de que acabaran por alcanzar a su destinatario, allá en casa.
Stanton se había sentido extrañamente reconfortado por la visión de todas aquellas cartas. Le habían parecido un testimonio del amor de los viajeros por la libertad y su deseo de tener grandes oportunidades, pese a los riesgos. Pero Bryant se había puesto nervioso: «Mira todas esas cartas. Debe de haber docenas, puede que un centenar. Los colonos que las escribieron irán muy por delante de nosotros en la ruta. Somos de los últimos que parten esta temporada, y sabes qué significa eso, ¿verdad? —le preguntó a Stanton—. Puede que vayamos con retraso. Cuando llegue el invierno, la nieve bloqueará los pasos de la montaña, y el invierno llega antes a más altura».
—Paciencia, Edwin —dijo Stanton ahora—. Acabamos de dejar atrás Independence...
—Pero estamos a mediados de junio. Avanzamos demasiado despacio.
Stanton volvió a echarse la toalla al hombro y miró a su alrededor: había salido el sol hacía horas, pero aún no habían desmontado el campamento. Por doquier, las familias terminaban de desayunar sobre los restos de sus hogueras. Las madres cotilleaban, con los bebés en brazos. Un chaval estaba jugando con un perro en vez de recoger del campo los bueyes de la familia.
—Con la buena mañana que hace, ¿cómo puedes culparlos? —preguntó con indiferencia. Tras varias semanas de marcha, nadie estaba impaciente por enfrentarse a un día más. La mitad de los hombres solo tenían prisa cuando llegaba el momento de repartir la jarra de alcohol casero. Bryant se limitó a fruncir el ceño; Stanton se frotó la nuca—. En cualquier caso, con quien hay que hablar es con Russell.
Bryant se agachó a recoger su café con un mohín.
—Ya lo he hablado con Russell y está de acuerdo, pero no hace nada. Es incapaz de decir que no a nadie. A principios de semana, ¿te acuerdas?, dejó ir a cazar bisontes a esos tipos, y la caravana se pasó dos días parada mientras se ahumaba y se secaba la carne.
—Puede que más adelante nos alegremos de tenerla.
—Te garantizo que veremos más bisontes. Pero no volveremos a ver esos días.
Stanton se daba cuenta de que Bryant tenía razón y no quería discutir.
—Mira, esta noche iré contigo a hablar con Russell y le haremos ver que lo decimos en serio.
—Estoy harto de esperar. —Bryant negó con la cabeza—. Es lo que venía a decirte: voy a dejar la caravana. Unos cuantos vamos a adelantarnos a caballo; las carretas van demasiado despacio. Entiendo que los hombres con familia necesiten las carretas. Tienen que transportar a los niños, a los viejos y a los enfermos. Tienen propiedades de las que preocuparse. No se lo reprocho, pero tampoco quiero ser su rehén.
Stanton pensó en su carreta y su yunta de bueyes. Le habían costado casi todo el dinero que había sacado de vender la tienda.
—Ya veo.
Los ojos de Bryant se iluminaron tras las gafas.
—El jinete que se nos unió anoche me ha dicho que los washo están al sur de su terreno de pasto habitual, a unas dos semanas por el sendero. No puedo correr el riesgo de perdérmelos. —A Bryant le gustaba considerarse un antropólogo aficionado y, supuestamente, estaba escribiendo un libro sobre las creencias espirituales de las diversas tribus. Podía pasarse horas hablando de las leyendas indias: animales parlantes, dioses bromistas, espíritus que parecían vivir en la tierra, el viento y el agua... Se entusiasmaba tanto que varios colonos lo miraban con desconfianza. Por mucho que a Stanton le gustaran las narraciones de Bryant, sabía que podían resultar terroríficas para los cristianos criados únicamente con relatos bíblicos, que no entendían que un hombre blanco sintiera tal fascinación por las creencias de los nativos.
—Sé que son tus amigos —continuó Bryant—, pero ¡por el amor de Dios! —Cuando se emocionaba con un asunto, era difícil que lo dejara—. ¿Qué les hizo creer que podían llevarse toda la casa a California?
Stanton no pudo evitar sonreír. Por supuesto, sabía a qué se refería Bryant: al gran carromato de George Donner, fabricado a medida. Había sido la comidilla de Springfield mientras lo construían, y toda la caravana hablaba de él. La base medía un metro de más, de modo que quedaba sitio para un banco y una zona de almacenamiento cubierta. Hasta llevaba una pequeña cocina, con una chimenea que sobresalía de la cobertura de tela.
—Quiero decir... —Bryant señaló con la cabeza el campamento de los Donner—. ¿Cómo pretenden cruzar las montañas con ese armatoste? Ni cuatro yuntas de bueyes podrían arrastrarlo por esas cuestas, y ¿para qué? Para que la reina de Saba viaje cómodamente. —En el breve tiempo transcurrido desde que los colonos de Springfield se unieron a la expedición Russell, más numerosa, Edwin Bryant había desarrollado un sano e indisimulado desdén hacia Tamsen Donner—. ¿Has visto esa cosa por dentro? Es como el barco de Cleopatra, con su colchón de plumas y sus sedas.
Stanton sonrió con sorna. No era como si los Donner estuvieran durmiendo dentro; su carreta estaba llena de utensilios domésticos, camas incluidas, como todas las demás. Bryant era bastante propenso a las exageraciones.
—Creía que George Donner era un tipo listo —prosiguió Bryant—, pero se ve que no.
—¿Qué tiene de malo que quiera hacer feliz a su mujer? —preguntó Stanton. Quería considerarse amigo de George Donner, pero no podía, ya que sabía de sus contactos.
Para colmo de males, últimamente le costaba apartar la vista de la mujer de Donner. Tamsen Donner tendría unos veinte años menos que su marido y era de una belleza sobrecogedora, probablemente la mujer más guapa que había conocido. Era como una de esas muñecas de porcelana que se veían en las tiendas de los modistos exhibiendo las últimas tendencias francesas en miniatura. Tenía una mirada traviesa que lo atraía irremediablemente, y una cintura estrechísima, tanto que un hombre podría rodearla con las dos manos. Tuvo que detenerse varias veces para no pensar en cómo se sentiría con esa cintura entre los dedos. Para Stanton era un misterio que George Donner hubiera conseguido hacerse con semejante mujer, aunque sospechaba que algo tendría que ver el dinero.
—Unos cuantos partimos mañana —dijo Bryant en voz más baja—. ¿Por qué no te vienes? No tienes ataduras; no tienes una familia por la que preocuparte. Podrías llegar mucho más deprisa... adondequiera que vayas.
Saltaba a la vista que Bryant intentaba de nuevo sacar información, averiguar por qué viajaba Stanton al Oeste. La mayoría de la gente estaba deseosa de hablar de ello. Bryant sabía que Stanton había sido propietario de una mercería y una casa en Springfield, pero no le había revelado, ni a él ni a nadie, el porqué de su decisión de abandonarlo todo. Su socio, el que tenía sentido comercial, murió inesperadamente, y Stanton quedó solo al frente de la tienda. Tenía la cabeza para ello, pero le faltaba la inclinación: servir al flujo interminable de clientes; regatear con aquellos a los que no les gustaban sus precios; intentar aprovisionar los estantes de productos que resultaran atractivos a los ciudadanos de Springfield, vecinos a los que casi no conocía y a los que, desde luego, no entendía. ¿Aguas olorosas exóticas? ¿Cintas de raso brillante? Había sido una época solitaria y, sin duda, uno de los motivos por los que había dejado Springfield.
Pero no había sido el único.
—¿Y qué hago con mi carreta y mis bueyes? —decidió objetar—. No puedo dejarlos tirados en el camino.
—No haría falta. Seguro que encuentras a alguien del grupo que quiera comprártelos. O puedes contratar a un arriero para que se encargue de llevarte la carreta a California.
—No sé —dijo Stanton. A diferencia de Bryant, no le importaba viajar con familias, entre el ruido de los niños y el cacareo agudo de las mujeres. Pero había algo más—. Necesito tiempo para pensármelo.
En aquel momento, un jinete apareció al galope; un torbellino de polvo anunció su llegada. George Donner. Uno de sus cometidos era el de poner la caravana en marcha por las mañanas. Normalmente se mostraba alegre mientras metía prisa a las familias para que recogieran el campamento y enyugaran a los bueyes con el fin de proseguir el camino, pero aquella mañana tenía una expresión sombría.
Stanton saludó brevemente a Donner. Por fin llegaba el momento de partir.
—Estaba a punto de atar... —empezó.
—No vamos a salir aún —interrumpió Donner, muy serio—. Ha surgido un contratiempo.
—¿Voy a buscar el maletín médico? —preguntó Bryant, mirándolo con los ojos entrecerrados.
—No ha sido un contratiempo de esa clase. —George Donner se agitó en la silla—. Ha desaparecido un niño. Esta mañana, cuando sus padres han ido a despertarlo, no estaba en la tienda.
Stanton sintió alivio de inmediato.
—Es normal que los niños se vayan por ahí.
—Cuando estamos en marcha, sí, pero no por la noche. Los padres van a quedarse aquí para buscarlo, y también se queda más gente a ayudar.
—¿Buscan más voluntarios? —preguntó Stanton. Donner negó con la cabeza.
—Tienen de sobra. En cuanto saquen sus carretas del camino, el resto de la caravana se pondrá en marcha. Estad atentos, por si veis algún rastro del niño. Quiera Dios que no tarde mucho en aparecer.
Donner partió de nuevo y dejó una columna de polvo a su paso. Si el niño se había perdido en la oscuridad, era improbable que sus padres volvieran a verlo. Aquella amplitud podía tragarse fácilmente a un niño, con el implacable espacio que se extendía en todas direcciones, con los horizontes que sojuzgaban hasta al sol.
Stanton vaciló. Quizá debiera partir en su busca. No vendría mal un poco más de ayuda. Se llevó la mano al cuello, pensando en montar su caballo. Los dedos salieron rojos. Estaba sangrando otra vez.
Capítulo 2
Las carretas se extendían por la llanura, delante de Tamsen Donner, hasta donde le alcanzaba la vista. El primero a quien se le hubiera ocurrido llamar galeras a los carromatos de los pioneros no andaba errado, porque las cubiertas parecían velas blancas que ondeaban bajo el intenso sol de la mañana, y las densas nubes de polvo que levantaban las ruedas casi podían tomarse por el oleaje que empujaba las barcas por el mar del desierto.
Prácticamente todos los pioneros preferían caminar para ahorrar a los bueyes el peso extra, e iban por los campos, a los lados del sendero, para evitar el grueso de la polvareda. El ganado, compuesto por vacuno para leche y carne, así como cabras y ovejas, iba también por la pradera, pastoreado por niños y niñas armados con varas, y el perro de la familia devolvía al rebaño a los rezagados.
A Tamsen le gustaba andar. Le daba tiempo para buscar las hierbas y plantas que necesitaba para sus remedios: milenrama para la fiebre, corteza de sauce para el dolor de cabeza. Consignaba en un diario la flora que encontraba, y guardaba muestras de las plantas desconocidas para estudiarlas o experimentar con ellas.
Además, si caminaba, daba a los hombres la oportunidad de admirar su figura. ¿De qué servía tener ese aspecto si lo desperdiciaba?
También había otra cosa. Si se pasaba todo el día en una carreta, empezaba a sentir que esa inquietud de descontento punzante crecía en su interior como un animal enjaulado, tal como le ocurría en casa. En el exterior, al menos, la bestia de la infelicidad podía vagar a sus anchas y dejarle espacio para respirar y pensar.
Sin embargo, aquella mañana tardó poco en arrepentirse de su decisión. Betsy Donner, que se había casado con el hermano menor de George, corría hacia ella. No era que Betsy le cayera mal exactamente, pero, desde luego, tampoco le caía bien. Era tan chabacana como una chica de catorce años, muy distinta de las amigas que había conocido Tamsen en Carolina antes de casarse con George: las otras profesoras, sobre todo Isabel Topp; Hattie, la criada de Isabel, que le había enseñado qué plantas usar para curar; la esposa del párroco, que leía en latín. Las echaba de menos a todas.
Ese era el problema principal. Llevaban un mes y medio de camino, y Tamsen estaba agitada. Había pensado que cuanto más se acercaran al Oeste, más libre se sentiría; no había previsto aquella sensación de estar atrapada. Durante las primeras semanas hubo distracciones: la novedad de vivir con lo que transportaban en una carreta y acampar por las noches bajo las estrellas; tener entretenidos a los niños día tras día de la infinita ruta, inventando juegos y convirtiendo los juegos en lecciones. Al principio era una aventura, pero, más adelante, lo único en lo que podía pensar era en lo tedioso que se había hecho y en lo mucho que habían dejado atrás.
En lo mucho que ella había dejado atrás.
En cómo la oscura punzada del ansia crecía con la distancia en vez de amainar.
Desde el principio, Tamsen se había opuesto a que se trasladaran al Oeste, pero George había dejado claro que a él le correspondían todas las decisiones sobre la forma de vida de los suyos. La había abordado como dueño de un próspero negocio agrario, con cientos de acres de cultivo y una vacada. «Nací para la prosperidad. Déjame a mí gestionar los asuntos de la familia y nunca te faltará de nada», le había prometido. Irradiaba una confianza fascinante; ella estaba sola y cansada de valerse por sí misma después de que la viruela se llevase a su primer marido. Se decía que con el tiempo acabaría por quererlo. No tenía más remedio.
Era la única forma de enmendar la sensación de que nada iba bien, el corazón roto.
Además, sintiera lo que sintiera, sabía que siempre podía confiar en Jory. Su hermano opinaba que George le convenía, y se había inclinado a creerlo. Se obligó a creerlo.
Después, George le planteó la idea de mudarse a California. «Es la tierra de las oportunidades —le dijo tras leer libros escritos por colonos que habían conseguido terminar el viaje—. Seremos más ricos de lo que podamos imaginar. Allí podríamos hacernos con miles de acres, muchísimo más de lo que podríamos comprar en Illinois. Instauraríamos nuestro propio imperio y se lo transmitiríamos a nuestros hijos». Convenció a su hermano Jacob para que lo acompañara en la grandiosa empresa. Tamsen se interesó por los rumores que había oído sobre los problemas que surgían en California: ¿no había mexicanos asentados allí? No iban a cederles sus tierras sin más ni más. ¿Y eso que se decía de que iba a estallar una guerra con México, tal como había ocurrido en Texas? Pero George restó importancia a sus preguntas. «La gente se está marchando a California en masa —adujo—. El Gobierno no se lo permitiría si fuera peligroso». Hasta sacó para demostrarlo su libro favorito, la Guía del emigrante a Oregón y California, escrita por Lansford Warren Hastings, un abogado que había realizado el viaje. Y aunque Tamsen tenía aún muchas más preguntas, en parte quería sentir la misma esperanza que él... de que tal vez las cosas irían mejor en California.
Pero de momento solo estaba atrapada en un viaje interminable, rodeada únicamente por las personas a las que menos apreciaba: la familia de su marido.
—Buenos días, Betsy —dijo cuando se acercó su cuñada, afectando una sonrisa. Las mujeres siempre estaban obligadas a sonreír, y dominaba la técnica hasta tal punto que a veces se asustaba.
—Buenos días, Tamsen. —Betsy era una mujer cuadrada, ancha de hombros y caderas, y entre medias más abundancia de lo que ningún corsé podía contener—. ¿Has oído la noticia? Se ha perdido un niño, un poco más atrás.
Tamsen no se sorprendió; la caravana ya había sufrido un percance tras otro: señales todas, si se sabía interpretarlas. Tan solo la semana anterior, abrió un barril de harina y se la encontró infestada de gorgojos. Hubo que tirarla, evidentemente; una pérdida muy cara. A la noche siguiente, Philipinne Keseberg, la joven esposa de uno de los hombres menos agraciados de la caravana, dio a luz a un bebé muerto. Tamsen apretó los dientes al recordar cómo la oscuridad de la pradera parecía envolver los lamentos de la mujer, atrapándolos en el aire alrededor del grupo.
Además los seguían los lobos; una familia había perdido por su culpa todas sus provisiones de tasajo. Los lobos también se habían llevado a un berreante ternero recién nacido.
Y aquel día había desaparecido un niño.
—Los lobos —dijo Tamsen. No tenía intención de relacionar los dos incidentes, pero no pudo evitarlo.
Betsy se llevó la mano a la boca; uno de sus muchos hábitos cargados de afectación.
—Pero había otros niños durmiendo en la tienda. ¿No se habrían despertado...?
—Quién sabe.
Betsy sacudió la cabeza.
—Claro que puede que hayan sido los indios. He oído historias de indios que se llevaban niños blancos después de atacar un campamento...
—Betsy, por Dios, ¿has visto algún indio en los últimos treinta kilómetros?
—Entonces, ¿qué ha sido de ese niño?
Tamsen se limitó a negar con la cabeza. A los niños, y a las mujeres, les pasaban cosas terribles todo el tiempo, en sus propias casas, a manos de gente a la que conocían y en la que creían poder confiar. Por si fuera poco, allí estaban viviendo muy cerca de cientos de desconocidos. Era probable que al menos uno de ellos fuera culpable de un pecado terrible.
Pero ella no caería víctima de una tragedia, si podía evitarlo. Tenía medios, por limitados que fueran: amuletos, talismanes, formas de persuadir al mal para pasar de largo ante su puerta.
Sin embargo, por desgracia, no eran capaces de aplacar el mal que acechaba en el interior.
Cerca, un hombre al que Tamsen reconoció como Charles Stanton conducía al ganado con una vara. Era más joven que George y tenía aspecto de haberse pasado los días trabajando duramente en el campo, no en una tienda de algún lugar. Stanton levantó la vista y la sorprendió con los ojos clavados en él. Tamsen apartó la mirada rápidamente.
—La verdad podría resultar mucho peor de lo que podamos concebir —dijo Tamsen, regodeándose en cierto modo ante el espanto con que la miraba Betsy.
—¿Dónde están tus niñas esta mañana? Solo veo a tres —dijo Betsy, con la voz cargada de agitación apremiante.
Por lo general, Tamsen hacía caminar a sus hijas la primera mitad de la jornada, con la esperanza de que eso las mantuviera en forma y esbeltas. La belleza podía ser un problema para las niñas, pero era una de las pocas armas con que contaban las mujeres adultas y quería que, si era posible, la tuvieran. Las otras chicas, Elitha y Leanne, hijas de George y su segunda esposa, cuidaban de Frances, Georgia y Eliza, las más pequeñas. Sin embargo, aquel día solo caminaban por delante las jovencitas, con Frances correteando a su alrededor como una ternera retozona, llena de energía y contenta de tener la atención de las mayores para ella sola. Los siete hijos de Betsy, niños y niñas, arrastraban los pies bastante por delante, juntos, cabizbajos y tan mecánicamente como los bueyes.
—No te preocupes. Georgia y Eliza están en la carreta —dijo Tamsen—. Esta mañana se han levantado con fiebre y agitadas, y he pensado que lo mejor era dejarlas descansar.
—Sí, mejor. Los pequeños se cansan fácilmente.
Tamsen se sorprendía en ocasiones al pensar que era madre. No le parecía posible que George y ella hubieran estado casados el tiempo suficiente para tener tres hijas. Las tres eran preciosas, la viva imagen de ella de pequeña, gracias a los cielos. Elitha y Leanne, por otro lado, habían salido a su padre: de huesos anchos y cara tirando a equina.
Pero no se arrepentía de la maternidad. Quizá fuera una de las pocas cosas de las que no se arrepentía. De hecho, estaba orgullosa de sus hijas: cuando eran bebés les había puesto miel en la lengua, tal como le había enseñado una criada india, para que crecieran dulces; había trenzado ramas de abeto y se las había metido en las mantas para que crecieran fuertes.
Siempre tendrían opciones; nunca las coaccionarían para contraer matrimonio, como le había pasado a ella no una vez, sino dos.
Pero Tamsen tenía su forma de ajustar cuentas, como dirían algunos.
Los ojos de Stanton volvieron a cruzarse con los suyos. Betsy se había adelantado para alcanzar a sus hijos, por lo que en aquella ocasión Tamsen no apartó la vista antes que él.
Extendió la mano y dejó bailar los dedos por las flores silvestres. Pensó un momento en las rudbeckias amarillas que, indómitas y abundantes, tachonaban los extensos campos de trigo de su hermano Jory. Sabía que tenía el hogar al frente y no a la espalda, que debía desterrar de su mente los recuerdos de la plantación de Jory, junto con cualquier pensamiento sobre su vida anterior, pero en aquel momento era incapaz.
Las flores se doblaban y oscilaban a su contacto, tan delicadas que casi le hacían cosquillas.
Capítulo 3
Mary Graves se arrodilló en la hierba y dejó el barreño metálico a la orilla del río. Era un tramo apacible del San Lorenzo, lento y tranquilo, pero quizá se debiera a que el verano ya había mermado el cauce. La tierra mostraba todos los indicios de una sequía inminente.
La colada de la numerosa familia Graves era una de las muchas responsabilidades de Mary. Doce personas: sus padres, cinco hermanas y tres hermanos, por no mencionar al marido de Sarah, su hermana mayor. Eso era un montón de ropa de vestir y de cama, y Mary prefería lavar un poco cada tarde a que se le acumulara. Era uno de los pocos momentos que podía pasar a solas. Tenía la impresión de que estaba todo el día acompañada por la familia: cuidando de sus hermanos pequeños, preparando la comida con su madre, remendando con su hermana por la noche a la luz de la hoguera... Desde que se levantaba hasta que volvía a meterse en el saco de dormir estaba rodeada de un enjambre de gente, asaeteada por voces y peticiones, historias y quejas. En ocasiones se sentía como si estuviera todo el rato intentando mantenerse de pie mientras el viento la azotaba en todas direcciones. Pese a lo lejos que estaba del campamento, le llegaba el sonido de los gritos y las risotadas.
Normalmente se escapaba por el simple placer de disfrutar del silencio, de no oír nada más que el murmullo de la hierba alta agitada por la brisa; aquella noche, sin embargo, no le molestó tanto el recordatorio de la cercana hilera de carretas. La pérdida del niño había alarmado a todo el mundo, ella incluida. Pobre Willem Nystrom. Su familia formaba parte de la expedición original, y como no se juntaba demasiado con los recién llegados, Mary solo lo había visto de lejos. Pero parecía un niño agradable, siempre jugando y riéndose, con seis años y un pelo tan rubio que casi parecía blanco. Ella tenía dos hermanos, Jonathan y Franklin Junior, que rondaban esa edad, y se le hacía un nudo en la garganta al pensar en que uno de ellos se esfumara en pleno campamento. Era como uno de esos antiguos cuentos de hadas en que los espíritus airados arrastraban a los niños al submundo sin previo aviso.
Las hogueras que veía a lo lejos le resultaban reconfortantes. Los hombres conducían al ganado hacia la hierba más alta, para que pastara tras la caminata, y maneaban a los caballos para que no se alejaran. Inspeccionaban ejes y ruedas en busca de señales de desgaste y comprobaban los arneses, para dejarlo todo dispuesto para la jornada siguiente. Los niños volvían al campamento cargados de leña y yesca. Había dejado a sus hermanos pequeños dibujando líneas en la tierra para jugar al zorro y las gallinas. Todos seguían haciendo lo acostumbrado en la medida de lo posible.
Mary acababa de ponerse a frotar la primera prenda, la camisa encostrada de sudor de su hermano William, cuando vio que las jóvenes Harriet Pike y Elitha Donner caminaban hacia ella por la hierba alta, cargadas con barreños. Con un alivio que le pareció sorprendente, las saludó con la mano.
—Buenas tardes, Mary —dijo Harriet, algo incómoda. Tenían aproximadamente la misma edad, pero casi no se conocían. En opinión de Mary, Harriet se comportaba como una mujer de mucho más de sus veinte años, cosa que atribuía al hecho de que ya estaba casada y tenía hijos. Era curioso verla con Elitha Donner, que no solo era siete u ocho años menor, sino que, a decir de mucha gente, se comportaba como si fuera más joven.
—Llegáis justo a tiempo —dijo Mary, intentando sonar alegre—. Oscurece muy deprisa.
Harriet dedicó a Elitha una larga mirada de reojo mientras separaba la ropa.
—No tenía intención de venir. No pensaba hacer la colada esta tarde, pero Elitha me ha pedido por favor que la acompañe; le daba miedo bajar ella sola.
Elitha Donner no decía nada mientras lavaba en el agua poco profunda, pero tenía los hombros tan encogidos que le llegaban a las orejas. Era inquieta y nerviosa, como un caballo asustadizo.
—¿Sí, Elitha? —dijo Mary—. ¿Es por lo de ese niño? No hay por qué avergonzarse; creo que nos tiene a todos alterados. —La joven se limitó a negar con la cabeza, así que Mary volvió a la carga—. Entonces, ¿es por los indios?
En realidad, a Mary le parecía emocionante la idea de conocer por fin a un indio. Habían avistado a unos cuantos pawnee a lo lejos el primer día que entraron en su territorio; montados a caballo, los miraban con frialdad mientras la caravana recorría un valle, pero no se habían acercado.
A casi todos los miembros de la expedición les daban miedo los indios, y relataban anécdotas de ganado robado y niños blancos secuestrados, pero Mary no compartía sus temores. Un colono del Little Blue River le había dicho que entre los pawnee mandaban las mujeres; los hombres cazaban e iban a la guerra, pero eran ellas quienes tomaban las decisiones.
Aquello le parecía asombroso.
—No son los indios lo que me da miedo —dijo Elitha. Frotaba deprisa sin dejar de mirarse las manos; saltaba a la vista que no pensaba pasar allí un segundo más de lo necesario.
—Le dan miedo los fantasmas —dijo Harriet con un suspiro—. Cree que este sitio está encantado.
—Yo no he dicho eso —protestó Elitha—. No he dicho en ningún momento que hubiera fantasmas. —Vacilante, pasó la mirada de Harriet a Mary—. El señor Bryant dice...
Harriet interrumpió con un bufido.
—¿Eso es lo que te preocupa? ¿Uno de los cuentos chinos del señor Bryant? En serio, deberías tener seso para no escucharlo.
—Sabes que no es así —dijo Elitha—. Es muy listo; tú misma lo dijiste. Ha venido a escribir un libro sobre los indios. Dice que le dijeron que aquí hay espíritus: espíritus de los bosques, las colinas y los ríos.
—Oh, Elitha, no hagas caso de las cosas que dice el señor Bryant —dijo Mary. No sabía muy bien qué pensar de él. Era muy culto, de eso no cabía duda, y había demostrado su habilidad al entablillar la pierna a Billy Murphy, que se la había roto cuando se le encabritó el caballo, pero había algo desconcertante en la forma en que vagaba por ahí como si estuviera concentrado en otra cosa, como si siempre estuviera escuchando una voz que solo oía él.
—Pero los he oído. —Elitha tenía el ceño fruncido—. Por las noches oigo que me llaman. ¿Vosotras no?
—¿Que te llaman? —preguntó Mary.
—Es muy impresionable. Su madrastra le deja leer novelas, y todas esas historias la tienen hecha un manojo de nervios —le dijo Harriet a Mary por encima de la cabeza de Elitha.
Mary sintió una punzada de irritación. A lo largo de los años había conocido a muchas mujeres como Harriet, de rostro enjuto y afilado como si se lo hubieran comprimido lentamente entre las páginas de una Biblia. Alargó un brazo para dar unas palmaditas a Elitha en la mano.
—Seguro que no era nada. A lo mejor oíste a gente hablar en otras tiendas.
—No sonaba a conversación. No se parecía en nada. —Elitha se mordió el labio—. Sonaba como... Como un susurro muy agudo, pero muy débil, como si el viento lo transportara desde muy lejos. Era extraño, y triste. Lo más terrorífico que he oído en mi vida.
Un escalofrío recorrió la columna de Mary. Ella también había oído cosas raras por la noche desde que empezaron a seguir el San Lorenzo, pero siempre se decía que sería algo normal. Algún animal que no había visto nunca, o el viento que cruzaba un desfiladero. Los sonidos se propagaban de forma distinta en campo abierto.
—Te estás dejando llevar por la imaginación —dijo Harriet—. Creo que deberías tener cuidado y no hablar de espíritus, indios y esas cosas, o la gente empezará a pensar que tienes inclinaciones paganas como el señor Bryant.
—Oh, Harriet, por favor —dijo Mary.
—En serio —continuó Harriet, impertérrita—. Puede que en esta caravana ya haya un hombre que te ha echado el ojo, pero no se casará contigo si te toma por una tonta asustada.
Mary retorció la última prenda con ahínco, imaginando que era el cuello de Harriet, y después la lanzó al barreño para volver a la caravana.
—Solo tiene trece años —dijo, intentando hablar con desenfado—. Es un poco joven para preocuparse por el matrimonio, ¿no crees?
—No creo. —Harriet parecía ofendida—. Yo me casé a los catorce. —Dedicó una sonrisa fría a Mary—. ¿Y tú? ¿Has tenido algún novio? Me resulta raro que sigas soltera.
—Estuve prometida hasta hace poco —dijo Mary con voz tajante, mientras se enjuagaba las manos—. Pero él murió inesperadamente antes de que pudiéramos casarnos.
—Lo siento mucho —murmuró Elitha.
—El destino es caprichoso —dijo Mary, tan alegremente como pudo—. Nunca se sabe qué nos depara la vida.
Harriet volvió a ponerse en pie y las miró desde detrás de su larga nariz.
—Me sorprendes, Mary. Eres una buena cristiana. Dios decide qué ocurre en nuestra vida, todo según su plan. Seguro que tuvo un motivo para arrebatarte a ese hombre. —Aquellas palabras no alteraron a Mary, pero sí a Elitha.
—No puedes decir eso en serio, Harriet. Dios no sería tan cruel con Mary.
—No digo que fuera culpa de Mary —afirmó Harriet, aunque el tono desmentía las palabras—. Lo que digo es que esas cosas no pasan porque sí. Dios le estaba diciendo a Mary, simplemente, que ese matrimonio no debía celebrarse.
Mary se mordió la lengua. A Harriet le gustaba hablar con crueldad, aunque en una cosa acertaba. Mary no lo reconocería jamás ante nadie, mucho menos ante sus padres, pero en el fondo sabía que no estaba preparada para el matrimonio. Su hermana mayor, Sarah, había sido feliz al casarse con Jay Fosdick a los diecinueve años, pero Mary no era como ella, cosa que saltaba más a la vista cada día que pasaba. Cuando su padre anunció que se mudaban a California, le costó disimular la euforia. Estaba harta del pueblo en el que había vivido desde que nació, donde todo el mundo estaba al tanto de los humildes orígenes de su familia, que estuvo calentándose con estiércol seco para poder vender la leña hasta que arraigaron las plantas y mejoraron las cosechas. La gente siempre esperaba de ella que se atuviera al papel asignado y no llegara nunca a nada más. Era como intentar caminar hacia delante y encontrarse con la cabeza sujeta por un yugo.
Cuando murió su prometido sintió sobre todo alivio, por mucho que se avergonzara. Sabía que su padre tenía grandes esperanzas en el matrimonio que le había concertado y las circunstancias mejores que les habría proporcionado a todos ellos.
Su hermana se había casado por interés, pero también por amor; en el caso de Mary, Franklin Graves tenía otros planes. Siempre había pensado que su hija menor sería quien contrajera un matrimonio ventajoso que los salvara a todos. No recordaba cuántas veces le había oído decir que era su única esperanza.
Tampoco recordaba cuántas veces había deseado que la guapa hubiera sido Sarah y no ella, para no tener que cargar con el peso de la felicidad ajena.
Harriet se puso en pie y se apoyó el barreño en la cadera.
—Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y no nos corresponde cuestionarnos la sabiduría de sus métodos, sino escuchar y obedecer. Voy al campamento. ¿Te vienes, Elitha?
—Aún no he terminado.
Mary apoyó una mano en el brazo de Elitha.
—No te preocupes. Te espero; podemos volver juntas.
—Muy bien —dijo Harriet mientras emprendía el camino de vuelta—. La cena no va a prepararse sola.
Elitha esperó a que Harriet estuviera suficientemente lejos antes de decir nada.
—No te importa que te hable de esto, ¿verdad, Mary? —De repente tenía los ojos enormes y muy redondos—. Porque es que tengo que contárselo a alguien. Lo que me asusta no son las voces, como he dicho. —Miró furtivamente en derredor antes de continuar—. Siempre las he oído. Tamsen dice que soy sensible. Al mundo de los espíritus, quiere decir. Le interesan todas esas cosas. En Springfield, una mujer le leyó la mano, y también le echó las cartas, y le dijo que les gusto a los espíritus. Que les resulta fácil hablar conmigo.
Mary vaciló y después sujetó la mano de Elitha, fría por el agua.
—No te preocupes; puedes contármelo. ¿Pasó algo?
—Hace dos días —respondió Elitha, asintiendo lentamente—, cuando nos topamos con aquella cabaña abandonada...
—¿Ash Hollow? —preguntó Mary. Elitha cerró los ojos fuertemente.
Mary recordaba la pequeña construcción improvisada, con los tablones blanqueados por el implacable sol de la pradera. Un lugar triste y solitario, como la granja abandonada junto a la que pasaba todos los domingos de camino a misa. Maltratada por los elementos, con ventanas oscuras y vacías como las cuencas de una calavera, un atroz recordatorio del fracaso de otra familia. «Que te sirva de lección —le dijo una vez su padre mientras la miraban desde la carreta, no muchos años después de que también ellos hubieran estado a punto de perderlo todo—. De no ser por la gracia de Dios, podríamos haber sido nosotros».
El mundo era frágil. Un día crecían las plantas; al día siguiente estaban secas.
—Sí, Ash Hollow —confirmó Elitha—. ¿Entraste? —Mary negó con la cabeza—. Estaba lleno de cartas. Las había a cientos. Apiladas en una mesa, sujetas con piedras. El señor Bryant me dijo que los pioneros las dejan para que el siguiente viajero que se dirija al este las entregue en la primera estafeta de correos que se encuentre. —Miró a Mary con inseguridad—. ¿Te parecería mal si te dijera que leí algunas?
—Pero no eran para ti.
—Supuse que no haría mal a nadie —dijo Elitha, sonrojada—. Sería como leer novelas. Muy pocas estaban cerradas; casi todas las habían dejado dobladas en la mesa, así que quienes las escribieran tenían que saber que cualquiera podría leerlas. Pero resultó que no eran cartas.
Mary parpadeó varias veces, perpleja. Miró a Elitha, acuclillada ante ella, pálida como la luna que subía sobre ellas.
—¿Qué quieres decir?
—No estaban dirigidas a nadie. —La voz de Elitha se había convertido en un susurro—. Y no contenían nada personal. Leí una tras otra y todas decían lo mismo, una y otra vez.
—Sigo sin entenderlo. —Mary se sentía como si una araña le recorriera la columna—. Si no eran cartas, ¿qué eran?
Elitha se metió una mano en el bolsillo del delantal, algo incómoda; sacó un papel doblado y se lo tendió a Mary.
—Me quedé con una. Pensé que tenía que dársela a leer a alguien, pero aún no me había atrevido. No sabía a quién enseñársela; nadie me creería. Igual pensaban que la había escrito yo para llamar la atención. Pero no fue así, Mary, no fue así.
Mary cogió el papel. Estaba frágil y quebradizo por el tiempo. Lo desplegó con cuidado, temerosa de que se le desintegrara en las manos. La tinta había perdido color, como si hiciera mucho que se había escrito, pero no le costó descifrar las palabras.
«Regresad —decía con letra apretada y puntiaguda—. Regresad o moriréis todos».
Capítulo 4
Aquella misma noche, más tarde, encontraron al chico de los Nystrom, o lo que quedaba de él.
Un nudo de temor atenazaba la garganta de Stanton mientras, siguiendo a George Donner, atravesaba el círculo de carretas para salir a la llanura vacía y oscura.
Dos miembros de la expedición acababan de descubrirlo cuando recogían al ganado después del último pasto del día. Pese a la luz mortecina, vieron una depresión en la hierba alta y se acercaron a investigar. Los dos eran hombres curtidos, pero lo que encontraron conmocionó profundamente a uno de ellos.
Más adelante se veían puntos de luz flotantes. Al principio, Stanton pensó que sería una ilusión óptica, pero al acercarse vio que los puntos se convertían en llamas y después en antorchas. Ya había una docena de hombres alrededor de la escena, y las antorchas parecían formar halos alrededor de las cabezas. Stanton los conocía a casi todos: William Eddy, Lewis Keseberg y Jacob Wolfinger, además de Edwin Bryant. Pero también había unos cuantos de la caravana original, amigos de la familia del niño a los que solo había visto de pasada. Un extraño sonido, entre llanto y aullido, surgió a lo lejos y les llegó como una ola que recorriera la llanura desierta.
—Malditos lobos —murmuró alguien.
Cuando Stanton logró abrirse paso hasta el círculo, lo primero que vio fue a Edwin Bryant de rodillas. Lo que parecía un charco rojizo en la hierba resultó ser un cadáver. Cerró los ojos un momento. Había visto cosas horribles otras veces, pero no lograba recordar nada tan monstruoso como aquello. Volvió a abrir los ojos.
La cabeza estaba intacta. De hecho, si solo le miraba la cara, no parecía que hubiera nada raro. El niño tenía la boca y los ojos cerrados; las largas pestañas oscuras resaltaban contra las mejillas blancas como la nieve. Tenía el pelo rubio y fino, aplastado contra la cabeza. Parecía tranquilo, como si estuviera durmiendo.
Pero de cuello para abajo...
Junto a él, George Donner dejó escapar un gemido.
—¿Qué le ha pasado? —preguntó Lewis Keseberg. Golpeó la tierra, junto al cadáver, con la culata del fusil, como si fuera a darle respuestas. Keseberg y Donner eran amigos, aunque Stanton no tenía ni idea de por qué. Keseberg era malhumorado y violento, con límites muy definidos entre los suyos y los demás. Costaba creer que le alcanzara la paciencia para ser padre, aunque Stanton había oído que tenía una hija.
—Con el cuerpo tan destrozado, tienen que haber sido los lobos. —William Eddy se amasó la barba, como hacía cuando estaba nervioso. Era carpintero y se le daba bien reparar ejes rotos o ruedas desgastadas, por lo que gozaba de aprecio entre las familias de la expedición, pero también era intranquilo y propenso al sobresalto. Stanton no estaba seguro de confiar en él.
—¿Qué opina, doctor? —le preguntó Jacob Wolfinger con su ligero acento alemán.
—No soy médico —les recordó Bryant mientras se acuclillaba—. Y no sabría decirlo. Por si sirve de algo, no creo que hayan sido los lobos. Me parece demasiado pulcro.
Stanton se estremeció sin querer. Ni siquiera era un cadáver, en realidad; no quedaba casi nada, salvo el esqueleto: jirones de carne y huesos desperdigados en un círculo aplanado y ensangrentado en la hierba; los intestinos, apilados, ya estaban cubiertos de moscas. Otra cosa le resultaba preocupante: estaban a diez kilómetros, carretera adelante, del lugar donde había desaparecido el niño. Los lobos no arrastraban a sus presas antes de devorarlas.
—Fuera lo que fuera, tenía hambre —comentó Donner, muy pálido—. Deberíamos enterrar los restos, y mejor que no los vean las mujeres ni los niños.
—¿Y los padres? —dijo Eddy, y escupió—. Alguien tiene que decir si el niño es este o...
—Estamos en mitad de ninguna parte —objetó Wolfinger—. El asentamiento de blancos más cercano está a varios días de camino. ¿Quién iba a ser si no?
Wolfinger se había instituido en el líder de los emigrantes alemanes de la expedición, y hacía de intérprete para los que no hablaban inglés. Eran bastante reservados, y por las noches solían reunirse alrededor de sus hogueras para charlar en su apresurado idioma; aun así, Stanton había reparado en Doris, la guapa y joven esposa de Wolfinger, cuyas manos parecían hechas más para tocar el piano que para acarrear leña o tirar de riendas.
Al final, un par de hombres fueron a buscar palas; otros volvieron al campamento a ver a su familia, a despertar a sus hijos o, simplemente, a observarlos, solazados por su presencia.
Stanton se arremangó y se puso a cavar.
No necesitaron un hoyo demasiado grande para dar sepultura a los restos, pues quedaba poca cosa del niño, pero querían que fuera profundo para que ningún animal desenterrase los huesos. Además, a Stanton le apetecía el trabajo físico; quería estar agotado cuando se metiera en la cama.
Demasiado cansado para soñar.
Como cabía esperar, aunque George Donner se quedó, no hizo más que echar unas pocas paletadas de tierra a la tumba. Cuando al fin terminaron, recitó una breve plegaria sobre la tierra recién removida. Las antiguas palabras sonaban débiles en el aire de la noche.
Donner y Stanton volvieron juntos hacia las carretas, acompañados de James Reed y Bryant. Stanton no conocía bien a Reed y no estaba seguro de querer conocerlo; su fama entre los comerciantes de Springfield no era precisamente buena.
Reed sostenía una antorcha mortecina que no lograba hacer frente a la oscuridad que los rodeaba. Donner y él entraban y salían del círculo de luz; sus caras pálidas oscilaban en la periferia como fantasmas. El suelo era irregular y traicionero, interrumpido por túneles de perros de las praderas y haces de hierba alta. El aire caliente del verano, insoportable durante el día, era más fresco, pero seguía siendo seco y polvoriento.
—Nunca había visto nada parecido. —Fue Reed quien al fin rompió el silencio—. Estoy de acuerdo con su observación, señor Bryant. Si el ataque hubiera procedido de un animal, no habría sido tan pulcro. La respuesta es evidente: los indios. Han tenido que ser los indios. —Levantó una mano para impedir a Bryant que interrumpiera—. Sé que usted se considera una especie de experto en indios, señor Bryant; que le gusta vivir con ellos, hablar con ellos y tomar copiosas anotaciones en esa libreta que lleva. Pero nunca los ha combatido; nunca se ha enfrentado a su furia, como yo. Sé de qué son capaces. —Reed contaba a cuantos quisieran escucharlo que había luchado en la guerra de Halcón Negro, probablemente para que los viejos trabajadores del campamento dejaran de tratarlo como a un blandengue.
—Es cierto, señor Reed —respondió Bryant en tono suave—. Todo lo que sé sobre los indios lo he aprendido hablando con ellos, no disparando contra ellos con una pradera de por medio. Pero no resolveremos nada con discusiones; hasta usted estará de acuerdo en que si dejamos que la gente crea que han sido los indios, las cosas se saldrán de madre muy deprisa. Estamos atravesando territorio indio, y lo último que necesitamos es que cunda el pánico. Además —añadió mientras Reed se disponía a objetar—, no conozco ninguna costumbre india consistente en despiezar y disponer así un cadáver.
Donner alargó el pescuezo para mirarlo.
—¿Despiezar y disponer? Ni que fuera obra de un carnicero.
Bryant no dijo nada. No hacía falta.
—Eso equivaldría a afirmar que fue deliberado —dijo Stanton, aunque las palabras le supieron amargas—. Pero si no fueron los indios, ¿quién fue?
—No podemos obviar la posibilidad —dijo Bryant, cariacontecido— de que el asesino del niño forme parte de la caravana. Alguien que ya se encuentra entre nosotros.
—Paparruchas —murmuró Reed tras un tenso silencio. Sacó el pañuelo, signo inequívoco de que estaba nervioso.
—Alguien así tendría que llamar la atención, ¿no? —Donner jugueteaba con los botones de la chaqueta—. Su conducta lo delataría.
Stanton sabía que no tenía por qué ser así. La visión del cadáver le había recordado una escena que presenció tiempo atrás en su localidad natal de Massachusetts, cuando perforaron el hielo para sacar del agua a la mujer que amaba y la depositaron en la nieve. Lydia. Quince años habían transcurrido y aún le resultaba insoportable el recuerdo. Parecía que acabara de quedarse dormida, con una expresión tan pacífica como la de aquel niño: mentira. Evocó las pestañas oscuras recortadas contra una piel que había adquirido un tono azul claro por la prolongada inmersión, con los labios morados como un cardenal. Algo terrible la había impulsado a cruzar la delgada capa de hielo que cubría el río aquel día de invierno, algo maligno que vivía entre ellos y que él no había acertado a ver. En aquello, al menos, su abuelo estaba en lo cierto. El mal era invisible y estaba por todas partes.
—A veces, un demente puede comportarse como un hombre normal cuando le hace falta —dijo Bryant—. Puede pasar bastante tiempo desapercibido; hasta puede ser capaz de ocultar indefinidamente su verdadera naturaleza.
—Una cosa está clara. —Reed se enjugó la frente—. Menos mal que el coronel Russell se retiró en su momento. Necesitamos un nuevo jefe.
Stanton echó un vistazo a Donner, cuya cojera habitual se le antojaba errática a la luz tambaleante de la antorcha de Reed. Donner era uno de los lugartenientes de Russell, y evidentemente le encantaban su cargo y las tareas que conllevaba. Le gustaba tener algo que decir sobre la forma en que se hacían las cosas; sin duda, le gustaba que lo tuvieran en consideración y parecía ansiar la admiración ajena. Stanton le había perdido algo de respeto al darse cuenta.
—No pretenderá echar la culpa de esto a Russell, ¿verdad? —preguntó Bryant.
—Para empezar, fue un error nombrarlo jefe. Esto no habría pasado con un hombre más fuerte —dijo Reed, y se aclaró la garganta. Stanton juraría haber predicho sus palabras siguientes—: Mi reputación, creo yo, habla por sí misma.
—Yo en su lugar procuraría no creerme más de lo que soy —dijo Donner; su rostro grande y ancho brilló cuando se volvió hacia la antorcha—. Puede que sea un buen hombre de negocios, pero eso no sirve de gran cosa aquí, en la ruta.
—Ya soy uno de los responsables de esta expedición, en la práctica, si bien no en teoría —dijo Reed, altanero. Stanton tuvo que mostrarse de acuerdo; siempre que había que tomar una decisión importante, la gente se volvía casi instintivamente hacia James Reed.
—Con usted mataríamos a cualquier indio que viéramos —espetó Donner—. Nos llevaría a la guerra, cuando no tenemos ni la más mínima prueba de qué o quién ha matado a ese niño.
—Ya veo —dijo Reed en tono tajante—. Y supongo que se considera más apto que yo para ser jefe.
—La verdad es que sí —replicó Donner, y pese a que la antorcha estaba casi apagada, Stanton lo vio enrojecer—. Tengo experiencia en la dirección de la caravana. La gente me conoce... y me aprecia. Eso es importante, James; no hay que subestimar el valor de ser apreciado.
—Prefiero que me respeten a que me aprecien —dijo Reed, desabrido. Donner le dedicó una débil sonrisa falsa.
—Por eso no votarán por usted. No puede esperar presentarse y ponerse a mangonear. El respeto hay que ganárselo, y no se lo ha ganado aún.
Reed se paró en seco. Daba la impresión de que la cabeza, hinchada por la rabia, le iba a estallar.
—¿Y cree que por usted sienten respeto? Todo el mundo sabe que no puede plantar cara ni a su propia mujer.
Al oír aquello, el resto del grupo también se detuvo. Stanton se agitó, incómodo, en el aire polvoriento, mientras veía palidecer la cara de George Donner en la oscuridad, hasta que pareció quedarse sin sangre. Inmóvil, con los puños apretados a los lados, se cernía sobre James Reed. Pero Reed no se dejó amilanar y en aquel momento parecía el más fuerte.
Bryant se interpuso entre ellos y rompió el silencio.
—Caballeros, es tarde y todos estamos impresionados.