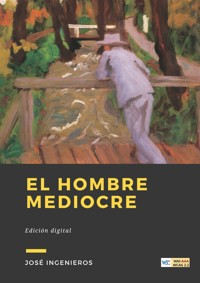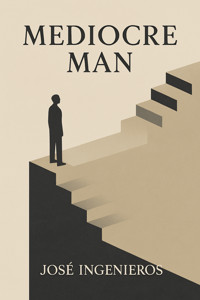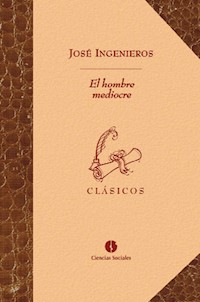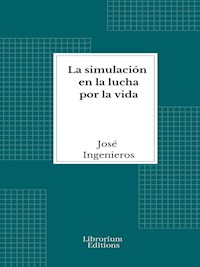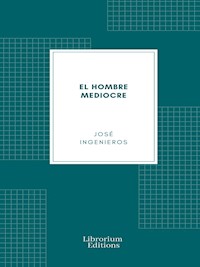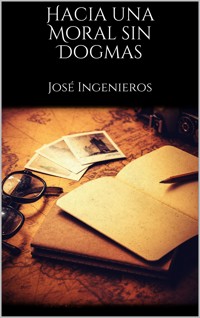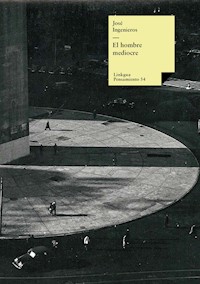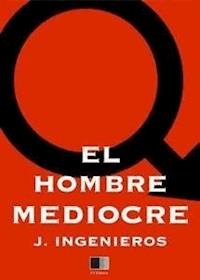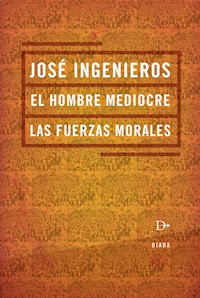
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Del Nuevo Extremo
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
"Muchos cerebros torpes se envanecen de su testarudez, confundiendo la parálisis con la firmeza. Los hombres que no son mediocres nunca se obstinan en el error, ni traicionan a la verdad". La breve y fecunda existencia de José Ingenieros, una de las mentes más brillantes del continente, dejó obras que marcaron el pensamiento americano. El hombre mediocre y Las fuerzas morales siguen siendo referencias para entender nuestro presente y explicar el origen de los múltiples puntos de vista que nos atraviesan. José Ingenieros, genio polifacético, fue médico, psiquiatra, psicólogo, criminólogo, farmacéutico, escritor y docente, y vislumbró los problemas cruciales de su tiempo desde la óptica de la filosofía, la sociología y la política, tres de los campos que abordó con tanta pasión como talento y empecinamiento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portadilla
Prefacio, Luis Benítez
Principales obras de José Ingenieros
El hombre mediocre
Introducción. La moral de los idealistas
1. La emoción del ideal
2. De un idealismo fundado en experiencia
3. Los temperamentos idealistas
4. El idealismo romántico
5. El idealismo estoico
6. Símbolo
Capítulo 1 - El hombre mediocre
1. ¿”Áurea mediocritas”?
2. Los hombres sin personalidad
3. En torno del hombre mediocre
4. Concepto social de la mediocridad
5. El espíritu conservador
6. Peligros sociales de la mediocridad
7. La vulgaridad
Capítulo 2 - La mediocridad intelectual
1. El hombre rutinario
2. Los estigmas de la mediocridad intelectual
3. La maledicencia
4. El sendero de la gloria
Capítulo 3 - Los valores morales
1. La moral de tartufo
2. El hombre honesto
3. Los tránsfugas de la honestidad
4. Función social de la virtud
5. La pequeña virtud y el talento moral
6. El genio moral: la santidad
Capítulo 4 - Los caracteres mediocres
1. Hombres y sombras
2. La domesticación de los mediocres
3. La vanidad
4. La dignidad
Capítulo 5 - La envidia
1. La pasión de los mediocres
2. Psicología de los envidiosos
3. Los roedores de la gloria
4. Una escena dantesca: su castigo
Capítulo 6 - La vejez niveladora
1. Las canas
2. Etapas de decadencia
3. La bancarrota de los ingenios
4. Psicología de la vejez
5. La virtud de la impotencia
Capítulo 7 - La mediocracia
1. El clima de la mediocridad
2. La patria
3. La política de las piaras
4. Los arquetipos de la mediocracia
5. La aristocracia del mérito
Capítulo 8 - Los forjadores de ideales
1. El clima del genio
2. Sarmiento
3. Ameghino
4. La moral del genio
Las fuerzas morales
Capítulo 1
Capítulo 2 - Juventud, entusiasmo, energía
1. De la juventud
2. Del entusiasmo
3. De la energía
Capítulo 3 - Voluntad, iniciativa, trabajo
1. De la voluntad
2. De la iniciativa
3. Del trabajo
Capítulo 4 - Simpatía, justicia, solidaridad
1. De la simpatía
2. De la justicia
3. De la solidaridad
Capítulo 5 - Inquietud, rebeldía, perfección
1. De la inquietud
2. De la rebeldía
3. De la perfección
Capítulo 6 - Firmeza, dignidad, deber
1. De la firmeza
2. De la dignidad
3. Del deber
Capítulo 7 - Mérito, tiempo, estilo
1. Del mérito
2. Del tiempo
3. Del estilo
Capítulo 8 - Bondad, moral, religión
1. De la bondad
2. De la moral
3. De la religión
Capítulo 9 - Verdad, ciencia, ideal
1. De la verdad
2. De la ciencia
3. Del ideal
Capítulo 10 - Educación, escuela, maestro
1. De la educación
2. De la escuela
3. Del maestro
Capítulo 11 - Historia, progreso, porvenir
1. De la historia
2. Del progreso
3. Del porvenir
Capítulo 12 - Terruño, nación, humanidad
1. Del terruño
2. De la nación
3. De la humanidad
JOSÉ INGENIEROS
EL HOMBRE MEDIOCRE
LAS FUERZAS MORALES
JOSÉ INGENIEROS
EL HOMBRE MEDIOCRE
LAS FUERZAS MORALES
Edición a cargo de Luis Benítez
Ingenieros, José
El hombre mediocre. Las fuerzas morales / José Ingenieros ; coordinación general de Mónica Piacentini. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Díada, 2018.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-1427-58-1
1. Literatura Argentina. 2. Narrativa Argentina. I. Piacentini, Mónica, coord. II. Título.
CDD A863
© 2015, Díada de Editorial Del Nuevo Extremo S. A.
A. J. Carranza 1852 (C1414COV) Buenos Aires Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4773-3228
www.delnuevoextremo.com
Imagen editorial: Marta Cánovas
Diseño de tapa: Sergio Manela
Armado: m&s estudio
Edición: Luis Benítez
ISBN: 978-987-1427-58-1
Primera edición en formato digital: diciembre de 2017
Digitalización: Proyecto451
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
Prefacio
En la utopía de ayer se incubó la realidad de hoy, así como en la utopía de mañana palpitarán nuevas realidades.
J. INGENIEROS
LAS OBRAS
Texto y contexto
La breve existencia de José Ingenieros, una de las mentes más brillantes de nuestro país, no por corta dejó de ser muy fecunda en obras que marcaron el pensamiento argentino desde el final del siglo XIX y el comienzo del XX. Aquí presentamos dos de ellas, correspondientes a la etapa de mayor madurez del autor, El hombre mediocre y Las fuerzas morales, que siguen siendo de referencia cuando queremos abordar, si no el presente, el origen de múltiples puntos de vista que persisten y atraviesan el desarrollo y la evolución de nuestra imagen del mundo y de las cosas.
Nuestro hombre vislumbró los problemas cruciales de su tiempo, abordados en las obras de referencia, desde la óptica de la filosofía, la sociología y la política, solamente tres de los campos que abordó con tanta pasión como talento y empecinamiento, pues además fue médico, psiquiatra, psicólogo, criminólogo, farmacéutico, escritor y docente. Estas múltiples facetas de un mismo autor pueden resultar extrañas en nuestra época, signada por la más rotunda especialización. De hecho, ya era esa característica algo en extinción en la Europa finisecular, que había dado tantos genios polifacéticos en el pasado, pero recordemos que Ingenieros, aunque italiano por su origen, es fundamentalmente un creador argentino por adopción y elección, y la Argentina de finales del siglo XIX todavía un compleja fragua que estaba en el camino de resolver su identidad, también en el sendero de su pensamiento; ello dio lugar a intensas personalidades, como la de Ingenieros, que buscaron resolver el dilema multiforme unas o siquiera ordenarlo otras, con el mismo fin de brindar las imprescindibles respuestas exigidas por una multitud de campos en pleno desarrollo. Eso hizo que muchos de los pensadores de aquellos tiempos intentaran abarcar –en menor o mayor medida– buena parte de esos conflictos e interrogantes irresueltos, dada la urgencia perentoria de respuestas totales o parciales, ordenadas o no –cada uno según sus capacidades– que solicitaba la conformación de un país novedoso en un tiempo que, además, ofrecía singularidades absolutamente diferentes a las de las épocas pasadas. Posiblemente esto explica, además de hacerlo la insaciable curiosidad intelectual de tan particulares individuos, la supervivencia en nuestro país de entonces de ese modelo de creador e investigador polifacético, que iba desapareciendo del resto del mundo.
Recordemos que aquellos tiempos donde vivió Ingenieros estaban signados en no poca medida por el permanente conflicto y el caos –político, económico, social y cultural– que si bien marca siempre una etapa de crisis, también es terreno de lo más propicio para la irrupción de nuevas concepciones, nociones y representaciones de lo político, lo social, lo económico y lo cultural. Era un mundo convulsionado que, camino al siglo XX, debía dejar de lado muchos supuestos universalmente aceptados en la centuria que ya agonizaba, sin tener todavía resuelto cuál sería su nuevo rostro o sea, sus renovados supuestos, mientras que el resto de su organismo evidenciaba los síntomas combinados de los cambios que en él ya se iban gestando.
La Europa que con sus conflictos y contradicciones seguía marcando el rumbo del pensamiento occidental, sufría el embate del creciente desarrollo de la ciencia y la tecnología, fuertemente disparado por la segunda revolución industrial (1880-1914), mientras que en la política otra revolución, la francesa, acaecida a fines de la centuria pasada, seguía haciendo sentir los efectos de su terremoto social, afectando instituciones que ya no podían sostenerse por su peso propio, como lo habían hecho durante la etapa anterior: las monarquías absolutas y el catolicismo –con todas sus variantes– ya no eran la piedra de toque de la organización política y el pensamiento general, cediendo paulatinamente su espacio a las democracias sufragistas y el librepensamiento; inclusive en aquellas naciones donde las revoluciones burguesas había conocido su crepúsculo aparente, las restauraciones de los antiguos regímenes iban mostrando a cada paso su incapacidad para resolver y hasta para administrar siquiera los imparables conflictos de la época. Nuevas corrientes del pensamiento buscarían –encontrándolo o no– el hilo conductor que permitiera salir o avizorar la salida del laberinto donde se hallaba perdida la imagen del mundo en ese entonces: el idealismo, el materialismo dialéctico, el nihilismo, el nacionalismo y el positivismo serían solo algunas de las principales.
Pero marcando con mucho la diferencia respecto de las fases de la civilización anteriores, un elemento inédito afectaría definitivamente todo el devenir de ese fin de siglo y se extendería cada vez más robusto con el desarrollo del XX: la irrupción de las masas trabajadoras en la contienda social, colocándose a la par de las clases burguesas y aristocráticas merced a su brazo político, el movimiento obrero organizado, derivado natural de la industrialización creciente y la exigencia de sus derechos por parte de los trabajadores, otra consecuencia natural de la Revolución Francesa. Donde la burguesía fuera triunfando paulatinamente sobre los privilegios y el poder absoluto de las monarquías, ese movimiento obrero le arrancaría, no sin luchas, conflictos y contradicciones de una y otra parte, una institución novedosa: el sufragio universal. Al mismo tiempo, esa burguesía victoriosa generaría un fenómeno fruto de su mismo desarrollo: el imperialismo, entendido como la dominación, la autoridad y el control de ciertos Estados sobre otros.
En tal contexto, un país joven como la Argentina enfrentaba no solamente los conflictos generales del Occidente al que pertenecía, sino también aquellos que le eran propios y se combinaban con los derivados de su situación en Occidente. Entre los principales problemas nacionales se contaban los provenientes del enorme flujo inmigratorio: entre 1880 y 1914, ingresaron al país 3 millones de personas, duplicando la población de la Argentina en apenas 2 décadas. Como veremos cuando nos refiramos a la biografía de Ingenieros, es en esta etapa cuando él y su familia arriban a nuestro país.
Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), el gran impulsor de las políticas inmigratorias locales, suponía que esa enorme masa de inmigrantes se integraría a la nación merced a dos factores: el trabajo y la propiedad de la tierra y la educación libre y gratuita, pero al menos en el primer aspecto se equivocó. La mayor proporción de los inmigrantes se asentó donde ya residía el 80% de la población argentina: en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, y no fue su ocupación la actividad ganadera, para la que no estaban capacitados, sino la agricultura, sin alcanzar masivamente la propiedad de la tierra a causa de que esta pertenecía a los poderosos terratenientes que, además de propietarios, eran la clase dirigente de la república. Otra porción de esos inmigrantes se integró al trabajo asalariado en los grandes centros urbanos, encontrando empleo en los talleres industriales de Buenos Aires (1), ávidos de mano de obra especializada.
La importancia de este fenómeno se comprende mejor tomando en cuenta que a partir de 1880 principia en el país un vertiginoso proceso de desarrollo económico y modernización, con su secuela de cambios económicos y sociales. La Argentina toma un lugar propio en el mercado internacional en el segmento de la provisión de materias primas agropecuarias, pero también en su calidad de fuerte importadora de productos industriales, tecnología y capitales. El fortísimo impulso dado al comercio exterior fue acompañado por un acelerado desarrollo del transporte y las comunicaciones, la construcción y la planificación infraestructural: la modernización estaba a la orden del día y era uno de los pilares de la conducción política del país, en manos de la oligarquía, de fuerte impronta conservadora y compuesta por un élite de tradicionales familias cuya riqueza se asentaba precisamente en el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera. En el período que nos ocupa esta franja minoritaria de la población no hizo más que acrecentar su riqueza y poder, volviéndose más autoritaria y represiva su política social a medida que los lógicos y esperables problemas se multiplicaban, de la mano de esa presencia que ella misma había convocado, por necesidad y urgencia de mano de obra.
Pese a la prosperidad del país (2), el contraste entre la situación de las élites privilegiadas y el pueblo llano no podía ser mayor: mientras las primeras hacía erigir a toda prisa suntuosos palacios y lujosas mansiones en las áreas más exclusivas de Buenos Aires, señalando con ello su poderío económico, los más necesitados –una amplia mayoría– habitaban ranchos miserables o se hacinaban en las habitaciones de los conventillos capitalinos (3), donde, sin embargo, se iba gestando tanto una porción de la futura clase media argentina como los esbozos del movimiento obrero nacional.
De esas masas trabajadoras no solamente surgiría el inevitable conflicto con el poder conservador y oligárquico, sino también la conciencia social que llevaría a la reivindicación de los derechos a una mejor calidad de vida, mayores remuneraciones, horarios laborales racionales y el derecho a elegir las autoridades, entre otros. Por un lado el fermento de la conciencia social que traían los trabajadores extranjeros, muchos de ellos anarquistas, socialistas o comunistas –tal el caso del padre y la madre de Ingenieros, como ya veremos– y por el otro el libre juego de las contradicciones entre un Estado nacional que se decía democrático y no lo era, apelando al fraude, el “voto cantado”, la coacción y hasta el crimen si eran necesarios para imponer a sus candidatos, haciendo oídos sordos a los reclamos mayoritarios, estaban labrando un complejo panorama que debía ser entendido, ordenado y encauzado para terminar de conformar la identidad de aquel país tan injusto como próspero, tan contradictorio como pleno de futuro.
Pensar el país, un trabajo de muchos
El proceso de modernización acelerada que acabamos de ver de un modo tan general como reseñamos las contradicciones que acarreaba, suscitaba entre los pensadores locales un cúmulo de dudas y de intentos de resolución de estas, signados por las corrientes de pensamiento de la época, tanto las ya tradicionales e imperantes –entre ellas destacadamente el positivismo (4) que marcaba tanto a las clases dominantes como a en gran medida a sus mismos detractores– como aquellas más recientemente incorporadas, tales los ideales anarquistas, comunistas y socialistas, produciéndose incluso llamativas amalgamas ideológicas, adhesiones temporarias a una u otra doctrina, deserciones, apologías y posteriores rechazos. Un caso muy claro y ejemplo obligado es el de Leopoldo Lugones (1874-1938) –amigo íntimo de José Ingenieros hasta 1924– que describió ideológicamente un arco de 180 grados, yendo del progresismo de sus juventud hasta el reaccionarismo propio de sus últimos años.
Un preclaro representante del camino inverso al de Lugones fue justamente Ingenieros, que positivista en un comienzo, mixturó después esos puntos de vista con su activa adscripción al socialismo primero y fue deslizándose en la última etapa de su existencia hacia un filocomunismo con matices nacionalistas verdaderamente sui generis, pues se trató de uno de los fundadores de una organización llamada “Unión Latinoamericana”, definidamente antiimperialista. Pero Ingenieros, en medio de todas estas idas –que no “vueltas” – nunca dejó de lado los principios generales del positivismo, un credo que en Europa ya estaba dando sus últimos estertores para ir siendo desplazado paulatinamente por otras posiciones y otras maneras de ver el mundo. Esta supervivencia del positivismo en la Argentina tiene posiblemente su explicación en un factor que no se nos escapa: era el más adecuado para la ideología de la élite intelectual local, modernizante, y que había depositado su más plena confianza en el progreso y en la ciencia como impulsora y garante de ese progreso y esa modernización que asistían al país en su tarea de “hacerse un lugar en el mundo”. No extraña entonces que el positivismo fuera también el fundamento ideológico favorito de la contradictoria clase dominante argentina, nominalmente democrática y acentuadamente oligárquica en los hechos.
La ciencia, que ya había desalojado de su sitial legitimante a otras formas del saber, se había erigido en la gran proveedora de teorías y métodos para el entendimiento del proceso social, así como de los elementos teóricos y prácticos capaces –en teoría– de optimizar el desarrollo y sus resultados. Ingenieros, el polifacético Ingenieros, no solamente aplicaba su talento a cuestiones más cercanas a las humanidades, sino que también, y en paralelo, era un hombre de ciencia y marcadamente positivista.
Pero, además, correspondía a un nuevo tipo de intelectual argentino, que había desplazado o venía desplazando al modelo anterior, proveniente de la minoría privilegiada y para quien el escribir era otro flanco distinguido de su posición social (5). En tiempos de Ingenieros los autores que como él se iban haciendo un camino en la literatura y la prensa escrita pertenecen a la clase media o directamente son hijos de los inmigrantes y tienen una militancia política –son radicales, anarquistas o socialistas– que los lleva a intentar interpretar los fenómenos sociales que se desarrollan a su alrededor e influir con sus opiniones en la realidad presente y la del porvenir.
A lo largo de su corta existencia, en sus obras y en la vida práctica, esta sería una premisa de Ingenieros, del escritor que fue: escribir no a fin de teorizar, sino para modificar la realidad, principiando por entenderla y, de ser posible, inclusive ordenarla, frente al caos de interpretaciones, conflictos y contradicciones que se desenvolvían a su alrededor. A ello se aplicaría con un marcado perfil científico, en un todo coherente con el hombre de ciencia y convencido positivista que había en él. Las dos obras que nos ocupan son fiel reflejo de esas preocupaciones que lo alentaron hasta el fin de sus días.
El hombre mediocre: un best-seller de comienzos del siglo XX
Este volumen es el aporte inicial de Ingenieros a la constitución de una ética funcional, y constituye su alegato una crítica de lo moral. El logro de una ética de índole funcional era fundamental para el autor, en cuanto a lograr contraponerla a la ética instrumental propia de su tiempo.
Pocos ejemplos hay parecidos, en lo que respecta a la influencia y la popularidad que esta obra tuvo cuando fue editada y menos todavía se le pueden parangonar otros títulos de su mismo género, en lo que hace a la perduración temporal. Alcanza con decir que este genuino best-seller del siglo XX argentino sigue renovando sus ediciones desde aquellos días de 1913 en que vio la luz de la imprenta y que fue la base para otras obras célebres. Tal el caso de La rebelión de las masas (1929), de José Ortega y Gasset (1883-1955), que reformula diversos conceptos acuñados por Ingenieros en la obra citada, principalmente en lo referido a las categorizaciones establecidas por el ítalo-argentino.
Asimismo, El hombre mediocrefue uno de los “textos sagrados” de la Reforma Universitaria que agitó las aguas de los claustros y la vida política de nuestro país a partir de 1918.
Básicamente, veremos que El hombre mediocre se refiere a la índole de lo humano, que Ingenieros disecciona en 3 variedades. Son ellas el sujeto inferior, el mediocre y el idealista. El primero carece de cualidades imitativas, característica que le impide la adaptación a la sociedad. Asimismo, no se desarrolla el hombre inferior hasta alcanzar el nivel medio, sino que pervive en un estrato que no es el de la cultura predominante y hasta suele medrar en la ilegalidad; su falta de cualidades, siquiera del don imitativo, hace que no pueda compartir las ideas del hombre promedio e interrelacionarse con la rutina cotidiana.
Para acercarnos al punto de vista sostenido por Ingenieros en esta obra –tanto en lo referente al hombre que define como “inferior” como a las otras 2 categorías– tomemos en cuenta que para Ingenieros cada individuo viene determinado por dos poderosos elementos constituyentes, como lo son por una parte la herencia genética y por otro la educación. Intuye de esta forma Ingenieros un concepto de más reciente data, el que define al hombre, fundamentalmente, como una “construcción cultural” (6). Según Ingenieros, la herencia biológica conforma al individuo de un modo determinado, proveyéndolo de órganos y sus funciones en una diversa escala de calidad funcional, de acuerdo con su acervo genético. En cuanto a la educación, está determinada por el ámbito social al que obligadamente debe corresponder el sujeto, a menos que se produzca un desplazamiento ascendente o descendente de su ubicación en la sociedad. La función de lo educativo estriba en producir la adaptación de las tendencias heredadas al medio social, con mayor o menor éxito según una vasta gama de posibilidades y circunstancias.
El hombre inferior de Ingenieros sería entonces un sujeto que es carente de la adecuada constitución genética o que no ha alcanzado el nivel educativo suficiente como para su adaptación social o bien carece de ambas capacidades, lo que produce y refuerza un resultado igual.
Por su parte, el hombre mediocre es un individuo que posee la base fisiológica y educativa suficiente como para integrarse a esa sociedad donde ha nacido, pero es incapaz de proyectarse en ella de un modo superior, forjando merced a su imaginación ideales por los cuales luchar y mucho menos afrontando los avatares de esa pugna. Por el contrario, el mediocre acepta complacido cuanto se le ofrece de rutinario, prejuicioso y doméstico, que interpreta como una verdad absoluta, única e incuestionable. Se resigna a formar parte de un inmenso rebaño de dóciles sujetos que inclusive aprecian cualquier innovación como una amenaza a su statu quo y reaccionan negativamente, impulsados por la envidia, contra aquellos que enuncian o intentan llevar a la praxis sus ideales. Se desprende que el hombre mediocre es la construcción social ideal para que se sirvan de ella, como agente, los intereses en juego dentro de la sociedad, que emplearán al hombre mediocre para salvaguardar su existencia y fomentar su poder y mayor influencia.
La tercera categoría humana enunciada por Ingenieros es la de los idealistas, individuos dotados de la adecuada imaginación como para concebir un ideal, merced a un movimiento del alma en dirección al logro de un avance evolutivo siempre perfectible. Es el idealista el único capaz de transformar la realidad, desconocida por el hombre inferior y aceptada y acatada tal como se le ofrece por el hombre mediocre; así como la naturaleza del mediocre es estática y yerma, la del idealista es dinámica y fértil, porque su medida es la de la metamorfosis positiva perenne. Es el idealista –el hombre superior– quien contribuye a la evolución social, mientras que el mediocre la estanca y el inferior le rehuye. La mediocracia, esto es, el gobierno de los mediocres, es el factor retardatario que acatando dogmas y tradiciones estáticos impide la regeneración de la sociedad, mientras que la acción denodada de los idealistas choca con el poder de los mediocres, los credos tenidos por inamovibles y las adversidades de toda índole que se le puedan presentar, llegando a cualquier sacrificio en pos de la praxis de los ideales que ha definido como propios.
Estas caracterizaciones, sus implicancias y consecuencias, son el cuadro básico que desarrolla Ingenieros en su obra, brindando abundantes ejemplos y explicitaciones del conflicto. Aunque muy general así enunciado, tal es el esquema de El hombre mediocre, una obra que propone fundamentalmente un cuadro de situación y un ordenamiento de los diversos elementos sociales, desde un marco positivista (7).
Las fuerzas morales: “sermones laicos” recopilados
Las fuerzas morales es la continuación del proyecto de establecimiento de una ética funcional propugnado por Ingenieros a partir de la publicación de El hombre mediocre y es una instancia intermedia entre este título y Hacia una moral sin dogmas (1917), donde el autor establece su personal teorización sobre lo moral.
Las fuerzas morales consiste en una compilación de escritos antes publicados por José Ingenieros, entre 1918 y 1923, en diferentes revistas y periódicos estudiantiles y universitarios. El volumen fue muy popular a partir de su publicación y entendido como una genuina “guía para la juventud”. En él Ingenieros instala la noción de un idealismo ético contrapuesto y negador de la añeja metafísica y de los “espiritualismos” de variado pelaje, así como la emprende contra la filosofía experimental (8). José Ingenieros intenta, según él mismo lo explicita en su introducción, aportar una secuencia de “sermones laicos”, referidos a que el individuo que posee esas energías consigue sostener un valor moral que marca para él un sentido del deber directamente relacionado con su dignidad como sujeto; dotado de tales fuerzas, el individuo actúa en franca coherencia con su pensamiento y, correlativamente, piensa del mismo modo como actúa, sin buscar reconocimientos de ninguna naturaleza como no sea la conciencia de su recto proceder. Se desprende de la posesión de tales energías morales que el sujeto se instala en la definición general –nada más ni nada menos– de un genuino héroe moral.
El hombre: un genio múltiple y apasionado
Médico, psiquiatra, psicólogo, criminólogo, farmacéutico, sociólogo, filósofo, escritor y docente, todo eso fue José Ingenieros, uno de los últimos representantes de esas generaciones que poseían múltiples intereses intelectuales y aplicaban por igual su enorme talento a tan diversos campos.
Como tantos otros llamados a destacarse en la joven Argentina, era un inmigrante, venido al país en una de las postreras oleadas que dejaron a hombres y mujeres nacidos en el extranjero ante un horizonte lleno de interrogantes, el principal de ellos, de qué manera iban a ser argentinos.
Su nombre y su apellido originales eran Giuseppe Ingegnieri y nació el 24 de abril de 1877 en Palermo, ciudad capital de la provincia de Sicilia, al sur de Italia. Nacido en un hogar pobre pero de alto nivel intelectual, nuestro autor fue hijo de Salvatore Ingegnieri, un militante y miembro activo de la Primera Internacional Socialista, y de Mariana Tagliavia, de similares ideas sociales que su esposo. El padre de Ingenieros fue director del periódico republicano L’Humanitario (El Humanista) y fundador de la sección italiana de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Codo a codo con el socialista francés Benoit Malon editó en su Sicilia natal el primer diario de izquierdas, Il Povero (El Pobre). A causa de sus actividades políticas fue en varias ocasiones perseguido y puesto en prisión. Por dicha causa él y su esposa decidieron, como tantos otros compatriotas, emigrar rumbo a América. En 1880 –cuando el pequeño José contaba solamente 3 años– Salvatore y los suyos arribaron a Montevideo y 5 años más tarde se trasladaron a Buenos Aires.
La llegada de los Ingegnieri a la capital argentina siendo el hijo todavía un niño, no fue el prólogo de una vida acomodada. La única profesión de su padre era el periodismo y a pesar de que la colectividad italiana iba creciendo aceleradamente en nuestro país y comenzaban a fundarse las primeras publicaciones dirigidas a sus miembros, los problemas económicos del grupo familiar estaban a la orden del día. Salvatore terminó dirigiendo en la capital argentina la Rivista Massonica (Revista Masónica), sin que ello reportara mayor deshago económico para los suyos.
Tras cursar los estudios primarios en el Instituto Nacional, de Buenos Aires, el pequeño José tuvo que comenzar a contribuir con su hogar paterno corrigiendo pruebas de imprenta. Ávido e infatigable lector, poseía una notable facilidad para los idiomas y fue así como comenzó a aceptar encargos de traducciones del italiano, el francés y el inglés, desde artículos hasta volúmenes completos.
Dueño de una inteligencia fuera de lo común, se destacó en todas las etapas de su educación: con apenas 11 años (1888) obtuvo el ingreso al Colegio Nacional de Buenos Aires, entonces dirigido por Amancio Mariano Alcorta Palacio (1842-1902), destacado político argentino que fue además diputado, juez, fiscal de Estado, ministro de Hacienda, de Gobierno de Buenos Aires, y director del Banco de la Provincia de Buenos Aires. En solo 4 años (1892) el joven Ingenieros terminó sus estudios secundarios en la prestigiosa institución educativa donde concurría la élite de la sociedad local y de la que surgían sus dirigentes desde los tiempos de su misma fundación, en 1772, conocido entonces como el Real Colegio de San Carlos. Ese mismo año fundó un periódico llamado La Reforma –una modesta revista estudiantil donde tenían cabida tanto poemas como artículos críticos para la gestión de la rectoría del Colegio– y se vinculó con buena parte de la bohemia porteña, haciendo amigos entre artistas y escritores de la época.
En este período, José Ingenieros no había, sin embargo, definido su vocación: hombre de múltiples intereses intelectuales, se sentía atraído tanto por las ciencias como por las humanidades y, de hecho, a lo largo de su breve pero fructífera existencia cultivó tanto las unas como las otras. Finalmente, un año después, en 1893, el joven Ingenieros afrontó los cursos preparatorios para ingresar en la Facultad de Derecho y en la de Medicina, aunque se decidió posteriormente por esta última. Fuertemente influido por las ideas de sus padres, Ingenieros se interesó en la actividad política –otra de sus vocaciones, la que no habría de abandonar hasta el final de sus días y que no haría más que crecer desde su juventud hasta su madurez– adhiriendo al socialismo. Su destacada inteligencia y dotes personales llevaron a que Juan B. Justo (1865-1928), médico, periodista, político, parlamentario y escritor, fundador del Partido Socialista Argentino, del periódico La Vanguardia y de la Cooperativa El Hogar Obrero, lo eligiera como secretario privado para la redacción de la citada publicación, que acababa de establecerse. En 1895, con apenas 18 años de edad, Ingenieros fue elegido delegado por el Centro Socialista Universitario, luego integrado al Partido Socialista Obrero Internacional, del cual fue el primer secretario general.
Por aquellos años el joven Ingenieros se convirtió en uno de los mayores propulsores del pensamiento positivista en la Argentina, que se convertiría en uno de los pilares ideológicos del partido, junto con el feminismo impulsado por dirigentes como Alicia Moreau de Justo (1885-1986) y posteriormente el latinoamericanismo, el nacionalismo y la postura antiimperialista, dogmas sostenidos dentro de la agrupación política por Alfredo Lorenzo Román Palacios (1878-1965), Manuel Baldomero Ugarte (1875-1951), Mario Bravo (1882-1944) y el mismo Ingenieros. En el clima de comicios fraudulentos de la época, aguda corrupción y represión de las actividades de oposición, el joven Ingenieros se destacó siempre por su múltiple condición de teórico, militante y agitador, así como por sus dotes como extraordinario orador, tanto en el ámbito universitario como fuera de él. Amigo de la polémica y el vigoroso sostenimiento de sus convicciones, tenía la capacidad de argumentar con inteligencia y rebatir con firmeza y pasión lo opuesto a sus creencias doctrinarias.
Por supuesto que sus actividades políticas no escaparon a la atención de las autoridades ni a la vigilancia policial, aunque el seguimiento de sus movimientos y apariciones públicas se intensificó todavía más en 1897, cuando con su amigo Leopoldo Lugones fundó el 1º de abril La Montaña, Periódico socialista revolucionario, publicación que llegaría a editar 12 números y se caracterizó por sus ácidas burlas plenas de sarcasmo e ironías, mediante las cuales Lugones e Ingenieros aprovecharían para denunciar abiertamente la corrupción, los negociados, la beatería y la hipocresía de la clase acomodada y las autoridades tanto municipales como nacionales, así como para cargar las tintas respecto de la situación de sometimiento y miseria de las clases populares y la explotación prostibularia y la trata de blancas, crímenes de profusa práctica ya en aquellos tiempos con la complicidad de empresarios, policías y funcionarios... El escritor, periodista y político Dardo Cúneo (1914-2011) nos brinda una ajustada semblanza de La Montaña, dirigida por esos revoltosos y talentosos veinteañeros, cuando afirma que fue: “(…) un boletín de impaciencias, empresa de juventudes, proposición revolucionaria en lenguaje de agresión” (9). Ese mismo año Ingenieros obtendría el título de farmacéutico... con apenas 20 años de edad, para seguir detrás del título de doctor en Medicina al tiempo que redoblaba su firme militancia política.
Y a los 23 años, en 1900, efectivamente se recibe de tal, con su tesis titulada Simulación de la locura por alienados verdaderos, de 49 páginas de extensión y dedicada por Ingenieros en un rasgo muy suyo a Maximino García, el portero de la Facultad de Medicina.
Para 1902 nuestro autor comenzó a ejercer la tarea docente haciéndose cargo de varias cátedras, así como a dirigir los archivos de Psiquiatría y Criminología. Ese mismo año se hizo cargo del Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires, que dejaría recién en 1913.
En 1905 viaja a Italia, su país de origen, designado por el gobierno nacional como delegado argentino al V Congreso Internacional de Psicología, concretado en Roma. Durante el citado simposio, resultó elegido presidente de la sección de Psicología Patológica. De nuevo en Buenos Aires, Ingenieros tendría un rol importantísimo en la Cátedra de Neurología del doctor José María Ramos Mejía (1842-1914) y en el Servicio de Observación de Alienados de la Policía de la Capital Federal, institución que luego pasará a dirigir.
Obtuvo en 1908 la titularidad de la Cátedra de Psicología Experimental en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y ese año funda la Sociedad de Psicología y es elegido como presidente de la Sociedad Médica Argentina en 1909, al tiempo que es nombrado como representante de nuestro país en el Congreso Científico Internacional de Buenos Aires. Viaja con motivo de sus investigaciones científicas a las universidades de París, Ginebra, Lausana y Heidelberg.
Con tantos y tan precoces logros, todo presagiaba que tenía los mejores antecedentes para el cargo cuando realizó, en 1911, su postulación para ocupar la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Buenos Aires y, ciertamente, el comité asignado a tales efectos le otorgó el primer puesto, pero cuando ya todos daban por hecho su nombramiento, el expediente fue vetado por el Poder Ejecutivo. Grande fue la indignación de Ingenieros por aquel rechazo, que le endilgó declarada y públicamente al presidente de la República, Roque José Antonio del Sagrado Corazón de Jesús Sáenz Peña (1851-1914), de ideología conservadora reformista, quien había asumido su cargo apenas un año antes, el 12 de octubre de 1910. La actividad política de Ingenieros, en una época en que el gobierno enfrentaba la fuerte contienda social que desembocaría en junio de 1912 en el famoso Grito de Alcorta, movimiento de protesta impulsado por los arrendatarios chacareros, entre otros enfrentamientos políticos que soportaría Sáenz Peña, bastó a criterio del Poder Ejecutivo para vetar el nombramiento justo y necesario de uno de los hombres más extraordinarios con los que contaba el país en un cargo al que tenía derecho propio. Para ciertos autores, sin embargo, en aquel doloroso y frustrante episodio que tanto afectó al talentoso José Ingenieros el presidente de la Nación no habría sido más que la poderosa mano ejecutora, habiendo sido el gestor intelectual principal el entonces ministro de Justicia e Instrucción Pública, Juan Mamerto Garro (1847-1927) definitivamente opuesto a que aquel joven de 34 años, tan genial como revoltoso para sus antagonistas políticos –y Garro, aunque de extracción radical, participaba de un gobierno conservador– ocupara la cátedra que tanto se merecía.
Durante los pocos años que le quedaron de vida, José Ingenieros no pudo perdonar esa ofensa que para su criterio provenía de Sáenz Peña y en ese momento crucial de su rechazo su reacción fue acorde con su naturaleza temperamental y exaltada: tomó licencia de todos sus cargos –un auténtico “todo o nada” – y se marchó al Viejo Mundo, donde contrajo en 1914 enlace con su novia de Buenos Aires, Eva Rutenberg, fallecida en 1955 y con quien tendría 4 hijos: Delia (1915-1997); Amalia (+ 2002); Julio (+ 1999) y Cecilia Ingenieros (+ 1995). El matrimonio se concretó en Lausana, Suiza. Es en Europa que Ingenieros concibe y redacta su célebre obra, El hombre mediocre (Ed. Biblioteca Renacimiento, Madrid, 1913), trabajo que produjo un gran revuelo y suscitó encendidas defensas y no menos feroces rechazos, amén de convertirse, como ya mencionamos, en un genuino best-seller de su tiempo. Cuando se distribuyó su libro, sin tapujos Ingenieros declaró que se había inspirado para escribirlo nada menos que en su archienemigo, el todavía presidente de la República Argentina, Roque Sáenz Peña, lo que fue la comidilla tanto de sus defensores como de sus detractores.
Fogoso polemista y apasionado como era en cuanto emprendía, ni siquiera la muerte de su enemigo bastó para extinguir el furor que esa afrenta sufrida años atrás había suscitado en el ánimo de Ingenieros. Este retornó al país en ese mismo año y el 9 de agosto el primer mandatario, que por sus problemas de salud había delegado el mando en su vicepresidente, Victorino de la Plaza (1840-1919), falleció 2 años antes de terminar su mandato. El 10 de agosto fue sepultado en el panteón familiar del cementerio de la Recoleta, iniciándose a partir de allí una prolongada sucesión de homenajes, tanto en Argentina como en el exterior. La anécdota bien conocida recoge que esa mañana del fúnebre 10 de agosto Ingenieros y el escritor Manuel Gálvez (1882-1962), estaban en Florida y Sarmiento, a las puertas de la librería Moen, viendo pasar el fastuoso cortejo que acompañaba el ataúd de Sáenz Peña desde la Casa Rosada hasta su última morada. Sin sacar los ojos de la inmensa multitud que marchaba para despedir al fallecido, Ingenieros le dijo a Gálvez: “¡Vea usted, cuántos que no leyeron El Hombre Mediocre!”.
Al año siguiente Ingenieros funda la Revista de Filosofía –la primera especializada en esta disciplina del pensamiento que se editó en Argentina–, que codirigió con su discípulo, el luego ensayista, psicólogo, profesor y político argentino Aníbal Ponce (1898-1938) y se editó hasta 1929, cuatro años después de su muerte. En este medio bimestral colaboraron algunas de las mejores plumas de la época, singularmente aquellos autores más afines a la corriente positivista a la que adherían tanto Ingenieros como Ponce, quien en 1915 contaba apenas con 17 años. Esta publicación, representante del positivismo tardío que prontamente sería suplantado –entre la vanguardia del pensamiento filosófico nacional– por la influencia de los escritos del filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset; debemos destacar que la Revista de Filosofía era parte del proyecto más general de Ingenieros, concebido durante su estancia europea, de organizar la cultura local, ambiciosa meta que su temprano fallecimiento le impidió concretar.
En 1916, Ingenieros viajó a los Estados Unidos para participar del Congreso Científico Panamericano, celebrado en Washington; fue invitado a ello por la Carnegie Endowment for International Peace, una fundación privada con sede en la capital estadounidense, fundada por el empresario, filántropo y multimillonario Andrew Carnegie (1835-1919) en 1910. Hoy llamaríamos a esa fundación un think tank o laboratorio de ideas a nivel global. Ingenieros, en la ocasión, presentó un paper titulado La Universidad del Futuro.
El 15 de junio de 1918, con el llamado “Grito de Córdoba”, una huelga universitaria en reclamo de profundos cambios en la educación superior liderada por el dirigente, abogado, periodista y activista por los derechos humanos Deodoro Roca (1890-1942), los estudiantes de la Universidad Nacional de esa provincia argentina dan el puntapié inicial en nuestro país para un vasto movimiento que no tardaría en expandirse a las otras universidades nacionales y al resto de las de América Latina: la llamada Reforma Universitaria, que se proponía modificar definitivamente las estructuras, los contenidos y los objetivos de las altas casas de estudios, cuyo antecedente –mucho más moderado– debemos buscarlo en las reformas realizadas en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata en 1905. La propuesta estudiantil fue recogida y avalada por las corrientes progresistas de la época, que apoyaron las consignas principales del movimiento, como la autonomía, la autarquía financiera, el cogobierno, la extensión de la presencia universitaria a otras áreas de la sociedad, la ocupación de las cátedras por concursos de oposición y antecedentes, con reválida periódica, el amplio acceso, libre y gratuito, a los claustros, etc. Desde luego que un movimiento tan radical como este no podía producirse sin enfrentamientos con el poder y la vieja escuela educativa, por lo que la lucha de los universitarios argentinos acarreó dos intervenciones de la casa de estudios, la toma de la universidad y una rebelión generalizada contra los grupos ultraconservadores y ligados a la iglesia que, hasta el momento, controlaban el ámbito educativo superior. El Partido Socialista Argentino, en la figura de su dirigente Alfredo Palacios, tomó parte activa en la revuelta universitaria. Por su parte, José Ingenieros ya era una figura respetadísima entre los universitarios argentinos, no solamente por la gran popularidad que le había brindado en los claustros la publicación de su célebre trabajo El hombre mediocre, sino también y destacadamente porque venía ocupándose de la necesidad de transformar la educación superior a escala nacional desde mucho antes; en concreto, su pensamiento sobre el problema universitario había sido sistematizado y sometido a la consideración del estudiantado ya en su obra La Filosofía Científica en la Organización de las Universidades (1916), compendio de criterios que ampliaría con escritos posteriores. Por esta causa, entre otros, José ingenieros fue reconocido por los reformistas como “Maestro de la Juventud” y su prédica pesaría mucho para que en 1918 fuera elegido como vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Sin embargo, en 1919 renunciaría a ese y todos sus otros cargos docentes, nuevamente y de modo más que agrio confrontado políticamente con el gobierno de turno, la gestión de Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen (1852-1933). Yrigoyen había asumido la presidencia tres años antes, representando un cambio importantísimo para la historia política del país: su partido, la Unión Cívica Radial, había roto gracias a su triunfo en las urnas con la hegemonía conservadora y su asunción del poder representaba el ingreso a la escena política de las clases medias; sin embargo, sus criterios nacionalistas y su voluntad reformista fueron puestos a prueba por los sectores más reaccionarios del poder real, que conservaba todos sus medios de presión y estaba bien dispuesto a usarlos en defensa de sus intereses y privilegios: de hecho, el gobierno de Yrigoyen no logró controlar ni la extrema derecha ni los reclamos sociales de la clase trabajadora, agitada principalmente por socialistas, anarquistas y comunistas. Y esas oscilaciones, dudas y contramarchas desembocaron en algunos de los más dramáticos y sangrientos episodios de la historia de nuestro país, como lo fue la llamada “Semana Trágica”. Los hechos ocurrieron entre el 7 y el 14 de enero de 1919 en Buenos Aires, cuando extremistas de derecha se enfrentaron con manifestantes obreros de tendencia anarquista, en una seguidilla que arrojó un total de más de 700 muertos e incluyó una huelga general, atentados, represión violenta por parte de la policía y el ejército, accionar de bandas armadas paramilitares, incendios, asesinatos, gravísimos atropellos a sedes sindicales y hasta ataques a inmigrantes y a la colectividad judía perpetrados por grupos fascistas y fascistoides. No sería esa la última ocasión en que el gobierno de Yrigoyen se enfrentaría a la disyuntiva de tener que elegir entre sostener a un extremo o al otro, si no en lo ideológico en lo fáctico, saliendo muy malparado; de todas maneras, este luctuoso incidente, más otros choques con la política oficial que era cuestionada severamente por el socialismo local, llevaron a Ingenieros a adoptar aquella postura extrema y a redoblar su contienda política. De hecho, su izquierdismo se radicaliza mucho más y llegó a adherir muy activamente a los postulados del grupo comunista “Claridad”, internacionalista, y desde 1922 impulsa la fundación de una organización de lucha activa contra el imperialismo, llamada “Unión Latinoamericana”, establecida definitivamente el 21 de marzo de 1925. Su órgano oficial fue el mensuario Renovación –donde colaboró Ingenieros empleando los seudónimos de “Julio Barreda Lynch” y “Raúl H. Cisneros”– y su primera comisión directiva la integraron el mismo Ingenieros y los dirigentes políticos y estudiantiles Alfredo Palacios, Julio Víctor González (1899-1955), Gabriel del Mazo (1898-1969), Carlos Sánchez Viamonte (1892-1972), Florentino Sanguinetti (1893- 1975), Aníbal Ponce, Enrique Méndez Calzada (1898-1940), entre otros. Los lineamientos generales de la “Unión Latinoamericana” ya habían sido señalados por Ingenieros en un discurso que pronunció el 11 de octubre de 1922, en el curso de un banquete ofrecido por los escritores argentinos a su colega mexicano José María Albino Vasconcelos Calderón (1882-1959): “Creemos que nuestras nacionalidades están frente a un dilema de hierro. O entregarnos sumisas y alabar la Unión Panamericana (América para los norteamericanos) o prepararse en común para defender su independencia, echando las bases de una Unión Latinoamericana (América Latina para los latinoamericanos)… El viejo plan, esencialmente político, de confederar directamente los gobiernos parece actualmente irrealizable, pues la mayoría de ellos están subordinados a la voluntad de los norteamericanos que son sus prestamistas. Hay que dirigirse primero a los pueblos y formar en ellos una nueva conciencia nacional, ensanchando el concepto y el sentimiento de patria, haciéndolo continental, pues así como del municipio se extendió a la provincia y de la provincia al Estado político, legítimo sería que, alentado por las necesidades vitales, se extendiera a una confederación de pueblos en que cada uno pudiera acentuar y desenvolver sus características, dentro de la cooperación y la solidaridad comunes” (10).
Las premisas básicas de la “Unión Latinoamericana” eran favorecer el surgimiento de una nueva conciencia respecto de cuáles eran los genuinos intereses nacionales y continentales; impulsar que las naciones latinoamericanas establecieran una confederación multinacional capaz de garantizar su independencia y libertad; repudiar el panamericanismo impulsado por los Estados Unidos; oponerse a la política financiera que comprometiera la soberanía de los países miembros; fomentar la nacionalización de la riqueza y la supresión de los privilegios económicos, la lucha contra la influencia eclesiástica en la vida pública y educativa, la difusión de la educación gratuita, laica y obligatoria y la reforma universitaria integral.
Poco después, en junio, Ingenieros viaja a París para tomar parte en el homenaje al eminente médico francés Jean-Martin Charcot (1825-1893), fundador de la neurología moderna, así como para participar de un importante evento antiimperialista, organizado por la Societé des Savantes (organización de científicos) en la Universidad de la Sorbona. En el encuentro parisino se congregaron José Vasconcelos, José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno y Jugo (1864-1936), Manuel Baldomero Ugarte, y Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979), entre otras relevantes personalidades.
Sin embargo, esta existencia descollante de José Ingenieros fue llamada muy pronto a su fin cuando apenas contaba 48 años de edad. Médico él mismo no tardó en descubrir en su organismo los síntomas de la enfermedad que acabaría con su vida. Increíblemente, al volver a Buenos Aires se negó a seguir el tratamiento correspondiente para intentar frenar aquello que sus colegas diagnosticaron como meningitis. Efectivamente, tras un corto desarrollo de esa patología, el 31 de octubre de 1925 falleció una de las mentes más lúcidas del país, quizás acordando hasta las últimas consecuencias con aquello que enunció en su libro de edición póstuma Las Fuerzas Morales: “Cada generación renueva sus ideales. Si este libro pudiera estimular a los jóvenes a descubrir los propios, quedarían satisfechos los anhelos del autor, que siempre estuvo en la vanguardia de la suya y espera tener la dicha de morir antes de envejecer.”.
LUIS BENÍTEZ
Buenos Aires, mayo de 2015
1. En 1895, 2 de cada 3 habitantes de la ciudad de Buenos Aires era de origen extranjero.
2. La Argentina por entonces era conocida como “el granero del mundo”, la gran exportadora de las materias primas que necesitaban las potencias industrializadas: en 1870 las exportaciones tenían un valor de 30 millones de pesos oro, mientras que en 1914 sumaron 350 millones de la misma unidad monetaria; por su lado, la superficie cultivada del país era en la primera de esas fechas de medio millón de hectáreas (Argentina importaba trigo por aquel entonces) mientras que en 1914 había ascendido a 24 millones.
3. El conventillo era una casa de inquilinato, donde familias enteras convivían en una misma habitación –a veces varias familias en una sola– siendo en la época el único techo accesible para buena parte de los millones de inmigrantes llegados al país y también para los desposeídos del interior que acudían a las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades que las que les brindaban sus provincias de origen. Baños y comedores eran de uso común, cuando los había. Los conventillos carecían de agua corriente y de cloacas, lo que acrecentó notablemente los brotes y la propagación de variadas enfermedades, particularmente fiebre amarilla, cólera, viruela y difteria. En el período que tratamos, alcanzó a haber en Buenos Aires 2.300 conventillos, que alojaban a un estimado de 130 mil personas. Pese a que la capacidad real de estas precarias viviendas podía ser de 50 almas, en ocasiones cobijaban hasta a 300.
4. El positivismo es una concepción filosófica que sostiene que el exclusivo conocimiento genuino es el científico, que solo puede emerger a partir de la confirmación de lo teórico mediante el método científico. Proviene de la epistemología del siglo XIX elaborada por el filósofo y teórico social Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon (1760-1825), el sociólogo Auguste François Xavier Comte (1798-1857), y el filósofo, político y economista John Stuart Mill (106-873). Para el positivismo la meta del conocimiento es explicar las causas de los fenómenos mediante las normas de índole general y universal, postura que conduce a estimar a la razón como una herramienta para otros objetivos, esto es, como razón instrumental. Su método es el razonamiento inductivo, el estudio de aquellas pruebas que posibilitan mensurar lo probable de las argumentaciones, de igual modo que las normas para establecer argumentos sólidos, igualmente inductivos, dejando absolutamente de lado la configuración de teoría sobre la base de nociones no percibidas objetivamente. Esta doctrina estipula que es la definitiva entre todas las etapas del conocimiento humano, cuando –de acuerdo con Comte– la mente de la humanidad deja de buscar las ideas absolutas y se aplica a estudiar la normativa de los fenómenos, basando el conocimiento en la observación y la experimentación, lo que entre otras conquistas implica el conocimiento de las normas naturales para dominar la naturaleza desde lo técnico.
5. Un ejemplo preclaro de ese modelo del intelectual argentino anterior es Lucio Victorio Mansilla (1831-1913) general, periodista, político, diplomático, escritor y propietario.
6. Entendiendo esta última concepción por cultura la suma de todas las actividades humanas, y la tarea de edificación de la personalidad del individuo como abarcativa de todos sus aspectos, inclusive sus emociones y sentimientos, así como todos sus medios de expresión. En tal sentido, lo supuestamente “innato” no existiría siquiera en la convención aceptada del, por ejemplo, afamado “instinto maternal”, que sería otra característica adquirida. Desde luego, las ideas mismas –como elementos derivados de la mente humana– serían construcciones de la cultura y así, por ejemplo, la idea que tenemos de la naturaleza (ámbito opuesto o complementario del artificio creado por la cultura, según queramos verlo), no escaparía tampoco a esta norma absoluta.
7. Es clave la diferencia entre los postulados del positivismo y los del materialismo dialéctico, ya en plena difusión desde la segunda mitad del siglo XIX, que dictan que los problemas de la sociedad tienen por base un conflicto –no un ordenamiento a descubrir o posible– entre las diferentes clases sociales y que tal conflicto es insalvable, a menos que uno de esos estratos triunfe definitivamente sobre el otro. Ingenieros, desde el marco teórico de un positivismo que perduraba en la Argentina a pesar de que en Europa –cuna de ambas líneas de pensamiento– ya el materialismo dialéctico iba calando hondamente entre los intelectuales de aquella época, tuvo un posterior acercamiento a las posiciones de este, a punto de coincidir con las sostenidas por el grupo francés “Clarté”, de franca ideología comunista, impulsado por Henri Barbusse (1873-1935), Louis Aragon (1897-1982), y el Premio Nobel de Literatura 1915, Romain Rolland (1866-1944).
8. Es un pensamiento filosófico impulsado por Francis Bacon, barón Verulam y vizconde de Saint Albans (1561-1626), quien manifestó que el hombre subyugaría a la naturaleza ciñendo la investigación científica al método inductivo, esto es, el estudio de las pruebas que posibilitan estimar lo probable de los argumentos.
9. Cúneo, Dardo, El periodismo de la disidencia social (1858-1900), CEAL, Bs. As., 1994, p.88.
10. https://archive.org/stream/porlauninlatin00inge/porlauninlatin00inge_djvu.txt
PRINCIPALES OBRAS DE JOSÉ INGENIEROS
La psicopatología en el arte (1902)
La simulación en la lucha por la vida (1902)
Simulación de la locura (1903)
Histeria y sugestión (1904)
Patología del lenguaje musical (1906)
Crónicas de viaje (1906)
La locura en la Argentina (1907)
Archivos de Psiquiatría y Criminología, aplicadas a las ciencias afines (1910)
Principios de psicología (1911)
El hombre mediocre (1913)
Hacia una moral sin dogmas (1917)
Ciencia y filosofía (1917)
Sociología argentina (1918)
Proposiciones relativas al porvenir de la filosofía (1918)
Evolución de las ideas argentinas (1918)
Las doctrinas de Ameghino (1919)
Los tiempos nuevos (1921)
Emilio Boutroux y la filosofía francesa (1922)
La cultura filosófica en España (1922)
Las fuerzas morales (ed. póstuma)
Tratado del amor (ed. póstuma)
EL HOMBRE MEDIOCRE
Introducción
LA MORAL DE LOS IDEALISTAS
1. La emoción del ideal 2. De un idealismo fundado en la experiencia 3. Los temperamentos idealistas 4. El idealismo romántico 5. El idealismo estoico 6. Símbolo.
1. La emoción del ideal
Cuando pones la proa visionaria hacia una estrella y tiendes el ala hacia tal excelsitud inasible, afanoso de perfección y rebelde a la mediocridad, llevas en ti el resorte misterioso de un Ideal. Es ascua sagrada, capaz de templarte para grandes acciones. Custódiala; si la dejas apagar no se reenciende jamás. Y si ella muere en ti, quedas inerte: fría bazofia humana. Solo vives por esa partícula de ensueño que te sobrepone a lo real. Ella es el lis de tu blasón, el penacho de tu temperamento. Innumerables signos la revelan: cuando se te anuda la garganta al recordar la cicuta impuesta a Sócrates, la cruz izada para Cristo y la hoguera encendida a Bruno; cuando te abstraes en lo infinito leyendo un diálogo de Platón, un ensayo de Montaigne o un discurso de Helvecio; cuando el corazón se te estremece pensando en la desigual fortuna de esas pasiones en que fuiste, alternativamente, el Romeo de tal Julieta y el Werther de tal Carlota; cuando tus sienes se hielan de emoción al declamar una estrofa de Musset que rima acorde con tu sentir; y cuando, en suma, admiras la mente preclara de los genios, la sublime virtud de los santos, la magna gesta de los héroes, inclinándote con igual veneración ante los creadores de Verdad o de Belleza.
Todos no se extasían, como tú, ante un crepúsculo, no sueñan frente a una aurora o cimbran en una tempestad; ni gustan de pasear con Dante, reír con Molière, temblar con Shakespeare, crujir con Wagner; ni enmudecer ante el David, la Cena o el Partenón. Es de pocos esa inquietud de perseguir ávidamente alguna quimera, venerando a filósofos, artistas y pensadores que fundieron en síntesis supremas sus visiones del ser y de la eternidad, volando más allá de lo real. Los seres de tu estirpe, cuya imaginación se puebla de ideales y cuyo sentimiento polariza hacia ellos la personalidad entera, forman raza aparte en la humanidad: son idealistas.
Definiendo su propia emoción, podría decir quien se sintiera poeta: el Ideal es un gesto del espíritu hacia alguna perfección. Así.
2. De un idealismo fundado en experiencia
los filósofos del porvenir, para aproximarse a formas de expresión cada vez menos inexactas, dejarán a los poetas el hermoso privilegio del lenguaje figurado; y los sistemas futuros, desprendiéndose de añejos residuos místicos y dialécticos, irán poniendo la Experiencia como fundamento de toda hipótesis legítima.
No es arriesgado pensar que en la ética venidera florecerá un idealismo moral, independiente de dogmas religiosos y de apriorismos metafísicos: los ideales de perfección, fundados en la experiencia social y evolutivos como ella misma, constituirán la íntima trabazón de una doctrina de la perfectibilidad indefinida, propicia a todas las posibilidades de enaltecimiento humano.
Un ideal no es una fórmula muerta, sino una hipótesis perfectible; para que sirva, debe ser concebido así, actuante en función de la vida social que incesantemente deviene. La imaginación, partiendo de la experiencia, anticipa juicios acerca de futuros perfeccionamientos: los ideales, entre todas las creencias, representan el resultado más alto de la función de pensar.
La evolución humana es un esfuerzo continuo del hombre para adaptarse a la naturaleza, que evoluciona a su vez. Para ello necesita conocer la realidad ambiente y prever el sentido de las propias adaptaciones: los caminos de su perfección. Sus etapas se reflejan en la mente humana como ideales. Un hombre, un grupo o una raza son idealistas porque circunstancias propicias determinan su imaginación a concebir perfeccionamientos posibles.
Los ideales son formaciones naturales. Aparecen cuando la función de pensar alcanza tal desarrollo que la imaginación puede anticiparse a la experiencia. No son entidades misteriosamente infundidas en los hombres, ni nacen del azar. Se forman como todos los fenómenos accesibles a nuestra observación. Son efectos de causas, accidentes en la evolución universal investigada por las ciencias y resumidas por las filosofías. Y es fácil explicarlo, si se comprende. Nuestro sistema solar es un punto en el cosmos; en ese punto es un simple detalle el planeta que habitamos; en ese detalle la vida es un transitorio equilibrio químico de la superficie; entre las complicaciones de ese equilibrio viviente la especie humana data de un período brevísimo; en el hombre se desarrolla la función de pensar como un perfeccionamiento de la adaptación al medio; uno de sus modos es la imaginación que permite generalizar los datos de la experiencia, anticipando sus resultados posibles y abstrayendo de ella ideales de perfección.
Así la filosofía del porvenir, en vez de negarlos, permitirá afirmar su realidad como aspectos legítimos de la función de pensar y los reintegrará en la concepción natural del universo. Un ideal es un punto y un momento entre los infinitos posibles que pueblan el espacio y el tiempo.
Evolucionar es variar. En la evolución humana el pensamiento varía incesantemente. Toda variación es adquirida por temperamentos predispuestos; las variaciones útiles tienden a conservarse. La experiencia determina la formación natural de conceptos genéricos, cada vez más sintéticos; la imaginación abstrae de estos ciertos caracteres comunes, elaborando ideas generales que pueden ser hipótesis acerca del incesante devenir: así se forman los ideales que, para el hombre, son normativos de la conducta en consonancia con sus hipótesis. Ellos no son apriorísticos, sino inducidos de una vasta experiencia; sobre ella se empina la imaginación para prever el sentido en que varía la humanidad. Todo ideal representa un nuevo estado de equilibrio entre el pasado y el porvenir.
Los ideales pueden no ser verdades; son creencias. Su fuerza estriba en sus elementos efectivos: influyen sobre nuestra conducta en la medida en que lo creemos. Por eso la representación abstracta de las variaciones futuras adquiere un valor moral: las más provechosas a la especie son concebidas como perfeccionamientos. Lo futuro se identifica con lo perfecto. Y los ideales, por ser visiones anticipadas de lo venidero, influyen sobre la conducta y con el instrumento natural de todo progreso humano.
Mientras la instrucción se limita a extender las nociones que la experiencia actual considera más exactas, la educación consiste en sugerir los ideales que se presumen propicios a la perfección.
El concepto de lo mejor es un resultado natural de la evolución misma. La vida tiende naturalmente a perfeccionarse. Aristóteles enseñaba que la actividad es un movimiento del ser hacia la propia “entelequia”: su estado de perfección. Todo lo que existe persigue su entelequia, y esa tendencia se refleja en todas las otras funciones del espíritu; la formación de ideales está sometida a un determinismo, que, por ser complejo, no es menos absoluto. No son obra de una libertad que escapa a las leyes de todo lo universal, ni productos de una razón pura que nadie conoce. Son creencias aproximativas acerca de la perfección venidera. Lo futuro es lo mejor de lo presente, puesto que sobreviene en la selección natural: los ideales son un “élan” hacia lo mejor, en cuanto simples anticipaciones del devenir.
A medida que la experiencia humana se amplía, observando la realidad, los ideales son modificados por la imaginación, que es plástica y no reposa jamás. Experiencia e imaginación siguen vías paralelas, aunque va muy retardada aquella respecto de esta. La hipótesis vuela, el hecho camina; a veces el ala rumbea mal, el pie pisa siempre en firme; pero el vuelo puede rectificarse, mientras el paso no puede volar nunca.