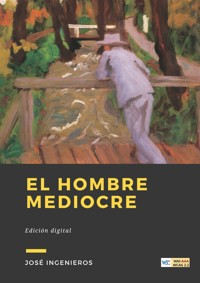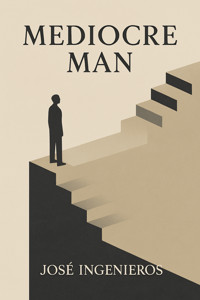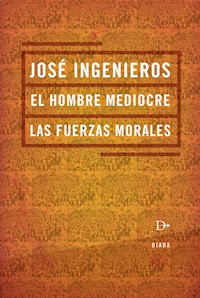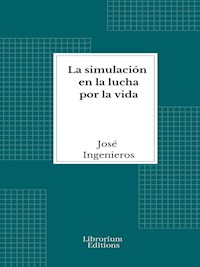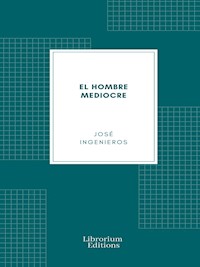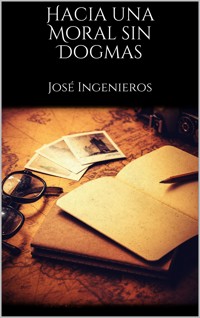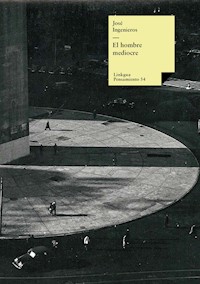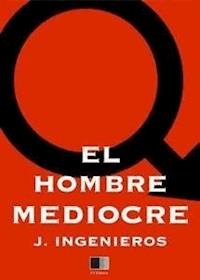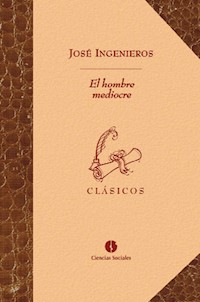
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Las páginas de El hombre mediocre –obra ejemplar por excelencia de José Ingenieros– constituyen la más severa y apasionada crítica en contra de todos aquellos que, en nombre de la vulgaridad y la medianía, se oponen al progreso del individuo en su eterna lucha por procurase un ideal. El hombre mediocre, por lo certero de sus opiniones y su comunicativo acento de sinceridad sin trabas ni prejuicios, merece sin duda ser considerado como un libro de valores excepcionales, capaz de ofrecer el tesoro inapreciable de una enseñanza viva y perdurable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición cubana, Editorial de Ciencias Sociales, 2001
Segunda edición cubana, Editorial de Ciencias Sociales, 2021
Edición digital, 2021
Reedición de Prólogo y texto : Irina Pacheco Valera
Diseño de cubierta: Mónica Núñez Infante
Diseño interior: Colección Clásicos de la Filosofía
Corrección: Lic. Carlos A. Andino Rodríguez
Ajuste de diseño interior
y composición digitalizada: Yaneris Guerra Turró
Composición digital: Oneida L. Hernández Guerra
©José Ingenieros, 1913
© Sobre la presente edición:Editorial de Ciencias Sociales, 2021
ISBN: 9789590624025 digital
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Estimado lector, le estamos muy agradecidos si nos hace llegar su opinión, por escrito, acerca de este libro y de nuestras publicaciones.
Instituto Cubano del Libro
Editorial de Ciencias Sociales
Calle 14 No. 4104 e/ 41 y 43, Playa, La Habana
www.nuevomilenio.cult.cu
Prólogo
Hay pensadores que, desde su época, escudriñan todas las épocas y las actitudes de los hombres en cada una de ellas. Ellos son capaces de extraer enseñanzas válidas no solo para las circunstancias históricas en que desenvuelve su pensamiento, sino para otros momentos. Esos que trascienden, que se hacen clásicos, ante todo, logran el peldaño del reconocimiento desde el mismo momento en que sus coetáneos se percatan del valor de sus ideas.
En ocasiones, su vida no es suficiente para tomar conciencia del reconocimiento de sus ideas. Algunos, como el filósofo1 —en el pleno sentido de la palabra— José Ingenieros (1877--1925), comienzan a figurar en el altar de los debidamente enaltecidos muy poco antes de despedirse del mundo de los mortales. Pero se despiden ufanos, saben que la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida, como bien sostenía otro filósofo que no vaciló ante su posibilidad inmediata: José Martí.
1Acentuamos la condición plena de “filósofo”, en el caso de José Ingenieros, demostrada por el reconocimiento internacional que tuvo su obra desde sus primeros momentos, con el propósito de contrarrestar cierta tendencia subestimadora de la producción filosófica latinoamericana, que prevaleció en algunos círculos académicos y de la cual, lamentablemente, aún persisten ciertos residuos.
Esos que saben y pueden trascender, lo hacen porque, ante todo, su pensamiento se corresponde con el de su momento histórico y cumplen con las exigencias que las circunstancias les han deparado. No se adaptan simplemente a ellas, sino que tratan de modificarlas de algún modo, y la mejor forma de plantearse su transformación es indagando sobre los caracteres de la condición humana para buscar la mejor forma de perfeccionarla.
Una ventaja con la que contó Ingenieros, para indagar sobre la presunta naturaleza humana en su corta pero fructífera vida, fue haber hecho estudios de Medicina en su Argentina natal, y dedicarse a las lecciones de psicología y psiquiatría con las herramientas que le ofrecía el desarrollo de las ciencias al nacer el siglo xx.
Su preocupación por incursionar en este tema, mucho más allá de lo que las investigaciones psicológicas le habían podido ofrecer en sus primeras obras: Simulación de la locura en la lucha por la vida, de 1903, y Principios de psicología genética, de 1911, le condujeron a investigar en el apasionante mundo de la filosofía. Fue en este terreno donde su labor alcanzó mayor estatura y reconocimiento. Así, sus obras —entre las cuales se destaca El hombre mediocre, de 1913, que él mismo calificara, en 1925, como una “crítica de la moralidad”2 con la intención de completar una ética funcional— pudieron inundar el mundo editorial iberoamericano y, paulatinamente, fueron traducidas al francés, inglés, alemán, etcétera, y le ubicaron entre los pensadores latinoamericanos de mayor prestigio internacional en la pasada centuria.
2José Ingenieros: Las fuerzas morales, Santiago Rueda Editor, Buenos Aires, 1954, p. 7.
Su rigor, nivel de originalidad y autenticidad, plasmados tanto en este libro como en otros dedicados al mismo tema que le hicieron alcanzar fama universal, tales como: Hacia una moral sin dogmas de 1917, y Las fuerzas morales, de 1925, obligan a considerarlo entre los pensadores latinoamericanos que más han aportado en el terreno de la ética, independizado de la teología y la metafísica.
Sin embargo, su obra incursionó en otros terrenos de la investigación sociológica, filosófica y de la historia de las ideas, como lo demuestran sus libros: Sociología argentina, de 1908; Proposiciones relativas al porvenir de la filosofía, de 1918, y La evolución de las ideas argentinas, de 1918-1920, además de su fecunda labor en la fundación y dirección, en 1915, de la Revista de Filosofía, que adquirió un gran prestigio internacional.
El ambiente intelectual en el que Ingenieros forjó sus ideas estaba permeado por ese positivismo sui generis3 que se desarrolló en América Latina desde mediados del siglo xix hasta las dos primeras décadas del siglo xx, y que le hacen convertirse en una de sus figuras más representativas.
3Pablo Guadarrama: Positivismo en América Latina, Universidad Nacional Abierta a Distancia, Bogotá, 2001.
El hecho de que enfatizara en el contenido materialista y evolucionista —con rasgos incluso socialdarwinistas—, en su concepción de la “naturaleza” y en el “desarrollo social”, no contradijo en absoluto el “idealismo ético en función de la experiencia social, inconfundible con los capciosos idealismos de la vieja metafísica”4 que caracterizaba todo su pensamiento.
4José Ingenieros: Las fuerzas morales, ed. cit.
Ingenieros trató de transformar los estudios universitarios y, en especial, los de filosofía, ya que, a su juicio, esta debía fundamentarse en los avances de la ciencia y romper con los efectos negativos de la especulación.
Toda la obra de Ingenieros fue concebida para infundir el espíritu de optimismo en la juventud no solo de su tiempo, sino de todos los tiempos. Por tal motivo, sus libros se convirtieron en obligada consulta para muchas generaciones de jóvenes, inconformes con el conservadurismo imperante en distintas circunstancias y países, que exigían un pensamiento laico, renovador y crítico de la moralidad vetusta y la injusticia social prevalecientes en la sociedad capitalista.
La simpatía de Ingenieros por las ideas socialistas le condujeron a participar, en Argentina, en la fundación del Partido Socialista y a identificarse con la Revolución de Octubre de Rusia, en 1917, y el movimiento de la Reforma Universitaria de Córdoba, de 1918, del cual se convirtió en uno de sus principales mentores. De igual modo, apoyó muchas otras de las transformaciones progresistas que se produjeron en su época.
Su labor intelectual se puso al servicio de las luchas sociales de su tiempo. Así, El hombre mediocre es un libro en el cual la crítica a la rutina, la vulgaridad, la vanidad, la envidia, el vicio, la deshonestidad, en fin, la mediocridad, le servirá a Ingenieros para enaltecer el cultivo de los valores morales, de los ideales que impulsan progresivamente a la humanidad.
Su profunda confianza en el perfeccionamiento humano a través de la profundización de los ideales se fundamentaba en el criterio emancipatorio de que “nunca se le esclaviza al hombre moralmente superior”.5 Por tal motivo, su máxima aspiración era formar una juventud poderosa, segura de sus potencialidades transformadoras y enriquecida con una sólida cultura científica, que le abriera el camino hacia un futuro mejor.
5José Ingenieros: El hombre mediocre, Ediciones TOR, Buenos Aires, 1955, p. 83.
Los mejores representantes del humanismo latinoamericano, entre los que se encuentra este pensador argentino, han concebido la cultura en su función desalienadora, que da posibilidades al hombre de dominio, libertad y control de sus condiciones de vida.
Su interés por enriquecer la dimensión cultural de las nuevas generaciones estaba vinculada a su afán por perfeccionarlas integralmente, pero para ello debía comenzar por el enriquecimiento moral.
Por eso la mediocridad moral —sostenía— es más nociva en los hombres conspicuos y en las clases privilegiadas. El sabio que traiciona a su verdad, el filósofo que vive fuera de su moral y el noble que deshonra su cuna, descienden a la más ignominiosa de las villanías; son menos disculpables que el truhán encenegado en el delito. Los privilegios de la cultura y del nacimiento imponen al que los disfruta una lealtad ejemplar para consigo mismo.6
6Ibídem, p. 77.
De tal modo, la cultura de un pueblo constituía para Ingenieros una de las herramientas básicas de su reconstrucción moral y material.
Sabía que siempre habría, por fuerza, “idealistas y mediocres”,7 y en la lucha emancipadora había que superar la mediocridad de muchos hombres que obstaculizaban la labor de aquellos encargados de erigir la sociedad sobre planos superiores, porque estaba seguro de que “hay, sin embargo, un progreso moral colectivo”.8 No importa que algunos entorpezcan la lucha de aquellos que confían en la victoria de los ideales más trascendentales.
7Ibídem, p. 14.
8Ibídem, p. 82.
Según Ingenieros, “sin ideales sería inconcebible el progreso”.9Ahora bien, estos ideales no son absolutos. No están dados de una vez y por todas, sino que, como todo lo existente en este mundo, están sometidos a la inexorable ley de la evolución: “Los ideales están en perpetuo devenir, como las formas de la realidad a que se anticipan”.10 Del mismo modo, consideraba la existencia de una evolución de la moral que excluía la aceptación de una naturaleza humana invariable, aferrada a una presunta moral eterna.11 Sabía muy bien que aceptar tal condición de invariabilidad en el hombre implicaba admitir la imposibilidad de su perfeccionamiento. Eso significaba estigmatizar para siempre a un grupo de hombres y, por consecuencia lógica, a la vez, enaltecer eternamente a otros. Una comprensión materialista y evolucionista del desarrollo social, como la que se observa en Ingenieros, no podía caer en semejante trampa.
9Ibídem, p. 15.
10Ibídem, p. 12.
11“Si existiera una moral eterna y no tanta moral, cuanto son los pueblos —podría tomarse en serio la leyenda bíblica del árbol cargado de frutos del bien y del mal. Solo tendríamos dos tipos de hombres: el bueno y el malo, el honesto y el deshonesto, el normal y el inferior, el moral y el inmoral. Pero es así. Los juicios de valor se transforman: el bien de hoy puede haber sido el mal de ayer; el mal de hoy puede ser el bien de mañana, y viceversa”. Ibídem, p. 81.
Con este libro trató de sembrar la semilla para la toma de conciencia de la repercusión de toda obra humana, cuando la impulsa la realización de algún ideal. Por eso aseguraba:
Aunque los hombres carecemos de misión trascendental sobre la tierra, en cuya superficie vivimos tan naturalmente como la rosa y el gusano, nuestra vida no es digna de ser vivida, sino cuando la ennoblece algún ideal: los más altos placeres son inherentes a proponerse una perfección y perseguirla.12
12Ibídem, p. 30.
Para él, la huella humana en la transformación del mundo no podía, en modo alguno, limitarse al aspecto material de la cuestión. Era mucho más importante el enriquecimiento de la conciencia humana, de su dimensión ética e ideológica, que cualquier cambio en el entorno físico en que se desenvuelve el hombre.
Lo principal para Ingenieros era que los hombres, y en especial los jóvenes —en quienes puso todas sus esperanzas—, aprendieran a valerse por sí mismos. A su juicio:
Toda juventud es inquieta. El impulso hacia lo mejor solo puede esperarse de ella: jamás de los enmohecidos y de los seniles. Y solo es juventud la sana e iluminada, la que mira al frente y no a la espalda; nunca los decrépitos de pocos años, prematuramente domesticados por las supersticiones del pasado; lo que en ellos parece primavera es tibieza otoñal, ilusión de aurora que es ya un apagamiento de crepúsculo. Solo hay juventud en los que trabajan con entusiasmo para el porvenir; por eso en los caracteres excelentes pueden resistir sobre el apeñuscarse de los años.13
13Ibídem, p. 16.
Ingenieros consideraba que “la medida social del hombre está en la duración de sus obras: la inmortalidad es el privilegio de quienes las hacen sobrevivientes a los siglos, y por ellas se mide”.14
14Ibídem, p. 31.
A su criterio:
No es arriesgado pensar que en la ética venidera florecerá un idealismo moral, independientemente de dogmas religiosos y de apriorismos metafísicos: los ideales de perfección, fundados en la experiencia social y evolutivos como ella misma, constituirán la íntima trabazón de una doctrina de la perfectibilidad indefinida, propicia a todas las posibilidades de enaltecimiento humano.15
15Ibídem, p. 6.
La obra de José Ingenieros se inscribe en las mejores páginas del humanismo desalienador, que ha impulsado lo mejor de las creaciones del pensamiento latinoamericano y universal.
Para él, el futuro de la humanidad estaría impregnado de ese profundo idealismo moral, en el sentido de seguridad en el mejoramiento humano a través de la realización de una perenne utopía concreta, diría Ernst Bloch, de sociedades más justas y dignas, movidas por grandes ideales constituidos básicamente por las fuerzas morales. Según Ricaurte Soler: “para Ingenieros, las fuerzas determinantes del progreso no originan procesos históricos ciegos y mecanicistas; estos son también el resultado de las fuerzas morales de los pueblos”.16 Esta posición lo alejó, tanto del idealismo especulativo, como de ciertos reduccionismos y simplificaciones materialistas.
16Ricaurte Soler: El positivismo argentino, Imprenta Nacional, Panamá, 1959, p. 237.
Por último, mucha atención les otorgó Ingenieros en este libro a los que llamó “forjadores de ideales”: a los grandes hombres, pensadores, científicos, artistas, genios, que generan ideas trascendentales y las impulsan para su conversión en hechos que las materialicen. Aunque se aprecia en él, de manera indudable, la influencia de Nietzsche, que ha llevado a algunos investigadores a considerar El hombre mediocre como un “un libro nietzscheano, no solo en su contenido, sino también en su estilo”,17 el pensador argentino no se dejó atrapar en las redes del voluntarismo aristocrático del filósofo alemán, ni compartió muchas de sus nihilistas posiciones con respecto al progreso, la modernidad y el socialismo.
17José Luis Damis: “José ingenieros (18779-1925)”, en Hugo Biagini (comp.): El movimiento positivista argentino, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1985, p. 531.
En Ingenieros, por el contrario, se aprecia una permanente búsqueda de articulación entre las grandes personalidades y los respectivos pueblos en que estas se engendran. Por tal motivo, plantea que
el hombre extraordinario solo asciende a la genialidad si encuentra clima propicio: la semilla necesita de la tierra más fecunda. La función reclama el órgano: el genio hace actual lo que en su clima es potencial (...) Cuando una raza, un arte, una ciencia o un credo preparan su advenimiento o pasan por una renovación fundamental, el hombre extraordinario aparece, personificando nuevas orientaciones de los pueblos o de las ideas. Las anuncia como artista o profeta, las desentraña como inventor o filósofo, las emprende como conquistador o estadista. Sus obras le sobreviven y permiten reconocer su huella, a través del tiempo.18
18José Ingenieros: El hombre mediocre, ed. cit., p. 166.
Por esas razones, las ideas de Ingenieros encontraron tanto eco en varias generaciones de jóvenes dispuestos a desempeñar esa función seminal. Asimismo, José Carlos Mariátegui, Julio Antonio Mella, Ernesto Guevara y Fidel Castro encontraron en la obra de José Ingenieros un manantial inagotable de fuerza para creer en la fuerza de las ideas.
La dialéctica correlación de las necesidades recíprocas entre las personalidades y los pueblos en las distintas épocas históricas la plasma Ingenieros en una breve frase al decir: “En las horas solemnes, los pueblos todo lo esperan de los grandes hombres; en las épocas decadentes bastan los vulgares”.19 Parece que en la historia mundial de los últimos tiempos sobran ejemplos para demostrar la validez de tal idea.
19Ibídem, p. 160.
En Ingenieros subyace siempre una profunda dignificación del concepto “pueblo”, que sabe distinguir de las multitudes o las turbas. Su intención está dirigida a evitar que los pueblos caigan en la modorra de la “mediocracia”. Por eso planteó:
En ciertos períodos, la nación se duerme dentro del país. El organismo vegeta; el espíritu se amodorra. Los apetitos acosan a los ideales, formándose dominadores y agresivos. No hay rastros en el horizonte ni oriflamas en los campanarios. Ningún clamor de pueblo se percibe; no resuena el eco de grandes voces animadoras. Todos se apiñan en torno a los manteles oficiales para alcanzar alguna migaja de la merienda. Es el clima de la mediocridad. Los estados tórnanse mediocracias, que los filósofos inexpresivos preferirían denominar ‘mesocracia’.20
20Ibídem, p. 138.
Después de hacer un amplio análisis de los caracteres mediocres y del impacto negativo que tienen en la evolución social y política de los pueblos, llegó a la conclusión de que: “quien vive para un ideal no puede servir a ninguna mediocracia”.21 Su máxima aspiración era constituir una sociedad basada en los méritos, una especie de meritocracia, ya que según su criterio: “Un régimen donde el mérito individual fuese estimulado por sobre todas las cosas, sería perfecto”.22
21Ibídem, p. 148.
22Ibídem, p. 164.
La obra intelectual de Ingenieros se inscribe entre los grandes logros del pensamiento filosófico latinoamericano del siglo xx que trascendió el ámbito académico y se convirtió en una herramienta ideológica más, que contribuyó a la germinación de ideas renovadoras y nutritivas de varias generaciones juveniles decididas a cambiar el destino de los pueblos de “Nuestra América”.
El hombre mediocre está ahora a disposición de otros jóvenes lectores en el siglo xxi, porque aún tiene mucho que enseñar y mucho más por hacer en estos nuevos tiempos.
Pablo Guadarrama
EL HOMBRE MEDIOCRE
Cacciarli i ciel per non esser men belli.
Ne lo profondo Inferno li riceve...
Dante, Infierno, Canto III.
Introducción
La moral de los idealistas
I. La emoción del ideal
Cuando pones la proa visionaria hacia una estrella y tiendes el ala hacia tal excelsitud inasible, afanoso de perfección y rebelde a la mediocridad, llevas en ti el resorte misterioso de un ideal. Es ascua sagrada, capaz de templarte para grandes acciones. Custódiala; si la dejas apagar no se enciende jamás. Y si ella muere en ti, quedas inerte: fría bazofia humana. “Solo vives por esa partícula de ensueño que te sobrepone a lo real. Ella es el lis de tu blasón, el penacho de tu temperamento. Innumerables signos la revelan: cuando se te anuda la garganta al recordar la cicuta impuesta a Sócrates, la cruz izada por Cristo y la hoguera encendida a Bruno; —cuando te abstraes en lo infinito leyendo un diálogo de Platón, un ensayo de Montaigne o un discurso de Helvecio: —cuando el corazón se te estremece pensando en la desigual fortuna de esas pasiones en que fuiste, alternativamente, el Romeo de tal Julieta y el Werther de tal Carlota; —cuando tus sienes se hielan de emoción al declamar una estrofa de Musset que rima acorde con tu sentir; —y cuando, en suma, admiras la mente preclara de los genios, la sublime virtud de los santos, la magna gesta de los héroes, inclinándote con igual veneración ante los creadores de Verdad o de Belleza.
Todos no se extasían, como tú, ante un crepúsculo, no sueñan frente a una aurora o cimbran en una tempestad; ni gustan de pasear con Dante, reír con Moliere, temblar con Shakespeare, crujir con Wagner; ni enmudecer ante el David, la Cena o el Partenón. Es de pocos esa inquietud de perseguir ávidamente alguna quimera, venerando a filósofos, artistas y pensadores que fundieron en síntesis supremas sus visiones del ser y de la eternidad, votando más allá de lo real. Los seres de tu estirpe, cuya imaginación se puebla de ideales y cuyo sentimiento polariza hacia ellos la personalidad entera, forman raza aparte en la humanidad: con idealistas.
Defendiendo su propia emoción, podría decir quien se sintiera poeta: el ideal es un gesto del espíritu hacia alguna perfección.
II. De un idealismo fundado en la experiencia
Los filósofos del porvenir, para aproximarse a formas de expresión cada vez menos exactas, dejarán a los poetas el hermoso privilegio del lenguaje figurado; y los sistemas futuros, desprendiéndose de añejos residuos místicos y dialécticos, irán poniendo la Experiencia como fundamento de toda hipótesis legítima.
No es arriesgado pensar que en la ética venidera florecerá un idealismo moral, independiente de dogmas religiosos y de apriorismos metafísicos: los ideales de perfección, fundados en la experiencia social y evolutivos como ella misma, constituirán la íntima trabazón de una doctrina de la perfectibilidad indefinida, propicia a todas las posibilidades de enaltecimiento humano.
Un ideal no es una fórmula muerta, sino una hipótesis perfectible; para que sirva, debe ser concebida así, actuante en función de la vida social que incesantemente deviene. La imaginación, partiendo de la experiencia, anticipa juicios acerca de futuros perfeccionamientos: los ideales, entre todas las creencias, representan el resultado más alto de la función de pensar.
La evolución humana es un esfuerzo continuo del hombre para adaptarse a la naturaleza, que evoluciona a su vez. Para ello necesita conocer la realidad ambiente y prever el sentido de las propias adaptaciones: los caminos de su perfección. Sus etapas refléjanse en la mente humana como ideales. Un hombre, un grupo o una raza son idealistas porque circunstancias propicias determinan su imaginación al concebir perfeccionamientos posibles.
Los ideales son formaciones naturales. Aparecen cuando la función de pensar alcanza tal desarrollo que la imaginación puede anticiparse a la experiencia. No son entidades misteriosamente infundidas en los hombres, ni nacen del azar. Se forman como todos los fenómenos accesibles a nuestra observación. Son efectos de causas, accidentes en la evolución universal investigada por las ciencias y resumidas por las filosofías. Y es fácil explicarlo, si se comprende. Nuestro sistema solar es un punto en el cosmos; en ese punto es un simple detalle el planeta que habitamos; en ese detalle la vida es un transitorio equilibrio químico de la superficie; entre las complicaciones de ese equilibrio viviente la especie humana data de un período brevísimo; en el hombre se desarrolla la función de pensar como un perfeccionamiento de la adaptación al medio; uno de sus modos es la imaginación que permite generalizar los datos de la experiencia, anticipando sus resultados posibles y abstrayendo de ella ideales de perfección.
Así la filosofía del porvenir, en vez de negarlos, permitirá afirmar su realidad como aspectos legítimos de la función de pensar y los reintegrará en la concepción natural del universo. Un ideal es un punto y un momento entre los infinitos posibles que pueblan el espacio y el tiempo.
Evolucionar es variar. En la evolución humana el pensamiento varía incesantemente. Toda variación es adquirida por temperamentos predispuestos; las variaciones útiles tienden a conservarse. La experiencia determina la formación natural de conceptos genéricos, cada vez más sintéticos; la imaginación abstrae de estos ciertos caracteres comunes, elaborando ideas generales que pueden ser hipótesis acerca del incesante devenir: así se forman los ideales que para el hombre son normativos de la conducta en consonancia con sus hipótesis. Ellos no son apriorísticos, sino inducidos de una vasta experiencia; sobre ella se empina la imaginación para prever el sentido en que varía la humanidad. Todo ideal representa un nuevo estado de equilibrio entre el pasado y el porvenir.
Los ideales pueden no ser verdades; son creencias. Su fuerza estriba en sus elementos afectivos: influyen sobre nuestra conducta en la medida en que lo creemos. Por eso la representación abstracta de las variaciones futuras adquiere un valor moral: las más provechosas a la especie son concebidas como perfeccionamientos. Lo futuro se identifica con lo perfecto. Y los ideales, por ser visiones anticipadas de lo venidero, influyen sobre la conducta y son el instrumento natural de todo progreso humano.
Mientras la instrucción se limita a extender las nociones que la experiencia actual considera más exactas, la educación consiste en sugerir los ideales que se presumen propicios a la perfección.
*
El concepto de lo mejor es un resultado natural de la evolución misma. La vida tiende naturalmente a perfeccionarse. Aristóteles enseñaba que la actividad es un movimiento del ser hacia la propia “entelequia”: su estado de perfección. Todo lo que existe persigue su “entelequia”, y esa tendencia se refleja en todas las otras funciones del espíritu, la formación de ideales está sometida a un determinismo, que por ser complejo, no es menos absoluto. No son obra de una libertad que escapa a las leyes de todo lo universal, ni productos de una razón pura que nadie conoce. Son creencias aproximativas acerca de la perfección venidera. Lo futuro es lo mejor de lo presente, puesto que sobreviene en la selección natural: los ideales son un “élan” hacia lo mejor, en cuanto simples anticipaciones del devenir.
A medida que la experiencia humana se amplía, observando la realidad, los ideales son modificados por la imaginación, que es plástica y no reposa jamás. Experiencia e imaginación siguen vías paralelas, aunque va muy retardada aquella respecto de esta. La hipótesis vuela, el hecho camina; a veces el ala rumbea mal, el pie pisa siempre en firme; pero el vuelo puede rectificarse, mientras el paso no puede volar nunca.
La imaginación es madre de toda originalidad; deformando lo real hacia su perfección, ella crea los ideales y les da impulso con el ilusorio sentimiento de la libertad: el libre albedrío es un error útil para la gestación de los ideales. Por eso tiene, prácticamente, el valor de una realidad. Demostrar que es una simple ilusión, debida a la ignorancia de causas innúmeras, no implica negar su eficacia. Las ilusiones tienen tanto valor para dirigir la conducta, como las verdades más exactas: puede tener más que ellas, si son intensamente pensadas o sentidas. El deseo de ser libre nace del contraste entre dos móviles irreductibles: la tendencia a perseverar en el ser, implicada en la herencia, y la tendencia a aumentar el ser, implicada en la variación. La una es principio de estabilidad, la otra de progreso.
En todo ideal, sea cual fuere el orden a cuyo perfeccionamiento tienda, hay un principio de síntesis y de continuidad: “es una idea fija o una emoción fija”. Como propulsores de la actividad humana, se equivalen y se implican recíprocamente, aunque en la primera predomina el razonamiento y en la segunda la pasión. “Ese principio de unidad, centro de atracción y punto de apoyo de todo trabajo de la imaginación creadora, es decir, de una síntesis subjetiva que tiende a objetivarse, esel ideal”, dijo Ribot. La imaginación despoja a la realidad de todo lo malo y la adorna con todo lo bueno, depurando” la experiencia, cristalizándola en los moldes de perfección que concibe más puros. Los ideales son, por ende, reconstrucciones imaginativas de la realidad que deviene. Son siempre individuales. Un ideal colectivo es la coincidencia de muchos individuos en un mismo afán de perfección. No es que una “idea” los acomune, sino que análoga manera de sentir y de pensar convergen hacia un “ideal” común a todos ellos. Cada era, siglo o generación puede tener su ideal; suele ser patrimonio de una selecta minoría, cuyo esfuerzo consigue imponerlo a las generaciones siguientes. Cada ideal puede encarnarse en un genio: al principio, mientras él lo define o lo plasma, solo es comprendido por el pequeño núcleo de espíritus sensibles al ritmo de la nueva creencia.
*
El concepto abstracto de una perfección posible toma su fuerza de la verdad que los hombres le atribuyen: todo ideal es una fe en la posibilidad misma de la perfección. En su protesta involuntaria contra lo malo se revela siempre una indestructible esperanza de lo mejor; en su agresión al pasado fermenta una sana levadura de porvenir.
No es un fin, sino un camino. Es relativo siempre, como toda creencia. La intensidad con que tiende a realizarse no depende de su verdad efectiva sino de la que se le atribuye. Aun cuando interpreta erróneamente la perfección venidera, es ideal para quien cree sinceramente en su verdad o su excelsitud.
Reducir el idealismo a un dogma de escuela metafísica equivale a castrarlo; llamar idealismo a las fantasías de mentes enfermizas o ignorantes, que creen sublimizar así su incapacidad de vivir y de ilustrarse, es una de tantas ligerezas alentadas por los espíritus palabristas. Los más vulgares diccionarios filosóficos sospechan este embrollo deliberado: “Idealismo: palabra muy vaga que no debe emplearse sin explicarla”.
Hay tantos idealismos como ideales; y tantos ideales como idealistas; y tantos idealistas como hombres aptos para concebir perfecciones y capaces de vivir hacia ellas. Debe rehusarse el monopolio de los ideales y cuantos lo reclaman en nombre de escuelas filosóficas, sistema de moral, credos de religión, fanatismo de secta o dogma de estética.
El “idealismo” no es privilegio de las doctrinas espirituales que desearían oponerlo al “materialismo”, llamando así, despectivamente, a todas las demás; ese equívoco, tan explotado por los enemigos de las Ciencias —temidas justamente como hontanares de Verdad y de Libertad— se duplica al sugerir que la materia es la antítesis de la idea, después de confundir al ideal con la idea y a esta con el espíritu, como entidad trascendentey ajena al mundo real. Se trata, visiblemente, de un juego de palabras, secularmente repetido por sus beneficiarios, que transportan a las doctrinas filosóficas el sentido que tiene los vocablos idealismo y materialismo en el orden moral. El anhelo de perfección en el conocimiento de la Verdad puede animar con igual ímpetu al filósofo monista y al dualista, al teólogo y al ateo, al estoico y al pragmatista. El particular ideal de cada uno concurre al ritmo total de la perfección posible, antes que obstar al esfuerzo similar de los demás.
Y es más estrecha, aún, la tendencia a confundir el idealismo, que se refiere a los ideales con las tendencias metafísicas que así se denominan porque consideran a las “ideas” más reales que la realidad misma, o presuponen que ellas son la realidad única, forjada por nuestra mente, como en el sistema hegeliano. “Ideólogos” no puede ser sinónimo de “idealistas”, aunque el mal uso induzca a creerlo.
No podríamos restringirlo al pretendido idealismo de ciertas escuelas estéticas, porque todas las maneras del naturalismo y del realismo pueden constituir un ideal de arte, cuando sus sacerdotes son: Miguel Ángel, Ticiano, Flaubert o Wagner; el esfuerzo imaginativo de los que persiguen una ideal armonía de ritmos, de colores, de líneas o de sonidos, se equivale, siempre que su obra transparente un modo de belleza o una original personalidad.
No le confundiremos, en fin, con cierto idealismo ético que tiende a monopolizar el culto de la perfección en favor de alguno de los fanatismos religiosos predominantes en cada época, pues sobre no existir un único e inevitable Bien ideal, difícilmente cabría en los catecismos para mentes obtusas. El esfuerzo individual hacia la virtud puede ser tan magníficamente concebido y realizado por el peripatético como por el cirenaico, por el cristiano como por el anarquista, por el filántropo como por el epicúreo, pues todas las teorías filosóficas son igualmente incompatibles con la aspiración individual hacia el perfeccionamiento humano. Todos ellos pueden ser idealistas, si saben iluminarse en su doctrina; y en todas las doctrinas pueden cobijarse dignos y buscavidas, virtuosos y sin vergüenza. El anhelo y la posibilidad de la perfección no es patrimonio de ningún credo: recuerda el agua de aquella fuente, citada por Platón, que no podía contenerse en ningún vaso.
La experiencia, solo ella, decide sobre la legitimidad de los ideales, en cada tiempo y lugar. En el curso de la vida social se seleccionan naturalmente; sobreviven los más adaptados, los que mejor prevén el sentido de la evolución; es decir, los coincidentes con el perfeccionamiento efectivo. Mientras la experiencia no da su fallo, todo ideal es respetable, aunque parezca absurdo. Y es útil por su fuerza de contraste; si es falso muere solo, no daña. Todo ideal, por ser una creencia, puede contener una parte de error, o serlo totalmente; es una visión remota y por lo tanto expuesta a ser inexacta. Lo único malo es carecer de ideales y esclavizarse a las contingencias de la vida práctica inmediata, renunciando a la posibilidad de la perfección moral.
*
Cuando un filósofo enuncia ideales, para el hombre o para la sociedad, su comprensión inmediata es tanto más difícil cuando más se elevan sobre los prejuicios y el palabrismo convencionales en el ambiente que le rodea; lo mismo ocurre con la verdad del sabio y con el estilo del poeta. La sanción ajena es fácil para lo que concuerda con rutinas secularmente practicadas; es difícil cuando la imaginación no pone mayor originalidad en el concepto o en la forma.
Ese equilibrio entre la perfección concebible y la realidad practicable, estriba en la naturaleza misma de la imaginación, rebelde al tiempo y al espacio. De ese contraste legítimo no se infiere que los ideales lógicos, estéticos o morales deban ser contradictorios entre sí, aunque sean heterogéneos y marquen el paso a desigual compás, según los tiempos: no hay una Verdad amoral o fea, ni fue nunca la Belleza absurda o nociva, ni tuvo el Bien sus raíces en el error o la desarmonía. De otro modo concebiríamos perfecciones imperfectas.
Los caminos de perfección son convergentes. Las formas infinitas del ideal son complementarias: jamás contradictorias, aunque lo parezcan. Si el ideal de la ciencia es la Verdad, de la moral el Bien y del arte la Belleza, formas preeminentes de toda excelsitud, no se concibe que puedan ser antagonistas.
Los ideales están en perpetuo devenir, como las formas de la realidad a que se anticipan. La imaginación los construye observando la naturaleza como un resultado de la experiencia; pero una vez formados ya no están en ella, son anticipaciones de ella, viven sobre ella para señalar su futuro. Y cuando la realidad evoluciona hacia un ideal antes previsto, la imaginación se aparta nuevamente de la realidad, aleja de ella el ideal, proporcionalmente. La realidad nunca puede igualar al ensueño en esa perpetua persecución de la quimera. El ideal es un “límite”: toda realidad es una “dimensión variable” que puede acercársele indefinidamente, sin alcanzarlo nunca. Por mucho que lo “variable” se acerque a su “límite”, se concibe que podría acercársele más, solo se confunden en el infinito.
Todo ideal es siempre relativo a una imperfecta realidad presente. No los hay absolutos. Afirmarlo implicaría abjurar de su esencia misma, negando la posibilidad infinita de la perfección. Erraban los viejos moralistas al creer que en el punto donde estaba su espíritu en ese momento, convergían todo el espacio y todo el tiempo; para la ética moderna, libre de esa grave falacia, la relatividad de los ideales es un postulado fundamental. Solo poseen un carácter común: su permanente transformación hacia perfeccionamientos ilimitados.
Es propia de gentes primitivas toda moral cimentada en supersticiones y dogmatismos. Y es contraria a todo idealismo, excluyente de todo ideal. En cada momento y lugar la realidad varía; con esa variación se desplaza el punto de referencia de los ideales. Nacen y mueren, convergen o se excluyen, palidecen o se acentúan; son, también ellos, vivientes como los cerebros en que germinan o arraigan, en un proceso sin fin. No habiendo un esquema final e insuperable de perfección, tampoco lo hay de los ideales humanos. Se forman por cambio incesante; evolucionan siempre, su palingenesia es eterna.
Esa evolución de los ideales no sigue un ritmo uniforme en el curso de la vida social o individual. Hay climas morales, horas, momentos, en que toda una raza, un pueblo, una clase, un partido, una secta concibe un ideal y se esfuerza por realizarlo. Y los hay en la evolución de cada hombre, aisladamente considerado.
Hay también climas, horas y momentos en que los ideales se murmuran apenas o se callan: la realidad ofrece inmediatas satisfacciones a los apetitos y la tentación del hartazgo ahoga todo afán de perfección.
Cada época tiene ciertos ideales que presienten mejor el porvenir, entrevistos por pocos, seguidos por el pueblo o ahogados por su indiferencia, ora predestinados a orientarlo como polos magnéticos, ora a quedar latentes hasta encontrar la gloria en momento y clima propicio. Y otros ideales mueren, porque son creencias falsas: ilusiones que el hombre se forja acerca de sí mismo o quimeras verbales que los ignorantes persiguen dando manotadas en la sombra.
Sin ideales sería inexplicable la evolución humana. Los hubo y los habrá siempre. Palpitan detrás de todo esfuerzo magnífico realizado por un hombre o por un pueblo. Son faros sucesivos en la evolución mental de los individuos y de las razas. La imaginación los enciende sobrepasando continuamente a la experiencia, anticipándose a sus resultados. Esa es la ley del devenir humano: los acontecimientos, yermos de suyo para la mente humana, reciben vida y calor de los ideales, sin cuya influencia yacerían inertes y los siglos serían mudos. Los hechos son puntos de partida; los ideales son faros luminosos que de trecho en trecho alumbran la ruta. La historia de la civilización muestra una infinita inquietud de perfecciones, que grandes hombres presienten, anuncian o simbolizan. Frente a esos heraldos, en cada momento de la peregrinación humana se advierte una fuerza que obstruye todos los senderos: la mediocridad, que es una incapacidad de ideales.
*
Así concebido, conviene reintegrar el idealismo en toda futura filosofía científica. Acaso parezca extraño a los que usan palabras sin definir sus sentidos y a los que temen complicarse en las logomaquias de los verbalistas.
Definido con claridad, separado de sus malezas seculares, será siempre el privilegio de cuantos hombres honran, por sus virtudes, a la especie humana. Como doctrina de la perfectibilidad, superior a toda afirmación dogmática, el idealismo ganará, ciertamente. Tergiversado por los miopes y los fanáticos, se rebaja. Yerran los que miran al pasado, poniendo el rumbo hacia prejuicios muertos y vistiendo al idealismo con andrajos que son su mortaja; los ideales viven de la Verdad, que se va haciendo; ni puede ser vital ninguno que la contradiga en su punto del tiempo. Es ceguera oponer la imaginación de lo futuro a la experiencia de lo presente, el Ideal a la Verdad, como si conviniera apagar las luces del camino para no desviarse de la meta. Es falso; la imaginación y la experiencia van de la mano. Solas, no andan.
Al idealismo dogmático que los antiguos metafísicos pusieron en las “ideas” absolutas y apriorísticas, oponemos un idealismo experimental que se refiere a los “ideales” de perfección, incesantemente renovados, plásticos y evolutivos, como la vida misma.
III. Los temperamentos idealistas
Ningún Dante podría elevar a Gil Blas, Sancho y Tartufo hasta el rincón de su paraíso donde moran Cyrano, Quijote y Stockmann. Son dos mundos morales, dos razas, dos temperamentos: Sombras y Hombres. Seres desiguales no pueden pensar de igual manera. Siempre habrá evidente contraste entre el servilismo y la dignidad, la torpeza y el genio, la hipocresía y la virtud. La imaginación dará a unos el impulso original hacia lo perfecto; la imitación organizará en otros los hábitos colectivos. Siempre habrá, por fuerza, idealistas y mediocres.
El perfeccionamiento humano se efectúa con ritmo diverso en las sociedades y en los individuos. Los más poseen una experiencia sumisa al pasado: rutinas, prejuicios y domesticidades. Pocos elegidos varían, avanzando sobre el porvenir; al revés de Anteo, que tocando el suelo cobraba alientos nuevos, los toman clavando sus pupilas en las constelaciones lejanas y de apariencia inaccesible. Esos hombres, predispuestos a emanciparse de su rebaño, buscando alguna perfección más allá de lo actual, son los “idealistas”. La unidad del género no depende del contenido intrínseco de sus ideales, sino de su temperamento: se es idealista persiguiendo las quimeras más contradictorias, siempre que ellas impliquen un sincero afán de enaltecimiento. Cualquiera. Los espíritus afiebrados por algún ideal son adversarios de la mediocridad: soñadores contra los utilitarios, entusiastas contra los dogmáticos. Son alguien o algo contra los que no son nadie ni nada. Todo idealista es un hombre cualitativo: posee un sentido de las diferencias que le permite distinguir entre lo malo que observa, y lo mejor que imagina. Los hombres sin ideales son cuantitativos; pueden apreciar el más y el menos, pero nunca distinguen lo mejor de lo peor.
Sin ideales sería inconcebible el progreso. El culto del “hombre práctico”, limitado a las contingencias del presente, importa un renunciamiento a toda imperfección. El hábito organiza la rutina y nada crea hacia el porvenir; solo de los imaginativos espera la ciencia sus hipótesis, el arte su vuelo, la moral sus ejemplos, la historia sus páginas luminosas. Son la parte viva y dinámica de la humanidad: los prácticos no han hecho más que aprovechar de su esfuerzo, vegetando en la sombra. Todo porvenir ha sido una creación de los hombres capaces de presentirlo, concretándolo en infinita sucesión de ideales. Más ha hecho la imaginación construyendo sin tregua, que el cálculo destruyendo sin descanso. La excesiva prudencia de los mediocres ha paralizado siempre las iniciativas más fecundas. Y no quiere esto decir que la imaginación excluya la experiencia: esta es útil, pero sin aquella es estéril. Los idealistas aspiran a conjugar en su mente la inspiración y la sabiduría: por eso, con frecuencia, viven trabados por su espíritu crítico cuando los caldea una emoción lírica y esta les nubla la vista cuando observan la realidad. Del equilibrio entre la inspiración y la sabiduría nace el genio. En las grandes horas, de una raza o de un hombre, la inspiración es indispensable para crear; esa chispa se enciende en la imaginación y la experiencia la convierte en hoguera. Todo idealismo es, por eso, un afán de cultura intensa: cuenta entre sus enemigos más audaces a la ignorancia, madrastra de obstinadas rutinas.
La humanidad no llega hasta donde quieren los idealistas en cada perfección particular; pero siempre llega más allá de donde habría ido sin su esfuerzo. Un objetivo que huye ante ellos conviértese en estímulo para perseguir nuevas quimeras. Lo poco que pueden todos, depende de lo mucho que algunos anhelan. La humanidad no poseería sus bienes presentes si algunos idealistas no los hubieran conquistado viviendo con la obsesiva aspiración de otros mejores.
En la evolución humana los ideales mantiénense en equilibrio inestable. Todo mejoramiento real es precedido por conatos y tanteos de pensadores audaces, puestos en tensión hacia él, rebeldes al pasado, aunque sin la intensidad necesaria para violentarlo: esa lucha es un reflujo perpetuo entre lo más concebido y lo menos realizado. Por eso los idealistas son forzosamente inquietos, como todo lo que vive, como la vida misma: contra la tendencia apacible de los rutinarios, cuya estabilidad parece inercia de muerte. Esa inquietud se exacerba en los grandes hombres, en los genios mismos sí el medio es hostil a sus quimeras, como es frecuente. No agita a los hombres sin ideales, informe argamasa de humanidad.
*
Toda juventud es inquieta. El impulso hacia lo mejor solo puede esperarse de ella: jamás de los enmohecidos y de los seniles. Y solo es juventud la sana e iluminada, la que mira al frente y no a la espalda: nunca los decrépitos de pocos años, prematuramente domesticados por las supersticiones del pasado: lo que en ellos parece primavera es tibieza otoñal, ilusión de aurora que es ya un apagamiento de crepúsculo. Solo hay juventud en los que trabajan con entusiasmo para el porvenir: por eso en los caracteres excelentes puede persistir sobre el apeñuscarse de los años.
Nada cabe esperar de los hombres que entran a la vida sin afiebrarse por algún ideal: a los que nunca fueron jóvenes, paréceles descarriado todo ensueño. Y no se nace joven: hay que adquirir la juventud. Y sin un ideal no se adquiere.
*
Los idealistas pueden ser esquivos o rebeldes a los dogmatismos sociales que los oprimen. Resisten la tiranía del engranaje nivelador, aborrecen toda coacción, sienten el peso de los honores con que se intenta domesticarlos y hacerlos cómplices de los intereses creados, dóciles, maleables, solidarios y uniformes en la común mediocridad. Las fuerzas conservadoras que componen