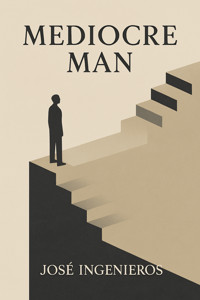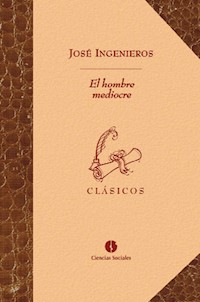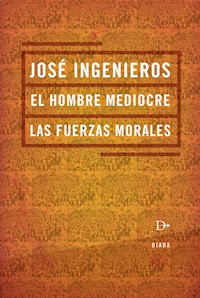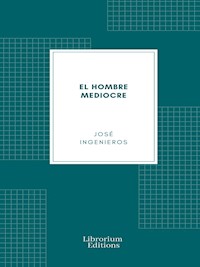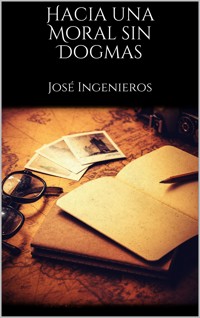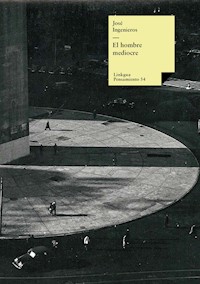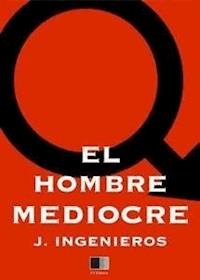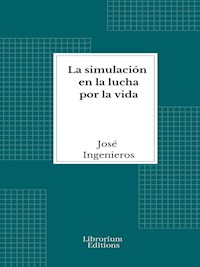
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En el progresivo desarrollo del pensamiento humano pocas nociones han sido tan fecundas para el conocimiento del hombre y de la sociedad como las derivadas de las ciencias naturales. De crasos errores primitivos, fundados sobre una observación superficial o una escasa experiencia, se ha marchado, gradualmente, a través de errores cada vez más cercanos de la verdad, hacia una comprensión, lenta pero inevitable, de la realidad que impresiona nuestros sentidos. Así lo observamos en todas las ciencias.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
JOSÉ INGENIEROS
La simulación en la lucha por la vida
1917
© 2022 Librorium Editions
ISBN : 9782383834403
Advertencia de la 11.ª edición
Este ensayo sobre La Simulación en la lucha por la Vida fué escrito por el autor antes de terminar sus estudios universitarios y presentado a la Facultad de Medicina como introducción de su tesis: Simulación de la locura (1900). Careciendo de recursos para editarla, concediósele que sólo imprimiera una parte, publicándose la obra entera, por capítulos, en las revistas "La Semana Médica" y "Archivos de Psiquiatría" (1900-1902). En 1903 se hizo una primera edición conjunta (Spinelli, Buenos Aires), apareciendo en el mismo año una traducción italiana (Flli. Bocca, Torino, "Biblioteca Antropologico-Giuridica").
En volumen aparte se publicó la tercera edición, española, de La Simulación en la lucha por la vida (Semperé, Valencia, 1904), con leves correcciones de estilo y algunas notas; sobre ese texto se hizo una traducción francesa (Charles Barthez, Narbonne, 1905). Posteriormente se han hecho seis reimpresiones españolas, sin conocimiento previo ni intervención del autor, acumulándose en ellas tantos y tan graves errores que la última puesta en circulación (1917) es ya ilegible; baste decir que si en las primeras las variantes son de origen tipográfico, en otras ha llegado a alterarse, además del texto, el índice y las conclusiones. En la última aparece modificado... el título mismo.
A fin de reparar esas irregularidades se publica la presente (11.ª), que restaura el texto de la tercera, con ligeras variantes de forma; servirá, al propio tiempo, para una próxima traducción portuguesa, autorizada ya.
El autor ha resistido a la tentación de rehacer este ensayo y ha respetado sus deficiencias; cada estación tiene sus frutos y los libros de juventud merecen vivir como han nacido, con la ligereza propia de su menor responsabilidad. Son testigos sinceros, aunque poco ceremoniosos; sería injusto que atestiguasen la gravedad propia de las primeras canas.
Aunque sólo fué una introducción a un estudio de patología mental, aprovechó el autor en este ensayo algunos conocimientos de ciencias naturales y de ciencias sociales, que había adquirido simultáneamente con los de medicina. Años más tarde advirtió que Homero había pintado, en Ulises, el arquetipo de los simuladores, y que entre los ensayos de Bacon figuran cuatro páginas dedicadas a comentar la utilidad de la simulación. Con esos, y muchos otros datos de bibliografía clásica, compuso su conferencia La progenie de Ulises (curso de psicología de los caracteres humanos, 1910), que no se agrega al presente volumen por ser de época muy posterior.
Al revisar el texto, diez y siete años después de su redacción, el autor ha tropezado con defectos de estilo y con opiniones ligeras sobre tópicos accesorios; ha tenido, en cambio, la grata satisfacción de observar que poseía ya ciertas ideas generales que aún considera como las menos inexactas. Y por un justo escrúpulo, casi documental, se ha abstenido de hacer variante alguna en la "Introducción", profesión de fe de su juventud, escrita poco después de los veinte años: primera página de su primer libro.
Buenos Aires, 1917.
Introducción
I. Los médicos de Molière, el gusano simulador y la simulación de la locura.—II. Ideas científicas directrices; correlaciones bio-sociológicas; la filogenia de la simulación en la lucha por la vida.—III. Desarrollo, en series, de los fenómenos de simulación.
I.—Solicitado, de ha tiempo, nuestro espíritu hacia el estudio de las ciencias antropológicas y sociales, atrájonos especialmente la fase patológica de la vida individual y colectiva, tan interesante, por cierto, como sus manifestaciones normales.
Es método en las ciencias biológicas, llegar al conocimiento de la función normal por el estudio de su patología; examinando las lesiones de los centros nerviosos enfermos y relacionándolas con los síntomas previamente observados, ha podido inferirse la fisiología normal de esos centros. De igual manera las ciencias sociales han aprovechado el estudio de complejos problemas de patología social, conflictos internos y externos, crisis, violencias y otras perturbaciones de la evolución social. En las ciencias psicológicas, por fin, el análisis de las anormalidades de la actividad mental, ha permitido comprender mejor las funciones psicológicas normales; lo que ha sido elevado por Ribot a método de investigación.
Convergiendo, pues, hacia la psicología individual por el camino de la psicopatología, y hacia la sociología por el estudio de los fenómenos de patología social, penetramos en los dominios de la locura y del delito. En la encrucijada de ambos fenómenos—conjunción sabiamente observada por Maudsley en un libro feliz,—donde la anomalía psíquica del individuo se convierte en causa determinante de su actividad antisocial, encontramos la dolorosa legión de fronterizos y alienados para quienes se entreabre la puerta sombría del delito, como si un destino inexorable los apresara entre las mallas funestas de la criminalidad; la locura y el delito, justamente emparentados por Morel en su visión sintética de las degeneraciones humanas, entrelazan sus tentáculos nefastos, engendrando ese personaje magistralmente burilado por Shakespeare en su Hamlet: el alienado criminal.
De particular manera—y por especiales razones de observación—nos preocupaban los casos de locura simulada por delincuentes, máxime al advertir su frecuencia desde que la justicia reconoció la importancia de la psicopatología criminal y el examen psíquico se consideró indispensable para determinar la responsabilidad de algunos delincuentes.
Tal era la estática de nuestra mente. De sobre el velador tomamos, una noche, el Malade Imaginaire, de Molière, para continuar su comenzada lectura, con el higiénico propósito, entre otros, de no adormecernos bajo la influencia poco grata de una monografía sobre "Nuevos tratamientos de los bolos fecales", cuya lectura acabáramos en el British Medical Journal. Teníamos para ello nuestras razones; estudiando la psicopatología de los sueños, habíamos visto que la naturaleza de las impresiones recibidas en el período prehípnico, influye de manera intensa sobre el carácter agradable o desagradable de los sueños[1].
Las peripecias de Argan—a quien hoy no consideraríamos un "enfermo imaginario", sino un caso de neurastenia gastro-intestinal, como demostró ha poco tiempo el profesor Debove en una hermosa conferencia a los estudiantes de la Sorbona—prolongaban nuestra vigilia más allá de sus límites habituales. Seguíamos ávidamente las operaciones "científicas" de Purgon y de Diaforius, que "saben bellas humanidades, hablan en buen latín y designan con nombres griegos todas las enfermedades; pero en cuanto a curarlas, carecen de toda noción". Y con deleite asistíamos a las inagotables lavativas de Mr. Fleurant, competidor, sin desventajas, de las purgas y sangrías del primero, mientras Diaforius daba a su hijo Tomás una lección clínica, en presencia del mismo Argan, felicitándole ardientemente por haber seguido sus huellas, permaneciendo "fiel a las opiniones de los antiguos", negándose a prestar la menor atención a las razones y experiencias de los "pretendidos" descubrimientos y teorías de la época...
Sonaba involuntariamente en nuestro oído la invectiva de Cicerón: "Neque imitare malos medicos, qui in alienis morbis profitentur tenere se medicinae scientiam, ipsi se curare non possunt." (Ad fam., IV, 5, 5). En ese momento Mr. Fleurant empuñaba de nuevo el instrumento que sintetizaba toda su profundidad científica. Tuvimos la percepción de algo dibujado en el campo periférico de nuestra retina, cuya mácula lútea estaba enfocada a las líneas del libro. Volvimos la mirada; a la altura de los ojos, adherido a la pared, vimos uno de esos copos de algodón y polvo que suelen formarse en los rincones de los aposentos.
Poco nos interesó esa observación. Volvimos nuevamente la vista al libro, para seguir asistiendo, con la voluptuosidad intelectual del caso, a las operaciones científicas de los médicos de Molière.
Excitada ya por la reciente percepción, nuestra retina encontrábase en condiciones favorables para descubrir, durante la lectura, que el copo algodonoso se movía, ascendiendo lentamente por la pared. Fijamos de nuevo la vista en el objeto: vímosle ya mucho más alto, después de pocos minutos.
Creímos fuese ilusión óptica, por el agotamiento de una retina fatigada en lecturas excesivas; mas no existiendo motivos para esa duda, ni razones satisfactoriamente explicativas, optamos por desprender el copo de la pared y observarlo detenidamente.
Tal es, por otra parte, la buena línea de conducta ante cualquier hecho difícil de explicar. Y en este caso la observación fué, como siempre, fecunda de provechosas enseñanzas.
Dentro del copo descubrimos un conducto, espeso y resistente, que difícilmente hubiérase adivinado no desprendiendo el copo de la pared; dentro del conducto se alojaba un gusano, el cual, mediante las dos extremidades de su cuerpo, se fijaba a la pared y la recorría, arrastrando consigo su curioso ropaje.
Darwin—presente siempre en nuestro espíritu estudioso—nos dió la explicación del hecho. Ese disfraz servía al animal para escapar a las miradas peligrosas de sus enemigos; la simulación resultaba, para él, un medio simple y excelente de lucha por la vida.
La explicación nos satisfizo.
Hubiéramos continuado la lectura de Molière; pero en nuestro cerebro estaban sometidas a la elaboración de la cerebración inconsciente, múltiples cuestiones relativas a los alienados criminales, y, de manera especial, a los delincuentes simuladores de una enfermedad mental.
Los neurones de asociación hicieron lo demás.
Entre el gusano disimulador de su cuerpo bajo un copo de algodón y el delincuente disimulador de su responsabilidad jurídica tras una enfermedad mental, debía lógicamente existir un vínculo: ambos disfrazábanse para defenderse de sus enemigos, siendo la simulación un recurso defensivo en la lucha por la vida.
II.—Entre las verdades definitivamente adquiridas por la ciencia e impuestas como guía a los pensadores y estudiosos contemporáneos, hay dos fundamentales, que jamás debiera olvidar quien se aventura en la selva—aún "selvaggia ed aspra e forte", en decir del poeta florentino—de la ciencia: Determinismo y Evolución.
Dentro de esos conceptos, cuyo desarrollo hemos ensayado en otros estudios y fuera inoportuno repetir aquí, cimentóse como verdad científica la noción del transformismo biológico y social. Por él conocemos la génesis y sucesión de las formas biológicas como resultado de la acción combinada de la herencia, tendiente a reproducir los caracteres de los antepasados, y la variabilidad, tendiente a crear caracteres nuevos, en armonía con la evolución de las condiciones del medio en que "luchan por la vida" todas las especies vivas. Los fenómenos sociales, además, siguen un proceso constante de transformación, a semejanza de los fenómenos biológicos; la sucesión de las formas de organización social y de las diversas instituciones es presidida, en primer término, aunque no exclusivamente, por la adaptación de los grupos sociales a las transformaciones del doble ambiente natural (cósmico) y artificial (económico).
Esta manera de ver, simple aplicación del concepto evolucionista, tiene su comprobación en las cuatro grandes ramas de los conocimientos humanos. Laplace lo estableció para los fenómenos del mundo cósmico; Lyell, para los fenómenos geológicos; Darwin, para los biológicos; Spencer, para los sociales, que llama superorgánicos. Otros estudiosos confirmaron esa verdad general en grupos fenoménicos parciales.
En esas series de fenómenos, cuyo desenvolvimiento es sucesivo e integral, existen vínculos estrechos, fácilmente reconocidos mediante una observación inteligente. Así, por ejemplo, el perfeccionamiento progresivo de las funciones corresponde a una creciente complejidad morfológica y a la mayor división del trabajo en los organismos, conforme se asciende en la serie evolutiva. Por eso es posible descubrir, en cualquiera especie, en forma larvada y rudimentaria, las funciones que alcanzan mayor desenvolvimiento en las que son superiores a ella dentro de la misma serie.
Puede reconstruirse la filogenia de cualquier función de los seres vivos; es decir, encontrar los diversos grados de su integración progresiva a través de cuantas especies la preceden en la evolución de la serie biológica. Las más complejas operaciones psíquicas elaboradas en el cerebro humano, no son sino el perfeccionamiento alcanzado por funciones progresivamente desenvueltas en la serie animal. El "alma" de los metafísicos es un perfeccionamiento de funciones inherentes a la substancia viva, al protoplasma; la memoria, por ejemplo, encuéntrase en formas progresivamente complicadas, desde la amiba hasta el hombre.
Con los fenómenos sociológicos ocurre lo mismo; todas las instituciones sociales tienen su filogenia perfectamente determinable. El sentimiento de solidaridad social, verbigracia, aparece ya en la primera asociación de seres vivos, y evoluciona, integrándose progresivamente, hasta alcanzar sus actuales proporciones, permitiendo inducir que en futuras transformaciones sociales se equipararán todos los individuos ante las condiciones de lucha por la vida, para alcanzar el desenvolvimiento máximo de su propia individualidad. También podría aplicarse a los fenómenos sociales, además de ese concepto de filogenia, el principio determinado para los fenómenos biológicos por Haeckel, según el cual la evolución ontogenética corresponde aproximadamente a la evolución filogenética. Lo saben, a ciencia cierta, cuantos sociólogos, Loria en primera fila, proponen estudiar en el rápido desarrollo de las colonias contemporáneas el lento y progresivo desarrollo ocurrido antes en los pueblos de adelantada civilización.
Pero estos puntos, necesarios de fijar para el desenvolvimiento consecutivo de nuestra tesis, no podemos dilucidarlos aquí con la amplitud deseable. Bástenos mencionar, y nadie la niega,—aun no aceptando la teoría orgánica de las sociedades, enunciada por Spencer—la existencia de cierta analogía, imposible de olvidar, entre las leyes que rigen los fenómenos biológicos y los sociológicos, pudiendo, casi siempre, encontrarse una correlación en el conjunto y las modalidades de unos y otros.
III.—Para cuantos saben lo expuesto (saber en sentido relativo, sin olvidar la frase de Grocio: "Nescire quaedam magna pars sapientiae est") y para quienes lo acepten, aparece lógico y estrecho el vínculo entre el gusano simulador, aparecido en nuestra retina periférica, mientras leíamos a Molière, y el delincuente simulador de la locura. Para quienes vivieran en el mundo feliz de los Fleurant, los Purgon y los Diaforius, ese vínculo no aparecería jamás.
Evolución, Lucha por la vida, Filogenia, pareceríanles palabras poco científicas y faltas de sentido; el mismo efecto nos produjo un libro escrito en japonés, que tuvimos entre manos: era, sin embargo, un libro importante y condensaba muchos conocimientos. Nuestra la culpa si ignorábamos el japonés.
Idéntico sería el caso de cuantos no vieran el vínculo filogenético, desde la simulación del gusano hasta la del delincuente; la frase es vieja, pero siempre útil: ellos no lo verían, no por ser incierta su existencia, mas porque su falta de amplitud y disciplina científicas les condenaría a una eterna ceguera intelectual.
¡Y, sin embargo, cuántas cosas ve el pavo en la fábula de La Fontaine, donde el mono enseña las proyecciones de la linterna mágica... apagada!...
En nuestro concepto—inexacto, acaso, pero larga e intensamente pensado—el vínculo existe.
Solamente el estudio de la Simulación, como fenómeno general, puede dar la ley de conjunto donde se encuadra el fenómeno particular de la Simulación de la locura. Idéntico móvil preside, en general, todas las manifestaciones conscientes de la simulación, así como una misma finalidad orienta todas las manifestaciones de la memoria en los seres biológicos, y todas las formas del sentimiento de asociación y solidaridad en la lucha, en las sociedades animales en general y particularmente en las humanas.
La Simulación en general, siguiendo las ideas científicas expuestas, debe estudiarse, primeramente, por sus manifestaciones en la serie biológica: sólo después encontraremos sus manifestaciones conscientes bien desarrolladas en la vida superorgánica, en las sociedades humanas.
En éstas hallaremos la clave para estudiar las simulaciones humanas de toda índole, unificadas por el mismo propósito de la mejor adaptación del simulador a las condiciones del ambiente donde lucha por la vida. Entre ellas discerniremos, como hecho general, la simulación de estados patológicos, una de cuyas formas—la más importante para la psiquiatría y la medicina legal—es la simulación de la locura en general.
Sólo entonces estaremos habilitados para estudiar provechosamente la simulación de la locura por los delincuentes, en sus relaciones con la psiquiatría, la sociología criminal y la medicina legal.
Con otros métodos y por otros caminos consideramos imposible llegar a una comprensión clara de la materia a estudiar, y, a priori, predeterminaríamos su insuficiencia.
En suma, el presente ensayo constituye un estudio general de la simulación como medio de lucha por la vida, estudiándola desde sus primeras manifestaciones inconscientes, en el mundo biológico, hasta sus complejas modalidades en la vida de los hombres civilizados. Complementando tal estudio intentaremos el análisis de la psicología de los simuladores, clasificando las variedades más notables de este grupo, compuesto por individuos en quienes la tendencia a simular constituye el rasgo dominante de su carácter y su medio predilecto de lucha por la vida.
Por fin, determinaremos la evolución de la simulación en las sociedades humanas, valiéndonos de las más recientes inducciones de la sociología y usando el más severo método científico.
En su concepto fundamental, y en algunas cuestiones parciales, esta síntesis desea ser novedosa; incompleta o deficiente, es ya fruto de la observación y de estudio asiduo. Si el ensayo no resultara tan convincente como deseamos al escribirlo, podríamos, por lo menos, repetir el verso dirigido a Virgilio por el Alighiero, al reconocerle, en el primer canto de su Infierno:
Vagliami il lungo studio ed il grande amore.
Buenos Aires, 1900.
NOTAS:
[1] Véase nuestro trabajo "La Psychopathologie des Rêves", en la Revue de Psychologie, de París, marzo 1900.
Cap. I.—Simulación y lucha por la vida
I. La lucha por la vida.—II. Medios ofensivos y defensivos en la lucha por la vida.—III. Aspectos accidentales, instintivos y voluntarios de los fenómenos de simulación.—IV. Su valor como medio de lucha por la vida.—V. Conclusiones.
I.—LA LUCHA POR LA VIDA
En el progresivo desarrollo del pensamiento humano pocas nociones han sido tan fecundas para el conocimiento del hombre y de la sociedad como las derivadas de las ciencias naturales. De crasos errores primitivos, fundados sobre una observación superficial o una escasa experiencia, se ha marchado, gradualmente, a través de errores cada vez más cercanos de la verdad, hacia una comprensión, lenta pero inevitable, de la realidad que impresiona nuestros sentidos. Así lo observamos en todas las ciencias.
Ocurre eso mismo en biología. Cuando Linneo osa afirmar: Nulla species novae, species tot sunt diversae quot diversas formas ab initio creavit infinitum ens, encuentra favorable acogida entre los naturalistas, surgiendo en apoyo de su doctrina los trabajos respetables de Cuvier y de Agassiz. No se podría, ante la doctrina linneana, negar o desconocer que ella señaló una etapa de aproximación a la verdad; baste pensar en las absurdas divagaciones de los antiguos naturalistas, cuya concepción del origen de los seres orgánicos reducíase a la generatio ex-putredini, y cuyas nociones sobre la diversidad de las formas se exteriorizaban en la suposición de incongruentes metamorfosis.
Mas las ciencias naturales, después de la teoría linneana, tenían un largo sendero que recorrer, antes que el conocimiento del mundo biológico alcanzase la comprensión exacta de la evolución de las formas vivas. Lamarck formuló, por vez primera, la doctrina de la variabilidad de las especies, mostrando la influencia del medio sobre la variación de las formas. Medio siglo más tarde, Darwin cimentó la teoría, incorporándole el fundamental concepto de la lucha por la vida y la consiguiente selección natural. Las obras del segundo, por ser más documentadas, lograron despertar ardientes discusiones entre los estudiosos, y el resultado final fué, en breve transcurso de años, la aceptación del núcleo fundamental de la teoría. De entonces acá, la doctrina de la variabilidad de las especies, o transformismo, ha sido confirmada por todas las ciencias biológicas, sin que la afecten en lo fundamental todas las disputas que le han promovido sus adversarios sobre cuestiones de detalle.
Limitándonos a consignar los hechos e ideas que reputamos base indispensable para nuestra teoría de la simulación, considerada como medio fraudulento de lucha por la vida, diremos, brevemente, las líneas generales de la doctrina darwiniana en lo que a esta última se refiere. Siendo ella la premisa que sustenta todo el desenvolvimiento de este ensayo, no será superfluo sintetizarla con claridad, definiendo de manera precisa el punto de partida de nuestras aplicaciones ulteriores.
Los naturalistas admiten, concordemente, que las causas principales de la evolución son tres: la variación, la selección y la herencia. La variación es un resultado de la adaptación al medio, que varía a su vez más o menos lentamente; la selección natural es un resultado de la lucha por la vida y determina la supervivencia de los mejor adaptados; la herencia transmite los caracteres adquiridos y sin ella es inconcebible la evolución de las especies. Aunque sería fácil repetir, de segunda mano, los fundamentos de la teoría de Darwin sobre la lucha por la vida y la selección natural, conviene, para mayor fidelidad, remontar a la fuente de origen, resumiendo en un párrafo las propias expresiones del gran naturalista.
La lucha por la existencia resulta inevitablemente de la rapidez con que todos los seres vivos tienden a multiplicarse. Nace un número de individuos mayor del que puede vivir, y de ello proviene, en cada caso, la lucha por la existencia, ya sea con los individuos de la misma especie, ya con los de especies diferentes, y sometida, en ambos casos, a las condiciones físicas del medio ambiente en que ellos viven. Es la doctrina de Malthus aplicada, en toda su intensidad, a los seres de los reinos animal y vegetal, por no existir entre ellos la aptitud de producir a voluntad los medios de subsistencia, ni otros factores éticos que pueden atenuarla entre los hombres. Obsérvese que la frase "lucha por la existencia" está empleada en sentido general y metafórico, involucrando las relaciones de recíproca dependencia entre los seres organizados, y dos hechos, aun más importantes: la supervivencia de los individuos mejor adaptados y su capacidad para dejar descendientes. Puede afirmarse con seguridad que los animales carnívoros, en tiempo de escasez, luchan entre sí, disputándose los alimentos necesarios para su existencia; también podrá decirse que una planta, en el borde del desierto, lucha por la existencia contra la sequedad, aun cuando fuera más exacto decir que su existencia depende de la humedad; con mayor exactitud diríamos que una planta, al producir anualmente un millón de semillas, de las cuales solamente una consigue desarrollarse y madurar a su vez, lucha con las plantas de la misma especie, o de otras, que ya cubren el suelo. El musgo depende del manzano y de algunos otros árboles; solamente de una manera figurada podrá decirse en este caso que el manzano lucha contra los otros árboles, por hospedar al musgo, pues si un gran número de parásitos se radican sobre un mismo árbol, éste languidece y acaba por morir; pero de muchos musgos que crecen juntos sobre una misma rama y producen semillas, puede decirse que luchan el uno contra el otro. Siendo los pájaros los diseminadores de las semillas de un árbol dado, la existencia de esta especie depende de ellos, y, figuradamente, puede decirse que ese árbol lucha con los demás frutales, pues interesa a cada uno de ellos atraer los pájaros para que coman sus frutos y diseminen de esa manera sus semillas. Empléase, pues, para mayor comodidad, el término "lucha por la existencia" en los diferentes sentidos apuntados, confundiéndose los unos con los otros. ("El Origen de las Especies", cap. III). En esa lucha por la vida, en que se multiplican y se destruyen las más diversas manifestaciones de la existencia orgánica, desde el bacterio y la amiba hasta la encina y el hombre, sucumbe la inmensa mayoría de los gérmenes capaces de generar nuevos individuos. A pocos reserva la Naturaleza el derecho de alcanzar la plenitud del desenvolvimiento biológico y de transmitir sus caracteres a sus descendientes.
Para completar el concepto expuesto por Darwin, acudamos a Wallace, que es fuente autorizada, para comprender de qué manera las diferencias individuales determinan la selección de la especie y la supervivencia de los más aptos, o mejor adaptados. Si todos los individuos de cada especie—dice—fueran completamente semejantes entre sí, podríamos afirmar que la supervivencia sería una cuestión de azar; pero esos individuos no son semejantes. Los vemos diferenciarse, distinguirse de muchas maneras. Algunos son más fuertes, otros más rápidos, otros más astutos, otros de constitución más robusta. Un color obscuro permite a algunos ocultarse fácilmente; una vista penetrante permite a otros descubrir su presa a mayor distancia, o escapar de sus enemigos con más facilidad que sus compañeros. Entre las plantas, las más pequeñas diferencias pueden ser útiles o perjudiciales. No podemos dudar de que, tomando en cuenta lo apuntado, cualquiera variación bienhechora dará a quienes la poseen mayor probabilidad de sobrevivir a la terrible prueba por que deben pasar; alguna parte puede quedar en manos del azar, pero al fin y al cabo, el más apto sobrevivirá. ("El Darwinismo", cap. I.)
La selección natural se continúa en la especie por la conservación y la transmisión de los caracteres útiles a cada individuo, según las condiciones del medio que actúa sobre él en los varios períodos de la vida. Todo ser—y éste es el sentido natural de lo que podemos llamar progreso biológico—tiende a perfeccionarse en su adaptación al medio; este perfeccionamiento conduce de una manera natural al progreso de la organización del mayor número de los seres vivientes en el mundo entero. (Darwin, ob. cit., cap. IV).
El origen de las variaciones individuales que permiten la mejor adaptación ha sido objeto de explicaciones diversas, así como el mecanismo de su transmisión hereditaria. La reseña crítica de las doctrinas respectivas sería, por cierto, interesante; mas no son estas páginas la oportunidad para hacerla, no siendo ello indispensable para el objeto especial de nuestra investigación. Baste mencionar, entre otras hipótesis dignas de consideración, las formuladas por los propios Lamarck y Darwin, por Kolliker, Wagner, Naegeli, Weissmann, Mantegazza, y por otros defensores de las modernas escuelas neolamarckiana y neodarwiniana.
En la naturaleza, la variabilidad individual, la herencia de las variaciones mejor adaptadas y la selección en la lucha por la vida, se combinan para determinar la evolución de las especies vivas, según la mayor o menor adaptación de sus caracteres al medio en que viven.
La variación fué certeramente definida como el elemento "activo" de la evolución, en cualquier época de la vida actúe, embrión o ser vivo, y de cualquier causa dependa, cósmica o fisiológica. La herencia, en cambio, es el elemento "conservador", que permite la acumulación de las variaciones útiles, transmitiendo los caracteres ya probados en la lucha por la vida de individuos que decaen a otros individuos nuevos. La vida de una especie podría compararse a la de un individuo perpetuamente joven, como si el desgaste orgánico por la incesante actividad de la vida se compensara por un proceso de renovación total, que le mantuviese capaz de sostener nuevas luchas y de adquirir nuevas variaciones útiles. La selección, elemento "perfeccionador", es un principio de primordial importancia por su universalidad; actúa, de manera constante, para la conservación de las formas y funciones útiles, sean cuales fueren las causas a que se atribuyan las variaciones. Se ha insistido, justamente, en que es erróneo considerar a la selección como causa determinante de la variación; ella sería "el timón de la evolución, mas no su fuerza propulsora".
De lo expuesto recogemos un concepto fundamental: todos los seres vivos luchan por la vida. El hombre, lo mismo que las otras especies, está sometido a ella; las sociedades humanas, lo mismo que las otras sociedades animales. Individuos y naciones, partidos y razas, sectas y escuelas, luchan por la vida entre sí, para conservarse y crecer, para amenguarse y morir. La lucha por la existencia en las sociedades humanas es un hecho innegado, manifestándose con caracteres semejantes a los que reviste en el mundo biológico; tal verdad es igualmente admisible por los creyentes de la doctrina biosociológica de Spencer, para quienes las sociedades humanas son simples superorganismos, como por los que aceptan la primacía de los fenómenos económicos en la constitución social, con o sin la teoría de la lucha de clases, que es uno de los fundamentos del mal llamado "materialismo histórico". En verdad—y oportunamente volveremos sobre ello—la lucha por la vida en la especie humana se modifica, porque ella tiene la posibilidad de producir sus propios medios de subsistencia, subordinando la lucha al incremento de su capacidad productiva; aptitud que, en última instancia, determinará la transformación o atenuación de ciertas formas de lucha por la vida en el porvenir.
No comentaremos, por ahora, la extensión que ha dado De Lanessan al concepto darwiniano de la lucha por la existencia; en el mundo inorgánico, entre los minerales, encuentra que esa lucha existe, entendida, naturalmente, en el sentido figurado, atribuídole por el mismo Darwin. Bástenos señalar la evidencia del hecho en el mundo orgánico, en los reinos vegetal y animal.
Sintetizados así, rápidamente, los principios del evolucionismo biológico, dejamos planteado el que nos servirá como punto de partida para el desarrollo de nuestras observaciones: La lucha por la vida es un fenómeno general en todos los seres vivos.
II.—MEDIOS OFENSIVOS Y DEFENSIVOS EN LA LUCHA POR LA VIDA
Donde hay vida, hay lucha por la vida. En todos los casos la Naturaleza ha provisto a los seres vivos de medios ofensivos y defensivos útiles para la supervivencia de los mejor adaptados a las condiciones del medio; no siempre son los más fuertes, considerada la fuerza en un sentido mecánico o cuantitativo, sino los más diestros o astutos para substraerse a las infinitas causas destructivas que gravitan sobre los seres vivos, o los más hábiles para proveer a la propia alimentación. En esa lucha, directa o indirectamente combatida, los seres vivos emplean recursos de índole variadísima. Recorriendo la serie evolutiva de las especies animales y vegetales, se ven dos grandes categorías de recursos: los unos a base de fraude, los otros fundados en la violencia.
La intensificación de la lucha por la vida, por el aumento numérico de los individuos que tienen análogas necesidades, estimula el perfeccionamiento y desarrollo de los medios de lucha. La adquisición de un carácter ventajoso, ofensivo o defensivo, coloca a su poseedor en condiciones favorables para el éxito, asegurando su vida y su reproducción, y transmitiendo, mediante esta última, el nuevo carácter adquirido, que será igualmente provechoso a su descendencia. Y, en efecto, en toda especie viva, los individuos más robustos, más ágiles, más astutos, más prudentes, según las circunstancias especiales en que luchan por la vida, tienen más probabilidades de sobrevivir.