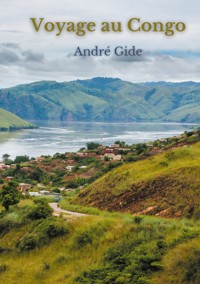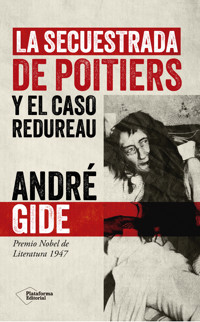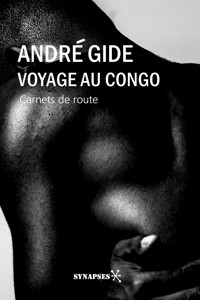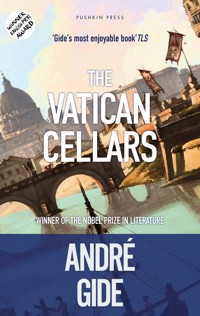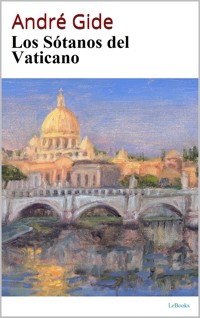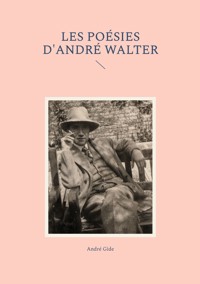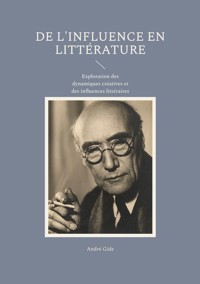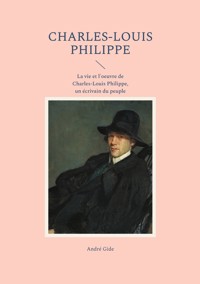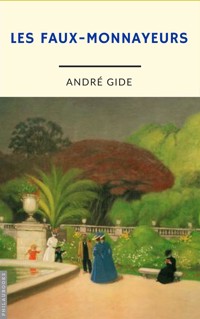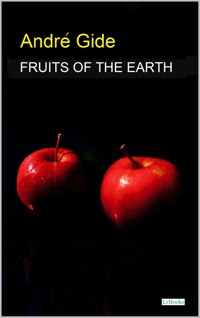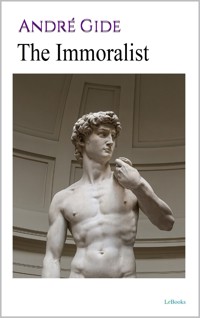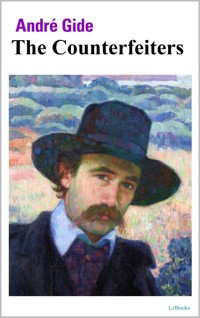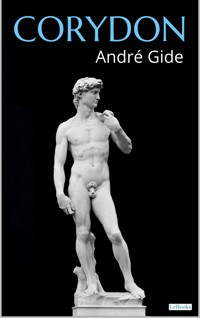1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Prêmio Nobel
- Sprache: Spanisch
André Paul Guillaume Gide (1869-1951), conocido como André Gide, fue un renombrado escritor francés. Premio Nobel de Literatura en 1947 y fundador de la prestigiosa Editora Gallimard, André Gide es el autor de livros memorables como: "El Inmoralista", "Si la semilla no muore", "La puerta Estrecha" "Los Monederos Falsos", entre otros. Su obra tiene muchos aspectos autobiográficos y en ella se exponen conflictos morales, religiosos y sexuales. El Inmoralista es una parábola sobre la dialéctica entre la naturaleza y la moral, así como una reflexión sobre el despliegue de la libertad individual. Obra provocadora de reflexión que mantiene aún todo su poder de desafiar las actitudes complacientes y las presunciones culturales infundadas, narra el intento de un joven parisiense por superar el conformismo social y sexual. El Inmoralista forma parte de la famosa selección crítica: "1001 Libros que hay que leer antes de morir".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
André Gide
EL INMORALISTA
Título original:
“L’immoraliste“
Prefacio
Amigo Lector
André Paul Guillaume Gide (1869-1951), conocido como André Gide, fue un renombrado escritor francés. Premio Nobel de Literatura en 1947 y fundador de la prestigiosa Editora Gallimard, André Gide es una de las personalidades más destacadas de la vida cultural francesa. Su obra tiene muchos aspectos autobiográficos y en ella se exponen conflictos morales, religiosos y sexuales.
André Gide, nacido y muerto en París, huérfano de padre a los once años, fue educado por una madre autoritaria y puritana que le obligó, tras someterle a las reglas y prohibiciones de una moral rigurosa, a rechazar los impulsos de su personalidad. Su infancia y su juventud influirían de manera decisiva en su obra, casi toda ella autobiográfica, y le inducirían más tarde al rechazo de toda limitación y todo constreñimiento.
El inmoralista es una parábola sobre la dialéctica entre la naturaleza y la moral, así como una reflexión sobre el despliegue de la libertad individual. Gide concibió esta obra como apéndice de otro relato, La puerta estrecha, que redactó simultáneamente.
Obra provocadora de reflexión que mantiene aún todo su poder de desafiar las actitudes complacientes y las presunciones culturales infundadas, El inmoralista narra el intento de un joven parisiense por superar el conformismo social y sexual.
El personaje Michel, nacido y criado en el seno de una familia puritana, contrae matrimonio con Marceline para complacer a su padre moribundo. Durante un viaje por el norte de África enferma gravemente, y en su convalecencia descubre la sensualidad y el placer por la vida. Esta revelación provoca un cambio radical en su manera de vivir y le lleva a la liberación de ataduras morales.
El intento de Michel de acceder a una verdad más profunda repudiando la cultura, la decencia y la moralidad solo redunda en confusión y pérdida. En su afán de autenticidad, ha hecho daño a otros. Aun así, la novela sigue siendo tanto una condena de las imposiciones arbitrarias de una sociedad hipócrita, como de la errada conducta de Michel.
Una excelente lectura
LeBooks Editora
Prefacio del Autor
Doy este libro por lo que pueda valer. Es un fruto lleno de ceniza amarga; se parece a las coloquíntidas del desierto que crecen en parajes calcinados y no brindan a la sed sino una quemadura aún más atroz, pero a las que no falta belleza sobre la arena de oro.
Si había yo ofrecido a mi héroe como ejemplo, preciso es convenir que sólo muy mal lo he logrado; los pocos raros que tuvieron a bien interesarse por la aventura de Miguel dieron en informarla con toda la fuerza de su bondad. No en vano había yo adornado de tantas virtudes a Marcelina; no se perdonaba a Miguel el que no la prefiriera a sí mismo.
Si había yo ofrecido este libro como un acto de acusación contra Miguel, no lo logré en mayor medida, pues nadie me estuvo agradecido por la indignación que sentía contra mi héroe; parecía como si esa indignación fuera sentida a pesar mío; desde Miguel se volcaba sobre mí; por poco pretendían confundirme con él.
Mas no he querido hacer en este libro acto de acusación ni apología, y me he guardado de juzgar. El público ya no perdona que el autor, tras la acción que pinta, no se declare en pro o en contra; aun más, se quisiera que tomase partido en el curso mismo del drama, que se pronunciara netamente ya sea por Alceste o Cilinto, por Hamlet u Ofelia, por Fausto o Margarita, por Adán o Eva. No pretendo yo, ciertamente, que la neutralidad (iba a decir: la indecisión) resulte signo seguro de un gran espíritu; mas creo que cantidad de grandes espíritus han mostrado extrema repugnancia a... concluir; y que plantear bien un problema no equivale a suponerlo resuelto por adelantado.
Es de mala gana que empleo aquí el término problema. A decir verdad, en arte no hay problemas para los que la obra de arte no sea solución suficiente.
Si por problema se entiende drama, del que retrata este libro habré de decir que no por representarse en el alma misma de mi héroe deja de ser harto general para quedar circunscrito a su singular aventura. No tengo la pretensión de haber inventado este problema; existía antes de mi libro; que Miguel triunfe o sucumba, el problema continúa siendo tal, y el autor no propone como alcanzados ni el triunfo ni la derrota.
Si algunos espíritus distinguidos no han aceptado ver en este drama más que la exposición de un caso extraño, y sólo un enfermo en su héroe; si no han querido reconocer que algunas ideas apremiantes y de interés muy general pueden, sin embargo, habitarlo, la culpa no es de las ideas o del drama, sino del autor; quiero decir de su torpeza, bien que haya él puesto en este libro toda su pasión, todas sus lágrimas y todo su cuidado. Mas el interés real de una obra, y aquel que el público de un día le consagra, son cosas harto diferentes. Sin demasiada fatuidad, creo que puede preferirse correr el riesgo de no interesar el primer día — con cosas interesantes — a apasionar sin un mañana al público goloso de trivialidades.
Al fin de cuentas, no he buscado probar nada, sino pintar bien y dar a mi pintura sus justas luces.
(Al señor D. R., presidente del Consejo).
Sidi b. M., 30 de julio de 189.
Sí, estabas en lo cierto; Miguel nos ha hablado, querido hermano. He aquí el relato que nos hizo. Lo habías pedido, y yo te lo prometí; pero en el instante de enviarlo vacilo todavía, y cuanto mas lo releo, más horrible me parece. ¡Ah! ¿Qué vas a pensar de nuestro amigo? Por otra parte, ¿qué he pensado yo mismo? ¿Lo condenaremos simplemente, negando que sea posible inducir al bien facultades que se manifiestan crueles? Pero existe hoy más de uno, lo temo, que osaría reconocerse en este relato. ¿Se llegará a inventar un empleo para tanta inteligencia y tanta fuerza... o se rehusará a todo eso el derecho de ciudad?
¿En qué puede servir Miguel al Estado? Confieso que lo ignoro... Necesita una ocupación. El alto puesto que te han valido tus grandes méritos y el poder que posees, ¿permitirán encontrársela? Apresúrate. Miguel es abnegado; lo es todavía; bien pronto sólo lo será para sí mismo.
Te escribo bajo un azur perfecto; en los doce días que Dionisio, Daniel y yo llevamos aquí, ni una nube, ni la menor disminución del sol. Miguel dice que el cielo se mantiene puro desde hace dos meses.
No estoy triste ni alegre; este aire de aquí nos llena de una muy vaga exaltación, nos hace conocer un estado que parece tan distante de la alegría como de la pena; tal
vez sea la felicidad.
Nos quedamos junto a Miguel; no queremos separarnos de él; ya comprenderás por qué si quieres leer estas páginas; es, pues, aquí en su morada que esperamos tu respuesta; no tardes.
Bien conoces la amistad de colegio, ya fuerte entonces, pero acrecida de año en año, que unía a Dionisio, Daniel y a mí con Miguel. Una especie de pacto fue concluido entre los cuatro: a la menor llamada del uno, los otros tres deberían responder. Por eso, cuando recibí el misterioso grito de alarma de Miguel, previne al punto a Daniel y a Dionisio, y los tres, abandonándolo todo, partimos.
Tres años habían pasado sin que viéramos a Miguel. Se había casado, llevándose a su mujer de viaje; en ocasión de su último paso por París, Dionisio estaba en Grecia, Daniel en Rusia, y yo, bien lo sabes, retenido junto a nuestro padre enfermo. No nos faltaban, sin embargo, noticias suyas; pero aquellas que nos dieran Silas y Will, luego de ver nuevamente a Miguel, sólo podían asombrarnos. En él se producía un cambio que no alcanzábamos aún a explicarnos. No era ya el puritano asaz docto de otro tiempo, con gestos torpes a fuerza de convencidos, miradas tan claras, que ante ellas con frecuencia nuestras frases demasiado libres se interrumpían. Era... pero a qué indicar desde ya, lo que su relato va a decirte.
Te envío pues, ese relato, tal como lo escuchamos Dionisio, Daniel y yo. Miguel lo hizo en su terraza, donde junto a él estábamos tendidos en la sombra y bajo la claridad de las estrellas. Hacia el final del relato vimos alzarse el día sobre la llanura. La casa de Miguel la domina así como al poblado, del que poca distancia la separa. Por el calor, por las cosechas ya levantadas, esta llanura se parece al desierto.
La casa de Miguel, si bien pobre y extraña, es encantadora. En invierno se pasaría allí frío, pues no hay cristales en las ventanas; o más bien no hay ventanas en absoluto, sino vastos agujeros en los muros. El tiempo es tan hermoso que dormimos afuera, sobre esteras.
Déjame decirte aún que tuvimos buen viaje. Llegamos por la noche, extenuados de calor, embriagados de novedad, luego de detenernos apenas en Argel y más tarde en Constantina. Desde Constantina, otro tren nos condujo a Sidi b. M., donde esperaba una carretera. La ruta termina lejos del poblado, que se encarama en lo alto de un roquedal como ciertos burgos de la Umbría. Subimos a pie; dos mulos cargaban nuestras valijas. Cuando se llega por este camino, la casa de Miguel es la primera de la población. La circunda un jardín cerrado por muros bajos, más bien un cercado, y crecen en él tres granados de caídas ramas y un soberbio laurel rosa. Un niño estaba allí, pero huyó al acercarnos nosotros, escalando bruscamente el muro.
Miguel nos recibió sin testimoniar alegría; muy sencillo, parecía temer toda manifestación de ternura; pero, ya en el umbral, nos fue abrazando a los tres gravemente.
No cambiamos ni diez palabras hasta la noche. Una cena muy frugal hallábase pronta en un salón cuyas suntuosas decoraciones nos asombraron, pero que el relato de Miguel te explicará. Nos sirvió luego el café, teniendo cuidado de prepararlo personalmente. Subimos después a la terraza, desde donde la vista se tendía al infinito, y los tres, semejantes a los amigos de Job, aguardamos, admirando en la llanura incendiada la brusca declinación del día.
Cuando fue de noche, Miguel dijo:
PRIMERA PARTE
I
QUERIDOS amigos, os sabía fieles. Habéis acudido a mi llamada, tal como lo hubiera hecho yo a la vuestra. Y sin embargo llevabais tres años sin verme. Que vuestra amistad, que tan bien resiste a la ausencia, pueda también resistir al relato que voy a haceros. Pues si os llamé bruscamente, si os hice viajar hasta mi residencia lejana, es únicamente para veros, y para que podáis escucharme. No quiero otro socorro que ese: hablaros. Pues me encuentro en un punto tal de mi vida que no puedo ir ya más allá. Y sin embargo no es por lasitud. Pero ya no comprendo. Necesito... Necesito hablar, os digo. Saber liberarse no es nada; lo arduo es saber ser libre... Tolerad que os hable de mí; voy a contaros mi vida, simplemente, sin modestia y sin orgullo, más simplemente que si me hablara a mí mismo. Escuchadme.
La última vez que nos vimos, lo recuerdo, fue en los alrededores de Angers, en la iglesia rural, donde se celebraba mi matrimonio. Poco numeroso era el público, y la excelencia de los amigos tornaba conmovedora la trivial ceremonia. Advertía yo su emoción, y eso mismo me emocionaba. Una breve comida, sin risas ni exclamaciones, os reunió al salir de la iglesia en casa de aquella que era ya mi esposa; luego un coche vino a llevarnos, según el uso que une en nuestro espíritu la idea de una boda con la visión de un lugar de partida.
Conocía yo muy poco a mi mujer, y pensaba, sin dolerme demasiado, que no me conocía ella mejor. La había desposado sin amor, en gran parte para complacer a mi padre moribundo, que se inquietaba al dejarme solo. Amaba yo a mi padre tiernamente; dominado por su agonía, no pensé en aquellos tristes momentos más que en endulzar su fin; fue así cómo prometí mi vida sin saber lo que podía ser la vida. Nuestros esponsales, a la cabecera del moribundo, carecieron de risas, pero no de una grave alegría, tan grande fue la paz que obtuvo mi padre. Si no amaba yo a mi novia, como digo, al menos nunca había amado a mujer alguna. Aquello bastaba, a mi parecer, para asegurar nuestra dicha; ignorándome aún a mí mismo, creí darme entero a ella. Era huérfana como yo, y vivía con sus dos hermanos. Se llamaba Marcelina; tenía apenas veinte años, y yo le llevaba cuatro.
He dicho que no la amaba... Por lo menos no sentía hacia ella nada de lo que llaman amor; mas la amaba, si por esto quiere entenderse ternura, una especie de piedad, y finalmente una estima suficientemente grande. Marcelina era católica, y yo protestante... ¡Pero creía serlo tan poco! El sacerdote me aceptó; yo acepté al sacerdote; aquello se jugó sin ventaja.
Mi padre era, como suele decirse, ateo; lo supongo, al menos, pues por una especie de invencible pudor que creo compartía, jamás me fue posible conversar con él de sus creencias. La grave enseñanza hugonota de mi madre se había ido borrando lentamente en mi corazón junto con su bella imagen; ya sabéis que la perdí muy joven. No sospechaba yo todavía cuánto nos domina esta primera moral de niño, ni qué pliegues deja en el espíritu. Esa especie de austeridad de la que mi madre me dejara el gusto al inculcarme sus principios, la volqué íntegramente en el estudio. Tenía quince años cuando perdí a mi madre; mi padre se ocupó de mí, me tuvo junto a él y puso su pasión en instruirme. Conocía ya bien el latín y el griego; con él aprendí pronto el hebreo, el sánscrito, y finalmente el persa y el árabe. Hacia los veinte años estaba tan maduro, que se atrevió a asociarme a sus trabajos. Se divertía en pretender que yo era su igual, y quiso darme la prueba. El Ensayo sobre los cultos frigios, que apareció con su nombre, era obra mía; apenas lo había él revisado, mas nada le valió jamás tantos elogios. Quedó encantado; en cuanto a mí, me sentía confuso al ver triunfar esa superchería. Pero desde entonces fui bien conocido. Los más eruditos hombres de ciencia me trataban como a su colega. Sonrío ahora de todos los honores que me hicieron... Llegué así a los veinticinco años, casi sin haber mirado más que ruinas o libros, y desconociéndolo todo de la vida. Ponía en el trabajo un fervor singular. Amaba a algunos amigos (vosotros entre ellos), pero más a la amistad que a ellos mismos; mi abnegación era grande, pero como una necesidad de nobleza; amaba yo en mí cada sentimiento bello. En suma, ignoraba a mis amigos como me ignoraba a mí mismo. Ni por un instante me vino la idea de que hubiese podido llevar una existencia distinta, ni que fuera posible vivir de otra manera.
A mi padre y a mi nos bastaban las cosas sencillas; gastábamos tan poco los dos, que alcancé mis veinticinco años sin saber que éramos ricos. Imaginaba, sin pensarlo demasiado, que teníamos solamente para vivir; y había adquirido junto a él tales hábitos de economía, que me sentí casi molesto cuando comprendí que poseíamos mucho más. A tal punto estaba ajeno a esas cosas, que ni siquiera después del deceso de mi padre, de quien era único heredero, adquirí conciencia más clara de mi fortuna, sino tan sólo en ocasión del contrato de mi matrimonio, y fue para darme cuenta en el mismo momento que Marcelina no me aportaba casi nada.
No sabía tampoco otra cosa acaso aún más importante: lo delicado de mi salud. ¿Cómo podía saberlo, sin ponerla jamás a prueba? Sufría catarros de tiempo en tiempo, y los cuidaba negligentemente. La vida demasiado tranquila que hacia me debilitaba y preservaba al mismo tiempo. Marcelina, por el contrario, parecía robusta...
Y que lo era más que yo, habríamos de saberlo muy pronto.
La noche misma de nuestra boda dormimos en mi casa de París, donde nos habían preparado dos habitaciones. Permanecimos el tiempo necesario para compras indispensables, y seguimos luego a Marsella, en donde nos embarcamos inmediatamente rumbo a Túnez.
Las cuestiones urgentes, el aturdimiento de los últimos y demasiado rápidos sucesos, la indispensable emoción de la boda tras de aquella otra más real de mi duelo, todo había terminado por agotarme. Pero recién embarcado en el navio pude sentir mi fatiga. Hasta entonces cada ocupación, al aumentarla, me distraía. El ocio obligado de a bordo me permitió por fin reflexionar. Me pareció que lo hacía por primera vez.
También por primera vez consentía en quedar privado tanto tiempo de mi trabajo. Hasta entonces no me había concedido más que breves vacaciones. Un viaje a España con mi padre, poco tiempo después de la muerte de mi madre, había durado, por cierto, más de un mes; otro a Alemania, seis semanas; y aun otro... pero eran viajes de estudio; mi padre no se distraía para nada de sus muy precisas búsquedas; en cuanto a mí, cuando no lo acompañaba, me ponía a leer. Y sin embargo, apenas hubimos abandonado Marsella diversos recuerdos de Granada y de Sevilla volvieron a mi, recuerdos de cielo más puro, de sombras más francas, de fiestas, risas y cantos. «He ahí lo que vamos a encontrar», pensaba. Subí al puente del navío y vi alejarse a Marsella.
Luego, bruscamente, se me ocurrió que descuidaba un poco a Marcelina.
Estaba sentada a proa; me acerqué y, realmente por primera vez, la miré.
Marcelina era muy hermosa. Vosotros lo sabéis: la habéis visto. Me reproché no haberlo advertido antes. La conocía demasiado para verla como a algo nuevo; nuestras familias habían estado unidas en todo tiempo; la vi crecer, habituado a su gracia... Por primera vez me asombré, tan grande me pareció esa gracia.
Sobre un sencillo sombrero de paja negra dejaba Marcelina flotar un largo velo; era rubia, pero no parecía delicada. Su falda y su blusa estaban hechas de un tejido escocés que eligiéramos juntos. No había querido yo que se ensombreciera con mi duelo.
Sintió que la miraba, se volvió hacia mí... Hasta ahora no había tenido junto a ella sino una solicitud de encargo; reemplazaba el amor, bien que mal, por una especie de galantería reservada que — bien lo advertía yo — la importunaba un tanto. ¿Sintió Marcelina en ese instante que por primera vez la miraba de diferente manera? A su vez me contempló fijamente; luego, con suma ternura me sonrió. Sin hablar me senté junto a ella. Hasta ahora había vivido para mí, o por lo menos según mi propio ser; me había casado sin imaginar en mi mujer otra cosa que un camarada, sin pensar claramente que con nuestra unión mi vida podría cambiar. Pero acababa al fin de comprender que allí cesaba el monólogo.
Estábamos solos en cubierta. Marcelina me ofreció su frente; la estreché suavemente contra mí; alzó ella los ojos, la besé sobre los párpados, y sentí bruscamente, en el instante de mi beso, algo como una nueva piedad invadiéndome tan violentamente que no pude retener mis lágrimas.
— ¿Qué tienes? — preguntó Marcelina.
Empezamos a hablar. Sus frases encantadoras me maravillaron. Me había yo hecho, como podía, algunas ideas sobre la tontería de las mujeres. Junto a ella, esa noche me encontré torpe y estúpido a mí mismo.
¡De manera que esta mujer a la cual unía yo mi vida poseía su vida propia y real! La importancia de tal pensamiento me despertó muchas veces aquella noche; muchas veces me incorporé en mi litera para ver, en la litera más baja, dormir a mi esposa, a Marcelina.
Al día siguiente el cielo estaba espléndido; el mar casi tranquilo. Algunas conversaciones en nada forzadas disminuyeron aún más nuestra incomodidad. El matrimonio comenzaba verdaderamente. En la mañana del último día de octubre desembarcamos en Túnez.
Mi intención era permanecer allí unos pocos días. Os confesaré mi tontería: en aquel país nuevo, nada me atraía fuera de Cartago y algunas ruinas romanas: Timgat, de las cuales me había hablado Octavio, los mosaicos de Susa, y sobretodo el anfiteatro de El Djem, al cual me proponía acudir sin tardanza. Era preciso llegar en primer término a Susa, y de allí seguir en el coche del correo; deseaba yo que nada, hasta llegar allá, fuese digno de ocuparme.
Con todo, Túnez me sorprendió mucho. Al tacto de nuevas sensaciones despertábanse en mí ciertas zonas, facultades adormecidas que, no habiendo funcionado aún, guardaban toda su misteriosa juventud. Me sentía más asombrado y azorado que divertido, y lo que me agradaba sobre todo era la alegría de Marcelina.
Mi fatiga, entre tanto, se tornaba mayor cada día; pero me hubiese parecido vergonzoso ceder. Tosía, experimentaba una extraña alteración en lo alto del pecho.
— Vamos hacia el sur — pensaba — El calor me restablecerá.
La diligencia de Sfax sale de Susa a las ocho de la noche, y atraviesa El Djem a la una de la mañana. Habíamos reservado los lugares delanteros. Esperaba yo encontrarme con una incómoda galería; al contrario, nos vimos instalados con suficiente comodidad. ¡Pero el frío...! ¿Por qué pueril confianza en la suavidad del aire del Mediodía, livianamente vestidos como estábamos ambos, no teníamos con nosotros más que un chal? Apenas salidos de Susa y del abrigo de sus colinas, el viento empezó a soplar. Daba enormes saltos sobre la llanura, aullaba, silbaba, entrando por cada rendija de las portezuelas; nada podía preservarnos. Llegamos transidos, y yo extenuado además por el traqueteo del coche y una horrible tos que me sacudía aún más. ¡Qué noche! Arribamos a El Djem, y no había albergue; en su lugar, un horrible bordj. ¿Qué hacer? La diligencia reanudaba su viaje. El poblado estaba dormido; en la noche que parecía inmensa se entreveía vagamente la masa lúgubre de las ruinas; aullaban los perros. Entramos en una sala terrosa donde habían instalado dos lechos miserables. Marcelina temblaba de frío, pero allí por lo menos el viento no nos alcanzaba.
El siguiente día fue nublado. Nos sorprendió, al salir, ver un cielo uniformemente gris. El viento seguía soplando, aunque menos impetuosamente que la víspera. La diligencia no debía pasar hasta la noche... Lo repito, fue un día lúgubre. Recorrido en pocos instantes, el anfiteatro me decepcionó; incluso me parecía feo bajo ese cielo opaco. Tal vez mi cansancio ayudaba, hacía crecer mi hastío. A mitad del día volví a él, por falta de otra cosa, buscando en vano alguna inscripción en las piedras. Al abrigo del viento, Marcelina leía un libro inglés que por fortuna trajera consigo. Fui a sentarme junto a ella.
— ¡Qué triste día! — le dije — ¿No te aburres demasiado?
— No. Ya ves, leo.
— ¿Qué hemos venido a hacer aquí? ¿No tendrás frío, al menos?
— No demasiado. ¿Y tú? ¡Pero si! ¡Estás muy pálido!
— No...
Por la noche el viento recobró su fuerza... La diligencia vino, al fin. Partimos.