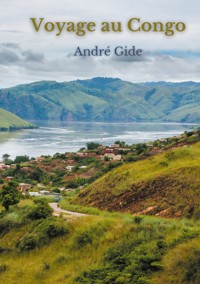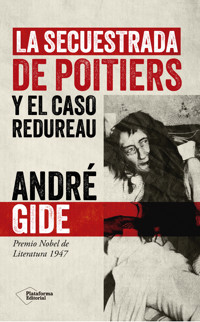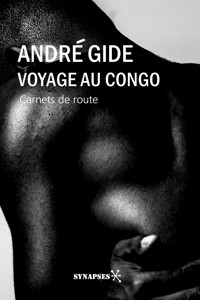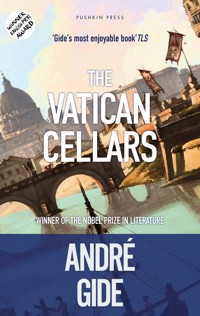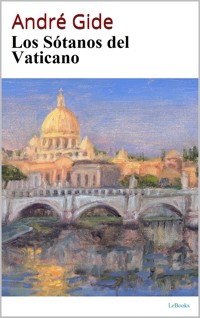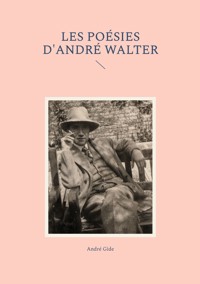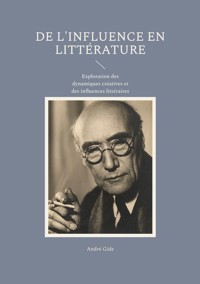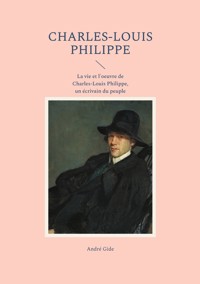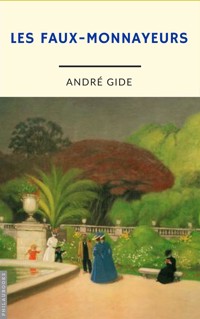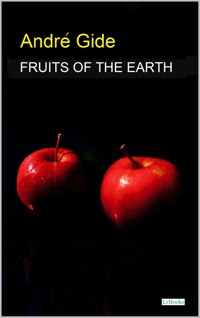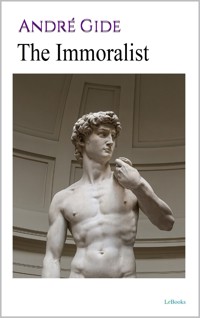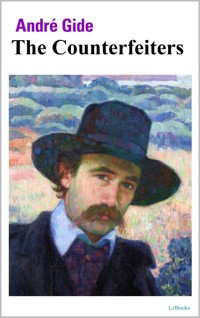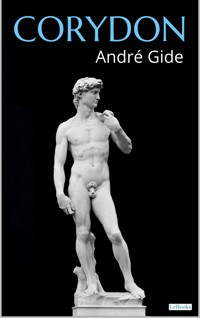1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La puerta estrecha de André Gide es una profunda reflexión sobre el amor, el sacrificio y la búsqueda de la perfección espiritual. Publicada en 1909, esta obra se centra en los personajes de Alissa y Jérôme, quienes comparten un afecto mutuo desde la infancia, pero cuyo amor está marcado por la renuncia y el sufrimiento. A través de esta historia, Gide explora temas como la represión emocional, los conflictos entre el deseo y la moralidad, y la manera en que los ideales religiosos o filosóficos pueden moldear, y a veces distorsionar, las relaciones humanas. La puerta estrecha, título que hace referencia a la frase bíblica sobre el camino angosto hacia la salvación, es una metáfora del sacrificio constante que Alissa cree necesario para alcanzar la trascendencia espiritual, aunque esto la aleje de la felicidad terrenal. Desde su publicación, La puerta estrecha ha sido valorada por su enfoque introspectivo y su capacidad para retratar las tensiones entre el cuerpo y el espíritu. La novela invita al lector a reflexionar sobre los límites del sacrificio y la verdadera naturaleza del amor, planteando preguntas universales sobre el significado de la renuncia y el propósito de la vida.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
André Gide
LA PUERTA ESTRECHA
Título original:
“La porte étroite”
Sumario
PRESENTACIÓN
LA PUERTA ESTRECHA
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Diario de Alissa
PRESENTACIÓN
André Gide
1869 - 1951
André Gide fue un escritor francés, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1947, reconocido como una de las figuras más influyentes en la literatura del siglo XX. Nacido en París, Gide exploró temas como la libertad individual, la moralidad, y la hipocresía social. A lo largo de su carrera, sus escritos cuestionaron las convenciones sociales y religiosas, lo que le valió tanto admiradores como detractores. Sus obras, a menudo autobiográficas, ofrecen una profunda reflexión sobre la lucha entre el deseo personal y las normas impuestas por la sociedad.
Primera etapa y educación
Gide nació en el seno de una familia burguesa protestante, un entorno que marcó su relación con la moralidad y la religión, temas recurrentes en su obra. Estudió en la Escuela Alsaciana de París y desde joven mostró interés por la escritura. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por conflictos internos, especialmente en torno a su homosexualidad, lo que influyó profundamente en su producción literaria.
Carrera y contribuciones
La obra de André Gide aborda con valentía la exploración del ser humano en busca de autenticidad. Entre sus obras más destacadas se encuentra Los monederos falsos (1925), una novela que cuestiona las convenciones literarias tradicionales, presentando una estructura narrativa compleja y personajes que luchan por la autenticidad en un mundo lleno de engaños. El inmoralista (1902) es otro de sus trabajos influyentes, en el cual narra la historia de Michel, un hombre que, tras superar una enfermedad, decide vivir de acuerdo con sus deseos más profundos, sin tener en cuenta las normas sociales.
Gide también fue un defensor de la libertad individual y un crítico de la hipocresía social y religiosa. En su obra Si el grano no muere (1920), una autobiografía, refleja su rechazo hacia los valores burgueses y su búsqueda de una vida más auténtica. A lo largo de su carrera, Gide se mantuvo firme en su convicción de que los individuos deben ser fieles a sí mismos, aunque esto implique desafiar las normas establecidas.
Impacto y legado
La influencia de André Gide se extiende más allá de la literatura. Fue una figura clave en el modernismo europeo y su trabajo inspiró a escritores posteriores como Jean-Paul Sartre y Albert Camus. La honestidad con la que trató temas como la sexualidad, la moralidad y la libertad individual marcó un cambio radical en la narrativa del siglo XX.
Gide fue también un firme defensor de la justicia social. Durante su visita a la Unión Soviética en los años 30, quedó decepcionado por el régimen stalinista, lo que lo llevó a escribir Regreso de la URSS (1936), una obra en la que criticaba abiertamente las condiciones sociales y políticas del país, mostrando su constante compromiso con la verdad y la autenticidad.
Muerte y legado
André Gide falleció en 1951 a los 81 años. A lo largo de su vida, su obra fue objeto de controversia, pero también recibió reconocimiento por su valentía literaria y su exploración profunda de la condición humana. El Premio Nobel de Literatura que recibió en 1947 fue un reconocimiento a su legado como uno de los autores más influyentes de su tiempo. Hoy en día, su obra sigue siendo estudiada y admirada, destacando su contribución a la literatura contemporánea y su lucha por la libertad individual en una sociedad que a menudo impone restricciones.
Sobre la obra
La puerta estrecha de André Gide es una profunda reflexión sobre el amor, el sacrificio y la búsqueda de la perfección espiritual. Publicada en 1909, esta obra se centra en los personajes de Alissa y Jérôme, quienes comparten un afecto mutuo desde la infancia, pero cuyo amor está marcado por la renuncia y el sufrimiento.
Alissa, motivada por un ideal de pureza espiritual, se niega a entregarse al amor terrenal, optando por el sacrificio personal y el camino de la abnegación. Por su parte, Jérôme, aunque profundamente enamorado, se ve atrapado entre su deseo por Alissa y el respeto por sus convicciones. La novela examina cómo la búsqueda de la virtud puede llevar a la autoimposición de un dolor innecesario y a la negación de los placeres humanos más básicos.
A través de esta historia, Gide explora temas como la represión emocional, los conflictos entre el deseo y la moralidad, y la manera en que los ideales religiosos o filosóficos pueden moldear, y a veces distorsionar, las relaciones humanas. La puerta estrecha, título que hace referencia a la frase bíblica sobre el camino angosto hacia la salvación, es una metáfora del sacrificio constante que Alissa cree necesario para alcanzar la trascendencia espiritual, aunque esto la aleje de la felicidad terrenal.
Desde su publicación, La puerta estrecha ha sido valorada por su enfoque introspectivo y su capacidad para retratar las tensiones entre el cuerpo y el espíritu. La novela invita al lector a reflexionar sobre los límites del sacrificio y la verdadera naturaleza del amor, planteando preguntas universales sobre el significado de la renuncia y el propósito de la vida.
Esforzaos en entrar por la puerta estrecha.
Lucas, XIII, 24
LA PUERTA ESTRECHA
I
Otros podrían haber hecho con ella un libro, pero la historia que voy a contar aquí la viví con todas mis fuerzas y consumí en ella mi virtud. Escribiré pues con entera sencillez mis recuerdos, y, si en algunos puntos están hechos girones, no recurriré a la fantasía para remendarlos o unirlos, el esfuerzo que dedicaría a recomponerlos empañaría el placer último que espero encontrar al relatarlos.
Todavía no tenía yo doce años cuando perdí a mi padre. Mi madre, a la que nada ya retenía en El Havre, donde mi padre había sido médico, decidió trasladarse a París, considerando que allí podría finalizar yo mejor mis estudios. Alquiló, cerca del Luxembourg, un pequeño apartamento, que miss Ashburton vino a compartir con nosotros. Miss Flora Ashburton, que ya no tenía familia, había sido primero institutriz de mi madre, después su compañera y pronto su amiga. Yo vivía al lado de aquellas dos mujeres de aspecto igualmente dulce y triste, a las que solo puedo recordar vestidas de luto. Un día, y creo que bastante después de la muerte de mi padre, mi madre sustituyó con una cinta malva la cinta negra del sombrero que llevaba por las mañanas.
— ¡Oh, mamá! — exclamé yo — ¡Qué mal te sienta este color!
Al día siguiente había vuelto a ponerse la cinta negra.
Mi salud era delicada. Si la solicitud que mi madre y miss Ashburton dedicaban a prevenir mi fatiga no hizo de mí un perezoso, es porque me gusta de veras el trabajo. En cuanto empieza el buen tiempo, las dos se convencen de que ha llegado el momento de sacarme de la ciudad, en la que palidezco. Hacia mediados de junio, nos marchamos a Fongueusemare, en las cercanías de El Havre, donde mi tío Bucolin nos recibe todos los veranos.
En un jardín no muy grande, ni muy bonito, sin nada en particular que lo distinga de otros jardines normandos, la casa de los Bucolin, blanca, de dos pisos, se parece a muchas de las casas de campo del penúltimo siglo. Abre una veintena de amplias ventanas a la fachada que da al jardín, orientada hacia el este, y otras tantas en la parte posterior; no hay ventanas en las fachadas laterales. Las ventanas están formadas por pequeños cuadrados: unos, recientemente sustituidos, parecen demasiado claros entre los viejos, que parecen, en comparación, verdes y opacos. Algunos tienen defectos que nuestros parientes llaman “burbujas”; el árbol que se ve a través de ellos se descoyunta; el cartero, al cruzar tras ellos, adquiere bruscamente una joroba.
El jardín, rectangular, está rodeado de muros. Forma, delante de la casa, un espacio cubierto de césped, bastante amplio y sombreado, rodeado por una avenida de arena y grava. Por este lado, el muro desciende, para dejar ver el patio de la granja que rodea el jardín, limitado por una avenida de hayas, como es usual en la región.
Detrás de la casa, hacia poniente, el jardín se expande con más libertad. Una avenida, adornada de flores, ante los espaldares que miran al sur, queda al abrigo de los vientos marinos gracias a una espesa cortina de laureles de Portugal y de árboles. Otra avenida, que corre a lo largo del muro del norte, desaparece bajo las ramas. Mis primas lo llamaban “el camino negro” y no querían aventurarse por él después del crepúsculo. Estos dos caminos conducen al huerto, que prolonga el jardín hacia abajo, tras descender unos peldaños. Después, al otro lado del muro, horadado al fondo del huerto por una puertecilla secreta, se encuentra un bosquecillo, en el que desemboca, por la derecha y por la izquierda, la avenida de hayas. Desde la escalinata que da a poniente, la mirada, por encima del bosquecillo, reencuentra la meseta y admira las mieses que la cubren. En el horizonte, no muy lejos, la iglesia de un pueblecito y, al anochecer, cuando el aire está tranquilo, el humo de algunas casas.
Todos aquellos hermosos crepúsculos estivales, después de la cena, nos encaminábamos al “jardín bajo”. Salíamos por la puerta secreta y llegábamos a un banco de la avenida desde el que se domina un poco la región. Allí, cerca del techo de rastrojo de una marguera abandonada, se sentaban mi tío, mi madre y miss Ashburton. Ante nosotros, el pequeño valle se llenaba de bruma y el cielo se doraba por encima del bosquecillo lejano. Después nos demorábamos en el fondo del jardín ya en sombras. Volvíamos a la casa, encontrábamos en el salón a mi tía, que casi nunca salía con nosotros… Para nosotros, los niños, la velada terminaba ahí, pero a menudo estábamos todavía leyendo en nuestras habitaciones, cuando oíamos subir a los demás.
Casi todas las horas del día que no pasábamos en el jardín las pasábamos en la “sala de estudio”, el despacho de mi tío en el que se habían instalado pupitres escolares. Mi primo Robert y yo trabajábamos lado a lado y, detrás de nosotros, Juliette y Alissa. Alissa tiene dos años más y Juliette un año menos que yo; Robert es el menor de los cuatro.
No son mis primeros recuerdos lo que pretendo escribir aquí, sino solo aquellos que se relacionan con esta historia. De hecho, puedo decir que empezó el año de la muerte de mi padre. Tal vez mi sensibilidad, exacerbada por nuestro luto, y, si no por mi propio pesar, al menos por la visión del pesar de mi madre, me predisponía a nuevas emociones. Yo había madurado precozmente, y, cuando volvimos aquel año a Fongueusemare, Juliette y Robert me parecieron mucho más jóvenes, pero, al volver a ver a Alissa, comprendí bruscamente que los dos habíamos dejado de ser unos niños.
Sí, fue el año de la muerte de mi padre, y lo que confirma mi recuerdo es una conversación que sostuvieron mi madre y miss Ashburton, inmediatamente después de nuestra llegada. Entré de modo inesperado en la habitación donde mi madre estaba hablando con su amiga. Se trataba de mi tía; mi madre se indignaba de que no se hubiera puesto de luto o de que se lo hubiera quitado ya. (A decir verdad, se me hace tan difícil imaginar a mi tía Bucolin de negro como a mi madre con un vestido claro.)
El día de nuestra llegada, por lo que puedo recordar, Lucile Bucolin llevaba un vestido de muselina. Miss Ashburton, conciliadora como siempre, intentaba tranquilizar a mi madre:
— Al fin y al cabo — argüía con timidez — el blanco también es color de luto.
— ¿Y también es “de luto” el chal rojo que llevaba por los hombros? ¡Flora, a veces me sacas de quicio! — exclamaba mi madre.
Yo solo veía a mi tía durante los meses de vacaciones y sin duda el calor del verano justificaba los vestidos ligeros y generosamente escotados que siempre le vi. Y, más incluso que el ardiente color de los echarpes con los que se cubría los hombros desnudos, lo que escandalizaba a mi madre eran los escotes.
Lucile Bucolin era muy hermosa. Un pequeño retrato suyo que he conservado me la muestra tal como era entonces, con un aire tan juvenil que se la hubiera tomado por la hermana mayor de sus hijas, sentada de lado, en aquella postura que le era habitual: la cabeza inclinada sobre la mano izquierda, cuyo meñique se doblaba con un gesto afectado hacia los labios. Una redecilla de gruesas mallas retiene la masa de sus cabellos espesos, medio recogidos en la nuca, y en el escote, pendiendo de una cinta de terciopelo negro, un medallón de mosaico italiano. El cinturón de terciopelo negro, con gran nado flotante, y el sombrero de paja ligera y ala muy ancha, que ella ha colgado en el respaldo de la silla, acentúan su aspecto juvenil. La mano derecha, caída, sostiene un libro cerrado.
Lucile Bucolin era criolla. No había conocido o había perdido muy pronto a sus padres. Mi madre me contó, más adelante, que, abandonada o huérfana, había sido recogida por el pastor Vautier y su esposa, que todavía no tenían hijos y que, al marcharse poco después de la Martinica, trajeron consigo a la muchacha a El Havre, donde vivía la familia Bucolin. Los Vautier y los Bucolin se frecuentaron. Mi tío estaba entonces empleado en el extranjero, en un banco, y no fue hasta tres años más tarde, al volver al lado de los suyos, que vio a la pequeña Lucile, se enamoró de ella y pidió inmediatamente su mano, con gran pesar de sus padres y de mi madre. Lucile tenía entonces dieciséis años. Entretanto, madame Vautier había tenido dos hijos y empezaba a temer la influencia sobre ellos de aquella hermana adoptiva cuyo carácter se afirmaba inquietantemente de día en día. Por otra parte, los recursos del matrimonio eran muy limitados… Todo esto es lo que me dijo mi madre para explicarme que los Vautier hubiesen aceptado con alegría la propuesta de su hermano. Imagino que, además, la joven Lucile empezaba a resultarles terriblemente incómoda. Conozco lo bastante la sociedad de El Havre para imaginar fácilmente el tipo de acogida que debió de brindarse a una jovencita tan seductora. El pastor Vautier, al que más tarde conocí, suave, circunspecto e ingenuo a la vez, absolutamente desarmado en presencia del mal, aquel hombre excelente debía de sentirse en el límite de sus fuerzas. En cuanto a madame Vautier, nada puedo decir: murió de parto cuando nació su cuarto hijo, que, aproximadamente de mi edad, debía llegar a ser más tarde amigo mío.
Lucile Bucolin participaba poco en nuestra vida. No bajaba de su habitación hasta después de la comida, se tumbaba enseguida en un sofá o en una hamaca, permanecía en esa posición hasta el anochecer y, cuando se levantaba, lo hacía con languidez. A veces se llevaba a la frente, por otra parte, perfectamente mate, un pañuelo, como para secarse el sudor. Era un pañuelo que me maravillaba por su finura y por su olor, que parecía menos un perfume de flores que dé frutos. A veces se sacaba de la cintura un minúsculo espejito, con una tapa deslizante de plata, que pendía de la cadena de su reloj entre otros objetos. Se miraba, se tocaba con un dedo los labios, recogía un poco de saliva y se mojaba la comisura de los ojos. Sostenía a menudo un libro, pero un libro casi siempre cerrado, entre las hojas del cual quedaba aprisionado un cortapapeles de concha. Cuando alguien se acercaba a ella, sus ojos no se separaban de sus ensueños para fijarse en uno. A menudo, desde su mano negligente o fatigada, desde el brazo del sofá, desde un pliegue de la falda, caía al suelo el pañuelo, o el libro, o una flor, o el cortapapeles. Un día, al recoger el libro — se trata de un recuerdo infantil— y ver que era de versos, me ruboricé.
Por la noche, después de cenar, Lucile Bucolin no se acercaba a nuestra mesa familiar, sino que, sentada al piano, tocaba con complacencia lentas mazurcas de Chopin; a veces, rompiendo el compás, se inmovilizaba en un acorde…
Yo experimentaba un malestar extraño cerca de mi tía, un sentimiento hecho de turbación, de cierto género de admiración y de miedo. Tal vez un oscuro instinto me prevenía contra ella, y además yo notaba que ella despreciaba a Flora Ashburton y a mi madre, que miss Ashburton le tenía miedo y que a mi madre no le gustaba.
Lucile Bucolin, me gustaría no guardarte rencor, olvidar por un instante que hiciste tanto daño…, por lo menos trataré de hablar de ti sin enojo.
Un día de aquel verano — o del verano siguiente, porque, en aquel escenario siempre igual, a veces mis recuerdos superpuestos se confunden — entré en el salón a buscar un libro. Ella estaba allí. Iba a retirarme inmediatamente, pero ella, que por lo general parecía ni verme, me llamó:
— ¿Por qué te vas tan aprisa, Jérôme? ¿Es que me tienes miedo?
Con el corazón palpitante, me acerqué a ella. Intenté sonreír y tenderle una mano. Ella retuvo mi mano en una de las suyas y con la otra me acarició la mejilla.
— ¡Qué mal te viste tu madre, pobre pequeño mío!
Yo llevaba una especie de traje de marinero con un gran cuello, que mi tía empezó a manosear.
— ¡Los cuellos de marinero se llevan mucho más abiertos! — dijo, mientras desabrochaba un botón de mi camisa — ¡Mira si no estás así mucho mejor!
Y, sacando su espejito, atrajo mi cara contra la suya, pasó alrededor de mi cuello su brazo desnudo, introdujo su mano en mi camisa entreabierta, me preguntó riendo si tenía cosquillas, siguió avanzando la mano… Tuve un sobresalto tan brusco que se rompió mi marinera y hui con el rostro encendido, mientras ella exclamaba: “¡Uf, el muy tonto!”. Corrí hasta el fondo del jardín y allí, en una pequeña cisterna del huerto, mojé mi pañuelo, me lo apliqué en la frente, lavé, me froté las mejillas, el cuello, todo lo que aquella mujer había tocado.
Algunos días, Lucile Bucolin tenía “su crisis”. Aparecía de repente y revolucionaba la casa. Miss Ashburton se apresuraba a llevarse a los niños y a entretenerlos, pero no era posible evitar que oyeran los terribles gritos que surgían del dormitorio o del salón. Mi tío perdía la cabeza, se le oía correr por los pasillos, buscando toallas, agua de colonia, éter. Por la noche, sentados a la mesa, en la que mi tía no comparecía todavía, conservaba un aspecto ansioso y envejecido.
Cuando la crisis casi había terminado, Lucile Bucolin llamaba a sus hijos para que acudieran junto a ella: a Robert y a Juliette, pero nunca a Alissa. Aquellos tristes días, Alissa se encerraba en su habitación, donde a veces iba a buscarla su padre, pues hablaba muy a menudo con ella.
Las crisis de mi tía impresionaban mucho a las personas del servicio. Una tarde que la crisis había sido especialmente fuerte y que yo había permanecido junto a mi madre, confinados en su habitación desde donde se oía menos lo que acontecía en el salón, oímos que la cocinera corría por los pasillos gritando:
— ¡Señor, baje enseguida, la pobre señora se está muriendo!
Mi tío había subido a la habitación de Alissa; mi madre salió a su encuentro. Un cuarto de hora más tarde, cuando los dos pasaron sin darse cuenta ante las ventanas abiertas de la habitación donde yo me había quedado, llegó hasta mí la voz de mi madre:
— Si quieres que te lo diga, querido mío, todo esto no es más que una comedia.
Y lo repitió varias veces, separando las sílabas: u-na co-me-dia.
Eso sucedía hacia el final de las vacaciones y dos años después de nuestro luto. Pasaría mucho tiempo antes de que volviese a ver a mi tía. Pero antes de hablar del triste acontecimiento que trastornó a nuestra familia, y de una pequeña circunstancia que, precediendo muy de cerca al desenlace, transformó en puro odio el sentimiento complejo e indeciso aún que yo experimentaba por Lucile Bucolin, ha llegado el momento de que os hable de mi prima.
Que Alissa Bucolin era bonita es algo de lo que yo no me daba todavía cuenta; estaba fascinado y retenido por un encanto distinto al de la simple belleza. Sin duda, se parecía mucho a su madre, pero su mirada tenía una expresión tan diferente, que no me di cuenta de este parecido hasta más adelante. No puedo describir su rostro; los rasgos se me escapan, y hasta el color de sus ojos; solo recuerdo la expresión casi triste ya de su sonrisa y la línea de sus cejas, tan extraordinariamente arqueadas encima de los ojos, formando un gran semicírculo sobre ellos. No he visto otras parecidas en ninguna parte… Sí, en una estatuilla florentina de los tiempos de Dante, y me gusta imaginar que Beatriz tenía, de niña, unas cejas tan ampliamente arqueadas como aquellas. Prestaban a la mirada, a todo su ser, una expresión interrogante, a la vez ansiosa y confiada; sí, de interrogación apasionada. Todo era en ella preguntas y espera… Os explicaré de qué modo esta interrogación se apoderó de mí, constituyó mi vida.
Juliette, sin embargo, podía parecer más hermosa. La alegría y la salud le inferían su resplandor, pero su belleza, ante la gracia de su hermana, parecía exterior, algo que se entregaba a todos de golpe. En cuanto a mi primo Robert, nada especial le caracterizaba. Era simplemente un muchacho más o menos de mi edad. Yo jugaba con Juliette y con él; con Alissa conversaba. Ella no participaba apenas en nuestros juegos. Hasta donde retrocede mi memoria, la veo seria, dulcemente sonriente y retraída. ¿De qué hablábamos? ¿De qué pueden hablar dos chiquillos? Enseguida intentaré explicarlo, pero antes, y para no tener que volver a hablar de ella, quiero terminar de contar lo que se refiere a mi tía.
Dos años después de la muerte de mi padre, nosotros, mi madre y yo, fuimos a pasar las vacaciones de Pascua a El Havre. No vivíamos en casa de los Bucolin que, en la ciudad, tenían una vivienda bastante reducida, sino en la casa de una hermana mayor de mi madre, que disponía de más espacio. Mi tía Plantier, a la que tenía raramente ocasión de ver, era viuda desde hacía mucho tiempo. Yo apenas conocía a sus hijos, muchos mayores que yo y de un talante muy diferente. La “casa Plantier”, como la llamaban en El Havre, no estaba propiamente en la ciudad, sino a la mitad de cierta colina que domina la ciudad y a la que daban el nombre de “la Côte”. Los Bucolin habitaban cerca del sector comercial. Una pendiente llevaba con bastante rapidez de una casa a la otra, y yo la bajaba y la subía varias veces al día.
Aquel día yo almorzaba en casa de mi tío. Poco después de la comida, él salió. Yo lo acompañé hasta su oficina y después volví a subir a la casa Plantier para recoger a mi madre. Me dijeron que había salido con mi tía y que no volvería hasta la hora de cenar. Volví a bajar enseguida a la ciudad, donde tenía pocas ocasiones de pasear libremente. Llegué hasta el puerto, que una bruma marina hacía opaco; vagué una hora o dos por los muelles. De repente me asaltó el deseo de ir a sorprender a Alissa, de la que sin embargo me acababa de separar… Atravieso corriendo la ciudad, llamo a la puerta de los Bucolin, y me precipito hacia la escalera. La criada que me ha abierto la puerta me detiene:
— ¡No suba, señorito Jérôme! ¡No suba! ¡La señora ha tenido una crisis!