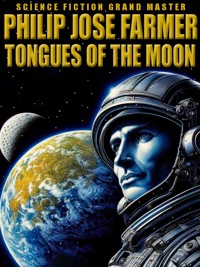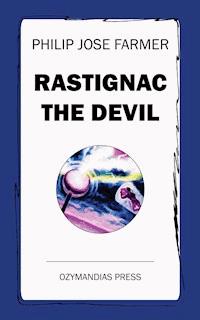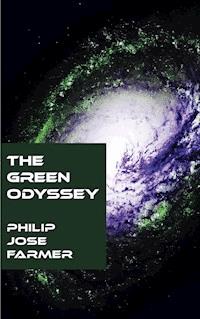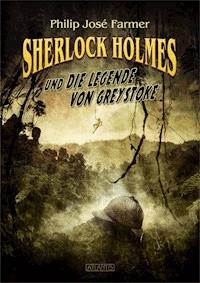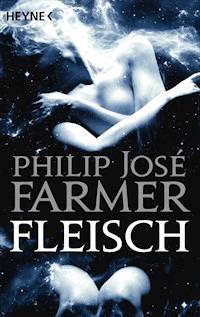Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
En esta cuarta entrega de la saga de Mundo Río se desarrolla la batalla decisiva entre Sam Clemens y Juan sin Tierra en el tramo final de la carrera hacia la Torre Oscura, donde se oculta el motivo de las intempestivas resurrecciones y el misterioso origen del mundo en el que habitan. El confrontamiento con la verdad llevará a los protagonistas a cuestionarse el significado de la vida y el verdadero sentido de la muerte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 736
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
COLECCIÓN POPULAR
965
EL LABERINTO MÁGICO
PHILIP JOSÉ FARMER
El laberinto mágico
Traducción de DARÍO ZÁRATE FIGUEROA
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición en inglés, 1980Primera edición, 2024[Primera edición en libro electrónico, 2024]
Distribución en Latinoamérica
© 1980, The Philip José Farmer Family Trust Título original: The Magic Labyrinth
El derecho de Philip José Farmer a ser identifi cado como el autor de esta obra ha sido reivindicado por él de acuerdo con la Ley de Derechos de Autor, Diseños y Patentes de 1988 de los Estados Unidos de América.
D. R. © 2024, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel.: 55-5227-4672
Diseño de portada: Eko
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.
ISBN 978-607-16-8448-6 (rústica)ISBN 978-607-16-8596-4 (ePub)ISBN 978-607-16-8614-5 (mobi)
Hecho en México - Made in Mexico
SUMARIO
Prólogo
Sección 1. El Extraño Misterioso
Sección 2. A bordo del No Se Alquila
Sección 3. A bordo del Rex: El hilo de la razón
Sección 4. A bordo del No Se Alquila: Nuevos reclutas y pesadillas de Clemens
Sección 5. Soliloquio de Burton
Sección 6. A bordo del No Se Alquila: El hilo de la razón
Sección 7. El pasado de Göring
Sección 8. Los barcos fabulosos llegan a Virolando
Sección 9. El primer y último combate aéreo en el Mundo Río
Sección 10. Armagedón: El No Se Alquila vs. el Rex
Sección 11. El duelo final: Burton contra De Bergerac
Sección 12. Los últimos treinta mil kilómetros
Sección 13. En la torre oscura
Sección 14. Juego a tres bandas: De Carroll a Alice a la computadora
Índice
A Harlan Ellison, Leslie Fiedler y Norman Spinrad, los más vivos de los vivos.
La Razón es el único árbitro de la vida, la pista única del Laberinto Mágico…Donde tocará en suerte al hombre ver completo lo que en la Tierra sólo veía en parte…
La Kasîdah de Hâjî Abdû al-Yazdi
PRÓLOGO
Ahora termina la serie del Mundo Río; todos los cabos sueltos se atan en un nudo gordiano resistente a las espadas, todos los misterios humanos se desvelan, y culminan los millones de kilómetros del río y los muchos años de misiones, y de la misión.
PHILIP JOSÉ FARMER
SECCIÓN 1
EL EXTRAÑO MISTERIOSO
I
“TODO individuo debe temer sólo a una persona, y esa persona es él mismo.”
Ése era uno de los dichos favoritos del Operador.
El Operador también hablaba mucho de amor; decía que la persona más temida también debía ser muy amada.
El hombre conocido por algunos como X o el Extraño Misterioso no se amaba ni se temía a sí mismo sobre todos los demás.
Había amado a tres personas más que a nadie más.
A su esposa, ahora muerta, la había amado, pero no tan profundamente como a los otros dos.
A su madre putativa y al Operador los amaba con la misma intensidad, o al menos eso había pensado alguna vez.
Su madre putativa estaba a años luz de distancia; todavía no necesitaba lidiar con ella, y tal vez nunca lo haría. De saber lo que él estaba haciendo, se sentiría profundamente avergonzada y afligida. A él lo afligía profundamente no poder explicarle por qué estaba haciendo aquello, y así justificarse.
Al Operador aún lo amaba, pero al mismo tiempo lo odiaba.
Ahora X esperaba, a veces con paciencia y a veces con impaciencia o con cólera, al legendario, pero real, barco fluvial. Se había perdido al Rex Grandissimus. Ahora su única oportunidad era el Mark Twain.
Si no abordaba ese barco… No, esa idea era casi insoportable. Tenía que abordarlo.
Sin embargo, una vez a bordo correría el mayor peligro que hubiera corrido jamás, con una excepción. Sabía que el Operador estaba río abajo. La superficie de su grial le había mostrado su ubicación, pero ésa fue la última información que obtuvo del mapa. El satélite había rastreado al Operador y a los Éticos, excepto al mismo X y a los agentes en el valle del río, transmitiendo sus mensajes al grial que era más que un grial. Luego el mapa se había desvanecido de la superficie gris, y X supo que algo se había averiado en el satélite. A partir de ese momento, el Operador, los agentes y los otros Éticos podían sorprenderlo.
Mucho tiempo atrás, X había hecho arreglos para rastrearlos a todos desde la torre y las cámaras subterráneas. Había instalado en secreto el mecanismo del satélite. Por supuesto, los otros también colocaron un dispositivo para rastrearlo; pero su distorsionador de aura los había engañado y además le había permitido mentirle al Consejo de los Doce.
Ahora era tan ignorante e impotente como los otros.
No obstante, si Clemens admitiría a bordo a alguien en el mundo, aun cuando la dotación del barco estuviera llena, sería al Operador. Con sólo mirarlo, Clemens detendría el barco y le permitiría abordar.
Y cuando el Mark Twain pasara y él, X, lograra integrarse a la tripulación, tendría que evitar al Operador hasta que pudiera tomarlo por sorpresa.
Su disfraz, lo bastante bueno como para engañar al otro Ético varado, no lograría engañar a aquel gran intelecto. El Operador reconocería a X al instante, y entonces él, X, no tendría oportunidad. Por fuerte y rápido que fuera, el Operador lo era más.
Más aún, el Operador tendría una ventaja psicológica. X, cara a cara con el ser al que amaba y odiaba, se vería inhibido, y quizá no podría atacar al Operador con la furia y vigor necesarios.
Aunque fuera una cobardía, un acto detestable, tendría que atacar al Operador por la espalda. Pero muchos habían sido sus actos detestables desde que se pusiera contra los otros, y podía hacer uno más. Si bien desde su más temprana niñez se le había enseñado a aborrecer la violencia, también había aprendido que la violencia era justificable si su vida corría peligro. La fuerza resurrectora que, para fines prácticos, hacía indestructibles a todos los habitantes del Mundo Río ni siquiera entraba en la ecuación. La resurrección ya no funcionaba, pero X se había obligado a actuar con violencia incluso cuando sí funcionaba. A pesar de lo que afirmaban sus mentores, el fin sí justificaba los medios. Además, las personas que había matado no permanecerían muertas para siempre, o al menos eso pensó. Pero no había previsto esta situación.
El Ético vivía en una choza con techo de bambú a la orilla del río. La orilla derecha, si se miraba corriente arriba, no llevaba mucho tiempo ahí. Ahora estaba sentado sobre la gruesa y corta hierba del llano cercano a la costa. A su alrededor había aproximadamente quinientas personas más, esperando la hora de comer. En otro tiempo habría habido setecientas personas, pero la población había disminuido desde que las resurrecciones cesaran. La mayoría de las muertes se debían a accidentes, sobre todo encuentros con el gigantesco pez dragón, devorador de humanos y destructor de embarcaciones, así como a suicidios y homicidios. Alguna vez la guerra había sido la principal causa de muerte, pero hacía muchos años que no había guerra en esta región. Los aspirantes a conquistadores habían muerto, y ya no resucitarían en otra parte del río para seguir dando problemas.
Además, el auge de la Iglesia de la Segunda Oportunidad, los nichirenitas, los sufíes y otras disciplinas y religiones pacifistas, había surtido efecto para esparcir la calma.
Cerca de la multitud se alzaba una estructura con forma de hongo de un material granítico con vetas rojas. La llamaban piedra grial, aunque en realidad el material era un metal de alta conductividad eléctrica. Tenía una ancha base de metro y medio de alto y la parte superior tenía un diámetro de unos quince metros. Su superficie presentaba setecientas depresiones, en cada una de las cuales había un cilindro de metal gris: un dispositivo que convertía la energía descargada por la piedra grial en comida, licor y otros artículos. Estos recipientes impedían que la enorme población del Mundo Río, alguna vez calculada entre treinta y cinco mil y treinta y seis mil millones de personas, muriera de hambre. Aunque era posible complementar la comida de los griales con pescado, pan de bellota y brotes de bambú, esas cosas no bastaban para alimentar a los moradores del estrecho valle que bordeaba el río de dieciséis millones de kilómetros de largo.
Junto a la piedra la gente charlaba, reía y bromeaba. El Ético no hablaba con las personas cercanas, estaba sumido en sus pensamientos. Se le había ocurrido que quizá el desperfecto del satélite no fuera natural. Su mecanismo de rastreo estaba diseñado para funcionar sin contratiempos por más de mil años. ¿Acaso había fallado porque Piscator, el japonés antes llamado Ohara, alteró algo en la torre? En teoría, las diversas trampas que él, X, había dispuesto en la torre tendrían que haber destruido a Piscator, o el campo de fuerza instalado por el operador tendría que haberlo atrapado. Pero Piscator era sufí y quizá tuviera la inteligencia y la agudeza de percepción para eludir esas trampas. El hecho de que hubiera podido entrar a la torre demostraba que era muy avanzado éticamente. Ni uno en cinco millones de candidatos —los terrícolas resucitados— habría podido entrar por la cima. En cuanto a la entrada en la base de la torre, era la única que X había preparado, y sólo dos personas sabían de ella hasta que llegó la expedición de los antiguos egipcios. X se sorprendió y se molestó al encontrar sus cuerpos en la habitación secreta. No supo que un egipcio había escapado, se había ahogado y había resucitado en el valle hasta que escuchó el relato del sobreviviente, algo distorsionado por quién sabe cuántas transmisiones. Al parecer, ningún agente lo escuchó hasta que fue demasiado tarde para dar la noticia a los Éticos en la torre.
Lo que le preocupaba ahora era que, si Piscator había provocado por accidente el desperfecto del mecanismo rastreador, era posible que resucitara a los Éticos. Y si lo hacía… entonces él, X, estaba acabado.
Miró a través del llano, hacia las colinas cubiertas de hierbas de largos tallos, árboles variados y las coloridas flores de las enredaderas sobre los árboles de hierro; miró más allá, hacia las montañas infranqueables que bordeaban el valle. Su miedo y frustración reavivaron su ira, pero se apresuró a utilizar técnicas mentales para disiparla. Sabía que la energía elevaba la temperatura de su piel en un centésimo de grado centígrado, por unos pocos segundos. Se sintió algo aliviado, aunque sabía que volvería a encolerizarse. El problema de esa técnica era que no disipaba la fuente de su ira. De eso no podría deshacerse jamás, aunque parecía haberlo logrado con sus mentores.
Se hizo sombra sobre los ojos y miró el sol. En unos minutos la piedra vomitaría rayos y truenos, junto con los demás millones de piedras en ambas orillas. X se apartó de la piedra y se tapó los oídos con los dedos. El ruido sería ensordecedor, y la súbita descarga aún lo hacía saltar, a pesar de que la veía venir.
El sol llegó al cenit.
Hubo un tremendo rugido y un estallido de electricidad azul con destellos blancos.
En la orilla izquierda, no en la derecha.
Las piedras griales de la orilla derecha ya habían fallado una vez.
Las personas en la orilla derecha esperaron con aprensión y luego cada vez con más miedo cuando las piedras no emitieron su energía para la hora de la cena. Y cuando volvieron a fallar a la hora del desayuno, la consternación y la ansiedad se tornaron en pánico.
Para el día siguiente, la gente hambrienta invadió la orilla izquierda en masa.
SECCIÓN 2
A BORDO DEL NO SE ALQUILA
II
LA PRIMERA vez que sir Thomas Malory murió fue en la Tierra, en 1471 d.C.
El caballero inglés atravesó las terribles semanas posteriores al Día de la Resurrección sin demasiadas heridas corporales, aunque sufría una espantosa conmoción espiritual. La comida de su “pequeño grial” le resultaba fascinante. Le recordaba lo que había escrito en El libro del rey Arturo, sobre Galahad y los demás caballeros cuando probaron la comida que les proporcionaba el Santo Grial: “… Seréis alimentados ante esta mesa con carnes jamás probadas por caballeros”.
Había ocasiones en que Malory creía haber enloquecido. Siempre lo había tentado la locura, un estado en el que una persona podía estar tocada por la santidad de Dios e invulnerable a las penas del mundo, sin mencionar las suyas propias. Pero un hombre que, en la Tierra, había pasado tantos años en prisión sin volverse loco tenía que ser duro. Una de las cosas que habían mantenido su mente lúcida en prisión fue escribir la primera epopeya en prosa inglesa. Aunque sabía que sus lectores serían muy pocos y era probable que a la mayoría no le gustara, le importaba un bledo. A diferencia de su primera obra, basada en los grandes autores franceses de los ciclos sobre el rey Arturo de la antigua Bretaña, esta obra trataba de los rechazos y el triunfo final de su amado Jesús. A diferencia de muchos excristianos devotos, Malory se aferraba a su fe despreciando obstinadamente los “hechos”; esto era, en sí mismo, un indicio de su locura, a decir de sus críticos.
Dos veces asesinado por salvajes infieles, Malory terminó en una zona habitada, a un lado del río, por partos y, al otro, por ingleses.
Los partos eran antiguos jinetes que derivaban su nombre de su hábito de disparar hacia atrás desde sus caballos mientras se retiraban. En otras palabras, disparaban al partir. Al menos, ésa era la explicación de su nombre según un informante. Malory sospechaba que aquel sonriente sujeto le había tomado el pelo, pero sonaba bien, así que ¿por qué no aceptarlo?
Los ingleses eran, sobre todo, del siglo XVII y hablaban un inglés que a Malory le costaba trabajo entender. Sin embargo, al cabo de todos esos años también hablaban esperanto, la lengua que los misioneros de la Iglesia de la Segunda Oportunidad utilizaban como medio de comunicación universal. La región, ahora conocida como Nueva Esperanza, era pacífica, aunque no siempre había sido así. Alguna vez fue un grupo de pequeños estados que libraron una fiera batalla contra los estados germanos e hispanos medievales del norte. Estos últimos estaban bajo el mando de un hombre llamado Kramer, y apodado el Martillo.
Tras la muerte de Kramer, una larga paz reinó en la región y los estados terminaron por unificarse. Malory se asentó allí y tomó como compañera a Philippa Hobart, hija de sir Henry Hobart. Aunque ya no existía el matrimonio, Malory insistió en que se casaran y llamó a un amigo que había sido sacerdote católico para que oficiara la antigua ceremonia. Más tarde reconvirtió a su esposa y al sacerdote a su fe original.
No obstante, se sintió un poco contrariado cuando supo que el verdadero Jesucristo había aparecido en esa región, con una mujer hebrea que había conocido a Moisés en Egipto y durante el Éxodo. Jesús también iba acompañado de un hombre llamado Thomas Mix, estadunidense, descendiente de europeos emigrados al continente descubierto veintiún años después de la muerte de Malory. Jesús y Mix habían muerto juntos, en hogueras encendidas por Kramer.
Al principio, Malory negaba que el hombre que se hacía llamar Yeshua fuera el verdadero Cristo. Quizá fuera un hebreo de la época de Cristo, pero era un farsante.
Luego, después de reunir toda la evidencia que pudo sobre las declaraciones de Yeshua y los hechos de su martirio, Malory decidió que tal vez Cristo había estado realmente presente. Así pues, incorporó el relato que le contaron los lugareños a la epopeya que estaba escribiendo con tinta y una pluma de hueso de pez sobre papel de bambú. Además decidió canonizar al estadunidense, de modo que Mix se convirtió en santo Tomás el Constante del Sombrero Blanco.
Pasado un tiempo, Malory y sus discípulos olvidaron que la santidad era una ficción, y llegaron a creer que santo Tomás en verdad recorría el valle en busca de su maestro, Jesús, en ese mundo que era el purgatorio, aunque no era exactamente el estado intermedio entre la tierra y el cielo que los sacerdotes terrestres habían descrito.
El exsacerdote que había desposado a Thomas y Philippa, como obispo ungido en la Tierra y, por tanto, en línea directa de sacerdocio desde san Pedro, pudo instruir a otros y hacerlos sacerdotes. Sin embargo, el pequeño grupo de católicos romanos tenía una actitud distinta de la de sus días terrestres: eran tolerantes; no intentaron resucitar la Inquisición ni quemaron supuestas brujas. De haber insistido en esas viejas costumbres, los demás no habrían tardado en desterrarlos, o tal vez hasta matarlos.
Una noche Thomas Malory estaba en la cama pensando en el siguiente capítulo de su epopeya. De pronto se oyeron fuertes gritos en el exterior, y ruido de mucha gente que corría. Se incorporó y llamó a Philippa, que despertó asustada y temblorosa. Salieron a preguntar a qué se debía la conmoción. Las personas a las que interrogaron señalaban hacia arriba, al cielo despejado, iluminado por las abundantes estrellas y las nebulosas de gas cósmico incandescente.
En lo alto dos extraños objetos se recortaban contra el fulgor celeste. Uno, el de menor tamaño, se componía de dos partes: una esfera grande sobre otra más pequeña. Aunque las personas en tierra no alcanzaban a ver la conexión entre ambas, suponían que estaban conectadas porque se movían a la misma velocidad. Entonces una mujer que sabía de esas cosas dijo que parecía un globo. Malory nunca había visto un globo, pero sí había oído descripciones en boca de personas de los siglos XIX y XX, y aquello, en efecto, coincidía con la descripción.
El otro objeto, mucho más grande, parecía un puro gigantesco.
La misma mujer dijo que se trataba de una aeronave o un dirigible, o quizá un vehículo de los desconocidos artífices de ese planeta.
—¿Ángeles? —musitó Malory—. ¿Por qué necesitarían una nave aérea? Tienen alas.
Se olvidó de eso y lanzó un grito con las demás personas cuando el enorme vehículo aéreo cayó repentinamente en picada. Luego volvió a gritar cuando el vehículo estalló y, en llamas, cayó hacia el río.
El globo siguió viajando hacia el noreste y al cabo de un rato desapareció. Mucho antes de que desapareciera, la aeronave en llamas cayó al agua. Su esqueleto metálico se hundió casi de inmediato, pero algunos trozos de piel ardieron unos minutos antes de consumirse.
III
NI ÁNGELES ni demonios habían viajado en aquel vehículo del cielo. El hombre que Malory y su esposa sacaron del agua y llevaron a la orilla en su bote de remos no era más ni menos humano que ellos. Era un hombre alto y moreno, delgado como una espada, de nariz enorme y barbilla pequeña. Sus grandes ojos negros los contemplaban a la luz de las antorchas; durante largo rato no dijo nada. Una vez que lo llevaron a la sala comunal y estuvo seco y cubierto con gruesas telas y hubo bebido café caliente, dijo algo en francés y luego habló en esperanto.
—¿Cuántos sobrevivieron?
—Aún no lo sabemos —dijo Malory.
Unos minutos después los primeros de veintidós cadáveres, algunos muy carbonizados, llegaron a la orilla. Uno era una mujer. Aunque la búsqueda continuó toda la noche y parte de la mañana, no encontraron más. El francés era el único sobreviviente. Aunque estaba débil y conmocionado, insistió en levantarse y participar en la búsqueda. Cuando vio los cuerpos cerca de una piedra grial rompió en llanto por un largo rato. Malory tomó esto como un buen indicador de la salud del hombre: al menos no había sufrido un trauma tan profundo como para ser incapaz de expresar su dolor.
—¿Adónde fueron los demás? —preguntó el extraño.
Entonces su pesar se convirtió en furia. Agitó el puño hacia el cielo y aulló maldiciendo a alguien llamado Thorn. Luego preguntó si alguien había visto otra aeronave, un helicóptero. Muchos lo habían visto.
—¿Hacia dónde fue? —preguntó.
Algunos dijeron que la máquina que emitía aquel ruido extraño había ido río abajo. Otros dijeron que había ido río arriba. Varios días después llegó un reporte de que habían visto la máquina hundirse en el río trescientos veintiún kilómetros corriente arriba, durante una tormenta. Sólo había un testigo, que afirmaba que un hombre había salido nadando del vehículo que se hundía. Se difundió un mensaje por tambores para averiguar si algún extraño había aparecido repentinamente en la zona. La respuesta fue que no habían localizado a nadie.
Encontraron algunos griales flotando en el río y se los llevaron al sobreviviente. Identificó el suyo y esa tarde comió de él. Varios de los otros griales eran contenedores “libres”, es decir, que cualquiera podía abrirlos, y el estado de Nueva Esperanza los confiscó.
Entonces el francés preguntó si algún barco gigante impulsado por paletas había pasado por la zona. Le respondieron que había pasado el Rex Grandissimus, capitaneado por el tristemente célebre rey Juan de Inglaterra.
—Bien —dijo el hombre. Se quedó pensando un rato y luego dijo—: Podría quedarme aquí y esperar a que pase el Mark Twain. Pero creo que no haré eso. Iré en pos de Thorn.
Para entonces ya estaba lo bastante repuesto como para hablar de sí mismo. ¡Y cómo habló de sí mismo!
—Soy Savinien de Cyrano II de Bergerac —dijo—. Prefiero que me llamen Savinien, pero por algún motivo la mayoría de las personas me llama Cyrano. Así pues, permito esa pequeña libertad. Después de todo, épocas posteriores me llamaron Cyrano y, aunque eso es un error, soy tan famoso que la gente no se acostumbra a mi preferencia. Creen que saben más que yo. Sin duda ustedes habrán oído hablar de mí.
Miró a sus anfitriones como si debieran sentirse honrados de albergar a tan ilustre hombre.
—Lamento admitir que no —dijo Malory.
—¿Qué? Fui el mejor espadachín de mi tiempo; tal vez no, sin duda, de todos los tiempos. No tengo razón para ser modesto. No disimulo mi luz. Además fui autor de algunas obras literarias notables. Escribí libros sobre viajes al sol y a la luna, sátiras muy agudas e ingeniosas. Tengo entendido que un tal monsieur Molière usó mi obra El pedante burlado, con algunas modificaciones, y la presentó como propia. Bueno, tal vez exagero. Ciertamente utilizó gran parte de la comedia. También tengo entendido que un inglés de nombre Jonathan Swift utilizó algunas de mis ideas en sus Viajes de Gulliver. No los culpo, pues yo mismo llegué a usar ideas de otros, aunque las mejoré.
—Todo eso está muy bien, señor —dijo Malory, absteniéndose de mencionar sus propias obras—. Pero, si no resulta demasiado oneroso, podría contarnos cómo llegó aquí en esa nave aérea y cuál fue la causa de que estallara en llamas.
De Bergerac estaba hospedándose con los Malory hasta que pudiera conseguir una choza desocupada o le prestaran las herramientas para construir una. Sin embargo, en ese momento él, sus anfitriones y unas cien personas más estaban sentadas o de pie junto a una gran fogata afuera de la choza.
Fue una larga historia, aún más fabulosa que las ficciones del propio Cyrano o las de Malory. No obstante, sir Thomas presentía que el francés no estaba contando todo lo ocurrido.
Una vez terminada la narración, Malory caviló en voz alta:
—Entonces ¿es verdad que hay una torre en el centro del mar polar, el mar desde donde fluye y a donde retorna el río? ¿Y es verdad que quien sea que es responsable de este mundo vive en esa torre? Me pregunto qué le habrá ocurrido a ese japonés, ese Piscator. ¿Acaso los habitantes de la torre, que sin duda deben ser ángeles, lo invitaron a quedarse con ellos porque, en cierto sentido, entró por las puertas del paraíso? ¿O lo habrán enviado a otro lugar, quizá a una parte remota del río? Y ese Thorn, ¿cuál podría ser la explicación de su comportamiento criminal? Acaso era un demonio disfrazado.
De Bergerac rio estruendosamente, con sorna. Cuando terminó de reír, dijo:
—No hay ángeles ni demonios, amigo mío. Ya no sostengo, como sostuve en la Tierra, que no existe Dios. Pero admitir la existencia de un creador no obliga a creer en mitos tales como los ángeles y los demonios.
Malory insistió acaloradamente en que sí existían. Esto condujo a una discusión durante la cual el francés se alejó de su interlocutor. Por lo que Malory supo, pasó la noche en la choza de una mujer que pensó que, si era un gran espadachín, también debía ser un gran amante. A juzgar por el relato de la mujer, lo era, aunque quizá demasiado afecto a esa manera de hacer el amor que, a juicio de muchos, alcanzó su perfección, o el nadir de su degeneración, en Francia. Malory estaba indignado. Sin embargo, más tarde De Bergerac apareció para disculparse por su ingratitud hacia el hombre que le había salvado la vida.
—No debí haberme mofado de ti, mi anfitrión, mi salvador. Te extiendo mil disculpas, por las que espero recibir un perdón.
—Perdonado estás —dijo Malory con sinceridad—. Tal vez, a pesar de que en la Tierra abandonaste nuestra Iglesia y has blasfemado contra Dios, querrías asistir a la misa que se oficiará esta noche por las almas de tus camaradas fallecidos.
—Es lo menos que puedo hacer —dijo De Bergerac.
Durante la misa lloró copiosamente, tanto que, después, Malory quiso aprovechar sus emociones y le preguntó si estaba listo para volver a Dios.
—No tengo conciencia de haberlo abandonado, si es que existe —dijo el francés—. Estaba llorando de dolor por quienes amé a bordo del Parseval y por aquellos a quienes no amé, pero respeté. Lloraba de rabia contra Thorn, o como sea que se llame en realidad. Y lloraba también porque hombres y mujeres siguen siendo tan ignorantes y supersticiosos como para creer en este embuste.
—¿Te refieres a la misa? —dijo Malory con frialdad.
—¡Sí, perdóname de nuevo! —exclamó De Bergerac.
—No hasta que te arrepientas de verdad —dijo Malory—, y sólo si diriges tu arrepentimiento a ese Dios a quien has ofendido tan profundamente.
—Quelle merde! —dijo De Bergerac, pero un momento después abrazó a Malory y lo besó en ambas mejillas—. ¡Cómo quisiera que lo que crees fuera verdad! Pero si lo fuera ¿cómo podría perdonar a Dios?
Se despidió de Malory diciendo que probablemente nunca volvería a verlo. A la mañana siguiente partiría río arriba. Malory sospechaba que De Bergerac tendría que robar un bote para lograrlo, y así fue.
Malory pensaba a menudo en el hombre que había saltado del dirigible en llamas, el hombre que había estado en la torre de la que muchos hablaban, pero a la cual nadie había visto excepto aquel francés y sus compañeros. O, si se podía dar crédito a la historia, un grupo de antiguos egipcios y un enorme subhumano peludo.
Menos de tres años después el segundo enorme barco de paletas pasó por ahí. Era aun mayor que el Rex, y más lujoso y veloz, y mejor acorazado y armado. Pero no se llamaba Mark Twain. Su capitán, Sam Clemens, un estadunidense, lo había rebautizado como No Se Alquila. Al parecer, se había enterado de que el rey Juan llamaba Rex Grandissimus a su barco, el No Se Alquila original. Así pues, Clemens retomó el nombre y lo pintó ceremoniosamente en el casco.
El barco hizo una parada para recargar su batacitor y cargar sus griales. Malory no pudo hablar con el capitán, pero sí lo vio y a su sorprendente guardaespaldas. Joe Miller era, en efecto, un ogro, de tres metros de estatura y trescientos sesenta kilos de peso. Su cuerpo no era tan peludo como Malory esperaba por las historias. No era más hirsuto que muchos hombres que Malory había visto, aunque los pelos eran más largos. Su rostro ostentaba enormes mandíbulas prominentes y una nariz semejante a un pepino gigantesco o a la trompa de un mono proboscídeo. Sin embargo, tenía un aire de inteligencia.
IV
EL PERSEGUIDOR seguía adelante.
Faltaba una hora para el mediodía. En una hora más el fabuloso barco fluvial echaría ancla, y un grueso cable de aluminio conectaría una cubierta de cobre, colocada sobre una piedra grial, con el batacitor de la embarcación. Cuando la piedra descargara su tremendo voltaje, el batacitor volvería a cargarse y los griales dispuestos sobre otra placa de cobre en el barco se llenarían de comida, licor y otros artículos.
El casco era blanco, excepto sobre las defensas que cubrían las cuatro ruedas de paletas, que lucían las palabras NO SE ALQUILA pintadas con grandes letras negras. Debajo, en letras más pequeñas: Samuel Clemens, capitán. Y debajo de esa línea, en letras aún más pequeñas: Propiedad de Los Vengadores, S.S.
Sobre la caseta del piloto había un mástil en el que ondeaba una bandera de color azul claro con un fénix escarlata.
Desde el asta de popa, en un ángulo de 45° desde la cubierta, ondeaba otra bandera con un fénix escarlata en campo azul claro.
El barco de Sam medía ciento ochenta y ocho metros de largo. Sobre las cubiertas de las ruedas medía treinta y cinco metros de ancho. El calado era de cinco metros y medio con carga completa.
Había cinco cubiertas principales. La más baja, la cubierta A o de calderas, contenía varias bodegas, el enorme batacitor, que se alzaba desde un foso en la cubierta inferior, los cuatro motores eléctricos que impulsaban las ruedas de paletas y una enorme caldera.
El batacitor era un gigantesco dispositivo eléctrico de quince metros de ancho y trece metros de altura. Uno de los ingenieros de Sam había afirmado que era un invento de fines del siglo XX; pero, dado que el ingeniero afirmaba haber vivido después de 1983, Sam sospechaba que era un agente. (Había muerto mucho tiempo atrás.)
El batacitor (batería-capacitor) podía absorber el enorme voltaje descargado por una piedra grial en un segundo y administrarlo todo en un instante o de manera gradual, según se requiriera. Era la fuente de energía de los cuatro grandes motores de las ruedas y también para el resto de las necesidades eléctricas del barco, incluido el aire acondicionado.
La caldera, que funcionaba con electricidad, medía dieciocho metros de ancho y nueve de alto, y se usaba para calentar agua para las duchas, para calentar los camarotes, para fabricar alcohol, para activar las ametralladoras a vapor y las catapultas a vapor de los aviones caza, y para suministrar aire para el cañón de aire comprimido y vapor para los silbatos del motor y las dos chimeneas. Las chimeneas no eran tales, pues sólo emitían vapor coloreado para simular humo cuando Sam quería dar un espectáculo.
Al nivel del agua, en la cubierta de calderas, había una gran compuerta que podía levantarse para permitir la entrada o la salida de las dos lanchas y el bote torpedero.
La cubierta de arriba, la cubierta B o principal, se retiraba hacia atrás para formar una pasarela exterior, llamada cubierta de paseo.
En los barcos fluviales del Misisipi que Sam había pilotado en su juventud, la cubierta más baja se llamaba cubierta principal y la de arriba se llamaba cubierta de calderas. Sin embargo, como la base de la caldera del No Se Alquila estaba en la cubierta inferior, Sam la había llamado “cubierta de calderas”, y “cubierta principal” a la de arriba. Al principio eso confundió a sus pilotos, que estaban acostumbrados al uso terrestre, pero no tardaron en habituarse.
A veces, cuando el barco estaba anclado en las riberas de una zona pacífica, Sam daba licencia a la tripulación (excepto a los guardias, por supuesto). Luego dirigía un recorrido para los mandamases del lugar. Ataviado con un saco blanco de piel de pez, una larga falda blanca, botas blancas de caña alta y una gorra de capitán de cuero blanco, llevaba a sus invitados a recorrer el barco de arriba abajo. Por supuesto, él y algunos marinos los vigilaban bien, pues el contenido del No Se Alquila debía resultar muy tentador para los sedentarios.
Sam, dándole chupadas a un puro entre oración y oración, explicaba todo, o casi todo, a sus curiosos invitados.
Después de mostrarles la cubierta A o de calderas, los llevaba arriba, a la cubierta B o principal.
—En la Marina llamaban escalerilla a esta serie de escalones —decía—. Pero como la mayor parte de mi tripulación son hombres de tierra, y como tenemos escalerillas de verdad a bordo, decidí llamar escaleras a las escaleras. Después de todo, tienen escalones y no peldaños. En ese mismo sentido, decidí, a pesar de las vehementes protestas de los veteranos navales, que las paredes no deben llamarse mamparas sino paredes. Sin embargo, permití una distinción entre las puertas ordinarias y las escotillas. Las escotillas son esas gruesas puertas herméticas que pueden cerrarse con un mecanismo de palanca.
—¿Y qué clase de arma es ésa? —preguntaba algún turista y señalaba un largo dispositivo tubular de duraluminio, semejante a un cañón, montado sobre una plataforma. Unos grandes tubos de plástico se conectaban con la parte trasera.
—Es una ametralladora a vapor, de calibre .80. Contiene un complejo mecanismo que permite disparar a gran velocidad una ráfaga de balas de plástico, que llegan por un tubo conectado debajo. El vapor de la caldera suministra la energía para la propulsión.
Una vez, una persona que había estado a bordo del Rex dijo:
—El barco del rey Juan tiene una ametralladora a vapor de calibre .75; varias, de hecho.
—Sí. Yo mismo las diseñé. Pero el hijo de perra me robó ese barco, y cuando construí éste, le puse ametralladoras más grandes.
Les mostró las hileras de ventanas, “no escotillas sino ventanas”, a lo largo del pasadizo exterior. Algunos miembros de mi tripulación tienen la absoluta ignorancia o la audacia de llamarlos corredores, o incluso pasillos. Por supuesto, lo hacen a mis espaldas.
Los condujo a un camarote para mostrarles su comodidad y lujo.
—Hay ciento veintiocho camarotes, cada uno de los cuales puede alojar a dos personas. Miren la cama abatible, hecha de latón. Observen los retretes de porcelana, la ducha con agua corriente fría y caliente, el lavabo con tuberías de latón, los espejos con marco de latón, las mesas de noche de roble. No serán muy grandes, pero no llevamos muchos cambios de ropa a bordo. Miren también el escaparate de armas, que puede contener pistolas, rifles, lanzas, espadas y arcos. La alfombra está hecha de cabello humano. Y observen ese cuadro en la pared. Es un original de Motonobu, 1476-1559 d.C., el gran pintor japonés fundador del estilo pictórico llamado Kano. En el siguiente camarote hay dos pinturas de Zeuxis de Heraclea. De hecho es el camarote de Zeuxis. Como tal vez sepan, o tal vez no, fue un gran pintor del siglo V a.C., nacido en Heraclea, una colonia griega en el sur de Italia. Se dice que pintó un racimo de uvas con tal realismo que los pájaros trataron de comérselo. Zeuxis no quiere negar ni confirmar esa anécdota. En cuanto a mí, prefiero las fotografías, pero tengo unas cuantas pinturas en mi suite. Una de Pieter de Hooch, un pintor holandés del siglo XVII. A un lado hay una pintura del italiano Giovanni Fattori, 1825-1908 d.C. Pobre tipo. Tal vez sea su última obra, pues cayó por la borda durante una fiesta y la rueda de paletas lo hizo trizas. Aunque haya resucitado, lo cual es poco probable, no encontrará suficientes pigmentos para pintar un cuadro en ningún lugar que no sea este barco o el Rex.
Sam los condujo por la cubierta exterior, o de paseo, hacia la proa. Ahí estaba montado un cañón de ochenta y ocho milímetros. Hasta el momento, explicó Sam, no se había usado, y pronto sería necesario fabricar más pólvora para recargar.
—Pero cuando alcance al Rex, lo usaré para volar en pedazos al podrido Juan.
También señaló las baterías de cohetes en la cubierta de paseo: misiles termodirigidos, con un alcance de dos kilómetros y medio, con ojivas de dieciocho kilos de explosivo plástico.
—Si el cañón falla, éstos harán pedazos a Juan.
Una turista conocía bien la obra de Clemens y algunas biografías sobre él. Le dijo en voz baja a su acompañante:
—Nunca pensé que Mark Twain fuera tan sangriento.
—Señora —dijo Sam, que la había oído—, ¡no soy sangriento! ¡Soy el más pacifista de todos los hombres! Detesto la violencia, y la idea de la guerra me revuelve las entrañas. Eso lo sabría usted si hubiera leído mis ensayos sobre la guerra y la gente que ama la guerra. Pero me he visto orillado a esta situación y muchas semejantes. ¡Para sobrevivir hay que mentir mejor que los mentirosos, engañar más que los engañadores y matar primero a los matones! ¡Para mí es pura necesidad, aunque justificada! ¿Qué haría usted si el rey Juan hubiera robado su barco después de que usted pasó años buscando hierro y otros metales para construir su sueño? ¡Y años combatiendo a quienes querían arrebatarle los metales después del hallazgo, y traiciones y homicidios por doquier, todo dirigido contra usted! ¿Y qué haría si Juan matara a algunos de sus buenos amigos, y a su esposa, y luego se marchara riéndose de usted? ¿Lo dejaría salirse con la suya? Creo que no, si es que tiene un gramo de coraje.
—Mía es la venganza, dijo el Señor —dijo un hombre.
—Sí. Tal vez. Pero si hay un Señor, y obra Su venganza, ¿cómo lo hará sin usar seres humanos como Sus manos? ¿Alguna vez ha sabido que un rayo le caiga a una persona malvada, excepto por accidente? También les caen rayos a miles de inocentes al año, ¿sabe? No, Él tiene que utilizar seres humanos como Sus instrumentos, ¿y quién está mejor calificado que yo, o mejor transformado por las circunstancias en Su ávida herramienta, diseñada a propósito?
Sam estaba tan alterado que tuvo que enviar un marino al gran salón por cuatro onzas de bourbon para calmar sus nervios.
Antes de que le entregaran la bebida a Sam, un turista masculló:
—¡Patrañas!
—¡Tiren a ese hombre por la borda! —gritó Sam. Y así se hizo.
—Es usted un hombre muy iracundo —dijo la mujer que conocía sus obras.
—Sí, señora, lo soy. Y con razón. Era iracundo en la Tierra, y soy iracundo aquí.
El marino le dio el whisky a Sam. Éste se lo bebió rápidamente y continuó el recorrido, con el buen humor restituido.
Condujo al grupo por la gran escalera hasta el gran salón. Se detuvieron en la entrada y los turistas exclamaron “ooh” y “aah”. La sala medía sesenta metros de largo y quince de ancho, y el techo estaba a seis metros de altura. A lo largo del centro del techo colgaban alineados cinco enormes candelabros de cristal cortado. Había muchas ventanas que iluminaban bien la enorme sala, y muchas luces en el techo y las paredes, y ornamentadas lámparas de piso, de latón, que se alzaban como torres.
En el extremo más lejano había un escenario que, a decir de Clemens, se usaba para obras de teatro, comedias y orquestas. También había una gran pantalla que podía desplegarse para proyectar películas.
—No utilizamos película tratada con químicos —dijo—. Tenemos cámaras electrónicas. Hacemos películas originales y también recreamos los clásicos de la Tierra. Esta noche, por ejemplo, proyectaremos El halcón maltés. No tenemos al elenco original, excepto por Mary Astor, cuyo verdadero nombre es Lucille Langehanke e interpreta a la secretaria de Sam Spade. Por lo que he oído, el papel no le queda bien. Pero supongo que la mayoría de ustedes no saben de qué hablo.
—Yo sí —dijo la mujer que lo había llamado iracundo—. ¿Quién interpreta su papel original en esta versión?
—Una actriz estadunidense, Alice Brady.
—¿Y quién interpreta a Sam Spade? No imagino a nadie más que a Humphrey Bogart en ese papel.
—Howard da Silva, otro actor estadunidense. Su verdadero nombre era Howard Goldblatt, si recuerdo bien. Está muy agradecido por el papel, pues dice que en la Tierra nunca tuvo oportunidad de mostrar su verdadero talento. Pero lamenta que el público sea tan pequeño.
—No me diga que el director es John Ford…
—Nunca he oído hablar de él —dijo Sam—. Nuestro director es Alexander Singer.
—Nunca he oído hablar de él.
—Eso supongo, pero tengo entendido que era muy conocido en los círculos de Hollywood.
Irritado por lo que consideraba una interrupción irrelevante, señaló la barra de roble pulido de sesenta metros de largo en el lado de babor y la pulcra hilera de botellas y decantadores de licor. El grupo quedó muy impresionado con esto y con las copas de cristal emplomado. Se asombraron aún más al ver los cuatro pianos de cola. Sam les dijo que había tenido al menos a diez grandes pianistas y cinco compositores a bordo. Por ejemplo, Selim Palmgren (1878-1951), un compositor y pianista finlandés que había sido fundamental para establecer la escuela de música nacional finlandesa. También estaba Giovanni Pierluigi da Palestrina (1526-1594), el gran compositor de madrigales y motetes.
—Amadeus Mozart estuvo en este barco —dijo Sam—. Es un gran compositor, algunos dicen que el mejor. Pero resultó ser un fracaso como ser humano, tan taimado y libertino y cobarde, que lo eché del barco.
—¿Mozart? —dijo la mujer—. ¡Dios mío, Mozart! ¡Bestia! ¿Cómo pudo tratar así a tan maravilloso compositor, a un genio, un dios?
—Señora —dijo Clemens—, créame que hubo provocaciones más que suficientes. Si no le gusta mi actitud puede irse. Un marino la escoltará a tierra.
—Usted no es ningún jodido caballero —dijo la mujer.
—Oh, sí que lo soy.
V
RECORRIERON un pasadizo hacia la proa y pasaron por más camarotes. El último, del lado derecho, era la suite de Clemens, y la mostró a los turistas. Sus exclamaciones de sorpresa y encanto satisficieron a Sam. Frente a su camarote, dijo, estaba el de su guardaespaldas, Joe Miller, y la compañera de Joe.
Más allá de sus aposentos había una pequeña habitación que contenía un elevador. Éste conducía a la más baja de las tres habitaciones de la caseta del piloto. Se trataba de la cubierta E o de observación, amueblada con sillas mullidas, poltronas y un pequeño bar. En las ventanas había bases para ametralladoras que disparaban balas de plástico o de madera.
La siguiente habitación de la caseta del piloto era la cubierta F o de cañones, así llamada porque contenía una plataforma con cuatro cañones a vapor de veinte milímetros. Las municiones llegaban en bandas que corrían por un hueco desde la cubierta de calderas.
La cubierta más alta, la cubierta G o del piloto, o de control, tenía el doble del tamaño de la de abajo.
—Es lo bastante grande para celebrar un baile dentro —dijo Clemens, a quien no le molestaban las exageraciones, sobre todo cuando era él mismo quien exageraba.
Les presentó a los operadores de radio y de radas, el oficial ejecutivo en jefe, el oficial de comunicaciones y el piloto en jefe. Este último era Henry Dettweiller, un francés que había emigrado al Medio Oeste de Estados Unidos a principios del siglo XIX y se había vuelto piloto fluvial, luego capitán y, finalmente, propietario de varias compañías de barcos a vapor. Había muerto en su mansión palaciega en Peoria, Illinois.
El ejecutivo, John Byron, era un inglés (1723-1786) que había sido guardiamarina en la famosa expedición naval de Anson alrededor del mundo, pero había naufragado en las costas de Chile. Cuando se convirtió en almirante se ganó el apodo de “Jack Mal Tiempo”, porque siempre que su flota se hacía a la mar se encontraba con terribles tormentas.
—También es el abuelo del famoso o tristemente célebre poeta, Lord Byron —dijo Sam—. ¿No es así, almirante?
Byron, un hombrecillo rubio de fríos ojos azules, asintió.
—¿Almirante? —dijo la mujer que había estado molestando a Clemens—. Pero ¡si usted es el capitán…?
Sam le dio una calada a su puro y luego dijo:
—Sí, soy el único capitán a bordo. El siguiente rango es el de almirante, y así hacia abajo. El jefe de mi fuerza aérea, que consiste en cuatro pilotos y seis mecánicos, es general. También lo es el jefe de mis marinos. Este último, por cierto, fue general en Estados Unidos durante la Guerra de Secesión. Es un indio americano de sangre pura, un jefe seneca. Ely S. Parker, o, para usar su nombre iroqués, Donehogawa, que significa “Guardián de la Puerta Oeste”. Tiene mucha educación, y en la Tierra fue ingeniero constructor. Sirvió en el personal del general Ulysses S. Grant durante la guerra.
A continuación, Sam explicó los controles y los instrumentos que usaba el piloto. Se sentó en una silla, a ambos lados de la cual había dos largas barras de metal que surgían del piso. Al mover estas palancas hacia atrás o hacia adelante podía controlar la dirección de rotación de las ruedas de paletas, así como su velocidad. Frente a él había un panel con muchas perillas y medidores, y varios osciloscopios.
—Uno es un sonarscopio —dijo Sam—. Al leerlo, el piloto puede saber la profundidad exacta del fondo del río y la distancia del barco con respecto a la orilla, y si hay algún objeto de tamaño peligroso en el agua. Si gira esa perilla que dice AUTOMÁTICO a la posición de encendido, no necesita hacer nada excepto tener un ojo en el sonarscopio y otro en las orillas. Si el sistema automático falla, puede cambiar a un sistema de respaldo mientras se repara.
—Debe ser fácil ser piloto —dijo un hombre.
—Lo es. Pero sólo un piloto experimentado puede lidiar con emergencias, y por eso la mayoría de ellos son veteranos de barcos del Misisipi.
Señaló que la cubierta del cuarto de control estaba a veintisiete metros sobre la superficie del río. También les hizo notar que la caseta del piloto, a diferencia de los barcos fluviales de la Tierra, estaba ubicada en el lado de estribor y no a mitad de la cubierta.
—Eso hace que el No se Alquila se parezca aún más a un portaaviones.
Observaron a los marinos que entrenaban en la cubierta de vuelo y a las mujeres que practicaban artes marciales, combate con espada, lanza, cuchillo y hacha, y arquería.
—Todos los miembros de esta tripulación, incluido yo, tenemos que ser diestros con todas las armas. Además, toda persona debe estar completamente calificada para desempeñarse en cualquier puesto. Van a la escuela a aprender electricidad, electrónica, plomería, labores de oficial y de piloto. La mitad de ellos han tomado clases de piano o de algún otro instrumento musical. Este barco contiene más individuos con habilidades y profesiones variadas que cualquier otro lugar de este planeta.
—¿Todos se turnan como capitán? —preguntó la mujer que lo había hecho enojar.
—No. Ésa es la excepción —dijo Sam frunciendo las pobladas cejas—. No quiero meterle ideas en la cabeza a nadie.
Avanzó a zancadas hacia el panel de control y presionó un botón. Sonaron sirenas, y el ejecutivo, John Byron, pidió al oficial de comunicaciones que transmitiera la advertencia de “Puentes despejándose” por el intercomunicador general. Sam se acercó a una ventana de estribor y pidió a los otros que se reunieran a su alrededor. Todos ahogaron un grito al ver las largas y gruesas barras metálicas que salían de las tres cubiertas inferiores.
—Si no podemos hundir al Rex, lo abordaremos con esos puentes —dijo Clemens.
—Eso está bien —dijo la mujer—. Pero la tripulación del Rex también puede abordar este barco por sus propios puentes.
Los ojos verdeazules de Sam miraron con furia sobre su nariz aquilina.
Sin embargo, los demás estaban tan asombrados, tan pasmados que el pecho hirsuto de Sam se hinchó de júbilo. Siempre se había sentido fascinado por los ingenios mecánicos y le gustaba que otros compartieran su entusiasmo. En la Tierra su interés por los artilugios novedosos lo había llevado a la bancarrota. Había invertido una fortuna en la inútil máquina de linotipia de Paige.
—Pero ¿y todo este hierro y aluminio y otros metales? —dijo la mujer—. Este planeta es muy pobre en minerales. ¿Dónde los consiguió?
—Primero —dijo Sam, complacido de narrar sus hazañas—, un gigantesco meteorito de níquel y hierro cayó en el valle. ¿Recuerdan cuando, hace muchos años, las piedras griales de la ribera derecha dejaron de funcionar? Fue porque el meteorito cortó la línea. Como bien saben, volvió a funcionar en veinticuatro horas. Así que…
—¿Quién la reparó? —preguntó un hombre—. He oído todo tipo de historias, pero…
—Yo eztaba en el vecindario, por azí decir —dijo Sam—. De hecho, la ola del río y la ezplosión cazi nos mataron a mí y a miz compañeroz.
En su mente hizo una mueca de vergüenza, no por el accidente casi fatal, sino porque recordó lo que le había hecho más tarde a uno de sus compañeros, el nórdico Erik Hacha Sangrienta.
—Así que puedo atestiguar el hecho asombroso, pero innegable, de que no sólo la línea quedó reparada de la noche a la mañana, sino que también el suelo dañado por el estallido se recuperó. La hierba, los árboles y la tierra volvieron.
—¿Quién lo hizo?
—Tuvieron que ser los seres que crearon este valle fluvial y nos resucitaron. He oído decir que son seres humanos como nosotros, terrícolas que vivieron muchas eras después de nosotros. Sin embargo…
—No, seres humanos no —dijo el hombre—. No puede ser. Fue Dios quien hizo todo esto para nosotros.
—Si Lo conoce tan bien, dele mi dirección —dijo Clemens—. Me gustaría escribirle.
Continuó:
—Mi grupo fue el primero en llegar al meteorito. Para entonces el cráter, que quizá fuera tan ancho y profundo como aquel famoso de Arizona, ya estaba enterrado. Pero lo reclamamos y comenzamos a excavar. Tiempo después supimos que había grandes depósitos de bauxita y criolita bajo la tierra, río abajo. Sin embargo, los ciudadanos del lugar no tenían medios para extraerlas ni para utilizarlas. Pero mi estado, Parolando, pudo fabricar aluminio a partir de las menas, después de hacer armas de hierro. El otro estado, Soul City, nos atacó para quedarse con el hierro. Los vencimos y confiscamos la bauxita y la criolita. También descubrimos que algunos otros estados relativamente cercanos tenían depósitos de cobre y latón, y un poco de vanadio y tungsteno. Intercambiamos nuestros artefactos de hierro por esos materiales.
La mujer frunció el ceño y dijo:
—¿No es extraño que hubiera tanto metal en esa zona, cuando en otros lugares no hay? Qué coincidencia que, buscando esos metales, estuviera por ahí cuando el meteorito cayó, ¿no?
—Tal vez Dios me dirigió a ese lugar —dijo Sam, burlón.
No, pensó. No fue Dios. Fue el Extraño Misterioso, el Ético que se hacía llamar X, quien dispuso, quién sabía cuántos miles de años atrás, que los depósitos estuvieran concentrados en esa zona. Y luego dirigió la caída del meteorito cerca de ahí.
¿Con qué fin? Construir un barco fluvial y proporcionar armas para que Sam pudiera viajar río arriba, quizá dieciséis millones de kilómetros, y llegar a la fuente. Y de ahí a la torre que se alzaba entre las nieblas del gélido mar polar del norte.
Y luego ¿qué?
No lo sabía. Se suponía que el Ético volvería a visitarlo durante una tormenta nocturna, como siempre lo hacía. Al parecer, en esa ocasión llegó porque los relámpagos interfirieron con los delicados instrumentos que los Éticos usaban para buscar al renegado. Le daría más información. Entretanto, otros individuos que habían recibido la visita de X, sus guerreros elegidos, encontrarían a Sam, subirían a su barco e irían río arriba con él.
Pero todo se complicó.
No había vuelto a ver al Extraño Misterioso ni oír de él. Construyó su barco y luego su socio, el rey Juan sin Tierra, se lo robó. Luego, unos años después, las “pequeñas resurrecciones”, las “traducciones”, cesaron, y la muerte permanente volvió a aquejar a los moradores del valle.
Algo les había ocurrido a los ocupantes de la torre, los Éticos. También debía haberle ocurrido algo al Extraño Misterioso.
Pero él, Clemens, se dirigía a la fuente de todos modos y trataría de entrar a la torre. Sabía cuán difícil sería escalar las montañas que circundaban el mar. Joe Miller, el titántropo, había visto la torre desde un sendero junto a aquella imponente cordillera, cuando acompañó al faraón Akenatón. También vio una especie de gigantesca aeronave que descendía a la cima de la torre. Luego tropezó con un grial que algún ignoto predecesor había dejado y cayó a su muerte. Después de resucitar en un lugar del valle, conoció a Sam y le contó su extraña historia.
—¿Qué hay de ese dirigible sobre el que hemos oído rumores? —preguntó la mujer—. ¿Por qué no viajó en él, y no en barco? Podría haber llegado a la fuente en pocos días, en vez de los treinta o cuarenta años que tardará en barco.
A Sam no le gustaba hablar de ese tema. La verdad era que nadie había pensado siquiera en una aeronave hasta poco antes de que el No se Alquila zarpara. Fue entonces cuando un piloto alemán llamado Von Parseval llegó y le preguntó por qué no había construido el vehículo.
Al ingeniero en jefe de Sam, Milton Firebrass, antiguo astronauta, le gustó la sugerencia, por lo que se quedó atrás una vez que el No se Alquila hubo partido y construyó el vehículo flotante. Mantuvo el contacto por radio con el barco y cuando la aeronave llegó a la torre reportó que ésta medía poco más de kilómetro y medio de altura y casi dieciséis kilómetros de diámetro. El Parseval logró aterrizar en la cima pero sólo uno de sus tripulantes, un expiloto de dirigible japonés, sufí, que se hacía llamar Piscator, pudo entrar. A los otros los contuvo alguna fuerza invisible, aunque tangible. Antes de eso, un oficial llamado Barry Thorn había puesto una bomba en el helicóptero que transportaba a Firebrass y algunos otros en un aterrizaje de reconocimiento. Detonó la bomba con una señal de radio y luego robó un helicóptero y huyó del dirigible. Pero estaba herido, y el helicóptero se estrelló en la base de la torre.
Llevaron a Thorn de regreso al dirigible y lo interrogaron. Se negó a dar información, pero su sorpresa fue evidente cuando supo que Piscator había entrado a la torre.
Clemens sospechaba que Thorn era un Ético o uno de sus subordinados, a quienes los reclutas de X llamaban agentes.
También tenía sus sospechas de que Firebrass había sido uno o lo otro. Y quizá la mujer muerta en la explosión del helicóptero, Anna Obrenova, había sido una Ética o agente.
De su análisis de toda la evidencia disponible Sam había concluido que, mucho tiempo atrás, algo había dejado a cierto número de agentes, y quizá a unos cuantos Éticos, varados en el valle. Probablemente X fuera uno de ellos. Eso significaba que agentes y Éticos tendrían que usar los mismos medios que los moradores del valle para llegar a la torre. Y eso significaba que probablemente hubiera algunos agentes o Éticos, o ambos, en su barco. Y eso significaba que también habría algunos a bordo del Rex.
Por qué los Éticos y agentes no habían podido usar sus aeronaves para volver a la torre, eso no lo sabía.
Para entonces ya había deducido que toda persona que afirmara haber vivido después de 1983 d.C. era uno de los seres responsables del Mundo Río. Tenía la idea de que la historia posterior a 1983 era falsa, y era un código que les permitía reconocerse entre sí.
También suponía que algunos de ellos habrían deducido que los reclutas de X sospechaban de esta historia-código. Por tanto, la abandonarían.
Clemens le dijo a la mujer:
—La aeronave debía actuar como exploradora y descubrir la disposición del terreno. Sin embargo, el capitán tenía órdenes de entrar a la torre si era posible. Luego debía volver al barco y recogernos a mí y a algunos otros. Pero nadie pudo entrar excepto un filósofo sufí llamado Piscator, y no volvió. En el camino de regreso la capitana, una mujer llamada Jill Gulbirra, que tomó el mando tras la muerte de Firebrass, envió una expedición de ataque de un helicóptero contra el Rex. Capturaron al rey Juan, pero escapó saltando del helicóptero. No sé si sobrevivió o no. La aeronave voló de regreso al Parseval y siguió su camino hacia el No se Alquila. Luego Gulbirra reportó el avistamiento de un globo muy grande y se dirigía hacia él cuando Thorn volvió a escapar y huyó en un helicóptero. Gulbirra, sospechando que había plantado una bomba, la buscó. No encontró nada, pero no podía arriesgarse a que la hubiera. Hizo descender el dirigible hacia el suelo. Quería evacuar a la tripulación en caso de que hubiera una bomba. Luego reportó una explosión. Eso fue lo último que supimos del Parseval.
—Oímos rumores de que se había estrellado muchos miles de kilómetros río arriba —dijo la mujer—. Sólo hubo un sobreviviente.
—¡Sólo uno! Dios mío, ¿quién era? ¿Hombre o mujer?
—No sé su nombre. Pero oí decir que es un francés.
Sam gruñó. Sólo había un francés a bordo de la aeronave. Cyrano de Bergerac, de quien la esposa de Sam se había enamorado. De todos los tripulantes era el único cuya muerte Sam no habría lamentado.
VI
LA TARDE estaba avanzada cuando Sam vio al extraño ser que era aún más grotesco que Joe Miller. Joe al menos era humano, pero era evidente que aquella otra persona no había nacido en la Tierra.
Sam supo de inmediato que el ser debía pertenecer al pequeño grupo proveniente de un planeta de Tau Ceti. Su informante, el difunto barón John de Greystock, había conocido a uno de ellos. Según su relato, a principios del siglo XXI los habitantes de Tau Ceti habían puesto una pequeña nave en órbita alrededor de la Tierra, antes de descender a la superficie en la gran nave madre. Fueron bien recibidos pero uno de ellos, Monat, dijo en un programa de televisión que su especie tenía los medios para prolongar su vida varios siglos. Los terrícolas exigieron que se les diera este conocimiento. Cuando los de Tau Ceti se negaron, argumentando que los terrestres harían mal uso del don de la longevidad, turbas de humanos lincharon a la mayor parte de los cetanos y luego irrumpieron en su nave espacial. A su pesar, Monat activó un dispositivo del satélite, el cual proyectó un rayo que mató a casi toda la vida humana en la Tierra. Al menos Monat pensó que eso haría. No vio los resultados de su acción. A él también lo destrozó la turba.
Monat había puesto en marcha los rayos letales porque temía que los terrestres usaran su nave espacial como modelo para construir más naves y que luego hicieran la guerra contra su planeta natal y destruyeran a toda su gente. No sabía si en realidad lo harían, pero no podía arriesgarse.
El cetano estaba de pie, en una posición algo precaria, en una angosta piragua haciendo frenéticas señas con la mano al No Se Alquila. Era obvio que quería subir a bordo. Mucha gente quería eso, pensó Sam, pero no lo conseguían. No obstante, aquél era, si no un caballo de distinto color, sí un bípedo que no era ave ni hombre. Así pues, Sam pidió al piloto que navegara en círculo y se colocara junto a la piragua.