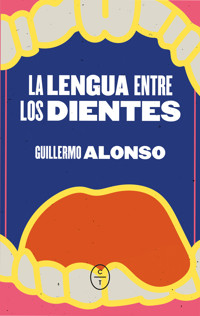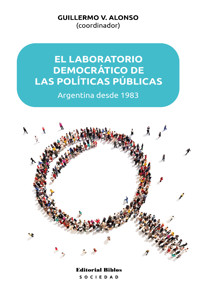
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Biblos
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sociedad
- Sprache: Spanisch
Este libro propone formular distintos análisis y balances sobre lo sucedido en el ámbito de las políticas públicas en los últimos cuarenta años, desde la restauración democrática hasta el día de hoy; identifica transformaciones, deudas pendientes y la emergencia de nuevas agendas. A lo largo de cinco capítulos se analizan algunas políticas directamente vinculadas con contextos generales de reforma estatal (políticas de seguridad social, de salud y de transporte), en otros casos se reconocen nuevas miradas sobre viejos problemas (políticas de niñez y adolescencia), también se repara en la creciente relevancia que tienen en la agenda gubernamental las cuestiones que alertan sobre el futuro (políticas ambientales), así como se considera la irrupción de problemáticas que atañen al ejercicio de los derechos individuales (política sobre consumo de drogas). En su recorrido analítico, el libro muestra distintas perspectivas y valoraciones sobre los problemas y soluciones que la política y la sociedad argentina abordaron en el más prolongado período democrático del país.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL LABORATORIO DEMOCRÁTICO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Este libro propone formular distintos análisis y balances sobre lo sucedido en el ámbito de las políticas públicas en los últimos cuarenta años, desde la restauración democrática hasta el día de hoy; identifica transformaciones, deudas pendientes y la emergencia de nuevas agendas.
A lo largo de cinco capítulos se analizan algunas políticas directamente vinculadas con contextos generales de reforma estatal (políticas de seguridad social, de salud y de transporte), en otros casos se reconocen nuevas miradas sobre viejos problemas (políticas de niñez y adolescencia), también se repara en la creciente relevancia que tienen en la agenda gubernamental las cuestiones que alertan sobre el futuro (políticas ambientales), así como se considera la irrupción de problemáticas que atañen al ejercicio de los derechos individuales (política sobre consumo de drogas). En su recorrido analítico, el libro muestra distintas perspectivas y valoraciones sobre los problemas y soluciones que la política y la sociedad argentina abordaron en el más prolongado período democrático del país.
Guillermo Alonso Doctor en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política (FLACSO-México). Magíster en Administración Pública (UBA). Es profesor titular de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Ha sido docente invitado en posgrados de distintas universidades nacionales y en centros académicos extranjeros. Se ha desempeñado como consultor en organismos públicos nacionales e internacionales (INDES-BID, CEPAL, PNUD). Entre sus publicaciones más recientes pueden señalarse el libro coeditado El gobierno municipal frente al desafío de la articulación: Políticas sociales y ambientales en el Conurbano Bonaerense, y artículos como “Transiciones desde el bismarckismo. Los proyectos de reforma universalista en los sistemas de salud. España, Brasil y Argentina”, en la revista Desarrollo Económico, y “La coparticipación municipal bonaerense y los incentivos para el sistema público de salud: la política de la «reforma imposible»”, en Revista SAAP.
GUILLERMO V. ALONSO(coordinador)
EL LABORATORIO DEMOCRÁTICO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Argentina desde 1983
SOCIEDAD
Índice
CubiertaAcerca de este libroPortadaPresentación. Guillermo V. AlonsoCapítulo 1. Agenda ambiental y producción legislativa en la Argentina democrática: un balance general. Itatí Moreno y Lucas FigueroaCapítulo 2. Políticas de niñez y adolescencia en la provincia de Buenos Aires: un balance desde el retorno a la democracia. Carolina Foglia y Gabriela MagistrisCapítulo 3. Una deuda de la democracia argentina: la política de drogas en materia de tenencia para uso personal. Virginia LabianoCapítulo 4. El laboratorio democrático de las políticas sociales: innovaciones frustradas, fallidas y exitosas, Argentina desde 1983. Guillermo V. AlonsoCapítulo 5. Cambios y continuidades en cuarenta años de transporte en Argentina. Julián BertranouSobre los autoresMás títulos de Editorial BiblosCréditosPresentaciónGuillermo V. Alonso
Los números redondos de las décadas cumplidas suelen ser tomados como hitos que reclaman un balance. A cuarenta años de la restauración democrática cabe sin dudas preguntarse por lo que pasó. Visto en retrospectiva, el frágil retoño democrático de diciembre de 1983 planteaba más dudas que esperanzas; sin embargo, el pacto democrático en el que se comprometió la sociedad argentina –tras el trauma histórico de la última dictadura– logró sobrevivir a diversos embates de la política y la economía, y sigue en pie. No es propósito de este libro establecer como nivel de análisis lo sucedido con el régimen político y sus avatares a lo largo de cuatro décadas. Nos interesa una mirada situada en lo que habitualmente se llama el Estado en acción, es decir, sus manifestaciones a través de las políticas públicas.
A cualquier argentino de más de cuarenta años que se le preguntase si el país vivió en estas décadas un laboratorio de políticas económicas respondería afirmativamente. Supimos de ajustes heterodoxos y ortodoxos, conocimos etapas de tipo de cambio fijo y otras veces flotante. Hubo políticas de shock y gradualistas, estrategias más aperturistas de la economía y otras más atentas a la dinámica del mercado interno. Se sucedieron ciclos que postularon la centralidad del mercado y otras etapas que implicaron el retorno del Estado. Tuvimos estallidos hiperinflacionarios y un estallido deflacionario. Pero, más allá de los vaivenes de la macroeconomía, hubo vida y pasaron cosas en otras áreas de política pública.
Este libro se propone eludir ese primer plano absorbente de la política económica y formular distintos balances de lo sucedido en otras áreas del laboratorio democrático de las políticas públicas durante estas cuatro décadas, identificando transformaciones, deudas pendientes y la emergencia de nuevas agendas. Sin pretensiones de exhaustividad, y con un criterio selectivo emergente entre la disponibilidad de casos y el reconocimiento de políticas no siempre consideradas en los análisis más habituales, o bien por ser analizadas desde perspectivas poco frecuentes, este libro reúne cinco capítulos que engloban siete políticas que nos dicen lo que pasó con ellas a lo largo de las cuatro décadas democráticas.
En un abanico de políticas que abarca cuestiones más tradicionales y otras más recientemente incorporadas a la agenda pública, el libro intenta mostrar distintas perspectivas y valoraciones sobre problemas y soluciones que la política y la sociedad argentinas recorrieron en el más prolongado período democrático del país. La compilación nos presenta políticas directamente emparentadas con contextos más generales de reforma del Estado (políticas de seguridad social y de transporte). En otros casos, mostrando nuevas miradas sobre viejos problemas (políticas de niñez y adolescencia), o señalando la creciente relevancia en la atención y respuesta estatal respecto de cuestiones cruciales que alertan sobre el futuro (políticas ambientales), o bien considerando la irrupción de problemáticas que atañen al ejercicio de los derechos individuales, pero que no alcanzan todavía el cabal reconocimiento por parte del Estado democrático (política sobre consumo de drogas).
En casi todos los casos, el análisis se focaliza en el nivel nacional, pero aludiendo en algunos de ellos a la creciente relevancia de la articulación interjurisdiccional (ambiente, transporte), e incluso centrando directamente el análisis en la jurisdicción subnacional, como en la política de niñez y adolescencia. Además, con mayor o menor centralidad los distintos casos seleccionados reconocen en las interacciones entre Estado y sociedad civil una de las dimensiones pertinentes para entender las dinámicas de origen de las políticas (sobre todo cuando se tratan las reformas de políticas sociales) o, a veces, como requisito para su implementación.
En distintos momentos de su desarrollo los trabajos aquí presentados fueron expuestos y discutidos en ocasión de las jornadas de investigación organizadas anualmente por la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Varios de los autores reunidos en el libro hemos encontrado en ese ámbito un lugar propicio para la discusión de ideas y la continuidad de líneas de investigación vinculadas al análisis de políticas públicas. Algunos resultados de dichas elaboraciones aparecen reflejados en estas páginas, y damos paso de este modo al inventario de lo que proponemos.
En el capítulo 1, Itatí Moreno y Lucas Figueroa abordan un balance de lo sucedido en la política ambiental argentina durante el período democrático, destacando la alta productividad de políticas en ese campo. En el capítulo se desarrolla una breve sistematización de la agenda ambiental de las últimas cuatro décadas a nivel nacional en el ámbito legislativo. Los autores señalan como una de las transformaciones observadas la creciente institucionalización y jerarquización de las áreas de gestión ambiental, y muestran cómo la agenda ambiental fue configurada por iniciativas estatales y también por la interacción entre actores sociales y gubernamentales. El capítulo desarrolla un recorrido detallado de las leyes nacionales referidas a la cuestión ambiental a lo largo de todos los gobiernos desde 1983. En las conclusiones, se recomienda una futura agenda de investigación atenta a evaluar el alcance y la efectiva implementación de las políticas relevadas.
En el capítulo 2, Carolina Foglia y Gabriela Magistris muestran cómo el campo de las políticas de niñez y adolescencia sufrió hondas transformaciones en el plano político-institucional, a partir de la emergencia de un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma inspiró la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes aprobada en 2005, que estableció, además, la descentralización de los organismos de aplicación de la ley nacional. El nuevo marco normativo nacional impulsó la construcción de una nueva institucionalidad en el plano provincial y municipal, creándose áreas específicas en la materia y espacios de trabajo multiactorales. El capítulo se detiene especialmente en el análisis de cómo la provincia de Buenos Aires acompañó la implementación de esta política y la nueva institucionalidad a la que dio lugar. En las conclusiones, las autoras valoran todo lo avanzado en la materia, pero sin omitir lo que falta para avanzar y completar en el camino de las nuevas perspectivas abiertas.
En el capítulo 3, Virginia Labiano incorpora a las políticas abordadas en el libro el tema de las llamadas políticas morales, en las que la controversia sobre valores sociales predomina sobre la disputa de intereses. Lo hace considerando una de las políticas que menos parece beneficiarse del amplio debate democrático sobre el ejercicio de las libertades individuales y la preservación de la esfera privada de las personas: la política de drogas en materia de tenencia para uso personal. La autora analiza las sucesivas legislaciones sobre el tema, los antecedentes de la cuestión, los debates parlamentarios y el rol de la Corte Suprema respecto de despenalizar o no el consumo de drogas a lo largo de estas cuatro décadas de vida democrática. También considera la incidencia de un movimiento social favorable a la despenalización. Pero el resultado de este proceso no ha sido otro que el mantenimiento del statu quo punitivista en la materia; y eso constituye, según la autora, una deuda de la democracia.
En el capítulo 4, Guillermo V. Alonso analiza cuatro casos de reforma de política social desde 1983, en el ámbito de tres políticas: el sistema de salud, el sistema previsional (en dos oportunidades) y la creación de la Asignación Universal por Hijo. El objetivo del capítulo es analizar de qué modo lograron alcanzar (o no) estos intentos de innovación de política social la legitimación democrática, tanto en la formación del consenso decisional como por sus resultados, considerando el papel de los actores de la sociedad civil, en especial los sindicatos. En la dinámica del apoyo o del veto político por parte de estos actores, el autor encuentra la clave para comprender las condiciones de posibilidad del éxito o del fracaso de las reformas.
Finalmente, en el capítulo 5, Julián Bertranou se propone una descripción y un balance de los cambios y las continuidades que se produjeron en el sector transporte a lo largo de los cuarenta años de democracia. En una síntesis detallada, se sucede el análisis de las transformaciones en la organización de algunos servicios, las ideas y los instrumentos con que se abordaron las reformas y se analiza también la evolución de la demanda a lo largo del período democrático. A ello se suma una presentación del mapa de actores que configuran el sistema de transporte. Como corolario, el autor plantea un balance entre cambios y continuidades, donde descubre que en el sector, en sus demandas y en sus servicios, las cosas se parecen hoy bastante a lo que había al inicio del derrotero democrático.
CAPÍTULO 1Agenda ambiental y producción legislativa en la Argentina democrática: un balance general Itatí Moreno y Lucas Figueroa (IIPP-Conicet/ EPYG-UNSAM)
Introducción
A la hora de reflexionar a nivel nacional en torno a la vida democrática de los últimos cuarenta años es ineludible el desafío de pensar en qué situación nos encontramos en materia ambiental y cuál fue el derrotero de la política ambiental argentina en este período. En ese proceso, es interesante observar los nexos o vinculaciones entre las categorías de ambiente, democracia y Estado.
En línea con ello, es importante destacar que la Argentina democrática se ha caracterizado por un avance notable en la productividad de políticas del campo ambiental. Los últimos treinta años, sobre todo, fueron testigos de un incremento de la cantidad de normativas orientadas a garantizar mayores niveles de protección ambiental. Entre ellas se destaca, por ejemplo, el reconocimiento del derecho al ambiente sano en 1994. Además, en este período se puede observar la creación y/o jerarquización de las áreas de gestión ambiental y el desarrollo de políticas ambientales de distinto tipo. Asimismo, otro aspecto a recalcar es el mayor protagonismo que ha tenido la movilización social en este campo de política, sea visibilizando problemas de contaminación ambiental que afectan a determinados territorios o, incluso, incidiendo en las acciones que decisoras y decisores emprenden ante situaciones de contaminación ambiental.
En este sentido, el capítulo pretende avanzar hacia una breve sistematización de la agenda ambiental de las últimas cuatro décadas a nivel nacional en el ámbito legislativo. Se parte de la definición clásica de agenda pública (v. g. Aguilar Villanueva, 1993) que la entiende como ese gran conjunto de cuestiones que el Congreso abordó puntual y explícitamente como problemas –en este caso, ambientales– sobre los que debía accionar, en particular, emitiendo legislación nacional al respecto. Para este análisis, se profundiza en torno a qué tipos de actores promovieron este tipo particular de políticas públicas desde la vuelta de la democracia. Asimismo, en cuanto a la producción legislativa a nivel nacional, se abordan los principales tópicos de política ambiental sobre los que se desarrolló legislación en el Congreso Nacional y la productividad legislativa en este sentido en cada período de gobierno. En cuanto a las cuestiones metodológicas, este es un trabajo descriptivo basado en el análisis cualitativo de fuentes documentales, en especial bases de datos y normativas de tipo nacional, y bibliografía especializada del campo de estudios.
De acuerdo con este señalamiento, el presente capítulo se compone de dos apartados centrales. El primero de ellos está destinado a identificar y describir las dinámicas de origen detrás de la promoción de avances en política ambiental en distintos momentos de la historia reciente. Para ello, se recuperan una serie de aportes de autores que reflexionan sobre esta cuestión (v. g. Gutiérrez e Isuani, 2014; Gutiérrez, 2015). Estos trabajos destacan cómo, en algunos momentos, los avances de política ambiental se dieron, principalmente, a partir de iniciativas de actores estatales y, en otras ocasiones, por dinámicas mixtas donde se combinaron la movilización social y la presión desde actores que se encontraban “dentro” del propio Estado. El segundo apartado, por su parte, tiene por objetivo identificar y presentar los principales tópicos ambientales sobre los que se legisló a nivel nacional en esta etapa. Aquí se analiza también la productividad normativa en cada período de gobierno y los principales tópicos abordados por dichas normas. Finalmente, se presentan una serie de reflexiones a modo de cierre.
1. Momentos estadocéntricos y sociocéntricos en la agenda ambiental
Esta primera vía de análisis retoma el trabajo de Ricardo Gutiérrez y Fernando Isuani (2014) en torno al ambientalismo estatal y al ambientalismo social, y cómo cada uno de esos tipos de ambientalismo influyeron en la construcción de la agenda ambiental argentina. Los autores observan las dinámicas que dan origen a la política ambiental. En otras palabras, estudian, aunque con categorías distintas a las propuestas por Aníbal Viguera (1998) o Jonathan Fox (1997), si las dinámicas que dieron origen a esa agenda ambiental fueron más sociocéntricas, más estadocéntricas, o una combinación de ambas.
Básicamente, lo que observaron Gutiérrez e Isuani (2014) es que desde el retorno de la democracia, sobre todo desde inicios de la década de 1990 hasta aproximadamente 2003, predominó lo que denominan ambientalismo estatal. En términos de Rogger Cobb, Jennie Ross y Marc Ross (1976), se podría decir que la agenda se formó por iniciativa interna, es decir, que los impulsos en pos de la sanción de nuevas medidas de promoción de protección ambiental fueron, básicamente, realizados por actores estatales, entre los que se pueden mencionar, por ejemplo, legisladores y funcionarios ejecutivos.
Para Gutiérrez e Isuani (2014), durante los referidos años del período democrático los temas ambientales que se incorporaron a la agenda del gobierno a nivel nacional y las políticas ambientales que se desarrollaron fueron resultado del impulso de actores estatales y no de la movilización social. En este punto, los autores destacan el impulso de este tipo de actores en distintos hitos institucionales, principalmente a partir del gobierno menemista, destacando una revitalización institucional en materia ambiental. Dentro de dichos hitos, se puede referir, por ejemplo, en los inicios del primer gobierno menemista, una contundente jerarquización del área ambiental en la estructura nacional, volviendo a ser parte de la estructura del gabinete nacional. En este sentido, se identifica una clara intención de ese gobierno de mostrar una marcada apertura internacional, entre otras acciones, alineando la agenda doméstica sobre temas de política ambiental con tópicos como el desarrollo sustentable, central en las discusiones internacionales de los organismos multilaterales y la agenda a nivel global. De hecho, a través del decreto 2.419/911 se recrea con jerarquía nacional la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (Gutiérrez e Isuani, 2014; Campos Ríos, 2020).
Asimismo, otro hito de suma relevancia para la política ambiental argentina lo constituyó, sin dudas, la reforma constitucional de 1994 con la consecuente incorporación del derecho al ambiente sano en lo más alto de la pirámide constitucional. La inclusión de la cuestión de dicho derecho derivó directamente de un entendimiento entre los principales partidos políticos de ese momento: la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ). Estos, a partir del acuerdo entre sus dos máximos referentes del momento, Raúl Alfonsín (UCR, presidente 1983-1989) y Carlos Menem (PJ, presidente 1989-1999), habían establecido una serie de tópicos que debían discutirse e incluirse en el texto constitucional, entre ellos la cuestión ambiental, tema pendiente de tratamiento en su propio gobierno para el radicalismo (Gutiérrez e Isuani, 2014: 306-7). Así, quedó establecido en el artículo 41 el reconocimiento al derecho a gozar de un ambiente sano y apto para el desarrollo humano en el presente y sin comprometer a las generaciones futuras.2 Este derecho al ambiente sano, además de ratificarse en términos sustantivos, se vio también reforzado por una serie de derechos procedimentales orientados a garantizar su ejercicio por parte de la ciudadanía, como, por ejemplo, el recurso de amparo, el reconocimiento de los derechos colectivos, el acceso a la información pública respecto del estado del ambiente, entre otros (Gutiérrez, 2015; Gabay, 2018).
Finalmente, con relación a otros hitos institucionales impulsados desde el ambientalismo estatal en la Argentina, también se destacan, a inicios de la década de los 2000, la sanción de la Ley General del Ambiente y las primeras leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental que versaron sobre gestión de residuos especiales, policlorobifenilos (comúnmente llamados PCB), gestión de aguas, acceso a la información pública. En línea con otros avances institucionales en materia ambiental promovidos por actores estatales, las referidas normativas fueron impulsadas por una legisladora oficialista de ese momento, Mabel Müller, cuyas propuestas contaban a su vez con el aval del titular del área ambiental a nivel nacional de ese entonces, Carlos Merenson (Gutiérrez e Isuani, 2014).
Más allá del predominante y casi exclusivo impulso estatal de los avances en legislación ambiental hasta ahora señalados, eso no fue la constante en los años subsiguientes. De este modo, en los primeros años de la década de los 2000, las dinámicas que dan origen a avances de política ambiental en la Argentina dejan atrás su carácter exclusivamente estadocéntrico para pasar a desplegarse de formas más sociocéntricas. Desde aproximadamente 2003 hasta 2013, que es cuando finalizan su investigación, Gutiérrez e Isuani (2014) entienden que hay una confluencia del ambientalismo estatal y del ambientalismo social, es decir que el impulso en pos de nuevas políticas ambientales se da por coaliciones de actores sociales y estatales. Lo que se observa desde 2013 a la fecha no parece contradecir sino, más bien, seguir la línea de la confluencia entre ambos tipos de ambientalismo.
Así, la movilización social y el accionar de actores estatales se combinaron para visibilizar distintos reclamos locales y provinciales, dando origen a distintas normativas y políticas en materia de protección ambiental. Este fue el caso de, por ejemplo, el avance de políticas de protección de bosques nativos promovidas por funcionarios, organizaciones ambientalistas, comunidades originarias y campesinas, entre otros (v. g. Figueroa, 2020). También se pueden mencionar en este punto los avances hacia una gestión integral de residuos, especialmente en las principales regiones metropolitanas del país, y algunas medidas a nivel nacional, los cuales estuvieron atravesados por el constante impulso y reclamo de organizaciones ambientales que exigían salir de los esquemas tradicionales de disposición final de residuos (disposición indiferenciada, en basurales a cielo abierto o en rellenos sanitarios) y organizaciones cartoneras que exigían el reconocimiento formal de la labor de los recuperadores urbanos (v. g. Montera et al., 2018). Han sido emblemáticas también las distintas movilizaciones y demandas contra la actividad minera, especialmente en la zona cordillerana del país, o contra el fracking y las consecuentes medidas subnacionales de restricciones a este tipo de actividad (v. g. Reboratti, 2012; Christel, 2020; Pragier, Novas y Christel, 2022). Conjuntamente, entre otros casos, también se han gestado innovaciones institucionales en la estructura nacional tendientes a atender la contaminación en la cuenca Matanza-Riachuelo que fueron resultado de un proceso judicial –que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación– iniciado por una serie de vecinos y organizaciones ambientalistas afectadas por dicha polución (v. g. Merlinsky, 2013).
En línea con el protagonismo que toma la movilización social en cuestiones ambientales, es interesante retomar aportes de Patricio Besana y Juan Azerrat (2021) en este sentido. Ese trabajo destaca cierta reconfiguración del ambientalismo social hacia fines de la década de 2010 y en los inicios de la de 2020. Los autores señalan cómo las organizaciones ambientalistas surgidas en los últimos años no solo denuncian problemas que afectan territorialmente a distintos puntos de la Argentina, sino que también enlazan sus demandas con problemáticas globales, como, por ejemplo, el cambio climático o las nuevas formas de consumo. De este modo, tal como plantea el trabajo citado, numerosos reclamos ambientalistas del presente, tales como la lucha contra el cambio climático o a favor de la erradicación del consumo de productos de origen animal mantienen esa particularidad vinculada a la territorialidad del problema que denuncian. Por lo tanto, las organizaciones que interpelan en particular esos tópicos dentro de la agenda ambiental no son únicamente organizaciones locales, sino que mantienen fuertes vinculaciones con distintos grupos y activistas internacionales.
Estos análisis respecto de cuáles arenas, social y/o estatal, son las que impulsan determinadas políticas resultan de utilidad para comprender cuál fue la dinámica de configuración de la agenda nacional en materia ambiental. No obstante, para poder profundizar en dicha agenda, a continuación, se ahonda en otro aspecto de ella, prestando especial atención a cuál fue, puntualmente, la producción estatal desde la vuelta a la democracia con relación a la cuestión ambiental.
2. La producción legislativa en materia ambiental desde el retorno de la democracia
Como se señaló anteriormente, para conocer cuál fue la agenda ambiental en la Argentina en el período democrático, una de las herramientas disponibles, en términos analíticos, es la observación de productos estatales propiamente dichos, es decir, de normativas, programas y políticas en materia ambiental. En el caso de este trabajo, haremos un breve recorrido por el conjunto de leyes nacionales ambientales que se han sancionado a lo largo de estos años con el fin de dar cuenta de cuál fue la agenda ambiental en el Congreso Nacional. Si observamos la base de datos de normativa ambiental provista por el Ministerio de Ambiente de la Nación, podemos observar la sanción de unas 68 leyes ambientales de nivel nacional, por fuera de aquellas orientadas a complementar o reglamentar normas anteriores (ver anexo).
2.1. Los temas ambientales en agenda en el ámbito legislativo nacional
Si se analizan los contenidos sustantivos de las leyes sancionadas por el Congreso Nacional se puede observar que, en términos cuantitativos, el principal tópico abordado fue el de áreas protegidas. Del total de 68 leyes sancionadas, 17 se centraron en ese tópico, es decir que propiciaron la creación o el establecimiento de distintas reservas naturales de jurisdicción nacional. En el gráfico 1 se puede observar este dato.
Seguidamente, se encuentra la cuestión de la protección de la fauna, en torno a lo cual se han sancionado doce leyes ambientales nacionales. Dentro de este conjunto de normas, se hallan aquellas destinadas a la protección de especies como, por ejemplo, la ballena franca austral (ley 23.094/89), las orcas (ley 25.052/98), el yaguareté (ley 25.463/01), el ñandú petiso (ley 25.679/02) o las tortugas marinas (ley 26.600/10), entre otras.
Por su parte, la cuestión de cambio climático también ha estado presente dentro de la agenda ambiental del Congreso argentino en los últimos cuarenta años. Se legislaron diez leyes nacionales al respecto que no necesariamente datan de los años más recientes cuando el tema se puso en boga, sino que ya en la década de 1990 se encuentra normativa al respecto, aunque, principalmente, orientada a ratificar normativas internacionales (v. g. ley 23.724/89 de aprobación del convenio de Viena por la protección de la capa de ozono, o la ley 24.295/93 que aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la desertificación).
Finalmente, la cuestión de los residuos peligrosos y otros fue objeto de legislación en seis leyes nacionales del período estudiado. En cuanto a otros tópicos ambientales sobre los que se legisló a lo largo de estos años se encuentran también tres leyes sobre gestión del agua y manejo del fuego e incendios; dos leyes nacionales sobre la biodiversidad, el ambiente (en términos más generales), la información pública y la educación ambiental, y una norma donde se hallan los temas de hidrocarburos, producción orgánica, humedales, residuos domiciliarios, bosques, residuos industriales, glaciares, fitosanitarios y manejo de PCB.
Gráfico 1. Cantidad de leyes ambientales por tema legislado
Fuente: elaboración propia basada en datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
2.2. La productividad legislativa nacional por período de gobierno
Al desagregar el conjunto de leyes ambientales del período democrático estudiado, resulta interesante observar cuál fue la productividad legislativa por cada una de las presidencias. Este análisis nos muestra el carácter por momentos fragmentado y no lineal que ha tomado el interés por lo ambiental a lo largo de estos años.
Tal como muestra el gráfico 2, uno de los momentos más prolíferos en términos de sanción de leyes ambientales coincidió con la primera presidencia de Carlos Menem (PJ, 1989-1995), momento en el que se sancionaron unas trece leyes de este tipo. Entre las principales normas que se sancionaron en ese período, se pueden citar las leyes de aprobación de la Convención sobre Conservación de Especies Migratorias (ley 23.918/91), de creación de los parques nacionales Sierra de las Quijadas (ley 24.015/91), Pre Delta (ley 24.063/91) y Campo Los Alisos (ley 24.526/95) y la aprobación del Convenio de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (ley 24.295/93), entre otras.
Por su parte, en el período estudiado, al primer gobierno de Menem le sigue en cantidad de normas sancionadas el correspondiente al mandato de Néstor Kirchner (PJ, 2003-2007). Por esos años, el Congreso Nacional sancionó unas diez leyes ambientales que incluyeron, entre otras, normas sobre información pública (ley 25.831/03), gestión de residuos domiciliarios (ley 25.916/04), protección de bosques nativos (ley 26.331/07), creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) (ley 26.168/06) y aprobación de convenios internacionales (por ejemplo, ley 26.106/06). En lo que respecta al período del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (PJ, 2011-2015), se pueden contabilizar unas nueve leyes ambientales que versaron sobre manejo de fuego (ley 26.815/12), áreas protegidas (leyes 26.825/12, 26.875/13, 26.996/14, 27.037/14, 27.081/14), gestión del agua (ley 27.011/14), protección de la biodiversidad (ley 27.246) y la fauna (ley 27.231/16).
Durante la presidencia de Mauricio Macri (PRO, 2015-2019) se sancionaron unas ocho leyes ambientales, varias de ellas dedicadas, principalmente, al establecimiento de áreas protegidas, como la Reserva Nacional de Iberá (ley 27.481/18), el Parque Nacional Los Pantanos (ley 27.456/18), el Parque Nacional Traslasierra (ley 27.435/18), y la creación de áreas marinas protegidas (ley 27.490/18). Conjuntamente, entre otras sobre residuos peligrosos (ley 27.356/17) y fitosanitarios (ley 27.279/16), durante ese período de gobierno también se sancionaron leyes nacionales sobre cambio climático (ley 27.270/16 de aprobación del Acuerdo de París y ley 27.520/19 de presupuestos mínimos para la acción climática).
Gráfico 2. Cantidad de leyes ambientales por presidencia en Argentina (1983-2023)
Fuente: elaboración propia basada en datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
En lo que respecta al gobierno de Eduardo Duhalde (PJ, 2002-2003) y al de Alberto Fernández (PJ, 2019-2023), en cada uno de esos períodos se sancionaron unas seis leyes ambientales respectivamente. Esto es especialmente llamativo debido a que el gobierno de Duhalde tuvo una duración menor a dos años, ya que se instituyó como un gobierno de transición luego de la renuncia de Fernando de la Rúa en el marco de la grave crisis social, política y económica que atravesó el país en 2001. En términos cuantitativos, siguen en cantidad de leyes sancionadas los períodos de gobierno correspondientes a la segunda presidencia de Carlos Menem (1995-1999) y la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011), con cinco leyes ambientales sancionadas en cada una de ellas. Durante el gobierno de De la Rúa (1999-2001) se sancionaron apenas cuatro leyes ambientales que versaron sobre humedales (ley 25.335/00), áreas protegidas (ley 25.366/00), aprobación del Protocolo de Kyoto (ley 25.438/01) y protección de la fauna, restringiendo la caza de cetáceos (ley 25.463/01). Por su parte, el período de gobierno de Raúl Alfonsín fue el menos prolífico en términos cuantitativos, ya que solo se contabilizan dos leyes ambientales, las cuales abordaron la cuestión de la protección de la fauna local, puntualmente, la ballena franca (ley 23.094/84) y la vicuña (ley 23.582/88). En este sentido, la agenda ambiental y otras no fueron desarrolladas, tal como señalan varios trabajos, por la urgencia que imponía la agenda posdictadura (Gutiérrez e Isuani, 2014), principalmente abocada a la reconstrucción de una institucionalidad democrática y a buscar vías de reparación y justicia ante los atropellos y delitos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno militar.
2.3. La sanción de leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental por período de gobierno
Conjuntamente, otro aspecto sobre el que es interesante puntualizar en cuanto a la productividad legislativa a nivel nacional se relaciona con la sanción de leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental. En el caso argentino, luego de la reforma constitucional de 1994 y de la sanción de la Ley General del Ambiente, la política ambiental quedó enmarcada en lo que se denomina federalismo concertado. En este esquema, las provincias mantienen el dominio originario de los recursos naturales de sus territorios y el Estado Nacional está a cargo de establecer y garantizar los presupuestos o parámetros mínimos de protección ambiental bajo los cuales deben operar los niveles subnacionales. En este sentido, los presupuestos mínimos consisten en un piso mínimo de protección ambiental que debe respetarse y garantizarse a nivel nacional en cada territorio local más allá de la pertenencia a una u otra jurisdicción subnacional (Gutiérrez, 2015; Gabay, 2018).
Si bien el texto constitucional hizo mención a estos presupuestos mínimos en 1994, las primeras leyes de este tipo se sancionaron recién en los inicios de los años 2000. Así, estos parámetros mínimos se fueron estableciendo de forma gradual para distintas áreas de la política ambiental. Es llamativo que el período de gobierno cuando más leyes de presupuestos mínimos se sancionaron fue el gobierno de Eduardo Duhalde (PJ, 2002-2003). Durante dicho mandato, tal como lo muestra el gráfico 3, el Congreso Nacional sancionó cuatro de las doce leyes de presupuestos mínimos, dentro de las cuales se encuentran la ley de residuos industriales (ley 25.612/02), la ley de gestión y eliminación de PCB (ley 25.670/02), la ley general del ambiente (ley 25.675/02) y la ley de gestión de aguas (ley 25.688).
Por su parte, durante el gobierno de Néstor Kirchner (PJ, 2003-2007), el Congreso sancionó tres leyes de presupuestos mínimos. La primera de ellas es la ley 25.831/03 que establece los principales parámetros a garantizarse por el Estado con miras a asegurar el acceso a la información pública ambiental. La segunda de estas normas es la ley 25.916/04, la cual promueve una gestión más sustentable de los residuos domiciliarios. La tercera de las leyes nacionales referidas es la ley 26.331/07 que establece lineamientos para la protección de los bosques nativos en la Argentina, estipulando dos instrumentos de política pública para lograrlo: el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (que destina fondos a las provincias que conserven sus bosques) y los ordenamientos territoriales de bosque nativo a nivel subnacional.
En lo que respecta al período correspondiente a la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (PJ, 2007-2011) y a la presidencia de Mauricio Macri (PRO, 2015-2019), en ambos se sancionaron dos leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental. En el caso de Fernández de Kirchner, las leyes sancionadas fueron la ley sobre control de actividades de quema (ley 26.562/09) y la ley que establece el régimen de protección de los glaciares y el ambiente periglaciar (ley 26.639/10). En el caso del gobierno de Mauricio Macri, se sancionaron dos leyes de presupuestos mínimos, las cuales se enfocaron en la cuestión de la gestión de envases vacíos de fitosanitarios (ley 27.279/16) y sobre acción climática, en lo que refiere tanto a la adaptación como mitigación del cambio climático (ley 27.520/19). Finalmente, a lo largo de la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (PJ, 2007-2011), solo se sancionó una ley de presupuestos mínimos, enfocada en el manejo del fuego (ley 26.815/12).
Gráfico 3. Cantidad de leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental por presidencia
Fuente: elaboración propia basada en datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Reflexiones finales
Ante la relevancia que han cobrado las políticas ambientales en la Argentina democrática, el análisis aquí propuesto destaca algunas de sus particularidades generales en el nivel nacional en torno a dos grandes ejes analíticos: las dinámicas de origen detrás de la agenda ambiental y la producción legislativa nacional.
Como en otros campos de política pública, la legislación ambiental no presenta un desarrollo lineal a lo largo del período democrático que emprendimos desde 1983. Hubo momentos de mayor preeminencia de la cuestión ambiental en la agenda y otros donde ha tenido menor relevancia. Lo que sí se puede destacar es que efectivamente hubo avances institucionales en este sentido durante las últimas décadas y que esta ya es un área de gran interés para una multiplicidad de actores y para los desafíos que se avecinan de la mano de los problemas asociados al fenómeno del cambio climático.