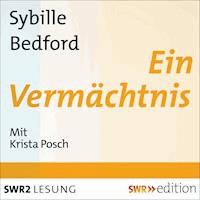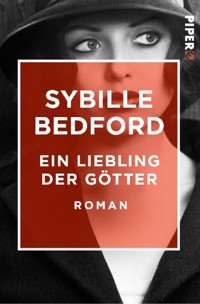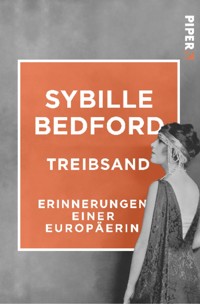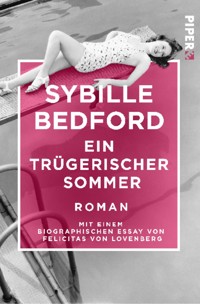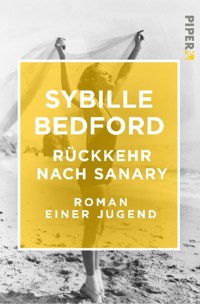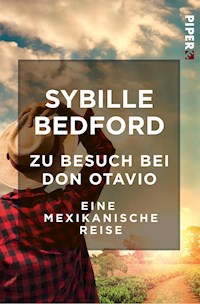Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En Alemania, a comienzos del siglo xx, en un momento crucial de la historia europea, dos familias están relacionadas por el matrimonio: los Von Felden, aristócratas católicos, terratenientes del sur de Alemania, y los Merz, la gran burguesía judía de Berlín. Entre la fantasía de los unos y el sentido del deber de los otros, Bedford traza un magnífico retrato de unos personajes que asisten, zarandeados por su locura y su ceguera, a un mundo que se desvanece poco a poco, la Alemania recién unificada y el militarismo prusiano en las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
El legado
El legado
sybillebedford
Traducción de Isabel Margelí
Título original: A Legacy
© Sybille Bedford, 1999
First published in the UK by Weidenfeld & Nicholson in 1956
Reissued with an added introduction by Penguin Books in 1999
© de la traducción: Isabel Margelí, 2016
© de esta edición Gatopardo ediciones, 2016
Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª
08008 Barcelona (España)
www.gatopardoediciones.es
Primera edición: noviembre 2016
Diseño de la colección y de la cubierta:
Rosa Lladó
Imagen de la cubierta: una de las salas del castillo de Karlsruhe.
Fotografía de Wilhelm Kratt
eISBN: 978-84-17109-13-4
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
A Evelyn Gendel
Índice
Portada
Presentación
El legado
Introducción
primera parte
La casa
segunda parte
Augustos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
tercera parte
La cautiva
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
cuarta parte
Un espíritu libre
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
quinta parte
Un indulto
Sybille Bedford
Otros títulos publicados en Gatopardo
El legado
Introducción
Empecé a escribir esta novela como un deber sagrado durante un caluroso agosto romano, en 1952. Había cumplido los cuarenta años y el deber sagrado no tenía nada que ver con la historia, que debía de llevar décadas arrinconada en mi cabeza, sino con el hecho de que Victor Gollancz hubiera aceptado el texto mecanografiado de un libro de viajes en el que estuve trabajando los dos últimos años, y con mi convencimiento de estar alcanzando al fin el tan glorificado métier d’écrivain. Escribir, ser escritora, fue mi auténtica aspiración desde que tuve uso de razón, que fue a una edad temprana. Mis aptitudes fueron más tardías. El balance de mi pasado literario se componía —además de algún que otro ensayo pretencioso— de tres novelas, cada una un poco menos decepcionante que la anterior, tal vez, y cada una rechazada (tras esperanzadoras vacilaciones por parte de las editoriales). Y cada rechazo iba seguido de otro año, o más, de dudas, desesperación y desidia. Con la misma ingenuidad consideré entonces el prometido salto a la imprenta —que, de hecho, no sucedió hasta la primavera siguiente— como un giro radical ya consumado: el telegrama GOLLANCZACCEPTELIVRE (¿en francés como solución intermedia para las oficinas de correos inglesa e italiana?) me llegó mientras regaba, como todas las tardes, mis fragantes enredaderas en el terrado romano; me santigüé (por ritual más que por religión) y, como el caballo Boxer de Rebelión en la granja, dije en voz alta: «Me esforzaré más», y le di una propina al mensajero. Ya era escritora.
Lo que hace un escritor es escribir. Se acabaron las dudas y la haraganería, por difícil que pudiera ser, y el cielo sabe que fue, es y será siempre muy difícil para mí. Así que…
Sin embargo, aún quedaban otras tareas antes de que la nueva conciencia permitiera enrollar esa hoja en blanco en el carrete de mi máquina de escribir. Tareas, precisamente, en papel: cartas por contestar, trabajo pospuesto, la gigantesca labor de escribir a Ivy Compton-Burnett… Yo admiraba profundamente su trabajo, y me había referido a él como «un secreto inglés» ante los editores de la Partisan Review, la publicación mensual neoyorquina, quienes me habían encargado un artículo con ese título y de la extensión que quisiera. Eso fue en 1947. El artículo fue considerado improcedente, y no vio la luz. Sin embargo, cinco años más tarde, Ivy no era ya ningún secreto, ni siquiera en América: cualquier cosa que hubiera escrito sobre ella no le habría aportado gran cosa a su público. Aun así, el reconocimiento siempre es bienvenido (como podría haber dicho ella misma), de modo que, arrepentida, me senté un día canicular tras otro a escribirle: «Estimada señorita Compton-Burnett», con el fin de explicarle mi descuido y realizar un minucioso comentario sobre cada una de sus siete (¿o eran ya nueve entonces?) novelas publicadas. La carta tenía una extensión de treinta páginas. (Y resulta que la guardó: sus biógrafos han citado fragmentos.) Me había supuesto un tiempo que, por aquel entonces, no podía permitirme, pues parte de la penitencia estribaba en la renuncia a toda remuneración, algo que necesitaba desesperadamente. No tenía dinero, ni fuente de ingresos, procedieran o no del trabajo, salvo la generosidad de unas amistades fieles. Aquello no iba a durar demasiado (dejemos de lado si el aplazado adelanto de Gollancz fue suficiente). Llegó el día, a mediados de agosto, en que terminé mi tarea. Metí la carta en un sobre con un franqueo considerable y, durante un paseo nocturno, la introduje en las indiferentes fauces de la Posta Centrale. No guardé ninguna copia: era parte del trato. Ya era libre.
Libre para escribir en serio. Había evocado, seleccionado y ordenado palabras, tecleándolas en la Remington portátil, reflexionado, recolocado y reescrito durante una respetable cantidad de horas diurnas, semana tras semana. Establecida una rutina, el siguiente paso era… empezar.
Mientras cuidaba de mi jardín (que había erigido con mis manos en el erial de un terrado, a base de baldosas, cuerdas y macetas de terracota y sacos de tierra y estiércol de cabra) o contemplaba la puesta de sol, observando cómo de improviso el cielo se llenaba de vencejos, con la primera copa de vino tinto, frío, de la Toscana en la mano, o paseando de noche y cruzando, sola, piazzette y calles de Roma, entusiasmada con la belleza y la gloria, revoloteaban en mi mente Hermanos y hermanas, Hijas e hijos y mordaces diálogos burnettianos; pero de pronto cesaron. Ahora iba por libre.
A la mañana siguiente escribí con fluidez los primeros párrafos de una novela sabiendo que iba a convertirse en eso. De pronto resurgieron, de algún recuerdo arrinconado, una estructura y, tal vez, un punto de vista. Tenía una época, un país, personajes… Sabía quiénes eran, dónde estaban y qué iba a ser de ellos. En cuanto a qué iban a hacer, lo ignoraba por el momento. Eso llegó despacio, gradualmente, iluminándose poco a poco en el interior del túnel… Oh, también me estanqué a menudo y tracé lo que yo llamo una fausse route. Esto era lo que me esperaba (escribir el libro me llevó casi tres años). Pero, aquella mañana, la mayor parte surgió con claridad: la época era finales del siglo xix y comienzos de xx; el país, Alemania; y los persojes, un triángulo de tres familias que, vinculadas de un modo algo desdichado por enlaces matrimoniales, diferían por completo en cuanto a costumbres, valores y religión. Estaban divididas por su ignorancia de la política o su afición a ella, por la geografía y el dinero. Todas tenían una percepción sesgada de su época y consideraban su postura la correcta, sin percatarse de que se las podía considerar (como hago yo ahora) miembros excéntricos, e incluso anacrónicos, de sus respectivos círculos. Una de esas familias pertenecía al estable y recio Berlín judío, la ciudad de la disciplina, la energía y los engaños del protestante Norte prusiano; las otras dos, a realidades discrepantes del Sur católico: una de ellas, amodorrada, agraria y con la mirada puesta en el pasado; la otra, obsesionada con los sueños ecuménicos de alcance europeo. Cada familia y los miembros que las integraban confiaban en conservar lo que les pertenecía, aunque, de hecho, eran títeres, víctimas a menudo de la recién unificada Alemania y de lo que se coció en ella entre 1870 y 1914, periodo en el que transcurre la novela. Buena parte de lo que se permitió que sucediera en esas décadas estaba mal planteado y fue cruel y malo (por expresarlo en términos sencillos); contenía, además, cierta chifladura típicamente alemana, carente de humor… ¿Sirvió de base para la enorme monstruosidad que vino después? ¿Nos dejaron algún legado los acontecimientos privados que aquí esbozo? Escribir sobre ellos me hizo pensar que sí lo dejaron; de ahí el título.
En ocasiones me han preguntado por mis fuentes, y debo responder que éstas no se basan en documentos ni en un conocimiento exhaustivo de la sociedad alemana y la época. Lo cierto es que no llevé a cabo ninguna investigación.
Nací en Alemania, pero la abandoné cuando era una niña (para siempre), por las circunstancias primero y luego por elección. Y hasta tal punto había cortado mi vínculo con mi país que no regresé hasta la década de 1960, salvo una breve visita en coche que hice con Aldous Huxley y su esposa en la primavera de 1932, es decir, unos ocho meses antes de que Hitler ascendiera al poder. Así pues, lo que sé, o creo saber, de los lugares y hombres y mujeres de esta historia procede de lo que vi y, sobre todo, de lo que oí de niña, cuando contaba entre tres y diez años de edad. Conseguí absorber buena parte de ese material, retenerlo y moldearlo décadas después, bajo una mirada adulta. Lo demás es invención y conjeturas. Algunos personajes —especialmente el de Sarah y el conde Bernin— son invención mía. Del mismo modo, parte de lo que recopilé de niña ya lo había transformado mi imaginación y lo había convertido en el destilado de un pasado, que se manifestaba a través de rumores, medias verdades y relatos malévolos, así como de escenas idílicas y entrañables recuerdos. A mí me brindaron versiones rebajadas, a menudo en tono de censura, de advertencia o de reprobación…, creyendo que gran parte de ellas quedaban fuera del alcance de mi oído y comprensión. Hubo también numerosas charlas de sobremesa, que literalmente tuvieron lugar por encima de mi cabeza sumergida en un plato de sopa. Los que avivaban la conversación eran, cada cual a su modo, mi padre y mi madre, y, a su manera, criados, primos y asimilados, el reparto, en cierta medida, de mis tres familias de ficción. Eso me lleva a formularme otra pregunta bastante habitual: ¿cuánto de ese material es autobiográfico? ¿Cuánto ocurrió de verdad? En cierto modo una buena parte lo es, tanto por lo que respecta al ámbito privado como al público. En todo caso, ese legado no es mi historia, puesto que la mayor parte ocurrió antes de que yo naciera. La primera persona del singular, que empleé tal vez torpemente, se desvanece cual «gato de Cheshire» muy pronto.
Sí. Fui yo quien estuvo yendo y viniendo entre dos casas, una inalterable y cerrada y la otra no exenta de elegancia. Tuve un padre que tal vez era lo que yo supuse o le atribuí: un hombre educado para el placer y para vivir el lado soleado de la vida, que se vio atrapado, más de una vez, por los miedos y acontecimientos. No puedo saber si fue así, pues murió temprano. Y, ciertamente, tuve una madre que pudo ser, pero no fue, la rara avis de otro código y país que penetra en el relato como una flecha: el catalizador que embelesa y desvela, pretende curar, destruye y se retira, derrotado. Ella (Caroline), que guarda algunas similitudes con mi madre —belleza, una forma de hablar y principios morales, unidos al desdén por la moral de su época—, se le parece sólo en parte. Ésta tampoco es su historia. En cuanto a la faceta pública (llamémosla histórica) de la novela, sí: las escuelas infernales y el cuerpo de cadetes prusiano existieron; el trato que padeció el joven Johannes y muchos otros como él son una mínima parte de la pesadilla humana, omnipresente y reiterada… Y sí, hubo un escándalo familiar que derivó en escándalo político. Alguien recibió un tiro. Si bien mis burócratas y sacerdotes, militares necios y personajes grotescos no derivan exactamente de mis recuerdos de la infancia, creo que tampoco se alejan de la realidad. Y Alemania tuvo un káiser.
Ya basta: no es éste el lugar para repasar y analizar mi propio libro. En cualquier caso, las introducciones reveladoras es mejor leerlas al final. Se me ha pedido que cuente algo sobre dónde estuve y qué hice, y qué pensé mientras lo escribía. Vivir en Roma durante aquellos años (siete en total) fue un inmenso privilegio y, creo, mi mayor y más sólida experiencia visual. Por la mañana trabajaba en una habitación con los postigos cerrados, acarreando palabras de aquí para allá como piedras para un tramo de camino. Teníamos un piso alto en una de las callejuelas entre Piazza di Spagna y Piazza del Popolo: al abrir los postigos veías la fachada de color ocre de la Villa Medici y los árboles oscuros de los lejanos jardines Pincianos. En las tardes de verano nos encerrábamos a leer; en invierno, a la luz sesgada del sol, me ocupaba de nuestro terrado florecido. En la época de calor —de mediados de abril a noviembre, con suerte—, si no cenábamos con amigos en la calle, comíamos y bebíamos allá arriba, bajo las hojas y el cielo, con platos, cubiertos y vasos que subíamos en cestos hasta lo alto de la escalerilla; más tarde nos quedábamos en la perfumada oscuridad, escuchando música y soñando hasta bien entrada la noche… Si miro atrás, fue una época estupenda. Pero de todos ellos, el recuerdo más vívido en mi memoria son los paseos: horas y horas deambulando, paseando y contemplando bajo el resplandor del mediodía y en las espectaculares noches, Via Sistina, Quattro Fontane, Piazza Navona, Campo di Fiore, Foro Traiano, Tempio di Vesta, Campidoglio, Botteghe Oscure…, exaltada, fundiéndome con el color, el esplendor, la grandiosidad y el tumulto, con el majestuoso batiburrillo de Roma. Durante años viví poseída.
Eso y el trabajo de excavación que era mi libro iban a la par con una vida doméstica agradable, tranquila y afectuosa. Una amiga, Evelyn (Evelyn Gendel), que durante mi reclusión se dedicaba a sus propias investigaciones, mantenía alejados a los intrusos, iba al mercado, hacía de pinche de mi cocina, y, como la monarquía británica, estaba siempre dispuesta a animar, alertar y aconsejar. Era una neoyorquina que, más adelante, se convirtió en una prestigiosa y admirada editora literaria. Por entonces era joven y entusiasta, y estaba ansiosa por conocer la exótica Europa, que intentaba ver con ojos proustianos; pero, sobre todo, era un ser humano admirable, colmado de bondad, buena voluntad y gentilezza. Me gusta pensar que aquellos años me hicieron mejor persona. El legado está dedicado a ella.
La década de 1950 puede considerarse una época inadecuada para ser feliz (yo lo fui). Para muchos de nosotros fueron años de presagios y temores. La bomba, la Guerra Fría, las guerras que estaban librándose… Para otros supuso un tiempo de alivio y liberación, de desapego (absolución) con respecto al dolor y el inmenso horror de la década anterior: una parte de Europa, más de la que nos atrevimos a imaginar, había sobrevivido y volvía a vivir, y eso, por el momento, era una liberación. A menudo dejábamos de sufrir por lo que, hoy, sabemos que no se puede olvidar: la mayoría de los días, uno conseguía sentirse alegre de nuevo.
Desde luego, a mí no me preocupaba el dinero o, mejor dicho, era una insensata, habida cuenta de las escasas posibilidades que tenía de ganarme la vida en un futuro que se avecinaba amenazador. En un momento dado de mi precaria situación, Allanah Harper (que, si hago un recuento, ha sido amiga mía a lo largo de más de medio siglo) me dio, durante tres años, una parte de sus ingresos; un acto de generosidad que no hay que olvidar, y que me alegro de hacer público ahora. Allanah no gozaba de una posición desahogada, y el hecho de brindarme ese dinero constreñía considerablemente su economía. Ella me proporcionó la paz mental y el tiempo necesarios para escribir mi primer libro (el mexicano, A Visit to Don Otavio). Cuando me aceptaron la obra y yo ya estaba embarcada en la escritura de esta novela, habían pasado tres largos años. Fui sensata y conseguí que el dinero me durara, viviendo con sencillez, pero bastante bien (algo que era posible en la Italia de entonces). Siempre pagué el alquiler. Cuando de verdad se terminó el dinero, Don Otavio acababa de publicarse y, para mi sorpresa, tuvo una buena acogida, muy buena, aunque esté mal decirlo. Yo no me había planteado gran cosa más allá de la satisfacción de publicar un libro; además, Martha Gellhorn, una amiga de aquella época por la que sentía gran respeto, me había advertido de que, suponiendo que el libro llamase la atención, lo más probable era que se recibiera con cierta indiferencia. (Durante mucho tiempo, Martha menospreció el mundo de la edición.) Cuando, por medio del lento servicio postal italiano, empezaron a llegar en gruesos sobres los recortes de prensa con el beneplácito de Raymond Mortimer y The Times, me sentí tan incrédula como complacida. De todos modos, Otavio no se vendió. La cubierta era poco atractiva, de color blanco, creo recordar, y con la imagen de un cactus, y el libro estaba repleto de mis errores ortográficos en todos los idiomas que aparecían en él. (La idea de la promoción, a la que entonces no se dedicaban tantos esfuerzos, ni se me había pasado por la cabeza, ni al señor Gollancz tampoco.) Llegaron unos cuantos cheques de derechos de autor y eso me ayudó durante un tiempo, pero luego vinieron meses (y años) en que la novela no consiguió despuntar. Sabiamente, quizá, no dejé que me afectara la precariedad de la situación. No sabría decir cómo salimos adelante. En una ocasión conseguimos publicar una serie de artículos de cocina en una revista americana, con recetas regionales francesas: choucroute garnie, bœuf à la bourguignonne, cassoulet… Evelyn escribía el texto y yo la receta paso a paso, con insolencia y poca profesionalidad, pues ni siquiera disponíamos de un horno adecuado para elaboraciones tan exigentes. Pero salimos airosas: fue antes de Elizabeth David (por poco) y, más importante aún para las costumbres norteamericanas, de Julia Child. Y nos pagaron pero que muy bien. (En realidad, yo sí había cocinado esos platos clásicos en más de una ocasión.) Hubo otras épocas de penurias, otras amistades… Una vez, Martha Gellhorn, de la manera más delicada y espontánea posible, sin que yo se lo pidiera, me prestó doscientos dólares que, supuestamente, eran de su madre, la señora Gellhorn, una mujer muy bondadosa, de quien se podía aceptar lo que fuera (los ex maridos de Martha seguían adorándola).
No escribí la totalidad de El legado inmersa en la euforia romana, ni mucho menos, pues, como todos los años, pasé una temporada con mi otro gran amor, Francia. En vacaciones, con Esther Murphy Arthur, otra amiga americana, asombrosa encarnación jeffersoniana, fuente de oratoria y erudición, cuyas excentricidades encubrían una naturaleza frágil y tierna. Ella era la «E» que aparece en mi largo periplo mexicano,1 mi reacia compañera de viaje y el blanco de mis conversaciones. Vivía en el 6ème Arrondissement, Rue Gît-le-Cœur, donde mi sibarita hermanastra se ocupaba de llevar la casa. Allí escribí, en una buhardilla donde me recluía, dado que mi hermana escuchaba Radio Luxembourg todo el día. Disfrutábamos de una vida entretenida y bastante mundana, y en París mi escritura se estancó a menudo, sin que ningún resplandor me guiara a través del túnel. De ahí mis paseos invernales, prácticamente desesperada, atravesando los puentes y recorriendo los muelles. Después venía un mes en verano, o más, en la Provenza, a unos cuantos kilómetros del Mediterráneo. Nos alojábamos en casa de Allanah, que, por aquel entonces, vivía allí todo el año. Llevábamos una vida marítima de largas mañanas, agua cristalina, barquitas y playas de piedras… Luego me ponía a trabajar durante las horas de la siesta, recluida de nuevo, estimulada por el calor inamovible. Allí, un año (el tercero), el libro pasó por su peor momento. Llevaba ya más de la mitad de la novela escrita cuando todo se detuvo. Dos de los protagonistas se habían casado y se habían ido a vivir a España, eran muy, muy infelices, y yo no sabía cómo hacerlo para que siguieran juntos o se separasen. No sucedía nada. La historia, si acaso existía, estaba velada.
Aquel otoño, ya en Roma, comencé a escribir con fluidez, como si las palabras se esculpiesen por sí solas. En determinados momentos escribía presa de una profunda emoción: el párrafo no surgía del recuerdo o la invención, sino que fluía en la página a través de súbitas visiones y sensaciones. ¿Lo distinguirá el lector? Me gustaría saberlo.
En diciembre estaba muy cansada. Fue entonces cuando Laura Archera —más adelante Laura Huxley, segunda esposa de Aldous— irrumpió en mi vida con su magia. Aldous y Maria habían estado en Roma el verano anterior. Para ella fue la última vez: estaba ya muy enferma y, aunque en cierto modo todos lo sabíamos, nunca hablamos de ello. Laura Archera era una música italiana, bastante joven, que practicaba su propia modalidad de la «dianética» de Ron Hubbard en California. También ella recaló en Roma; los Huxley la tenían en gran estima, y Aldous, de mentalidad siempre abierta, quedó fascinado por sus terapias. No sé por qué, pero tanto él como Maria quisieron que Laura y yo nos conociéramos, y eso hicimos, sobre las baldosas de nuestro terrado —«psicodélico», comentó Aldous, medio en broma, la primera vez que lo vio—. Poco después acabé, en sentido figurado, en el diván de Laura. Nunca he tenido muy claros los resultados. Convendría recordar que, en aquella época de su vida, Aldous desprendía una inmensa y benevolente autoridad moral. Pensara lo que uno pensara de su esoterismo, la tendencia era apuntarse si él lo sugería.
En Navidad, Laura Archera se hallaba de nuevo en Italia y, siguiendo un impulso, me desplacé hasta Florencia para pasar unas horas con ella. Fue un encuentro extraño y emotivo, provocado tal vez por lo que pronto iba a ocurrirle a Maria (Maria Huxley murió en febrero), un paso instintivo hacia el futuro. Cuando me despedí —temprano, para evitar las nieblas del atardecer—, Laura me dijo que me iba a dar una pastilla que me ayudaría a acabar mi libro. Era una píldora grande, azul y transparente, envuelta en algodón. No se trataba de una droga, me explicó Laura, sino de una especie de vitamina, potente, cuyo efecto se prolongaría durante semanas. Tenía que tomármela con tranquilidad, sentada, con un cuenco de algo caliente, reconfortante y sustancioso.
Una vez en casa, se lo conté a Evelyn y las dos nos asustamos un poco. (Nunca había tomado nada remotamente parecido a una droga.) Al final nos decidimos por unas gachas —habíamos encontrado un poco de avena, que no es precisamente una planta autóctona de Italia— y, sentada, con Evelyn de pie a mi lado, me tragué solemnemente la pastilla, desconcertada, entre la expectación y la duda. Aquel día no ocurrió nada más.
Escribir las últimas cincuenta páginas fue coser y cantar. En enero, el libro estaba terminado. Hubo que mecanografiarlo una vez más, y aproveché para revisarlo. Fue un proceso laborioso. Entonces, Martha Gellhorn, que se iba a Inglaterra, se hizo cargo del manuscrito y de mi futuro, y me dijo que era conveniente que consiguiese un agente. A Martha no le gustó demasiado la novela, pero hizo cuanto pudo por ella. Decidió que había que entregársela a Weidenfeld, su estrella fugaz de aquel entonces. Y, en efecto, convenció a George para que la tomase en consideración. A Sonia Orwell, su influyente lectora en aquel tiempo, tampoco le gustó demasiado. Pero Martha utilizó todos sus recursos. Consiguió también que Elaine Greene accediera a ser mi agente. Aquello sí que fue una buena decisión. Querida, queridísima Elaine… Cuánto se la echa de menos. Caigo tristemente en la cuenta de que casi ninguno de los que he mencionado está ya entre nosotros. A Elaine le gustó la novela; pensó que no era adecuada para Weidenfeld pero, al menos en territorio norteamericano, logró su objetivo. De modo que, llegado el momento, el joven Bob Gottlieb se convirtió en mi editor y yo en la primera autora que editaba por su cuenta. Mi futuro profesional cambió de forma radical.
El año que transcurrió desde la entrega del libro hasta su publicación no fue muy bueno para mí. Reacciones: me sentí exhausta y luego deprimida, y la holgazanería se impuso de nuevo. Yo deseaba escribir algo, pero no podía…, y no lo hacía. Empecé a pensar en marcharme de Roma (adonde me había mudado «para siempre» en 1949), debido a motivos y presiones diversos. También Evelyn, enfrentada a apremiantes obligaciones, pensaba en regresar a Nueva York. En invierno de 1956, yo ya estaba prácticamente viviendo en Londres. En marzo se publicó El legado y fue un fracaso. Se recibió, en gran medida, con perplejidad u hostilidad, o bien ambas cosas. (Los críticos del Third Programme me acusaron de haber escrito el libro para subirme al carro de la clase media alta. Aquello me dolió, pues nada podía estar más absurdamente alejado de la realidad.) George Weidenfeld tenía sus propios problemas (esposas y Cyril Connolly); me invitó a almorzar en el Ritz en un día malo para él, y estaba manifiestamente triste. De modo que ahí estábamos, sentados a la mesa, junto a la puerta: los dos desanimados, hablando de edición. Creo que tampoco a él le gustaba demasiado la novela. No obstante, luego se portó muy bien conmigo, y realmente bien en el momento de nuestra separación final (organizada por Elaine Greene).
Como he dicho, en Inglaterra El legado parecía encaminado al fracaso. Entonces llegó un golpe de suerte. Un amigo de París le pasó un ejemplar a Nancy Mitford, quien le escribió a Evelyn Waugh: «Lee esto». Y éste lo leyó. «He escrito una breve reseña positiva […] para el Spectator», le escribió a Nancy. La reseña, nada breve y no exenta de algunos reproches —errores sobre el dogma católico, una dosis excesiva de Henry James…—, llegaba a una conclusión que yo, siempre tan insegura, ni siquiera habría soñado. Nada de lo que se haya dicho sobre mi obra me ha proporcionado tanto placer. Me ha acompañado toda la vida. «Me he preguntado… —le decía Evelyn Waugh a Nancy— quién podía ser esa brillante “señora Bedford”. Un militar cosmopolita, sin duda, con conocimientos acerca del gobierno parlamentario y del periodismo popular, a quien desagradan los prusianos y agradan los judíos, y convencido de que todo el mundo habla francés en casa.» Pues sí, me identificaba felizmente con ello (salvo por lo de militar).
1. Sybille Bedford se refiere a su obra A Visit to Don Otavio.
primera parte
La casa
Pasé los primeros nueve años de mi vida en Alemania, yendo y viniendo entre dos casas. Una era impresionantemente grande y fea; la otra era preciosa. Se trataba, respectivamente, de una inmensa residencia urbana de estilo guillermino en el viejo Berlín oeste, construida y habitada por los progenitores de la primera esposa de mi padre, y de un pequeño castillo del siglo xvii rodeado de un parque, en el sur, cerca de los Vosgos, que mi madre compró para él.
Yo nací, sin embargo, en un piso alquilado para tal fin en el barrio de Charlottenburg. Mi padre y mi madre estaban viviendo en España (era a principios de este siglo). Las circunstancias les llevaron a trasladarse a Berlín. A los primeros suegros de mi padre, en cuya casa solía alojarse, les incomodaba tener problemas en su casa. Acudir a una clínica ni se les pasó por la cabeza, de modo que acondicionaron un piso, cuya principal ventaja consistía, por lo visto, en que disponía de espacio y acceso para sus caballos, pues a mis progenitores no les gustaba la idea de trasladar a los animales a un establo ajeno. Una rampa a pie de calle conducía hasta su cobijo, separado sólo por un tabique del dormitorio de mi madre, quien más tarde me contó que, de noche, le reconfortaba escuchar sus relinchos.
La casa en la que yo no nací se hallaba en Voss Strasse. Daba a la parte de atrás de la Cancillería Imperial, hoy derruida, según creo.
Allí nos mudamos tres semanas después de venir yo al mundo.
La primera esposa de mi padre había muerto joven y había dejado a una niña. Que se considerase al viudo como hijo de la casa, incluso después de su matrimonio con mi madre casi diez años más tarde, no tenía nada de extraño ni para él ni para sus suegros. Sus octogenarios anfitriones habían adquirido la costumbre de verlo como a un miembro más de su familia. No eran dados a sutilezas, y no les importaba brindar la misma clase de hospitalidad a mi madre, a su personal doméstico y a su hija. Se llamaban Merz: Arthur y Henrietta Merz. Eran, creo, primos hermanos y pertenecían, por nacimiento, a la alta burguesía judía de Berlín, los Oppenheim, los Mendelssohn y los Simon, a la aproximadamente docena de familias cuyo dinero aún procedía de la banca y los negocios pero que también ejercían el mecenazgo y cultivaban las artes y las ciencias, y cuyas mansiones, con sus fiestas musicales y sus cuadros, constituyeron verdaderos oasis en la capital prusiana durante los últimos ciento veinte años. Los Merz no eran descendientes lejanos, sino directos, de Henrietta Merz, la amiga de Goethe y de Mirabeau, Schleiermacher y los Humboldt, la mujer que, recién salida del gueto, fundó un salón en donde recibía a los traductores de Shakespeare con recomendaciones y al rey de Prusia con reservas. Aquella mujer célebre, de alta figura y perfil griego, mantuvo un círculo amplio de amistades, muchos amantes y una abundante correspondencia. Al igual que George Eliot, hablaba inglés, alemán, francés, español, latín, griego y hebreo, pero, a diferencia de George Eliot, también leía el sueco. Ni rastro de ese legado se adivinaba en la abuela y el abuelo Merz, apelativos con los que me enseñaron a llamarles cuando aprendí a hablar, y los únicos, reconozco, que puedo emplear hoy con naturalidad. Carecían de inquietudes, gustos o ideas más allá de su familia y del bienestar de sus propias personas. Si algunos miembros del círculo social al que podrían haber pertenecido cenaban al son de la música de Schubert y Haydn, hacían donaciones para la investigación, añadían paisajes de Corot a sus Boucher y Delacroix y, algunos, adquirían su primer Picasso, los Merz colocaban más timbres y tapicerías más mullidas. En Voss Strasse no se oía música fuera del salón de baile o del cuarto de los niños. No viajaban nunca. Nunca salían al campo. Nunca iban a ninguna parte, salvo para tomar las aguas, y, en tal caso, viajaban en vagón privado y se llevaban sus propias sábanas.
Tampoco hacían ejercicio ni practicaban deporte. No tenían animales (excepto caballos de tiro) ni admitían ninguno en la casa. El matrimonio de caseros tenía un canario en el sótano, al lado del horno, pero ningún hocico con aspecto de trufa había olisqueado jamás el aire caliente y enrarecido del piso de arriba; ninguna pata almohadillada había pisoteado la alfombra turca; ningún diente había mordisqueado ni ninguna pezuña había desgastado la caoba y la felpa, y en cada habitación se ocultaba una discreta trampa para ratones. Los Merz no tenían amigos, una palabra que apenas utilizaban. No veían a nadie aparte de su familia, el médico o algún que otro invitado —por lo general, más bien zarrapastroso—, a quien se le pedía que ocupara el decimocuarto lugar en la mesa. Nunca estaban solos: si no era el barbero, era la manicura. La abuela Merz jamás se había bañado sin la presencia y la asistencia de su doncella. No iban de compras. Les enviaban las prendas después de que los vendedores se hubiesen desplazado hasta su domicilio para que ellos se las probaran. No leían nunca. Había una sala para fumadores y una sala de billar que nadie utilizaba, pero no una biblioteca, ni siquiera testimonial, y no recuerdo haber visto ningún libro en esa casa.
La única muestra de papel impreso era una delgada publicación, el Kreuz Zeitung, un diario prusiano que dejó de publicarse hace tiempo y que, ya entonces, se consideraba algo trasnochado; una especie de Morning Post reducido, dedicado casi por entero a obituarios, enlaces y nacimientos. Por la tarde, al abuelo se le leían extractos en presencia de su esposa, que llamaba ocasionalmente su atención sobre cuestiones de su incumbencia. Un hijo —verdadero, a diferencia de mi padre— de mediana edad y que vivía en la casa solía llegar con un ejemplar del Stock Exchange News. En sus días de juventud, el abuelo Merz había formado parte de algunos consejos de administración; cada cierto tiempo, aún recibía la visita de un individuo bien vestido que se presentaba con un portafolio lleno de papeles por firmar, billetes de banco y oro. A ese señor lo llamaban el contable. El dinero que traía se lo entregaba al mayordomo, Gottlieb, quien pagaba los salarios y facturas de los empleados domésticos, se encargaba de sufragar los gastos personales de sus señores, las propinas de los taxis de mi madre que aguardaban en la puerta, y prestaba a mi hermanastra sumas de dinero no siempre desdeñables. Los billetes de banco eran nuevos: el dinero, como los animales, era antihigiénico, y ningún empleado de la casa debía manipular billetes usados. Así que a todos ellos se les pagaba directamente con billetes recién impresos. Los consiguientes problemas de cambio no se consideraban.
Durante la época en que viví, de forma interrumpida, con mi niñera, mis juguetes y, básicamente, conmigo misma como invitada en el piso de arriba de la casa de los Merz, el abuelo rondaba los noventa años. Era un viejo caballero, pulcro, frágil y menudo, siempre limpio y tieso, con su chaqueta larga y anticuada y unos pantalones estrechos de color beis. Lucía una tersa calva rosada, frondosas patillas blancas como la nieve, pero nada de barba, y un rostro liso y sonrosado sin arrugas, casi lustroso. Tenía los pies pequeños y llevaba botas de punta gruesa. Andaba despacio y con rigidez, pero erguido y sin precisar del apoyo de ningún brazo o bastón. Hablaba de forma sucinta y seca, y arrastraba las palabras, imitando el acento provinciano y las expresiones de los taxistas del Berlín de su juventud.
La abuela Merz era un pequeño fardo, todo él envuelto en telas y pliegues y carnes, sujeto con broches de diamantes, más bien grises, y rematado por un peinado de áspero pelo canoso. Sus manos eran rollizas y calmas, y sus andares de pato. Su cara era una superficie redonda, grande e indeterminada que, sin ser tersa como la de su esposo, carecía de las arrugas propias de su edad, con rasgos que no llamaban la atención y una expresión plácida y doliente al mismo tiempo. Su voz era un gorjeo lento y agudo y, cuando hablaba, uno nunca sabía con certeza si se dirigía a los demás o a sí misma. Llevaba una gargantilla de perlas, un reloj atado al cuello con una cinta y un manojo de llaves colgado de la cintura. Y cada mañana despachaba media hora con la cocinera.
Hacía ya veinte años que la abuela no salía con el carruaje. El abuelo Merz aún tomaba el suyo, y conservaba las diversiones de su juventud y madurez, hasta el punto de frecuentar su club y entretener sus tardes con la compañía de unas piernas bien torneadas. Esto suponía ciertas dificultades para la familia: el abuelo estaba demasiado frágil como para que lo dejaran salir a hacer cabriolas con el corps de ballet. Y que los miembros del corps de ballet acudieran a Voss Strasse era impensable. ¿Dónde encontrar, pues, unas piernas bien torneadas, siendo éste el único requisito que exigía el viejo caballero? Desde luego, no en su propio círculo de amistades, cuyos miembros más jóvenes ya habían pasado siete veces por Marienbad. La respuesta estaba en la aristocracia prusiana. Las piernas largas y bien torneadas eran propias de las damas de esa casta, quienes, como casta, no gozaban de una posición acomodada. Fue así como, después de la siesta, se fueron sucediendo en Voss Strasse las hermanas venidas a menos de apuestos oficiales de caballería y viudas, con pensiones exiguas, de capitanes de regimiento regular; mujeres de piernas largas y rostros ajados, reservados y lustrosos —fräulein Von Bluchtenau, fräulein Von der Wahnenwitz, frau Von Stein y frau Von Demuth— que acudían para leerle el Kreuz Zeitung y salir de paseo con él, ataviadas con blusas lisas y de cuellos altos, y unas faldas largas que, en ocasiones, dejaban entrever la promesa de unos tobillos de fina factura. Eran unas acompañantes distinguidas, aunque su frecuente rotación hacía que la abuela sacudiese su lenta cabeza. Y es que ninguna de esas mujeres envaradas duraba demasiado: el viejo caballero intentó embutir un billete por debajo del liguero de fräulein zu der Hardeneck y llamó «ratoncito mío» a frau Von Kummer. Gottlieb, al tanto de todo, se ocupaba de buscarles sucesoras.
—El joven Reussleben tiene deudas en todas partes —anunció en el almuerzo.
Gottlieb tomaba la palabra todas las veces que le venía en gana. Tenía casi setenta años y había entrado en la casa hacía cincuenta y cinco, como limpiabotas. Tenía un rostro rotundo, colorado y bien rasurado, pequeños y astutos ojos azules y un porte desenvuelto de senador. Era adepto del credo luterano, cuyas normas seguía, ofreciendo así ejemplo a los criados de la casa.
—Tengo entendido que está recibiendo presiones por parte de su sastre.
Mi padre levantó la mirada.
—¿Su sastre?
—Fasskessel & Muntmann, herr barón.
—No he oído hablar de ellos —respondió mi padre, acariciándose la chaqueta.
—Una firma cara —comentó Friedrich, el hijo que vivía en la casa—. Demasiado buena para tenientes pobres.
—¿Qué es demasiado bueno? —preguntó la abuela Merz, que presidía la mesa.
—Nada, mamá —le contestó su hijo.
—El suflé está seco.
Mi padre miró a su alrededor en busca de alguien a quien dirigirse. Tenía varios asuntos que tratar. Él creía que el pescado debía poder verse y servirse entero, y no desmenuzado en el interior de un suflé. Y no comprendía por qué un hombre iba a querer un sastre alemán; pero era extremadamente educado. Además del longevo matrimonio y su hijo, estaban el tío abuelo Emil y el primo Markwald, dos viejos caballeros —uno de los cuales era un jorobado muy agradable— que, tras perder o dilapidar su fortuna siendo jóvenes, habían acabado viviendo en la casa hacía ya treinta años; y además estaban mi hermanastra y su institutriz francesa. Mi madre raras veces bajaba a almorzar, y mi niñera —que no habría entendido una palabra de lo que se decía— se llevaba la comida arriba en una bandeja. La mirada de mi padre se posó en mí. Yo tendría cuatro o cinco años. Tosió un poco.
—Verás, en este país sí que se puede encontrar a alguien que confeccione buenas botas —dijo con indiferencia.
—Cinco hermanas, señor —replicó Gottlieb—. Dos de ellas adultas. Podríamos probar con la mayor.
—¿Qué estáis diciendo? —preguntó la abuela.
Se lo explicaron.
—¿Es que fräulein como se llame no va a venir hoy?
—Fräulein Von Kalkenrath ha decidido dejarnos, señora —respondió Gottlieb, remarcando cada sílaba.
—Qué desconsiderada —replicó la abuela sin levantar la mirada del plato.
—Los cambios no siempre son para mal, señora.
—Yo no quiero ningún cambio —dijo ella alzando algo más la voz.
—¿La hermana mayor, ha dicho? —preguntó su marido, que no perdía ripio.
—Tengo entendido que la más joven cojea, señor.
—A nosotros eso nos da igual —dijo la abuela.
—Si se me permite intervenir, señora —comentó Gottlieb con su potente voz—, una dama que se sostuviera bien le sería de mayor utilidad a herr Geheimrat en sus salidas.
—Es suficiente, Gottlieb —intervino Friedrich.
—Sólo le estaba explicando nuestro problema a frau Geheimrat, señor.
Mi padre levantó la cabeza con expresión de contenida irritación. Era un hombre de mundo y delicado al mismo tiempo, y le afectaban los lugares donde no había lo uno ni lo otro. Cogió su tenedor, lo observó y lo dejó de inmediato en cuanto cayó en la cuenta de que no le gustaba el diseño, y de que Gottlieb, en su opinión, exageraba con la plata.
Los viejos Merz no fueron afortunados con sus hijos. Las dos hijas murieron de tisis a los veintitantos años. Unas muchachas bonitas y consentidas que cayeron, una tras otra, el mismo año. Ambas vivieron un breve matrimonio. Sus muertes causaron un gran impacto en Berlín, pues a los Merz siempre se les había considerado como algo aparte de la especie humana. La pérdida de las hijas adquirió visos de leyenda y nadie lo olvidó mientras vivió. Las jóvenes fallecidas se llamaban Melanie y Flora, y sus nombres jamás se mencionaban en su casa.
El segundo hijo, Friedrich, era un apoltronado burócrata, un holgazán de cincuenta y ocho o cincuenta nueve años del que se decía que ahorraba, anualmente, la mitad de su asignación y toda su paga. Se suponía que había sido un muchacho anodino pero un buen hijo. Fue a un par de universidades, realizó los exámenes y, a su debido tiempo, se incorporó a la rama judicial del funcionariado prusiano. Arruinó su carrera el día que conoció a una francesa presentable, pero nada respetable. Uno de los cargos que se le imputaron fue que, en la época de los baldes de caucho, viajara con un bidé de plata. Los ancianos se opusieron y se las arreglaron para impedir el matrimonio, pero fue lo único que pudieron conseguir. Friedrich se trajo a la muchacha a Berlín, y éstos acabaron por regularizar la situación, poniéndole una sombrerería. No creo que Jeanne, como dimos en llamarla, tuviera una especial predisposición para el adorno o la venta de sombreros, pero aquella salida se consideraba adecuada para cualquier mujer francesa de dudosa moral. Friedrich continuó viviendo en casa, no obstante su ascenso se vio comprometido y, bien entrada la madurez, continuaba ocupando un puesto subalterno e impreciso en un tribunal berlinés. Jeanne no fue recibida en Voss Strasse. Se le abrieron otras casas, pero a medida que pasaban los años y se propagaba el rumor de que era tan divertida como agradable, los miembros más jóvenes de la familia comenzaron a tratarla. En cuarenta años, Jeanne pasó de ser una presencia ajena y algo escandalosa a ser considerada en la ciudad un modelo de constancia, una víctima del poder de los padres, el símbolo de un mundo más ligero y un ornamento para cualquier cena. Cuando, al fin, se me permitió conocerla, tenía el cabello blanco azulado, muy bien peinado, unos ojos amables, y hablaba con tal vivacidad que su entorno se iluminaba. Vestía ropa parisina, como los sombreros que vendía, pero de un estilo parisino diferente, según mi padre, que entendía de esas cosas. Friedrich se casó con ella al día siguiente del funeral de su madre.
El hijo mayor, Eduard Merz —la envidia y el ejemplo de todos los jóvenes libertinos de antaño—, era un trasnochador, un tarambana, un jugador, y, a los sesenta años, un insolvente conocido en todo Berlín. En los años ochenta y noventa, su padre le había pagado las deudas en once ocasiones, y su esposa, en tres. Ésta, Sarah Genz-Kastell, era de Frankfurt y una de las herederas de la anilina. Era una mujer alta, serena, sofisticada, de mente clara, más elegante que hermosa, de tenue perfecto y no poco carácter. Sus ademanes no carecían de gracia, pero nada más. No era sentimental ni expresiva y, a veces, podía hablar de un modo hiriente. Sarah despertaba antipatía y temor en Voss Strasse, algo comprensible, por otro lado, si uno se pone en su lugar. Edu y Sarah se habían casado por amor, pero ella se cansó de sus constantes infidelidades, y de las pérdidas que suponían las irresponsabilidades de su marido en su fortuna conjunta. Cada vez que lo pillaban, Edu daba su palabra de que no volvería a tocar otro naipe. Normalmente daba su palabra de honor, aunque más tarde le obligaron a ponerlo por escrito. La última vez, Sarah pagó lo que había que pagar antes de tomar la decisión de proteger el futuro de sus hijas —de hecho, su propia vejez— y forzar una separación legal de sus propiedades. Le asignó a su esposo una paga que se sumó a su sueldo como director de la empresa de su padre, y puntualizó que no esperaba de él que contribuyera a los gastos que tenían en común. Lo cierto es que todo lo dejó muy claro. En una carta a su suegro, le puso al corriente del camino que pretendía tomar y advirtió a su marido con todo detalle a lo que debería atenerse en el caso de que se endeudara de nuevo. También le ofreció el divorcio. Edu se sintió ofendido. Luego publicó una nota en la que se eximía de toda responsabilidad con respecto a cualquier futura obligación de su marido. Una inquietud se adueñó de los clubes. Edu hizo propósito de enmienda. Voss Strasse se sintió ultrajada. Sarah le reveló a Friedrich la suma que había supuesto la última liquidación, y éste se la transmitió a su padre.
No sería fácil satisfacerla de nuevo, y el viejo caballero se puso en pie.
—Este desvergonzado nos va a arruinar —dijo.
—Tal como ha señalado frau Eduard, señor —remarcó Gottlieb, que estaba presente.
—Es un montón de dinero. ¿Con qué responde?
—Con nada, papá.
—Ha sido el whist, supongo.
—No, papá.
—Bueno, pues algún juego absurdo. Cuánto dinero tirado por la ventana. Apuesto a que es cosa de familia. Mira a tu tío Emil. ¡Despiértate, Emil! —Su cuñado, quince años menor y ni sordo ni dormido, alzó la vista—. Edu ha perdido en las mesas de juego más de lo que tú vas a poder tocar en toda tu vida.
—Pobre Sarah —dijo Emil, que era un buen hombre.
—Sarah es rica —intervino el primo Markwald, que tampoco era sordo ni dormía.
—Ya, pero ha apoquinado con las deudas. ¿Cuánto has dicho que era? —preguntó el abuelo, que, aunque ya lo sabía, deseaba volver a oírlo.
Friedrich pronunció la cifra.
—En números redondos —dijo el abuelo.
—¿Otra vez ha perdido el pobre Edu? —intervino la abuela—. Qué mala suerte ha tenido siempre. Estoy convencida de que lo timan.
—A él —comentó el primo Markwald.
—El resultado no apunta a esa conclusión, señor.
—En fin; sí, mamá. Creo que los prestamistas lo engañan, de lo contrario, resulta inconcebible. Nadie en su sano juicio apostaría estas cantidades.
—No sé de nadie que apueste en su sano juicio —dijo Emil.
—¿Prestamistas? —preguntó la abuela—. ¿Para qué iba a querer pedir dinero el pobre muchacho?
—¿Mi hijo ha acudido a los prestamistas? —dijo el viejo caballero, francamente molesto—. Lo voy a desheredar. ¿Quién se cree que es el muy bobo, un goy? 2
—Todo el mundo lo hace hoy en día, papá —comentó Friedrich.
—Para nosotros, suena a degenerado —afirmó Emil.
Seis meses más tarde, Edu le preguntó a su esposa:
—Oye, Sarah, ¿tú no me adelantarías mi asignación?
—Me temo que no, Edu.
—Me iría muy bien, ¿sabes? Sólo esta vez. Ahora mismo es complicado que te den un crédito.
—¿Un crédito?
—Es por tus malditos comentarios. Por lo visto, todo el mundo se los toma en serio. Tardo un día entero en reunir un par de cientos, incluso al cuarenta por ciento.
—Ya.
—Vale, muy bien… Pero ojalá fueras un poco más razonable. No conviene atar tan corto a una persona. No digas que no estabas advertida.
Edu recurrió a su madre, quien ordenó a Gottlieb que lo aprovisionara a costa de los fondos domésticos.
Los valores, los modales y el aspecto de Edu Merz eran, sobre todo, cuestión de formas. Llevaba un monóculo y prendas inglesas de tweed, holgadas y desgastadas. Era alto, de extremidades flácidas, y algo encorvado, y su rostro tenía arrugas y mostraba aquella tensión ligeramente simiesca que caracterizaba a todos los Merz, salvo al abuelo. Hacía que las mujeres inteligentes se sintieran poco agraciadas, y sabía ganarse a las demás. Y, naturalmente, jamás miraba a ninguna que no fuese bonita. Y, naturalmente, era vulgar, prepotente y superficial. Y, naturalmente, tenía encanto. Siempre me hacía alguna broma mientras yo lo miraba desde el final de la mesa con imperturbable aversión. Mi hermanastra lo adoraba.
Mi madre dijo una vez que, en Edu, todo era afectación; que su pasión no eran las cartas sino verse a sí mismo con ellas. Quizá fuera así. Lo cierto es que a Edu le encantaba la personalidad que había adoptado, cuyas características dependían, en cierto modo, de su esposa. Edu en las carreras, en las cenas de solteros o con los acreedores era una cosa; Edu con Sarah era otra; y, como pareja, incluso otra distinta. Era obvio que su matrimonio había resultado un fracaso, pero los dos eran capaces de dejar eso de lado. Y si tenían poco más en común, al menos compartían dos cosas: lo importante que era para ellos la vida social y el hábito de ser ricos. Ambos se encontraban en su época como pez en el agua.
Edu nació el mismo año que el rey Eduardo VII, y lo cierto es que tuvo mucha suerte de que su época le permitiera manifestar su verdadera naturaleza. Pues gracias a haber crecido, como fue su caso, en unos tiempos en que veíase con buenos ojos a los hijos de magnates judíos y se carecía a la vez de prejuicios contra el bacarrá pudo ser lo que fue sin abandonar su faceta de caballero eduardiano.
La vida que llevaban Edu y Sarah distaba mucho del rancio provincianismo de Voss Strasse. Los viejos Merz cenaban a las siete y cuarto y tomaban sopa para almorzar; los jóvenes Merz eran modernos. Viajaban mucho a Inglaterra, pasaban el invierno en la Riviera, y Sarah iba a París para renovar su vestuario, lo que, por aquel entonces, no era habitual ni estaba bien visto en Berlín. También viajaba, sin Edu, a Florencia y Roma. Vivían a unos veinte kilómetros de la ciudad, en una casa de grandes ventanales que Hans Messel construyó para Sarah, y recibían invitados sin descanso: gente del mundo del deporte o del teatro, el príncipe heredero, escritores y críticos… A Sarah se le reprochaba que tuviese amigos con el pelo largo y cuadros que no se sabía si estaban del derecho o del revés.
Al mismo tiempo, los jóvenes Merz seguían cumpliendo con lo que se consideraban sus obligaciones filiales. Edu visitaba a su madre cada día y Sarah no faltaba a ninguna cena del domingo en Voss Strasse.
Sus dos hijas estudiaban en un internado de Inglaterra, algo que sus abuelos desaprobaban, pues habían oído que no había calefacción en los dormitorios. Sarah educaba a sus hijas «con sencillez»: no tenían doncella, se peinaban ellas mismas y acudían a clases de cocina, y las enviaban a Berlín en el ómnibus de caballos para asistir a conciertos de tarde y matinés de música clásica. Su madre condujo la primera berlina eléctrica de la ciudad, poco antes de comprarse un Delaunay-Belleville, aunque no prescindió del cochero. Edu adquirió un Minerva con motor belga en los noventa. Su padre continuó con su landó tirado por dos yeguas rechonchas.
Edu continuó haciendo de las suyas unos cuantos años. Dos o tres veces se metió en un hoyo del que su padre le ayudó a salir. Y en una ocasión, hizo su agosto en la ruleta. Hasta que, una noche, perdió medio millón de marcos en pagarés en el Herren Club. En cuestión de un par de días se vio acosado por el resto de sus acreedores. Sarah no pagó. Sin duda no resultó fácil. El abuelo Merz la maldijo, pero tampoco pagó. Edu se declaró insolvente. Tuvo que renunciar a su puesto de director en Merz & Merz y a todos sus clubes. No podía creerse que hubiese tenido tan mala suerte. Prometió enmendarse para siempre sincera y completamente. Cuando se dio cuenta de que la advertencia de su esposa iba en serio, de que ya no podría entrar en ninguna sala de juego, tocó fondo.
Sarah volvió a pedirle el divorcio. Edu de nuevo optó por seguir como estaban. Su madre mandó a buscar a Sarah. La vieja dama estaba al borde de las lágrimas.
—El pobre Edu me ha contado que está acabado —dijo—. Pobre chico. Mucho frío, creo, y una comida espantosa. —Pero se animó de repente al saber que su hijo aún podía elegir entre dos hogares confortables—. Dicen que Edu se ha declarado insolvente. ¿No tendrá que ir a la cárcel?
—Ya no, mamá. —Le explicó en qué consistía la bancarrota moderna.
—Le iría bien pasar una temporada en prisión —intervino el abuelo, furioso con su hijo y, al mismo tiempo, encantado de que hubiera sufrido ese traspié.
—¿No tiene que saldar sus deudas? —preguntó la abuela.
—No puede.
—Me parece una idea espléndida. ¿Y por qué se preocupa tanto?
También aquello se le explicó, y desde el punto de vista de su hijo.
—Sí, sí… A los hombres les gusta ir a esos sitios. No entiendo por qué Edu no puede invitar a esas personas y jugar una buena partida de cartas en casa —comentó, presagiando con bastante tino el futuro rumbo de su hijo.
Había diversidad de opiniones con respecto al comportamiento de Sarah. A principios del siglo xx, Alemania era un país en expansión, y Berlín, su capital. Los parámetros de conducta eran flexibles. Antes de la unificación, en las distintas zonas y principados reinaban un ambiente y un estilo de vida regionales y europeos, y los cambios posteriores sucedieron de forma gradual y fragmentaria, salvo en Brandemburgo. En ese núcleo de Prusia, en ese pobre y llano territorio de marismas y tierras arenosas, y en la ciudad, ubicada entre plazas de armas y pinos dispersos, en aquella provincia fronteriza de guarniciones y espinosos estados levantados por jornaleros eslavos y artesanos hugonotes y gobernados por los descendientes de los caballeros teutónicos, los éxitos militares de Bismarck y la fundación del imperio trajeron, de golpe, una oleada de grandes fortunas, grandes empresas, grandes edificios y grandes ideas que limó las diferencias entre las castas, llevó la disciplina militar y doméstica a cotas wagnerianas y desvirtuó las antiguas tradiciones del ahorro, la moderación y la honradez. Los tenderos acuñaban moneda, la clase media se enriquecía y los ricos alcanzaban la opulencia. La burocracia continuó con sus míseros sueldos, pero sus miembros se daban gran importancia. Los hijos de banqueros se incorporaron al cuerpo de guardia en lugar de a las empresas de sus padres, y los hijos de los generales de brigada renunciaron a sus cargos para casarse con una actriz o una heredera. Los uniformes, que ya no eran el distintivo del deber, se lucían a modo de plumas con las que pavonearse y atraer a jóvenes casaderas. Los hombres seguían trabajando de firme, pero también gastaban y presumían; en cuanto a las mujeres, aún seguía esperándose de ellas que aportasen una buena dote y remendaran calcetines, pero ya no resultaba extraño que fracasaran en el cumplimiento de alguna de estas tareas, o en ambas.
En los clubes, algunos hombres decían que Sarah Merz era una víbora, porque habría podido saldar perfectamente las deudas del pobre Edu; otros sostenían que nadie podía permitirse proceder siempre de ese modo.
—En cualquier caso, le podría haber dado otra oportunidad.
—Edu ha tenido ya un buen puñado de ellas.
—Ella tendría que haberse plantado antes. El hecho de que le pagara las deudas en tantas ocasiones le dio pie a él para que se confiara.
—Cuando una mujer es tan rica como Sarah, es imposible que a un hombre eso no se le suba a la cabeza.
—Quién lo iba a decir, Edu en manos de una mujer inteligente.
—Él qué sabía.
—Sabía lo de la anilina Kastell.
—Eso lo sabían todos.
—Es que Edu estaba loco por Sarah.
—Y él tampoco era ningún muerto de hambre.
—Pues ahora lo es.
—Sí, al final no le han ido nada bien las cosas, ¿eh?
—Pero que nada bien.
Los de mayor edad decían que Edu tampoco se podía quejar; la casa era de Sarah.
—Y está lo de esa asignación para sus gastos.
—Es que él no podría, es insolvente.
—Sarah podría pasarle algo.
—Tratándose de Sarah, no.
—No, supongo que no.
—Al menos podría haber saldado sus deudas de juego. Algo terriblemente embarazoso para un hombre.
—¡No me imagino a una mujer capaz de hacer eso!
—¿Él sigue con esa chica del teatro Lessing?
—O ésa u otra.
—A Sarah no le habrá hecho ninguna gracia.
—Es un asunto feo, lo mires por donde lo mires.
—Un asunto feísimo.
En los tribunales donde trabajaba Friedrich, se rumoreaba:
—Eduard Merz está en manos de sus acreedores. No esperaba ver nunca ese nombre en la lista de insolventes.
—Los viejos lo sentirán.
—«Sentir» es una palabra demasiado fuerte para esa familia.
—Pero se debe dinero.
—Nadie tenía ninguna obligación de darle crédito a Merz.
—No después de cómo su esposa lo dejó todo atado.
—Sí, eso estuvo bien…, dentro de unos límites.
—La joven señora Merz ha aguantado mucho.
—¿Bienes, muebles?
—Sólo personales. Merz tiene un automóvil.
—¡No hay manera de que liquide sus deudas!
—Es poco probable que lo haga.
—Mejor para él.
—Pero va a resultar sospechoso si siguen viviendo en esa casa tan enorme…
—Resultará realmente sospechoso.
—¿Quién ha representado a la señora Merz?
—Benjamin & Bleibtreu. Son de los suyos.
—Ya sé lo que dirán los socialistas al respecto.
—Es una quiebra curiosa. Bien mirado, no se debe ni un penique honrado. Todo a usureros y a viejos jugadores, y también unas cuantas cenas.
—Carnaza para los periódicos.
—Estas cosas no le hacen ningún bien a nadie.
—¡Ella tendría que haber pagado!
—Y él, tarde o temprano, acabaría por dejarlos a todos sin blanca.
—Una esposa siempre puede mantenerse leal y afrontar las consecuencias.
—Tal como las educan, estas millonarias de Frankfurt, no.
Las personas que frecuentaban la casa de Sarah murmuraban:
—Lo podría haber hecho de un modo menos evidente.
—Estas cosas se hacen así o no se hacen.
—Pues entonces no se pueden hacer.
—Sí, es una de esas cosas.
El káiser estaba furioso. Le hizo una escena a Eulenburg.3 Dijo que no pensaba aceptar cosas de esa envergadura en Berlín y entre personas de ese tipo. Dijo que llevaba quince años intentando erradicar el antisemitismo. Dijo que esos Kastell se creían los dueños del mundo. Dijo que esas deudas había que saldarlas.
Sin embargo, cuando se le expusieron los hechos, se puso furioso con Edu. A éste lo echaría de la capital, advirtió. Y cómo iba él a evitar las apuestas entre los militares si ese tipo de cosas sucedían en los clubes civiles. Se llegó a saber que tenía intención de enviar una carta de apoyo al abuelo Merz, y todo el mundo estaba expectante ante la imperiosa intromisión, hasta que Bülow 4 lo convenció de que lo dejara correr.
Resultó que al dentista de Edu se le debía una factura. Sarah y él no iban al mismo. Sus abogados le dijeron que pagar cualquier factura de su marido sería contraproducente. Pese a las protestas de sus hijas, Sarah las envió a hacerse una nueva revisión de la boca. El dentista entendió el mensaje y le presentó un extracto conjunto que ella pagó.