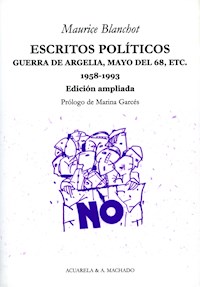Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: La Dicha de Enmudecer
- Sprache: Spanisch
«El libro por venir» reúne textos de crítica literaria escritos por Maurice Blanchot entre 1953 y 1958 y publicados en la Nouvelle Revue Française. Todos ellos están dedicados al «insensato juego de escribir» y a la exploración de lo que Blanchot llamará «el espacio literario», lugar (o «no-lugar») de apertura constituido por el proceso mismo de la obra, la reflexión y la autobiografía. En el movimiento de la crítica entendida como espacio abierto de comunicación tienen lugar, en efecto, la exigencia y la experiencia de la obra, pero en un aquí y ahora que no puede prescindir de la historia, del sujeto que lee y del sujeto que escribe. De ahí que la reflexión desplegada en «El libro por venir» no venga tanto estructurada por el mero comentario de las obras, sino por la experiencia que los escritores han confesado sobre la escritura y la lectura de la obra. El 'libro' en fin, como espacio del acontecimiento común de obra, pensamiento y vida, no es ya el sitio cerrado donde cabría el sentido definitivo, sino que, 'siempre por venir', en una circulación infinita sin clausura posible, expone al escritor y al lector a su mutua desapropiación, «obligándolos a vivir como en un estado de muerte perpetua».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El libro por venir
El libro por venir
Maurice Blanchot
Presentación de Emilio Velasco
Traducción de Cristina de Peretti y Emilio Velasco
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura Ministerio de Cultura y Deporte
LA DICHA DE ENMUDECER
Título original: Le livre à venir
© Editorial Trotta, S.A., 2005, 2023
www.trotta.es
© Éditions Gallimard, 1959
© Emilio Velasco, para la presentación, 2005
© Cristina de Peretti y Emilio Velasco, para la traducción, 2005
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (edición digital e-pub): 978-84-1364-126-3
CONTENIDO
Presentación: Emilio Velasco
EL LIBRO POR VENIR
I. El canto de las Sirenas
II. La cuestión literaria
III. Acerca de un arte sin porvenir
IV. ¿Hacia dónde va la literatura?
Índice
PRESENTACIÓN
Emilio Velasco
1. Un hombre cualquiera
Al comienzo de la edición francesa de algunos de los libros de Maurice Blanchot puede leerse: «Maurice Blanchot, novelista y crítico, nació en 1907. Su vida está enteramente consagrada a la literatura y al silencio que le es propio». Hoy podríamos añadir la fecha de su muerte, febrero de 2003.
Maurice Blanchot nació en Quain el 22 de septiembre de 1907. Su infancia transcurrió en un ambiente apacible y culto, quizá algo elitista, en el que la cultura clásica tenía un peso considerable. Después de una terrible enfermedad de la que nunca se repuso completamente y que marcó, según numerosos testimonios, su carácter frugal y como retirado, Blanchot inició sus estudios universitarios en la Universidad de Estrasburgo, donde conocerá a Emmanuel Levinas con quien le unirá una amistad que se prolongará durante toda su vida. Allí Blanchot entra en contacto directo con la filosofía de Husserl y de Heidegger a los que lee, en compañía de Levinas, con un espíritu curioso y crítico.
A la vuelta de sus estudios de filosofía Blanchot, por su formación y tradición familiar, entra en contacto con autores y publicaciones de una derecha nacionalista y católica. Son sus años de mayor producción y actividad periodística. Publica numerosos textos políticos y de crítica literaria en diarios y semanarios en los que también ocupa diversos puestos de responsabilidad. Se trata de publicaciones (Le Journal des Débats, Réaction, La Revue du Siècle, Le Rempart, Aux Écoutes, Combat o L’insurgé) donde se proclama un pensamiento reaccionario y combativo, ultranacionalista, antiparlamentario y católico a ultranza. De su participación en esas revistas se ha derivado —si bien es cierto que de modo muy tibio— una acusación de antisemitismo y de misticismo (como compensación del antisemitismo) que no parece muy justa. Jean-Luc Nancy ha cifrado la inconveniencia de las acusaciones en dos ejes esclarecedores: por un lado, se trata de una acusación «políticamente irrisoria»1 pues no señala más que «una concesión, condenable sin ninguna duda, a una vulgaridad de la época», es decir, no se trata más que de la recepción de un rumor que pertenece a su tiempo: «El antisemitismo no sólo no fue, en la obra de Blanchot, un pensamiento, sino que su pensamiento no estuvo nunca comprometido, ni siquiera cuando era de derechas». Por otro lado, se trata de una acusación —la de misticismo— que Nancy tilda de «literariamente vana», para lo que distingue entre romanticismo —propio de casi toda la literatura del siglo XX y que puede rastrearse aunque no con demasiadas evidencias en la obra de Blanchot— y misticismo, cuyas connotaciones no pueden hallarse de ningún modo en la obra de Blanchot. Blanchot mismo se ha defendido de esa acusación de misticismo señalando que es propio de lo místico pretender «que ese punto ‘central’ (momentáneamente central) del pensamiento puede alcanzarse por una experiencia inmediata o directa»2.
En cualquier caso, esta etapa de la vida literaria e intelectual de Blanchot concluye hacia 1941 sin haber publicado ningún libro. Se encuentra entonces con otro de los personajes que —como Levinas en Estrasburgo— marcará su vida: Georges Bataille. Pronto les une, a pesar de las evidentes diferencias ideológicas y biográficas, un nexo profundo que se mantendrá y profundizará hasta la pronta muerte de Bataille. Pero Bataille no es sólo Bataille, sino también una comunidad a la que Blanchot accede, otros intelectuales les frecuentan y forman parte de ese entramado no sólo alejado de las posiciones tradicionalistas sino proclive a un pensamiento libertario y crítico con el inmovilismo de las tesis más conservadoras.
La escritura de Blanchot se vuelve menos prolija, más atenta a la profundidad de sus planteamientos y menos dada al comentario ocasional. Comienza entonces su colaboración casi exclusivamente centrada en la crítica literaria ajena al simple comentario; se suceden los artículos sobre autores y no sobre obras, la lectura más amplia y atenta del fenómeno literario. De la mano de Jean Paulhan participa de la primera andadura de la Nouvelle Revue Française y ya en 1944 colabora en Actualité, revista que dirige Bataille y en la que puede comprobarse el nuevo derrotero político del pensamiento de Blanchot. Mantiene, no obstante, su colaboración con revistas de derechas como Journal des Débats aunque sus artículos ya difieren sensiblemente de la línea ideológica de la publicación. En 1943 aparece su primer libro de crítica literaria, Falsos pasos3, que reúne 53 artículos publicados en su mayoría en Journal des Débats. Dos de los textos, junto con otro que no se recoge en Falsos pasos, han constituido en 1942 su primera publicación crítica: Comment la littérature est-elle posible?, que por su extensión y la unidad de su temática —todos los textos se dedican a la obra de Jean Paulhan— no puede considerarse libro ni es representativa del pensamiento crítico de Blanchot. En 1949 aparecen dos nuevos libros de crítica literaria: La Part du Feu, que recoge artículos de tres revistas con las que colabora asiduamente: L’Arche, Critique y Les Temps Modernes, y Lautréamont y Sade4, donde ya aparecen nociones que serán centrales en el pensamiento crítico de Blanchot: la soledad, la biografía, lo neutro o la escritura.
La década de los cincuenta será decisiva para la comprensión de su pensamiento crítico pues en ella se gestan dos de las obras clave de la crítica literaria blanchotiana: El espacio literario5 y El libro por venir. En efecto, ya en 1951 Blanchot ha empezado su colaboración con Cahiers de la Pléiade, tres de cuyos artículos constituirán «Las dos versiones de lo imaginario», uno de los bloques de El espacio literario. Sin embargo, su colaboración más prolija y más importante será la que durante años —hasta la década de los setenta— lleve a cabo con la renovada Nouvelle Revue Française donde escribirá 128 artículos. De esos artículos surgirán también en torno al año 1970 las otras dos obras clave de la crítica de Blanchot: El diálogo inconcluso6 (1969) y La amistad7 (1973).
En 1955 se publica El espacio literario, donde la obra crítica de Blanchot ya alcanza una profundidad que no puede hallarse ni en Falsos pasos ni en La Part du Feu. Hay, ahora, un cierto compromiso con la expresión —que ya no tiende tanto al lirismo— y sobre todo con la elaboración de una terminología y con la aquilatación de lo que podríamos llamar una inercia crítica: movimientos y dinámicas de la escritura que pueden reconocerse en todos los libros del período. Blanchot se preocupa de cuestiones que trascienden las obras concretas de los autores; discute, haciendo evidente la preocupación filosófica acerca de la fundamentación de sus ideas, con Heidegger (cuya noción de espacio como lugar propio del acontecimiento y cuya idea de la preeminencia de lo ontológico sobre lo óntico pone profundamente en cuestión) y con Hegel (de quien toma la pregunta por la anterioridad de obra y sujeto). El espacio de su entramado conceptual se configura, no obstante, mediante una red no sistemática ni evidentemente articulada de nociones cuyas variaciones a lo largo de la obra son, de hecho, más importantes que las ocasionales coincidencias. De acuerdo con lo que afirma Levinas:
La interpretación… que ofrece en su último trabajo llega más al fondo que la crítica más vigorosa, y de hecho el trabajo se sitúa más allá de toda crítica y de toda exégesis... Y sin embargo, Blanchot no tiende a la filosofía. No se trata ya de que su pretensión sea inferior a una medida tal, sino de que Blanchot no ve en la filosofía la última posibilidad8.
Se trata de una escritura profunda que no se conforma con la superficie de la página ni cree ingenuamente, asumiendo su autoridad espuria, en las confesiones que los autores hacen sobre sus obras; Blanchot escribe para llevar al límite la escritura, la literatura, a cuyo nombre no renuncia. Ésta es, a nuestro juicio, una de las características fundamentales de la obra de Blanchot, a saber, que nunca renuncia a las grandes palabras, «literatura», «lenguaje», «historia», «autor», nunca busca el subterfugio de la denominación para apuntar a una marginalidad de lo literario. Su formación —profundamente filosófica— y su compromiso con una cierta verdad en la que cree no lo consienten.
2. La escritura crítica: El libro por venir
El libro por venir apareció en el mercado francés en 1959. Como señala el propio Blanchot en una suerte de epílogo —muy breve— los textos que en él aparecen fueron escritos entre 1953 y 1958, y publicados en la Nouvelle Revue Française. En ese período se publicaron 64 textos de los que El libro por venir recoge 33. De los otros 31, 13 pasaron a formar parte de El diálogo inconcluso y ocho de La amistad. Algunos críticos —Christophe Bident eminentemente— han considerado que se reservaron los textos más teóricos para El diálogo inconcluso —Nietzsche, Camus, Pascal, Simone Weil—. Nada, sin embargo, justifica a nuestro entender una selección que parece más editorial que basada en un criterio firme del autor. Algo, sin embargo, unifica todos los textos: se trata de textos sobre la escritura y la tarea literaria de los que nunca está ausente ni la perspectiva biográfica ni la reflexión filosófica.
A pesar de la presencia de esos tres elementos: obra, biografía y reflexión, El libro por venir no es ni un entramado que aúne las tres perspectivas en un sistema de conjunción sistematizado en el que cada aspecto poseería su función o su posición, ni un simple equilibrio de pesos de cada uno de los tres elementos según una suerte de genérica de la obra crítica. En efecto, frente a la crítica que tiende hacia la obra, a la lectura insidiosa y amenazante del texto; frente al comentario que se regodea en las vicisitudes más íntimas y también frente a la crítica que tiende a la filosofía, a la reflexión abierta y abstracta que se siente tentada de transitar hacia lo universal sobre el espejo de la escritura literaria, la obra de Blanchot se mantiene en un espacio intermedio que no se asimila a ninguno de esos tres ámbitos ni los reúne para cantar su disposición y funcionalidad.
El espacio que forman los tres elementos no es, por lo tanto, un espacio enunciado, explicitado por el texto que de ese modo crearía, al modo heideggeriano, el lugar de su propio acontecimiento. Espacio que tampoco es creado por la reflexión como si de una metodología se tratara, sino que pertenece, he aquí el trazo biográfico que firma la crítica, a una experiencia del propio escritor en el proceso de la lectura-escritura, a una exigencia que es a la vez una llamada y una imposición y que se traduce en una experiencia de soledad, de inacabamiento, de inoperancia. La noción ya se explicitaba en El espacio literario donde Blanchot afirmaba:
El que escribe la obra es apartado, el que la escribió es despedido. Quien es despedido, además, no lo sabe. Esa ignorancia lo preserva, lo distrae, autorizándolo a perseverar9.
Esa soledad de la escritura es algo experimentado por el escritor, algo que siente con rotundidad cuando se pone a leer o a escribir y que, sin embargo, no hace de él un sujeto de la soledad, una individualidad construida precisamente al toparse con esa experiencia que, entonces, se convertiría en su esencia más propia. «Yo» no es el sujeto de la pérdida, el centro donde tiene lugar ese desastre de la soledad por la exigencia de la escritura. Mi biografía, la de otros, no es nunca el relato directo y sincero de esa soledad; no puedo decir la soledad aunque no hago más que decirla porque estoy condenado a perseverar; no puedo regocijarme en ella porque, precisamente cuando la siento, ella ya me ha desapropiado: no soy yo quien la siente.
El no escribir no debería remitir a un «no querer escribir», ni tampoco, aunque esto es más ambiguo, a un «Yo no puedo escribir», en el que se sigue manifestando, de manera nostálgica, la relación de un «yo» con el poder bajo forma de su pérdida. No escribir sin poder supone el paso por la escritura10.
Al carecer de un espacio propio en la obra donde pueda acontecer, al no poder ser enunciado en un discurso reflexivo y abstracto pero tampoco en una confesión personal del sufrimiento que provoca, ese espacio crítico al que apunta El libro por venir es, por lo tanto, un espacio intermedio en el triángulo que forman la reflexión, la obra y el yo más personal; lugar de apertura del proceso mismo de la obra, de la reflexión y de la autobiografía.
El Libro por venir es un libro abierto a esas tres realidades. Es, a la vez, un libro abierto por esas tres realidades. Esa apertura se refleja, en primer lugar, en que se trata, desde el punto de vista del género, de un libro hospitalario a la realidad periodística donde se ha elaborado, a la premura del plazo y una extensión más o menos determinada de antemano. En la vindicación del periodismo hay una cierta renuncia al tratado como género de la crítica. El crítico es aquel que siempre está a caballo entre el saber especializado de la universidad y la prisa banalizadora del periodismo, lugar intermedio en el que se hace verdaderamente la crítica literaria. El crítico, dice en El libro por venir pero también en La amistad, es aquel que no puede leer sin pensar en escribir, aquel que no lee sino pensando en lo que ya no ha leído y en lo que tiene que no leer:
El crítico apenas lee… no puede leer porque sólo piensa en escribir… porque la impaciencia le empuja, porque, no pudiendo leer un libro, le es preciso haber no leído veinte, treinta e incluso más, y porque esa no-lectura innumerable… le incita a pasar cada vez más rápido de un libro a otro, de un libro que no lee a otro que cree haber ya leído, para alcanzar ese momento en el que, sin haber leído nada de todos los libros, el crítico se topará consigo mismo en la inoperancia que le permitirá por fin empezar a leer, si es que después de tanto tiempo no se ha convertido a su vez en un autor11.
Si el autor está necesariamente en contacto con esa experiencia de desapropiación, resulta enigmático en qué medida podrá estarlo el crítico, en qué medida podrá ser afectado cuando precisamente su saber es o bien erudito y como distanciado del objeto, o bien apresurado y como distraído, sin tiempo para fijarse en el rigor de la experiencia de la obra. El paso desde la experiencia de la obra en el autor a la experiencia en el crítico es precisamente la escritura, una suerte de deseo de escritura común a ambos. A través de ese deseo el crítico se percata de que su escritura —que no es siempre eminentemente deseo de escritura literaria aunque la fina ironía blanchotiana no deje de aludir a ello— está cogida por la exigencia de la obra, de tal modo que sólo puede hacer resonar ese vacío que es como el núcleo inoperante de la obra y que se propaga de libro en libro, de escritura en escritura.
Vacío e inoperancia no son nociones trascendentales respecto a la obra, toman diversos aspectos según el autor en que se manifiestan —de ahí su trazo biográfico— aunque siempre suponen una exigencia insoslayable que es experiencia de un nuevo tiempo y de un nuevo espacio. «Es el tiempo mismo del relato, el tiempo que no está fuera del tiempo, sino que se experimenta como afuera, en la forma de un espacio, ese espacio imaginario donde el arte encuentra y sitúa sus recursos»12. Ese tiempo es el tiempo de la obra, tiempo que emerge en contacto con la escritura y que pertenece a su movimiento general ya no circunscrito específicamente ni a la tarea creadora ni a la tarea crítica. El espacio, por su parte, «es ese espacio de resonancia en el cual un instante se transforma y la realidad, indefinida, de la obra se circunscribe en palabra… Si la crítica es ese espacio abierto en el cual se comunica el poema, si intenta desaparecer delante de él para que él aparezca, es porque este espacio y este movimiento de desaparición pertenecen ya a la realidad de la obra literaria y están en funcionamiento, están operando en ésta mientras se forma, sin pasar de alguna manera al exterior sino en el momento en que se realiza y para que se realice»13.
No se trata, por lo tanto, únicamente de que la crítica sirva para repetir el movimiento de la obra sino de que la crítica es la palabra imprescindible para que la exigencia y la experiencia de la obra acontezcan, se dejen ver en un aquí y ahora que no puede prescindir de la historia, pues la historia y la literatura son los dos ámbitos que la crítica pone en contacto; nexo sin el que la obra no puede realizarse en la experiencia de un sujeto que lee y de un sujeto que escribe.
Es en esa medida, y en el movimiento de la crítica, donde se manifiesta la radical exigencia de biografía que tiene lugar en la literatura. Sorprenderá, quizá, al leer El libro por venir, que todo él esté estructurado no ya por obras —que también desde luego se comentan— sino por la experiencia que los escritores han confesado sobre la escritura y la lectura de la obra. El libro por venir está plagado de referencias a textos íntimos que abordan la escritura del libro. Es el lado manifiesto de la biografía que ya no es biografía al modo del relato personal de experiencias mundanas, sino relato de la exigencia de la escritura. Paso por la escritura que desorienta la noción de un sujeto de la escritura y que nos conducirá hasta el extremo de la desaparición del sujeto no sólo en la obra —donde puede resultar predecible— sino en la escritura más íntima del diario donde resulta cuando menos alarmante:
Parece que deben seguir siendo incomunicables la experiencia propia de la obra, la visión por la que comienza, «la especie de extravío» que ella provoca y las relaciones insólitas que establece entre el hombre que podemos encontrar diariamente y que precisamente lleva un diario de sí mismo y ese ser que vemos alzarse detrás de cada gran obra, a partir de ella y para escribirla14.
El diario íntimo no es, por tanto, siquiera el relato de la experiencia de la exigencia de la escritura, sino el intento de transitar entre lo más íntimo y la creación de la obra, el momento en que el escritor —y el crítico— experimenta que esa exigencia que reside en la palabra más secreta de la obra es una exigencia que no puede ser contada. Ese proceso, esa imposibilidad no sólo arrastra hacia una región de indeterminación al diario íntimo sino también, y muy significativamente, a la escritura de la obra y a la escritura crítica. Blanchot lo reconocerá en su propia escritura algunos años después: «Me parece que, a pesar de lo que dicen los libros, jamás he hablado... No soy un juez, la palabra no me pertenece»15. Si la exigencia de la palabra vacía no puede ser comunicada por la obra en un espacio y un tiempo propios, ahora, la necesaria presencia biográfica muestra que la imposibilidad es la de situarse, bien en la escritura crítica, bien en la escritura de ficción, emplazando ahí un ámbito de imposibilidad que, nuevamente, aunque a un nivel mucho más profundo, es el ámbito de la obra.
Entonces, sólo después de que se hayan escrutado hasta sus últimas consecuencias el acto creativo y el acto crítico en torno a la exigencia de lo biográfico, aparece la exigencia de un pensamiento profundo que es el pensamiento del tiempo. Surge entonces la exigencia de la reflexión, de la filosofía, encargada de dar cauce a un pensamiento del tiempo que se emblematiza en el pensamiento del eterno retorno de lo mismo:
La ley del retorno, al suponer que «todo» retornará, parece plantear el tiempo como rematado: el círculo fuera de circulación de todos los círculos; pero, en la medida en que rompe el anillo por la mitad, propone un tiempo no ya inacabado, sino por el contrario, finito, salvo en ese punto actual, el único que creemos detentar y que, al faltar, introduce la ruptura de infinitud, obligándonos a vivir como en un estado de muerte perpetua16.
El libro que, al fin y al cabo, es el espacio de acontecimiento de esa triada de elementos que no pueden explicarse sin la estructura del tiempo como eterno retorno, se convierte de este modo en un espacio a la vez cerrado y abierto, lugar donde el acontecimiento de la exigencia y de la experiencia tienen lugar; soporte, no obstante, ya siempre de antemano horadado precisamente en el instante en que nos ponemos a escribir. El libro, en consecuencia, no es ya nunca el libro cerrado donde acontece el sentido o el yo o el pensamiento, sino el libro siempre por venir, apertura hacia otro tiempo y otro espacio que nos desapropian y que permiten reunir, aunque en una circulación que no puede clausurarse, los tres elementos que constituyen la preocupación de Blanchot, a saber: escritura, biografía y reflexión:
Siempre todavía por venir, siempre ya pasado, siempre presente en un comienzo tan abrupto que nos corta la respiración y, no obstante, desplegándose como el retorno y el eterno volver-a-empezar: éste es el acontecimiento del que es la aproximación el relato. Dicho acontecimiento desbarata las relaciones del tiempo, pero afirma sin embargo el tiempo, un modo particular, para el tiempo, de cumplirse, tiempo propio del relato que se introduce en la duración del narrador de una manera que lo transforma, tiempo de las metamorfosis en donde coinciden, en una simultaneidad imaginaria y bajo la forma del espacio que el arte trata de realizar, los diferentes éxtasis temporales17.
Esa reflexión, sin embargo, no culmina nada; la idea del eterno retorno como momento de la realización de la reflexión sobre la obra no funciona como un concepto tranquilizador y como definitivo en el que todo quedaría aquilatado. Esa reflexión no culmina nada porque no puede tener lugar más que en la aproximación del relato —y no en el relato mismo—, es decir, en el empeño del autor de sentarse a escribir; movimiento que, no podía ser de otro modo, nos devuelve al relato, a la obra donde todo vuelve a comenzar una vez más, aún otra vez en ese libro siempre por venir.
Seguirán a El libro por venir las dos obras de crítica mayor ya señaladas —El diálogo inconcluso (1969) y La amistad (1971)— y también en la década de los años setenta dos obras inclasificables —El paso (no) más allá (1973) y La escritura del desastre (1980)— que, asumiendo la forma y la dinámica del aforismo radicalizarán el discurso crítico y reflexivo para llevarlo a cotas que aún hoy resultan de muy difícil acceso y cuyo acontecimiento no es ajeno, por otra parte, al conocimiento y al respeto de la obra del que será su último referente: Jacques Derrida.
_________
1.J.-L. Nancy, «À propos de Blanchot»: L’oeil de boeuf 14 (1997).
2.M. Blanchot, «Lo extraño y el extranjero»: Archipiélago 149 (2001), p. 89.
3.Trad. cast. de A. Aibar Guerra, Pre-Textos, Valencia, 1977.
4.Trad. cast. de E. Lombera Pallarés, FCE, México, 1990.
5.Trad. cast. de V. Palant y J. Jinkins, Paidós, Barcelona, 1992.
6.Trad. cast. de P. de Place, Monte Ávila, Caracas, 1974.
7.Aparecida en castellano con el título La risa de los dioses, trad. de J. A. Doval Liz, Taurus, Madrid, 1976 [próxima publicación en Trotta con el título La amistad].
8.E. Levinas, Sobre Maurice Blanchot, ed. de J. M. Cuesta Abad, Trotta, Madrid, 2000, p. 29.
9.M. Blanchot, El espacio literario, cit., pp. 15-16.
10.M. Blanchot, La escritura del desastre, trad. de P. de Place, Monte Ávila, Caracas, 1990, p. 90.
11.Infra, p. 184.
12.Infra, p. 33.
13.M. Blanchot, Lautréamont y Sade, cit., p. 11 [trad. levemente modificada].
14.Infra, p. 223.
15.M. Blanchot, Au moment voulu, Gallimard, Paris, 1979, p. 83.
16.M. Blanchot, El paso (no) más allá, trad. de C. de Peretti, Paidós, Barcelona, 1995, p. 42.
17.Infra, p. 30.
EL LIBRO POR VENIR
IEL CANTO DE LAS SIRENAS
1
EL ENCUENTRO CON LO IMAGINARIO
Las Sirenas: parece efectivamente que cantaban, pero de un modo que no satisfacía, que únicamente permitía oír en qué dirección se abrían las verdaderas fuentes y la verdadera dicha del canto. No obstante, con sus cantos imperfectos que sólo eran un canto por venir, conducían al navegante hacia ese espacio en donde el cantar comenzaría verdaderamente. Por consiguiente, no se equivocaban, conducían realmente a la meta. Pero, una vez alcanzado el lugar, ¿qué ocurría? ¿Cuál era ese lugar? Aquel donde ya sólo quedaba desaparecer porque la música misma, en esa región de fuente y de origen, había desaparecido más rotundamente que en ningún otro lugar del mundo: mar donde, con los oídos cerrados, se hundían los seres vivos y donde las Sirenas —prueba de su buena voluntad— tuvieron también a su vez que desaparecer un día.
¿Cuál era la naturaleza del canto de las Sirenas?, ¿en qué consistía su defecto?, ¿por qué dicho defecto tornaba aquél tan poderoso? Algunos siempre respondieron: era un canto inhumano; un ruido natural sin duda (¿acaso hay otros?), pero al margen de la naturaleza, en cualquier caso ajeno al hombre, muy bajo y que despertaba en éste ese extremo placer de sucumbir que el hombre no puede satisfacer en las condiciones normales de la vida. Ahora bien, dicen otros, más extraño era el encantamiento: éste se limitaba a reproducir el canto habitual de los hombres, y dado que las Sirenas, que no eran sino animales extremadamente bellos a causa del reflejo de la belleza femenina, podían cantar como cantan los hombres, tornaban el canto tan insólito que hacían nacer, en quien lo oía, la sospecha de la inhumanidad de todo canto humano. ¿Acaso los hombres apasionados por su propio canto habrían perecido, entonces, por desesperación? Por una desesperación muy próxima a la fascinación. Había algo maravilloso en ese canto real, canto común, secreto, canto simple y cotidiano, que de pronto tenían que reconocer, cantado irrealmente por poderes extraños y, es preciso decirlo, imaginarios, canto del abismo que, una vez oído, abría en cada palabra un abismo e invitaba poderosamente a desaparecer en éste.
Dicho canto, no hay que pasarlo por alto, se dirigía a los navegantes, hombres del riesgo y del movimiento intrépido, y él mismo constituía una navegación: era una distancia, y lo que revelaba era la posibilidad de recorrer esa distancia, de convertir el canto en el movimiento hacia el canto y dicho movimiento en la expresión del mayor deseo. Extraña navegación, pero ¿hacia qué meta? Siempre ha sido posible pensar que todos los que se acercaron a él no hicieron más que acercarse al mismo y perecieron de impaciencia, por haber afirmado prematuramente: es aquí; aquí echaré el ancla. Según otros, por el contrario, era demasiado tarde: se había ido más allá de la meta; el encantamiento, con una promesa enigmática, exponía a los hombres a ser infieles a sí mismos, a su canto humano e incluso a la esencia del canto, despertando la esperanza y el deseo de un más allá maravilloso, y dicho más allá no representaba sino un desierto, como si la región-madre de la música hubiese sido el único lugar totalmente privado de música, un lugar de aridez y sequía donde el silencio, lo mismo que el ruido, quemaba, en aquel que hubiese tenido disposición para ello, cualquier vía de acceso al canto. ¿Había pues un principio nefasto en esta invitación de las profundidades? ¿Acaso las Sirenas, como la costumbre nos ha intentado persuadir, eran únicamente las voces falsas que no había que oír, el engaño de la seducción a la que sólo resistían los seres desleales y astutos?
Siempre ha existido en los hombres un esfuerzo poco noble por desacreditar a las Sirenas acusándolas simple y llanamente de mentira: mentirosas cuando cantaban, engañosas cuando suspiraban, ficticias cuando se las tocaba: inexistentes en todo, con una inexistencia pueril que el sentido común de Ulises bastó para exterminar.
Es cierto, Ulises las venció, pero ¿de qué forma? Ulises, la cabezonería y la prudencia de Ulises, su perfidia que lo condujo a disfrutar del espectáculo de las Sirenas, sin riesgos y sin aceptar sus consecuencias, ese goce cobarde, mediocre y tranquilo, moderado, como procede en un griego de la decadencia que jamás mereció ser el héroe de La Ilíada, esa cobardía dichosa y segura, por lo demás fundada en un privilegio que lo sitúa fuera de la condición común, dado que los demás no tienen en modo alguno derecho a la felicidad de la élite, sino solamente derecho al placer de ver a su jefe contorsionarse de un modo ridículo, con muecas de éxtasis en el vacío, derecho asimismo a la satisfacción de dominar a su amo (ésta es sin duda la lección que entendían, su verdadero canto de las Sirenas): la actitud de Ulises, esa sorprendente sordera del que está sordo porque oye, basta para comunicar a las Sirenas una desesperación hasta ahí reservada a los hombres y para convertirlas, con esa desesperación, en unas hermosas muchachas reales, una sola vez reales y dignas de su promesa, capaces pues de desaparecer en la verdad y en la profundidad de su canto.
Las Sirenas vencidas por el poder de la técnica que siempre pretenderá jugar sin riesgo con las fuerzas irreales (inspiradas). Ulises, sin embargo, no salió bien parado. Ellas lo atrajeron allí donde él no quería sucumbir y, escondidas en el corazón de La Odisea convertida en su tumba, lo implicaron, a él y a otros muchos, en esa navegación afortunada, desafortunada, que es la del relato, el canto ya no inmediato sino contado y que, por ende, aparentemente se ha vuelto inofensivo, oda convertida en episodio.
La ley secreta del relato
No se trata aquí de una alegoría. Se trata de una oscura lucha entablada entre cualquier relato y el encuentro de las Sirenas, ese canto enigmático que es poderoso debido a su defecto. Lucha en la cual la prudencia de Ulises, lo que hay en él de verdad humana, de mistificación, de aptitud obstinada en no seguirles el juego a los dioses, siempre se ha utilizado y perfeccionado. Lo que se denomina la novela nació de esta lucha. Con la novela, lo que está en un primer plano es la navegación previa, aquella que conduce a Ulises hasta el punto del encuentro. Dicha navegación es una historia totalmente humana; interesa al tiempo de los hombres; está ligada a las pasiones de los hombres; tiene lugar realmente y es lo suficientemente rica y variada como para absorber todas las fuerzas y toda la atención de los narradores. El relato convertido en novela, lejos de parecer que se empobrece, se convierte en la riqueza y la vastedad de una exploración que tan pronto abarca la inmensidad navegante, tan pronto se limita a un cuadradito de espacio en el puente, y a veces desciende hacia las profundidades del barco donde jamás se supo lo que es la esperanza del mar. La consigna que se impone a los navegantes es la siguiente: que se excluya cualquier alusión a una meta o a un destino. Con razón, probablemente. Nadie puede ponerse en camino con la intención deliberada de alcanzar la isla de Caprea, nadie puede poner rumbo hacia esta isla, y quien lo hubiese decidido no iría, sin embargo, sino por azar, un azar al que está vinculado mediante un concierto difícil de comprender. La consigna, por consiguiente, es de silencio, de discreción, de olvido.
Hay que reconocer que la modesta predestinación, el deseo de no pretender nada ni conducir a nada bastarían para convertir muchas novelas en libros irreprochables y del género novelístico, el más simpático de los géneros, aquel que se ha impuesto la tarea, a fuerza de discreción y de alegre nulidad, de olvidar lo que otros degradan denominándolo esencial. La diversión es su canto profundo. Cambiar constantemente de dirección, ir como al azar y para huir de cualquier meta con un movimiento de inquietud que se transforma en distracción dichosa, ésta ha sido su primera y su más segura justificación. Convertir el tiempo humano en un juego y el juego en una ocupación libre, carente de todo interés inmediato y de toda utilidad, esencialmente superficial y capaz, con ese movimiento de superficie, de absorber no obstante todo el ser: esto no es poca cosa. Pero está claro que si la novela no desempeña hoy dicho papel es porque la técnica ha transformado el tiempo de los hombres y sus medios de diversión con ella.
El relato comienza allí donde la novela no funciona y a donde, sin embargo, conduce con sus rechazos y su rica negligencia. El relato es heroica y pretenciosamente el relato de un solo episodio, el del encuentro de Ulises con el canto insuficiente y atractivo de las Sirenas. Aparentemente, fuera de esta gran e ingenua pretensión, nada ha cambiado, y el relato parece, por su forma, seguir respondiendo a la vocación narrativa habitual. Así, Aurelia aparece como el simple relato de un encuentro, lo mismo que Una temporada en el infierno, lo mismo que Nadja. Algo tuvo lugar, algo que se ha vivido y que después se cuenta, lo mismo que Ulises tuvo que vivir el acontecimiento y sobrevivir a él para convertirse en Homero, que lo cuenta. Es cierto que el relato, en general, es relato de un acontecimiento excepcional que escapa a las formas del tiempo cotidiano y al mundo de la verdad habitual, quizá de cualquier verdad. Por eso rechaza con tanta insistencia todo lo que podría aproximarlo a la frivolidad de una ficción (la novela, en cambio, que no dice nada que no sea creíble y familiar, tiene mucho empeño en pasar por ficticia). En el Gorgias, dice Platón: «Escucha un bello relato. Pensarás que es una fábula, pero, para mí, es un relato. Te diré como una verdad lo que te voy a decir». Ahora bien, lo que cuenta es la historia del Juicio final.
Sin embargo, el carácter del relato no se presiente en modo alguno cuando se ve en él la narración verdadera de un acontecimiento excepcional, el cual ha tenido lugar y que se trataría de contar. El relato no es la narración del acontecimiento, sino ese acontecimiento mismo, el aproximarse de ese acontecimiento, el lugar en donde éste está llamado a producirse, acontecimiento todavía por venir y gracias a cuya fuerza de atracción el relato puede esperar, él también, realizarse.
Se trata aquí de una relación muy delicada, sin duda de una especie de extravagancia, pero ésta es la ley secreta del relato. El relato es movimiento hacia un punto no sólo desconocido, ignorado, extraño, sino que parece no tener, de antemano y fuera de dicho movimiento, ningún tipo de realidad, pero tan imperioso, sin embargo, que de él solo saca el relato su atractivo; de manera que éste ni siquiera puede «comenzar» antes de haberlo alcanzado, pero, no obstante, el relato y el movimiento imprevisible del relato son los únicos que proporcionan el espacio donde el punto se torna real, poderoso y atractivo.
Cuando Ulises se convirtió en Homero
¿Qué ocurriría si Ulises y Homero, en lugar de ser unas personas distintas que se reparten cómodamente los papeles, fuesen una sola y misma persona? ¿Si el relato de Homero no fuese sino el movimiento realizado por Ulises en el corazón del espacio que le abre el Canto de las Sirenas? ¿Si Homero no tuviese el poder de contar más que en la medida en que, con el nombre de Ulises, un Ulises libre de trabas aunque fijo, va hacia ese lugar donde parece que se le ha prometido el poder de hablar y de contar, a condición de que desaparezca en él?
Ésta es una de las cosas extrañas, digamos una de las pretensiones del relato. Éste no «relata» más que a sí mismo, y este relato, al mismo tiempo que se hace, produce lo que cuenta; no es posible como narración más que si realiza lo que ocurre en dicha relación, pues entonces detenta el punto o el plano en donde la realidad que el relato «describe» puede unirse constantemente con su realidad en tanto que relato, garantizarla y hallar en ella su garantía.
Pero, ¿acaso no es una ingenua locura? En un sentido. Por eso, no hay relato, por eso, no falta el relato.
Oír el Canto de las Sirenas es, de Ulises que éramos, convertirnos en Homero; sin embargo, sólo en el relato de Homero se realiza el encuentro real donde Ulises se convierte en aquel que entra en contacto con la fuerza de los elementos y con la voz del abismo.
Esto parece oscuro y evoca la turbación del primer hombre si, para ser creado, hubiese necesitado pronunciar él mismo, de una manera totalmente humana, el fiat lux divino capaz de abrirle los ojos.
Esta forma de presentar las cosas, de hecho, las simplifica mucho: de ahí la especie de complicación artificial o teórica que se desprende de ello. Bien es verdad que es sólo en el libro de Melville donde Acab se encuentra con Moby Dick; bien es verdad, sin embargo, que dicho encuentro es el único que le permite a Melville escribir el libro, encuentro tan imponente, tan desmedido y tan particular que desborda todos los planos en los que se produce, todos los momentos en los que se lo querría situar y en donde parece tener lugar mucho antes de que el libro comience, pero de tal calibre no obstante que, por ello mismo, sólo puede tener lugar una vez, en el porvenir de la obra y en ese mar que será la obra convertida en un océano a su medida.
Entre Acab y la ballena se desarrolla un drama que se puede denominar metafísico, utilizando dicha palabra de una forma vaga, la misma lucha que se desarrolla entre las Sirenas y Ulises. Cada una de estas partes quiere serlo todo, quiere ser el mundo absoluto, lo que hace imposible su coexistencia con el otro mundo absoluto, y cada cual, sin embargo, no tiene mayor deseo que dicha coexistencia y dicho encuentro. Reunir en un mismo espacio a Acab y a la ballena, a las Sirenas y a Ulises: éste es el anhelo secreto que convierte a Ulises en Homero, a Acab en Melville y al mundo que resulta de esta reunión en el más grande, más terrible y más bello de los mundos posibles; por desgracia, un libro, nada más que un libro.
Entre Acab y Ulises, el que tiene la máxima voluntad de poder no es el más desencadenado. En Ulises hay esa obstinación reflexiva que conduce al imperio universal; su astucia es hacer como que limita su poder, buscar fríamente y de forma calculada lo que todavía puede frente al otro poder. Lo será todo si mantiene un límite así como ese intervalo entre lo real y lo imaginario que precisamente el Canto de las Sirenas le invita a recorrer. El resultado es una especie de victoria para él, un oscuro desastre para Acab. No se puede negar que Ulises haya oído un poco lo que Acab ha visto, pero se mantuvo firme en el corazón de esa escucha, mientras que Acab se perdió en la imagen. Esto quiere decir que uno se negó a la metamorfosis en la que el otro penetró y desapareció. Tras la prueba, Ulises se encuentra tal y como era, y el mundo se encuentra quizá más pobre, pero más firme y más seguro. Acab no se encuentra y, para el propio Melville, el mundo amenaza constantemente con hundirse en ese espacio sin mundo hacia el cual lo atrae la fascinación de una sola imagen.
La metamorfosis
El relato está ligado a esa metamorfosis a la que aluden Ulises y Acab. La acción que aquél torna presente es la de la metamorfosis en todos los planos que ésta puede alcanzar. Si, por comodidad —pues esta afirmación no es exacta— se dice que lo que hace que la novela avance es el tiempo cotidiano, colectivo o personal o, más concretamente, el deseo de concederle la palabra al tiempo, el relato, para progresar, tiene ese otro tiempo, esa otra navegación que es el paso del canto real al canto imaginario, ese movimiento que hace que el canto real se torne, poco a poco aunque de inmediato (y este «poco a poco aunque de inmediato» es el tiempo mismo de la metamorfosis), imaginario, canto enigmático, que siempre está a distancia y que designa esa distancia como un espacio que hay que recorrer y el lugar a donde conduce como el punto donde cantar dejará de ser una añagaza.
El relato quiere recorrer dicho espacio y lo que lo mueve es la transformación que exige la plenitud vacía de ese espacio, transformación que, al ejercerse en todas las direcciones, transforma sin duda poderosamente al que escribe, pero no por ello deja de transformar el relato mismo así como todo lo que está en juego en el relato en donde, en un sentido, no ocurre nada salvo ese paso mismo. Y, sin embargo, para Melville nada es más importante que el encuentro con Moby Dick, encuentro que tiene lugar ahora y está «al mismo tiempo» siempre por venir, de manera que no deja de ir hacia éste con una búsqueda obstinada y desordenada pero, dado que no carece tampoco de relación con el origen, dicho encuentro parece remitirlo también hacia la profundidad del pasado: experiencia bajo cuya fascinación Proust vivió y, en parte, logró escribir.
Se objetará: pero a la «vida» de Melville, de Nerval, de Proust pertenece, ante todo, ese acontecimiento del que hablan. Se pueden poner a escribir porque ya se han encontrado con Aurelia, porque han tropezado con el empedrado desigual, visto los tres campanarios. Despliegan mucho arte para comunicarnos sus impresiones reales y son artistas en tanto que encuentran un equivalente —de forma, de imagen, de historia o de palabras— para hacernos partícipes de una visión cercana a la suya. Las cosas no son desgraciadamente tan sencillas. Toda la ambigüedad procede de la ambigüedad del tiempo que entra aquí en juego y que permite decir y experimentar que la imagen fascinante de la experiencia está en un momento determinado presente, aunque dicha presencia no pertenece a ningún presente y destruye incluso el presente en el que parece introducirse. Es verdad, Ulises navegaba realmente y un día, en una fecha determinada, se encontró con el canto enigmático. Puede decir por consiguiente: ahora, esto ocurre ahora. Pero, ¿qué ha ocurrido ahora? La presencia de un canto solamente todavía por venir. Y ¿qué es lo que aquél tocó en el presente? No el acontecimiento del encuentro hecho presente, sino la apertura de ese movimiento infinito que es el encuentro mismo, el cual siempre está separado del lugar y del momento en el que éste se afirma, pues él es la separación misma, esa distancia imaginaria en la que se realiza la ausencia y sólo al término de la cual el acontecimiento comienza a tener lugar, punto en el que se cumple la verdad propia del encuentro, del cual, en todo caso, querría nacer la palabra que lo pronuncia.
Siempre todavía por venir, siempre ya pasado, siempre presente en un comienzo tan abrupto que nos corta la respiración y, no obstante, desplegándose como el retorno y el eterno volver-a-empezar —«Ah», dice Goethe, «en tiempos antaño vividos, fuiste mi hermana o mi esposa»—: éste es el acontecimiento cuya aproximación es el relato. Dicho acontecimiento desbarata las relaciones del tiempo, pero afirma sin embargo el tiempo, un modo particular, para el tiempo, de cumplirse, tiempo propio del relato que se introduce en la duración del narrador de una manera que lo transforma, tiempo de las metamorfosis en donde coinciden, en una simultaneidad imaginaria y bajo la forma del espacio que el arte trata de realizar, los diferentes éxtasis temporales.
2
LA EXPERIENCIA DE PROUST
2.1. EL SECRETO DE LA ESCRITURA
¿Puede haber un relato puro? Cualquier relato, aunque sólo sea por discreción, trata de ocultarse en el espesor novelístico. Proust es uno de los maestros de ese ocultamiento. La navegación imaginaria del relato que conduce a otros escritores a la irrealidad de un espacio centelleante ocurre, para Marcel Proust, como si se superpusiese felizmente a la navegación de su vida real, aquella que le ha llevado, a través de los obstáculos del mundo y por el trabajo del tiempo destructor, hasta el punto fabuloso en donde se encuentra con el acontecimiento que torna posible todo relato. Es más, dicho encuentro, lejos de exponerlo al vacío del abismo, parece proporcionarle el único espacio donde el movimiento de su existencia no sólo puede ser comprendido, sino restituido, realmente experimentado y realmente cumplido. Sólo cuando, a la manera de Ulises, está cerca de la isla de las Sirenas, allí donde oye su canto enigmático, todo su largo y triste vagar se cumple de acuerdo con los momentos verdaderos que lo tornan, pese a ser pasado, presente. Dichosa, sorprendente coincidencia. Pero entonces, ¿cómo puede nunca «llegar ahí», si lo que tiene precisamente es que estar ya ahí para que la estéril migración anterior se convierta en el movimiento real y verdadero capaz de conducirlo ahí?
Es que Proust, mediante una confusión fascinante, extrae del relato unas singularidades de tiempo propio, unas singularidades que penetran en su vida, los recursos que le permiten asimismo salvar el tiempo real. En su obra hay una complicación, quizá engañosa pero maravillosa, de todas las formas del tiempo. Nunca sabemos —y muy rápidamente él mismo ya no está en condiciones de saber a qué tiempo pertenece el acontecimiento evocado— si eso sucede sólo en el mundo del relato o si ocurre para que llegue el momento del relato a partir del cual lo que ha pasado se torna realidad y verdad. De la misma manera Proust, al hablar del tiempo, al vivir aquello de lo que habla y al no poder hablar sino mediante ese tiempo otro que en él es palabra, combina —mezcla a veces intencionada, a veces fabricada con sueños— todas las posibilidades, todas las contradicciones, todas las maneras en que el tiempo se convierte en tiempo. De esta forma, termina viviendo de acuerdo con el modo del tiempo del relato y halla entonces en su vida las simultaneidades mágicas que le permiten contarla o, al menos, reconocer en ella el movimiento de transformación mediante el cual ésta se orienta hacia la obra y hacia el tiempo de la obra en la cual se cumplirá.
Los cuatro tiempos
El tiempo: palabra única en la que se depositan las experiencias más distintas que ciertamente Proust diferencia con su atenta probidad, pero que, al superponerse, se transforman para constituir una realidad nueva y casi sagrada. Recordemos únicamente algunas de estas formas. Tiempo en primer lugar real, destructor, el espantoso Moloc que produce la muerte y la muerte del olvido. (¿Cómo confiar en un tiempo semejante? ¿Cómo nos conduciría éste a nada que no fuese un ningún lugar sin realidad?) Tiempo, y no obstante es el mismo, que con esa acción destructiva nos da también lo que nos quita e infinitamente más, puesto que nos da las cosas, los acontecimientos y los seres en una presencia irreal que los eleva hasta ese punto en el que nos conmueven. Pero esto no es todavía más que la dicha de los recuerdos espontáneos.
El tiempo es capaz de un giro más extraño. Aquel incidente insignificante que tuvo lugar en un momento determinado, antaño pues, olvidado, y no solamente olvidado, sino inadvertido, he aquí que el curso del tiempo lo vuelve a traer, y no como un recuerdo, sino como un hecho real1, que tiene lugar de nuevo, en un nuevo momento del tiempo. De ese modo, el paso que tropieza en el empedrado mal ajustado del patio de Guermantes es de pronto —nada es más repentino— el paso mismo que tropezó en las losas desiguales del baptisterio de San Marcos: el mismo paso, no «un doble, un eco de una sensación pasada... sino esa sensación misma», incidente ínfimo, perturbador, que desgarra la trama del tiempo y, mediante esa desgarradura, nos introduce en otro mundo: fuera del tiempo, dice Proust precipitadamente. Sí, afirma, el tiempo está abolido, puesto que a la vez, en una captación real, fugaz pero irrefutable, tengo el instante de Venecia y el instante de Guermantes, no un pasado y un presente, sino una misma presencia que hace coincidir en una simultaneidad sensible unos momentos incompatibles, separados por todo el transcurso de la duración. He aquí pues el tiempo borrado por el tiempo mismo; he aquí la muerte, esa muerte que es la obra del tiempo, suspendida, neutralizada, tornada vana e inofensiva. ¡Qué instante! Un momento «liberado del orden del tiempo» y que recrea en mí «un hombre liberado del orden del tiempo».
Pero inmediatamente, con una contradicción que apenas percibe debido a lo necesaria y fecunda que es, Proust, como por descuido, dice que ese minuto fuera del tiempo le ha permitido «obtener, aislar, inmovilizar —el instante dura lo que un rayo— lo que no aprehende nunca: un poco de tiempo en estado puro». ¿Por qué esta inversión? ¿Por qué lo que está fuera del tiempo pone a su disposición el tiempo puro? Porque, mediante esa simultaneidad que ha hecho que se junten realmente el paso de Venecia y el paso de Guermantes, el antaño del pasado y el aquí del presente, como dos ahoras llamados a superponerse; mediante la conjunción de esos dos presentes que suprimen el tiempo, Proust ha tenido también la experiencia incomparable, única, del éxtasis del tiempo. Vivir la abolición del tiempo, vivir ese movimiento, rápido como el «rayo», mediante el cual dos instantes, infinitamente separados, vienen (poco a poco aunque de inmediato) al encuentro uno del otro, uniéndose como dos presencias que, por la metamorfosis del deseo, se identificarían, es recorrer toda la realidad del tiempo y, al recorrerla, experimentar el tiempo como espacio y lugar vacío, es decir, libre de los acontecimientos que normalmente lo llenan. Tiempo puro, sin acontecimientos, vacante inestable, distancia agitada, espacio interior en transformación donde los éxtasis del tiempo se sitúan con una simultaneidad fascinante, ¿qué es pues todo esto? Es el tiempo mismo del relato, el tiempo que no está fuera del tiempo, sino que se experimenta como afuera, en la forma de un espacio, ese espacio imaginario donde el arte encuentra y sitúa sus recursos.
El tiempo de escribir
La experiencia de Proust siempre ha parecido misteriosa por la importancia que él le atribuye, basada en unos fenómenos a los que los psicólogos no conceden ningún valor de excepción, a pesar de que dichos fenómenos quizá hayan podido transportar ya peligrosamente a Nietzsche. Pero, cualesquiera que sean las «sensaciones» que sirven de clave a la experiencia que él describe, lo que torna dicha experiencia esencial es que para él ésta es la experiencia de una estructura originaria del tiempo, la cual (él tiene en un determinado momento una fuerte conciencia de ello) se refiere a la posibilidad de escribir, como si esta apertura lo hubiese introducido bruscamente en ese tiempo propio del relato sin el cual puede escribir, no deja de hacerlo, pero, no obstante, no ha empezado todavía a escribir. Experiencia decisiva, que es el gran descubrimiento del Tiempo recobrado, su encuentro con el canto de las Sirenas, de donde saca, de una forma aparentemente muy absurda, la certeza de que ahora él es un escritor, pues ¿por qué podrían, como afirma, esos fenómenos de reminiscencia, pese a ser muy dichosos y perturbadores, ese gusto del pasado y del presente que tiene de pronto en la boca, quitarle las dudas que le atormentaban hasta entonces acerca de sus dotes literarias? ¿Acaso no es igual de absurdo que el sentimiento que un buen día, en la calle, transporta al Roussel desconocido y le otorga de golpe la gloria y la certeza de la gloria?:
Como en el momento en que probé la magdalena, cualquier inquietud acerca del porvenir, cualquier duda intelectual quedaron disipadas. Las que me asaltaban hace un momento acerca de la realidad de mis dotes literarias e incluso acerca de la realidad de la literatura, habían desaparecido, como por ensalmo.
Como vemos, lo que se le otorga a la vez es no sólo la seguridad de su vocación, la afirmación de sus dotes, sino la esencia misma de la literatura que él ha tocado, experimentado en estado puro, experimentando la transformación del tiempo en un espacio imaginario (el espacio propio de las imágenes), en esa ausencia inestable, sin acontecimientos que la oculten, sin presencia que la obstruya, en ese vacío siempre en transformación: esa lejanía y esa distancia que constituyen el ámbito y el principio de las metamorfosis y de lo que Proust llama metáforas, allí donde ya no se trata de hacer psicología, sino donde, por el contrario, ya no hay interioridad, puesto que todo lo que es interno se despliega allí hacia fuera y adquiere la forma de una imagen. Sí, en ese tiempo, todo se torna imagen y la esencia de la imagen es estar toda ella fuera, carecer de intimidad y, no obstante, ser más inaccesible y más misteriosa que el pensamiento del fuero interno; sin significación, pero reclamando la profundidad de todo sentido posible; irrevelada y, sin embargo, manifiesta, con esa presencia-ausencia que constituye el atractivo y la fascinación de las Sirenas.
Que Proust tenga conciencia de haber descubierto —y ello, dice, antes de escribir— el secreto de la escritura; que piense, con un movimiento de distracción que lo ha desviado del curso de las cosas, haberse situado en ese tiempo de la escritura donde parece que es el tiempo mismo el que, en lugar de perderse en acontecimientos, se va a poner a escribir, es algo que Proust muestra todavía al tratar de encontrar unas experiencias análogas en otros escritores a los que admira, Chateaubriand, Nerval, Baudelaire. Sin embargo, le asalta una duda en el momento en el que, durante la recepción de los Guermantes, cree tener una especie de experiencia invertida (puesto que va a ver que el tiempo «se exterioriza» en unas imágenes a las que la edad coloca el disfraz de una máscara de comedia). Le asalta el doloroso pensamiento de que si a la intimidad transformada del tiempo le debe haber entrado en un contacto decisivo con la esencia de la literatura, al tiempo destructor, cuyo formidable poder de alteración contempla, le debe una amenaza mucho más constante, la de ver que, de un momento a otro, se le retira el «tiempo» de escribir.
Patética duda, duda en la que no profundiza, pues evita preguntarse si esa muerte que percibe de pronto como el principal obstáculo para acabar su libro, de la que sabe que no sólo se encuentra al término de su vida, sino en funcionamiento en todas las intermitencias de su persona, no es también el centro de esa imaginación que él llama divina. Y a nosotros nos asalta otra duda, otra pregunta que atañe a las condiciones en las cuales acaba de realizarse la experiencia tan importante a la cual está ligada toda su obra. ¿Dónde se ha producido dicha experiencia? ¿En qué «tiempo»? ¿En qué mundo? ¿Y quién es el que la ha experimentado? ¿Es Proust, el Proust real, el hijo de Adrián Proust? ¿Es Proust ya convertido en escritor y que cuenta, en los quince volúmenes de su grandiosa obra, cómo se fraguó su vocación de un modo progresivo, gracias a esa maduración que hizo del niño angustiado, sin voluntad y con una sensibilidad particular, un hombre extraño, enérgicamente concentrado, reunido en esa pluma con la que se comunica todo lo que él todavía tiene de vida y de infancia preservada? En absoluto, como sabemos. Ninguno de estos Proust tiene nada que ver. Las fechas, si fuesen necesarias, lo probarían, puesto que esa revelación, a la que El tiempo recobrado alude como el acontecimiento decisivo que va a poner en marcha la obra que todavía no está escrita, tiene lugar —en el libro— durante la guerra, en una época en la que Swann ya está publicado y está compuesta una gran parte de la obra. ¿Proust no dice pues la verdad? Pero no nos debe esa verdad y sería incapaz de decírnosla. No podría expresarla, tornarla real, concreta y verdadera más que proyectándola en el tiempo mismo del que ella es la puesta en obra, del que la obra detenta su necesidad: ese tiempo del relato en el que, aunque él diga «yo», ya no son el Proust real ni el Proust escritor los que tienen el poder de hablar, sino su metamorfosis en esa sombra que es el narrador convertido en «personaje» del libro, el cual en el relato escribe un relato que es la obra misma y produce a su vez las otras metamorfosis de sí mismo que son los distintos «yoes» cuyas experiencias cuenta. Proust se ha vuelto inaprensible porque se ha tornado inseparable de esa cuádruple metamorfosis que no es sino el movimiento del libro hacia la obra. Y, de la misma manera, el acontecimiento que describe es no sólo un acontecimiento que se produce en el mundo del relato, en esa sociedad de los Guermantes cuya única verdad le viene de la ficción, sino un acontecimiento y advenimiento del relato mismo y un cumplimiento, en el relato, de ese tiempo originario del relato cuya fascinante estructura aquél no hace sino cristalizar; ese poder que hace coincidir, en un mismo punto fabuloso, el presente, el pasado, e incluso, aunque Proust parezca descuidarlo, el porvenir, ya que en ese punto todo el porvenir de la obra está presente, está dado con la literatura.
De inmediato aunque poco a poco
Hay que añadir que la obra de Proust es muy distinta del Bildungsroman con el cual resulta tentador confundirla. Sin duda, los quince volúmenes del Tiempo recobrado no hacen sino volver a trazar cómo se formó aquel que escribe esos quince volúmenes, y describen las peripecias de dicha vocación:
De ese modo, toda mi vida hasta este día hubiese podido y no hubiese podido resumirse en este título: Una vocación. No lo hubiese podido en el sentido de que la literatura no había desempeñado ningún papel en mi vida. Lo hubiese podido en la medida en que esa vida, los recuerdos de sus tristezas, de sus alegrías formaban una reserva semejante a ese albumen alojado en el óvulo de las plantas y del cual toma su alimento para transformarse en semilla…
Pero si nos atenemos estrictamente a esta interpretación, descuidamos lo que para él es esencial: esa revelación mediante la cual, de