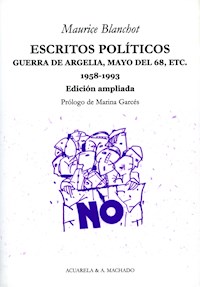8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: La Dicha de Enmudecer
- Sprache: Spanisch
Desastre: lo que queda por decir cuando se ha dicho todo, ruina del habla, desfallecimiento de la escritura, rumor que murmura, lo que resta sin resto; siempre por venir, siempre pasado; histórico fuera-de-la-historia. Olvidémonos del lenguaje ordinario: solo un ejercicio sublime de ironía (¿se le puede dar ese nombre?) hace posible la escritura del desastre. Olvidémonos de toda dialéctica: solo un ejercicio acrobático, intenso y excesivo del lenguaje (una palabra es siempre más que una palabra) posibilita un pensamiento del desastre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
La escritura del desastre
La escritura del desastre
Maurice Blanchot
Traducción de Cristina de Peretti y Luis Ferrero Carracedo
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura Ministerio de Cultura y Deporte
LA DICHA DE ENMUDECER
Primera edición: 2015
Primera reimpresión: 2019
Título original: L’écriture du désastre
© Editorial Trotta, S.A., 2015, 2019, 2023
www.trotta.es
© Éditions Gallimard, 1980
© Cristina de Peretti y Luis Ferrero Carracedo, para la traducción, 2015
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (edición digital e-pub): 978-84-1364-127-0
El desastre lo arruina todo al tiempo que deja todo tal cual. No alcanza a este o a aquel, «yo» no estoy expuesto a su amenaza. En la medida en que, salvado, dejado de lado, el desastre me amenaza, amenaza en mí a aquello que está fuera de mí, a otro distinto de mí que pasivamente se convierte en otro. No hay alcance del desastre. Fuera de alcance está aquel al que amenaza, no sabríamos decir si de cerca o de lejos — lo infinito de la amenaza ha roto en cierto modo todo límite. Estamos al borde del desastre sin que podamos situarlo en el porvenir: está más bien siempre ya pasado y, sin embargo, estamos al borde o bajo la amenaza, todas ellas formulaciones que implicarían el porvenir si el desastre no fuese aquello que no viene, aquello que ha detenido toda venida. Pensar el desastre (si es posible, y no es posible en la medida en que presentimos que el desastre es el pensamiento) es no tener ya porvenir para pensarlo.
El desastre está separado, es lo que está más separado.
Cuando el desastre sobreviene, no viene. El desastre es su inminencia pero, dado que el futuro, tal y como lo concebimos en el orden del tiempo vivido, pertenece al desastre, el desastre ya lo ha retirado o disuadido siempre, no hay porvenir para el desastre, de la misma manera que no hay tiempo ni espacio en el que este se cumpla.
Él no cree en el desastre, no se puede creer en él, tanto si se vive como si se muere. No hay fe alguna a su medida sino, al mismo tiempo, una suerte de desinterés, desinterés desinteresado del desastre. Noche, noche en blanco — así es el desastre, esa noche que carece de oscuridad, sin que la luz la ilumine.
El círculo, desenrollado en una recta rigurosamente prolongada, vuelve a formar un círculo eternamente privado de centro.
La «falsa» unidad, el simulacro de unidad, la comprometen mejor que su encausamiento directo que, por lo demás, no es posible.
¿Escribir acaso sería, en el libro, tornarse legible para cada cual y, para sí mismo, indescifrable? (¿Acaso Jabès no nos lo ha dicho casi?).
Si el desastre significa estar separado de la estrella (el ocaso que marca el extravío cuando se ha interrumpido la relación con el azar de arriba), indica la caída bajo la necesidad desastrosa. ¿Sería la ley el desastre, la ley suprema o extrema, lo excesivo de la ley no codificable: aquello a lo que estamos destinados sin estar concernidos? El desastre no nos mira, no nos incumbe, es lo ilimitado sin mirada, aquello que no puede medirse en términos de fracaso ni como la pérdida pura y simple.
Nada basta para el desastre; lo cual quiere decir que, de la misma manera que la destrucción en su pureza de ruina no le conviene, tampoco la idea de totalidad podría marcar sus límites: todas las cosas alcanzadas y destruidas, los dioses y los hombres de nuevo conducidos a la ausencia, la nada en el lugar de todo: es demasiado y demasiado poco. El desastre no es mayúsculo, torna quizá vana la muerte; no se superpone, a la vez que lo suple, al espaciamiento del morir. Morir nos proporciona en ocasiones (sin duda equivocadamente) el sentimiento de que, si muriésemos, escaparíamos al desastre, y no de que nos abandonaríamos a él — de ahí la ilusión de que el suicidio libera (pero la conciencia de la ilusión no la disipa, no deja que nos apartemos de ella). El desastre cuyo color negro habría que atenuar —reforzándolo— nos expone a cierta idea de la pasividad. Somos pasivos en relación con el desastre, pero el desastre es quizá la pasividad y, en ese sentido, pasado y siempre pasado.
El desastre se cuida de todo.
El desastre: no el pensamiento que se ha vuelto loco, ni quizá siquiera el pensamiento en cuanto que porta siempre su locura.
Al arrebatarnos ese refugio que es el pensamiento de la muerte, al disuadirnos de lo catastrófico o de lo trágico, que hace que nos desinteresemos de todo querer y de todo movimiento interior, el desastre no nos permite tampoco jugar con esta pregunta: ¿qué has hecho para el conocimiento del desastre?
El desastre está del lado del olvido; el olvido sin memoria, la retirada inmóvil de aquello que no ha sido trazado — lo inmemorial quizás; acordarse por olvido, de nuevo el afuera.
«¿Has sufrido por el conocimiento?». Esto es lo que nos pregunta Nietzsche, a condición de que no nos equivoquemos con respecto a la palabra sufrimiento: el padecimiento, lo «en absoluto» de lo totalmente pasivo en retirada con respecto a toda vista, a todo conocer. A menos que el conocimiento no nos porte, no nos deporte, al ser conocimiento no del desastre sino como desastre y por desastre, por él golpeados y sin embargo no afectados, cara a cara con la ignorancia de lo desconocido, olvidando así constantemente.
El desastre, preocupación por lo ínfimo, soberanía de lo accidental. Eso hace que reconozcamos que el olvido no es negativo o que lo negativo no viene tras la afirmación (afirmación negada), sino que está relacionado con lo más antiguo, lo que vendría de la profundidad de los tiempos sin que jamás haya sido dado.
Es cierto que, con relación al desastre, morimos demasiado tarde. Pero eso no nos disuade de morir, nos invita, al escapar al tiempo en el que siempre es demasiado tarde, a soportar la muerte inoportuna, sin relación con nada que no sea el desastre como retorno.
Nunca decepcionado, no por falta de decepción, sino porque la decepción siempre es insuficiente.
No diré que el desastre es absoluto; desorienta por el contrario lo absoluto, va y viene, desasosiego nómada, y no obstante con la prontitud insensible aunque intensa del afuera, como una resolución irresistible o imprevista que nos llegaría del más allá de la decisión.
Leer, escribir, tal y como se vive bajo la vigilancia del desastre: expuesto a la pasividad fuera de pasión. La exaltación del olvido.
No eres tú quien hablará: deja que el desastre hable en ti, aunque sea por olvido o por silencio.
El desastre ya ha superado el peligro, incluso cuando estamos bajo la amenaza de —. La característica del desastre es que nunca estamos ahí sino bajo su amenaza y, como tal, superación del peligro.
Pensar sería nombrar (llamar) al desastre como reserva mental.
No sé cómo he llegado ahí, pero es posible que llegue al pensamiento que conduce a mantenerse a distancia del pensamiento; pues eso es lo que este da: la distancia. Ahora bien, ¿ir hasta el extremo del pensamiento (bajo la especie de ese pensamiento del extremo, del borde) acaso solo es posible si no se cambia de pensamiento? De ahí esta inyunción: no cambies de pensamiento, repítelo, si puedes.
El desastre es el don, da el desastre: es como si hiciese caso omiso del ser y del no-ser. No es advenimiento (lo propio de lo que llega) — no llega, de modo que no llego siquiera a ese pensamiento, salvo sin saberlo, sin la apropiación de un saber. ¿O acaso hay advenimiento de lo que no llega, de lo que vendría sin llegada, fuera de ser y como por deriva? ¿El desastre póstumo?
No pensar: sin moderación, con exceso, en la huida despavorida del pensamiento.
Él se decía a sí mismo: no te matarás, tu suicidio te precede. O bien: él muere no siendo apto para morir.
El espacio sin límite de un sol que daría testimonio no del día sino de la noche liberada de estrellas, noche múltiple.
«Conoce qué ritmo tiene apresados a los hombres» (Arquíloco). Ritmo o lenguaje. Prometeo: «En este ritmo estoy atrapado». Configuración cambiante. ¿Qué ocurre con el ritmo? El peligro del enigma del ritmo.
«A menos que exista en el espíritu de cualquiera que haya soñado con los humanos hasta sí mismo nada más que una cuenta exacta de puros motivos rítmicos del ser, que son sus signos reconocibles» (Mallarmé).
El desastre no es sombrío, liberaría de todo si pudiese tener relación con alguien, se lo reconocería en términos de lenguaje y al término de un lenguaje mediante una gaya ciencia. Pero el desastre es desconocido, el nombre desconocido para aquello que en el pensamiento mismo nos disuade de ser pensado, alejándonos por la proximidad. Único para exponerse al pensamiento del desastre que deshace la soledad y desborda toda especie de pensamiento, como la afirmación intensa, silenciosa y desastrosa del afuera.
Una repetición no religiosa, sin pesar ni nostalgia, retorno no deseado; ¿acaso el desastre no sería entonces repetición, afirmación de la singularidad de lo extremo? El desastre o lo no verificable, lo impropio.
No hay soledad si esta no deshace la soledad para exponer lo único al afuera múltiple.
El olvido inmóvil (memoria de lo inmemorable): así se des-cribe el desastre sin desolación, en la pasividad de un abandono que no renuncia, no anuncia, sino el impropio retorno. El desastre, nosotros lo conocemos quizá con otros nombres quizás alegres, declinando todas las palabras, como si pudiese haber un todo para las palabras.
La calma, la quemadura del holocausto, la aniquilación de mediodía — la calma del desastre.
No está excluido, pero como alguien que no entraría ya en ninguna parte.
Penetrado por la pasiva dulzura, tiene así como un presentimiento — recuerdo del desastre que sería la imprevisión más dulce. No somos contemporáneos del desastre: esa es su diferencia, y esa diferencia es su amenaza fraternal. El desastre estaría de más, de sobra, exceso que no se marca sino como pérdida impura.
En la medida en que el desastre es pensamiento, es pensamiento no desastroso, pensamiento del afuera. No tenemos acceso al afuera, pero el afuera siempre nos ha afectado a la cabeza, por ser aquello que se precipita.
El desastre, aquello que se desentiende, el desentendimiento sin el constreñimiento de una destrucción, el desastre retorna, sería siempre el desastre de después del desastre, retorno silencioso, no devastador, con el que se disimula. La disimulación, efecto de desastre.
«Mas no hay, en mi opinión, grandeza sino en el dolor» (S. W.). Yo diría más bien: nada hay extremo sino mediante la dulzura. La locura por exceso de dulzura, la dulce locura.
Pensar, borrarse: el desastre de la dulzura.
«No hay más explosión que un libro» (Mallarmé).
El desastre inexperimentado, aquello que se sustrae a cualquier posibilidad de experiencia — límite de la escritura. Hay que repetir: el desastre des-cribe. Lo cual no significa que el desastre, como fuerza de escritura, se excluya de esta, esté fuera de escritura, sea un fuera-de-texto.
El desastre oscuro es el que porta la luz.
El horror —el honor— del nombre que corre siempre el riesgo de convertirse en sobre-nombre, vanamente retomado por el movimiento de lo anónimo: el hecho de ser identificado, unificado, fijado, detenido en un presente. El comentador —crítica, elogio— dice: esto es lo que eres, lo que piensas; el pensamiento de escritura, siempre disuadida, esperada por el desastre, he aquí que se torna visible en el nombre, sobrenombrada, y como salvada, entregada no obstante al elogio o a la crítica (es lo mismo), es decir, prometida a una supervivencia. El osario de los nombres, las cabezas nunca vacías.
Lo fragmentario, más que la inestabilidad (la no-fijación), promete el desasosiego, el desarreglo.
Schleiermacher: al producir una obra, renuncio a producirme y a formularme a mí mismo, al realizarme en algo exterior y al inscribirme en la continuidad anónima de la humanidad — de ahí la relación obra de arte y encuentro con la muerte: en ambos casos, nos acercamos a un umbral peligroso, a un punto crucial en el que hemos dado la vuelta bruscamente. Del mismo modo, Federico Schlegel: aspiración a disolverse en la muerte: «Por doquier lo humano es lo más alto, y más alto aun que lo divino». Paso al límite. Sigue siendo posible que, en cuanto escribimos y por poco que escribamos —lo poco está solamente de más—, sepamos que nos acercamos al límite —el umbral peligroso— en donde está en juego darse de nuevo la vuelta.
Para Novalis, el espíritu no es agitación, inquietud, sino reposo (el punto neutro sin contradicción), pesantez, gravedad, al estar hecho Dios «de un metal infinitamente compacto, el más pesado y el más corporal de todos los seres». «El artista en inmortalidad» debe trabajar para la realización del cero en donde alma y cuerpo se tornan mutuamente insensibles. La apatía, decía Sade.
El hastío ante las palabras es también el deseo de las palabras espaciadas, rotas en su poder que es sentido y en su composición que es sintaxis o continuidad del sistema (a condición de que el sistema haya sido en cierto modo previamente acabado y el presente, realizado). La locura que no es nunca de ahora, sino la demora de la no-razón, el «estará loco mañana», locura que no podemos utilizar para agrandar, sobrecargar o aligerar su pensamiento.
La prosa parlanchina: el balbuceo del infante, y no obstante el hombre que babea, el idiota, el hombre de las lágrimas, que ya no se contiene, que se relaja, sin palabras él también, carente de poder, pero sin embargo más cercano a la palabra que se derrama y fluye, que la escritura que se contiene, incluso más allá del dominio. En este sentido, no hay más silencio que el que está escrito, reserva desgarrada, entalladura que torna imposible el detalle.
Tenemos constantemente necesidad de decir (de pensar): me acaba de suceder algo (muy importante), lo cual quiere decir al mismo tiempo que eso no podría ser del orden de lo que sucede, ni del orden de lo que importa, sino antes bien exporta y deporta. La repetición.
Entre determinados «salvajes» (sociedad sin Estado), el jefe ha de dar prueba de su dominio sobre las palabras: nada de silencio. Al mismo tiempo, la palabra del jefe no es dicha para ser escuchada — nadie presta atención a la palabra del jefe o, más bien, se finge la inatención; y el jefe, en efecto, no dice nada, repitiendo algo así como la celebración de las normas de vida tradicionales. ¿A qué solicitud de la sociedad primitiva responde esta palabra vacía que emana del lugar aparente del poder? Vacío, el discurso del jefe lo es justamente porque está separado del poder — es la sociedad misma la que es el lugar del poder. El jefe debe moverse en el elemento de la palabra, es decir, en el polo opuesto de la violencia. El deber de palabra del jefe, ese flujo constante de palabra vacía (no vacía, tradicional, de trasmisión) que le debe a la tribu, es la deuda infinita, la garantía que prohíbe al hombre de palabra convertirse en hombre de poder.
Hay pregunta y, no obstante, no hay duda alguna: hay pregunta pero ningún deseo de respuesta; hay pregunta, y nada que pueda ser dicho, sino solamente por decir. Cuestionamiento, encausamiento que supera cualquier posibilidad de pregunta.
Quien critica o rechaza el juego ya ha entrado en el juego.
¿Cómo se puede asegurar: «Aquello que no sabes en modo alguno, en modo alguno podría atormentarte»? No soy el centro de lo que ignoro, y el tormento tiene su saber propio que recubre mi ignorancia.
El deseo: haz que todo sea más que todo y siga siendo el todo.
Escribir puede tener al menos este sentido: utilizar los errores. Hablar los propaga, los disemina haciendo creer en una verdad.
Leer: no escribir; escribir con la prohibición de leer.
Escribir: rechazar escribir — escribir por rechazo, de modo que basta con que se le pidan algunas palabras para que una suerte de exclusión se pronuncie, como si se lo obligase a sobrevivir, a prestarse a la vida para continuar muriendo. Escribir por defecto.
Soledad sin consuelo. El desastre inmóvil que no obstante se aproxima.
¿Cómo podría haber un deber de vivir? La cuestión más seria: el deseo de morir sería demasiado fuerte para satisfacerse con mi muerte como con aquello que lo agotaría, y significa paradójicamente: que los demás vivan sin que la vida les resulte una obligación. El deseo de morir libera del deber de vivir, es decir, tiene ese efecto de que se vive sin obligación (pero no sin responsabilidad, al estar la responsabilidad más allá de la vida).
La angustia de leer: que cualquier texto, por interesante, placentero e interesante que sea (y cuanta más impresión dé de serlo), está vacío — no existe en el fondo; hay que franquear un abismo y, si no se salta, no se comprende.
El «misticismo» de Wittgenstein, aparte de su confianza en la unidad, vendría de que no cree que se pueda mostrar allí donde no se puede hablar. Pero, sin lenguaje, nada se muestra. Y callarse es asimismo hablar. El silencio es imposible. Por eso lo deseamos. Escribir (o Decir) que precede a cualquier fenómeno, a cualquier manifestación o mostración: cualquier aparecer.
No escribir — qué largo camino antes de lograrlo, y nunca es seguro, no es ni una recompensa ni un castigo, solamente es preciso escribir en la incertidumbre y la necesidad. No escribir, efecto de escritura; como una marca de la pasividad, un recurso de la desdicha. Cuántos esfuerzos para no escribir, para que, al escribir, yo no escriba, a pesar de todo — y, finalmente, deje de escribir, en el momento último de la concesión: no en la desesperación, sino como lo inesperado: el favor del desastre. El deseo no satisfecho y sin satisfacción y, no obstante, sin negativo. Nada negativo en «no escribir», la intensidad sin dominio, sin soberanía, la obsesión de lo absolutamente pasivo.
Desfallecer sin falta: marca de la pasividad.
Querer escribir, qué absurdo: escribir es la decadencia del querer, como la pérdida del poder, la caída de la cadencia, el desastre una vez más.
No escribir: la negligencia, el abandono no bastan para eso; la intensidad de un deseo fuera de soberanía quizás — una relación de inmersión con el afuera. La pasividad que permite mantenerse en la familiaridad del desastre.
Pone toda su energía en no escribir para que, al escribir, escriba por desfallecimiento, en la intensidad del desfallecimiento.
Lo no-manifiesto de la angustia. Angustiado, tú no lo estarías.
El desastre es aquello que no podemos acoger, salvo como la inminencia que gratifica, la espera del no-poder.
Que las palabras dejen de ser armas, medios de acción, posibilidades de salvación. Encomendarse al desasosiego.
Cuando escribir, no escribir, carece de importancia, entonces la escritura cambia — tenga o no lugar; es la escritura del desastre.
No nos confiemos al fracaso, eso sería tener la nostalgia del éxito.
Más allá de lo serio está el juego, pero más allá del juego, buscando aquello que hace fracasar el juego, está lo gratuito, de lo que no podemos escamotearnos, lo casual bajo lo cual caigo, siempre ya caído.
Él pasa días y noches en silencio. Eso es la palabra.
Desapegado de todo, incluso de su desapego.
Una astucia del yo: sacrificar el yo empírico para preservar un Yo trascendental o formal, aniquilarse para salvar su alma (o el saber, incluido el no-saber).
No escribir no debería remitir a un «no querer escribir», ni tampoco, aunque eso sea más ambiguo, a un «Yo no puedo escribir» que, en verdad, marca también, de una manera nostálgica, la relación de un «yo» con la potencia en forma de su propia pérdida. No escribir sin poder, lo cual supone el paso por la escritura.
¿Dónde hay menos poder? ¿En la palabra, en la escritura? ¿Cuando vivo, cuando muero? O bien cuando morir no me deja morir.
¿Es una preocupación ética la que te aleja del poder? El poder une, el nopoder desune. A veces el no-poder es portado por la intensidad de lo indeseable.
Sin certeza, él no duda, no tiene el apoyo de la duda.
Aunque el pensamiento del desastre no apague el pensamiento, nos hace despreocuparnos de las consecuencias que puede tener para nuestra vida ese pensamiento mismo, aparta cualquier idea de fracaso y de éxito, sustituye el silencio corriente, aquel que carece de la palabra, por un silencio aparte, al margen, donde lo que se anuncia callándose es lo otro.
Retiramiento y no desarrollo. Este sería el arte, a la manera del Dios de Isaac Luria que solo crea excluyéndose.
Escribir carece evidentemente de importancia, no importa si se escribe. A partir de ahí se decide la relación con la escritura.
La cuestión que se refiere al desastre le pertenece de antemano: no es interrogación, sino plegaria, petición, llamada de socorro, el desastre reclama el desastre para que la idea de salvación, de redención, no se afirme todavía, cual resto, manteniendo el miedo.
El desastre: contratiempo.
Lo otro es lo que me expone a la «unidad», haciéndome creer en una singularidad irreemplazable, como si yo no debiese fallarle, al tiempo que me retiro de aquello que me tornaría único: yo no soy indispensable, cualquiera es, en mí, llamado por lo otro como aquello que ha de socorrerlo — lo no-único, lo siempre sustituido. Lo otro es a su vez siempre otro, prestándose sin embargo al uno, otro que no es ni esto ni aquello y, no obstante, cada vez, lo único, a lo cual le debo todo, incluida la pérdida de mí.
La responsabilidad que llevo a mis espaldas no es la mía y hace que yo ya no sea yo.
«Sé paciente». Frase sencilla. Que exigía mucho. La paciencia ya me ha retirado no solo de mi parte voluntaria sino también de mi poder de ser paciente: si puedo ser paciente es porque la paciencia no ha desgastado en mí ese yo en el que me retengo. La paciencia me abre de arriba abajo hasta una pasividad que es lo «en absoluto totalmente pasivo» que ha abandonado pues el nivel de vida en el que pasivo solamente se opondría a activo: de la misma manera que caemos fuera de la inercia (la cosa inerte que padece sin reaccionar, con su corolario, la espontaneidad viva, la actividad puramente autónoma). «Sé paciente». ¿Quién dice esto? Nadie que pueda decirlo ni nadie que pueda oírlo ni entenderlo. La paciencia ni se recomienda ni se ordena: es la pasividad del morir mediante la cual un yo que ya no es yo responde de lo ilimitado del desastre, aquello de lo que no se acuerda ningún presente.
Mediante la paciencia, me hago cargo de la relación con lo Otro del desastre que no me permite asumirlo, ni siquiera seguir siendo yo para padecerlo. Mediante la paciencia se interrumpe toda relación de mí con un yo paciente.
Desde que el silencio inminente del desastre inmemorial hizo que, anónimo y sin yo, se perdiese en la otra noche en la que precisamente la noche oprimente, vacía, para siempre dispersada, troceada, ajena, lo separaba y lo separaba para que la relación con lo otro lo sitiase con su ausencia, con su infinito lejano, era preciso que la pasión de la paciencia, la pasividad de un tiempo sin presente —ausente, la ausencia de tiempo— fuese su única identidad, restringida a una singularidad temporal.
Si hay una relación entre escritura y pasividad es porque la una y la otra suponen la borradura, la extenuación del sujeto; suponen un cambio de tiempo: suponen que entre ser y no ser algo que no se lleva a efecto llegue no obstante como habiendo sobrevenido ya siempre — la inoperancia de lo neutro, la ruptura silenciosa de lo fragmentario.
La pasividad: no podemos evocarla sino con un lenguaje que se da la vuelta. Antaño, yo apelaba al sufrimiento: un sufrimiento tal que yo no podía sufrir, de modo que, en ese no-poder, el yo excluido del dominio y de su estatus de sujeto en primera persona, destituido, desubicado e incluso desagradecido, se pudiese perder como yo capaz de padecer; hay sufrimiento, habría sufrimiento, ya no hay «yo» sufriente, y el sufrimiento no se presenta, no es portado (menos todavía vivido) en presente, carece de presente, de la misma manera que carece de comienzo y de fin, el tiempo ha cambiado radicalmente de sentido. El tiempo sin presente, el yo sin yo, nada de cuya experiencia —una forma de conocimiento— se pueda decir que lo revelaría o lo disimularía.
Pero la palabra sufrimiento es demasiado equívoca. La equivocidad no se disipará nunca puesto que, al hablar de la pasividad, hacemos que aparezca, incluso en la noche en la que la dispersión la marca y la desmarca. Nos resulta muy difícil —y por consiguiente tanto más importante— hablar de la pasividad, pues esta no pertenece al mundo y no conocemos nada que sea del todo pasivo (de conocerlo, lo trasformaríamos inevitablemente). La pasividad opuesta a la actividad es el terreno siempre restringido de nuestras reflexiones. El padecer, el padecimiento (subissement) —por conformar esta palabra que no es sino un doblete de súbitamente (subitement), la misma palabra aplastada—, la inmovilidad inerte de ciertos estados, así llamados de psicosis, el penar de la pasión, la obediencia servil, la receptividad nocturna que la espera mística supone, el despojamiento por consiguiente, el arrancarse a sí mismo de sí, el desapego mediante el cual nos desapegamos, incluso del desapego, o bien la caída (sin iniciativa ni consentimiento) fuera de sí — todas estas situaciones, aunque algunas están incluso en el límite de lo cognoscible y designan una cara oculta de la humanidad, casi no nos hablan en absoluto de lo que tratamos de comprender al dejar que se pronuncie esta palabra desconsiderada: pasividad.
Está la pasividad que es quietud pasiva (representada quizá por aquello que sabemos acerca del quietismo), después la pasividad que está más allá de la inquietud, al tiempo que retiene lo que hay de pasivo en el movimiento febril, desigual-igual, incesante, del error sin meta, sin final, sin iniciativa.
El discurso acerca de la pasividad la traiciona necesariamente, pero puede recuperar algunos de los rasgos debido a los cuales aquel es infiel: no solo el discurso es activo, se despliega, se desarrolla según unas reglas que le garantizan cierta coherencia; no solo es sintético y responde a cierta unidad de habla y a un tiempo que, memoria siempre de sí mismo, se retiene en un conjunto sincrónico — actividad, desarrollo, coherencia, unidad, presencia de conjunto, todos ellos atributos que no pueden decirse de la pasividad, pero hay algo más: el discurso acerca de la pasividad hace que esta aparezca, la presenta y la representa, a pesar de que, quizás (quizás), la pasividad es esa parte «inhumana» del hombre que, destituido del poder, apartado de la unidad, no podría dar lugar a nada que aparezca o se muestre, al no señalarse o no indicarse y, de ese modo, debido a la dispersión y a la deserción, cayendo siempre debajo de aquello que se puede anunciar de ella, aunque sea a título provisional.
De ahí resulta que, si nos sentimos obligados a decir algo de la pasividad, es en la medida en que le importa al hombre sin que eso signifique que pase por ser importante, en la medida también en que la pasividad, al escapar tanto a nuestro poder de hablar de ella como a nuestro poder de ponerla a prueba (de experimentarla), se sienta o se asienta como aquello que interrumpiría nuestra razón, nuestra habla, nuestra experiencia.
Lo extraño es que la pasividad nunca es suficientemente pasiva: por eso se puede hablar de un infinito; quizá solamente porque se zafa de cualquier formulación, pero parece haber en ella como una exigencia que la llevaría a terminar siempre más acá de sí misma — no pasividad, sino exigencia de la pasividad, movimiento del pasado hacia lo que no se puede rebasar.
Pasividad, pasión, pasado, (no) paso (a la vez negación y huella o movimiento de la marcha), este juego semántico nos proporciona un deslizamiento de sentido, pero nada en lo que podamos confiar como en una respuesta que nos contentase.
El rechazo —se dice— es el primer grado de la pasividad — pero aunque sea deliberado y voluntario, aunque exprese una decisión, incluso negativa, no permite todavía zanjar acerca del poder de conciencia, quedando como mucho un yo que rechaza. Es cierto que el rechazo tiende a lo absoluto, a una suerte de incondicional: es el nudo del rechazo que torna sensible el inexorable «yo preferiría no