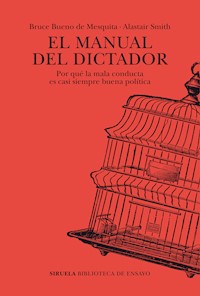
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie mayor
- Sprache: Spanisch
Un libro revelador sobre la anatomía del poder que analiza y enumera las malas prácticas de los representantes demócratas, dictadores, líderes políticos y grandes empresas para mantenerse en el poder. «El príncipe de Maquiavelo tiene un nuevo rival: El manual del dictador es una lectura deslumbrante y estimulante». Enlightenment Economics «En este libro, Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith nos enseñan a ver la dictadura como otra forma de política, y desde esta perspectiva profundizan nuestra comprensión de todos los sistemas políticos». ROGER MYERSON, Universidad de Chicago «Una meditación, lúcidamente escrita y sagazmente expuesta, sobre el modo en que demócratas y dictadores conservan la autoridad política... El lector se verá en apuros para encontrar un solo gobierno que no actúe en buena medida según el modelo de El manual del dictador». Wall Street Journal ¿Por qué muchos dirigentes que han arruinado a sus países se mantienen tanto tiempo en el poder? ¿Cómo puede ser que países ricos en recursos tengan a gran parte de la población en la pobreza? ¿Por qué las autocracias tienen unas políticas económicas tan funestas? ¿Por qué a las democracias se les da tan bien la guerra? Desde hace dos décadas, y tras examinar los éxitos y fracasos de autócratas, demócratas y jefes ejecutivos, los politólogos Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith han concluido que los líderes están dispuestos a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Asimismo, realizan en este libro un análisis de las grandes empresas y de sus presidentes, del Tea Party o de algunas de las guerras más recientes. En definitiva, El manual del dictador revela la lógica de la política y explica casi todo lo que necesitamos saber acerca de cómo se dirigen los países y las empresas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 644
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
El manual del dictador
Introducción. Las reglas por las que hay que regirse
1 Las reglas de la política
2. Llegar al poder
3. Mantenerse en el poder
4. Roba a los pobres y dáselo a los ricos
5. Ganando y gastando
6. Si la corrupción otorga poder, la corrupción absoluta otorga el poder absoluto
7. La ayuda exterior
8. El pueblo en rebelión
9. La guerra, la paz y el orden mundial
10. ¿Que hacer?
Agradecimientos
Notas
Créditos
El manual del dictador
A nuestras dictadoras,
que nos han tratado muy bien:
Arlene y Fiona
Lo que importa aquí es la pasta. [Un] líder necesita dinero,
oro y diamantes para atender sus cien castillos, mantener a sus
mil mujeres, comprar coches para los millones de lameculos
que tiene bajo sus talones y reforzar las fuerzas militares leales,
y que le quede suficiente suelto para depositarlo en sus cuentas
numeradas en Suiza.
Mobutu Sese Seko del Zaire, probablemente apócrifo
(«Mwalimu Nyerere: “How I weep for Arusha
Declaration!”», Arusha Times, 8 octubre 2005, pág. 390)
¡Y los hombres son algunas veces dueños de su destino! ¡La
culpa, querido Bruto, no es de nuestras estrellas, sino de noso-
tros mismos, que consentimos en ser inferiores!
William Shakespeare, Julio César
Introducción
Las reglas por las que hay que regirse
¡Qué curiosos son los enigmas que nos ofrece la política! Todos los días, los titulares de los periódicos nos sorprenden y escandalizan. A diario tenemos noticia de fraudes, argucias y trampas protagonizados por directivos de empresas; de nuevos embustes, robos, crueldades e incluso asesinatos perpetrados por dirigentes gubernamentales. No podemos evitar preguntarnos qué fallos puede haber en la cultura, la religión, la educación o la circunstancia histórica que expliquen el ascenso de esos malévolos déspotas, codiciosos banqueros de Wall Street y empalagosos barones del petróleo. ¿Es cierto, como dijo el Casio de Shakespeare, que la culpa no la tienen nuestras estrellas sino nosotros mismos? ¿O, más concretamente, quienes nos gobiernan? La mayoría nos conformamos con creerlo así. Y sin embargo la verdad es muy diferente.
Con harta frecuencia aceptamos las aclaraciones de historiadores, periodistas, expertos y poetas sin investigar más allá de la superficie para descubrir verdades más profundas que no apuntan ni a las estrellas ni a nosotros mismos. El mundo de la política está dictado por unas reglas. Poco durará un gobernante que sea lo bastante necio para gobernar sin someterse a estas reglas por las que hay que regirse.
Periodistas, escritores y académicos se han esforzado por explicar la política contando historias. Exploran por qué este o aquel dirigente se hizo con el poder, o cómo la población de un remoto país llegó a sublevarse contra su gobierno, o por qué una determinada política puesta en práctica el año pasado ha cambiado radicalmente el sino de millones de vidas. Y en la explicación de estos casos, un periodista o un historiador, habitualmente, pueden decirnos qué sucedió, y a quién, y tal vez incluso por qué. Pero debajo de los detalles de las muchas historias políticas que leemos hay unas cuantas cuestiones que se diría emergen una y otra vez, unas profundas y otras aparentemente menores, pero todas las cuales nos acosan y se resisten a desaparecer de nuestro pensamiento: ¿cómo se mantienen tanto tiempo los tiranos en el poder? También: ¿por qué es tan breve el mandato de los líderes democráticos?, ¿cómo pueden sobrevivir tanto tiempo países con esas políticas económicas tan equivocadas y corruptas?, ¿por qué los países proclives a desastres naturales se encuentran muchas veces tan poco preparados cuando sobrevienen? Y ¿cómo hay países ricos en recursos naturales que soportan al mismo tiempo poblaciones asoladas por la pobreza?
De igual manera nos podemos preguntar: ¿por qué los ejecutivos de Wall Street tienen tan poca percepción política que reparten miles de millones en bonos mientras hunden la economía mundial en la recesión?, ¿por qué las directivas de las empresas, sobre cuyos hombros pesa tanta responsabilidad, están formadas por tan pocas personas?, ¿por qué se conserva a ejecutivos fracasados y se les paga espléndidamente aunque los accionistas de sus compañías pierdan hasta la camisa?
De una u otra forma, estas cuestiones de conducta política surgen una y otra vez. Cada explicación, cada relato, trata al dirigente errado y su decisión incorrecta como una situación singular y excepcional. Pero en la conducta política no hay nada único.
Estas historias de las cosas horribles que hacen los políticos o los ejecutivos de las empresas resultan atrayentes a su manera perversa porque nos permiten creer que nosotros actuaríamos de otra forma si se nos diera la oportunidad. Nos permiten echar la culpa a la imperfecta persona que por alguna razón, inexplicablemente, tuvo autoridad para tomar monumentales –y monumentalmente malas– decisiones. Estamos seguros de que nunca actuaríamos como el dirigente libio Muammar el Gadafi, que bombardeó a su propio pueblo para mantenerse en el poder. Consideramos las enormes pérdidas sufridas por los empleados, pensionistas y accionistas de Enron mientras Kenneth Lay fue su director, y pensamos que no somos como Kenneth Lay. Consideramos cada caso y pensamos que son diferentes, que son anomalías atípicas. Sin embargo, están unidos por la lógica de la política, por las reglas que rigen a los dirigentes.
Los expertos en política y los magnates de la información nos han tenido en la ignorancia de esas reglas. Se contentan con culpar a quienes hacen el mal sin inquirir por qué el mundo de la política y los negocios parece ayudar a los bellacos o convertir a buenas personas en sinvergüenzas. Esa es la razón de que sigamos haciéndonos las mismas preguntas de siempre. Nos siguen sorprendiendo la extensión que ha adquirido en África la escasez de alimentos provocada por la sequía, 3.500 años después de que los faraones idearan cómo almacenar grano, así como lo devastadores que son terremotos y tsunamis en Haití, Irán, Myanmar o Sri Lanka, y aparentemente menos en Norteamérica y Europa. Nos siguen perturbando los amistosos apretones de manos y guiños que se intercambian los dirigentes democráticos y los tiranos, cuyo poder en cierto modo estos justifican.
En este libro vamos a ofrecer una manera de entender la conducta miserable que caracteriza a muchos –quizá la mayoría de los dirigentes tanto gubernamentales como empresariales. Nuestro objetivo es explicar la buena y la mala conducta sin recurrir a afirmaciones ad hominem. En su esencia, esto implicará desenmarañar el razonamiento y las razones que hay detrás de cómo somos gobernados y cómo nos organizamos.
El cuadro que vamos a pintar no será bonito. No reforzará la esperanza en la benevolencia y el altruismo de la humanidad. Pero creemos que será la verdad e indicará el camino hacia un futuro más luminoso. Al fin y al cabo, aunque la política no es nada más que un juego que juegan los dirigentes, solo con que aprendamos sus reglas se convierte en un juego que podemos ganar. Para mejorar el mundo, sin embargo, primero es preciso que todos dejemos en suspenso la fe en la sabiduría convencional. Que la lógica y la evidencia sean la guía y que nuestros ojos se abran a las razones por las que la política funciona como funciona. Saber cómo son las cosas y por qué es un primer y fundamental paso para aprender cómo mejorarlas.
La triste historia de Bell
En política, como en la vida, tenemos deseos y nos enfrentamos con obstáculos que nos impiden conseguir lo que queremos. Las normas y leyes de un gobierno, por ejemplo, limitan lo que podemos hacer. Quienes ocupan el poder son distintos de los demás: pueden concebir normas en beneficio suyo y hacer que les sea más fácil conseguir lo que quieren. Entender lo que la gente desea y cómo lo consigue puede ser de gran importancia para aclarar por qué quienes ocupan el poder hacen con frecuencia cosas malas. De hecho, la mala conducta es la mayoría de las veces buena política. Este axioma es válido ya se gobierne una población diminuta, un negocio familiar, una megacorporación o un imperio mundial.
Empecemos por la historia del equipo de gobierno de una pequeña ciudad, un grupo de patanes a todas luces codiciosos, rapaces y avariciosos, para que podamos apreciar cómo se ve el mundo desde la perspectiva de un dirigente. Y sin embargo es vital que recordemos que se trata de una historia sobre la política, no sobre la personalidad. Estemos hablando o no de un conciliábulo de réprobos corruptos, lo que realmente importa es que son personas que valoran el poder y reconocen cómo obtenerlo y conservarlo. Muy pronto llegaremos a percibir que esta pequeña historia de conducta miserable se repite en todos los niveles de la política y del gobierno corporativo, y que no hay nada fuera de lo ordinario en la extraordinaria historia de Bell, California.
Robert Rizzo es un ex administrador municipal de la pequeña ciudad de Bell (unos 36.600 habitantes). Bell, un suburbio de Los Ángeles, es una población pobre, mayoritariamente latina. La renta per cápita se sitúa quizá entre los 10.000 y los 25.000 dólares –las estimaciones varían–, pero en cualquier caso por debajo de la media californiana y nacional. Más de la cuarta parte de los trabajadores de la ciudad viven por debajo del nivel de la pobreza. La vida no es fácil en Bell.
Sin embargo, es una comunidad que se enorgullece de sus logros, de sus familias y de sus perspectivas. A pesar de sus muchos retos, Bell supera sistemáticamente a otras comunidades californianas en el empeño de mantener por debajo de la media los delitos violentos y contra la propiedad. Un rápido vistazo al sitio oficial de Bell en Internet hace pensar en una comunidad próspera y feliz rebosante de cursos de verano, actos en la biblioteca, juegos acuáticos y excursiones en familia llenas de diversión. Y Bell parece ser también una comunidad comprometida. La ciudad ofrece, por ejemplo, subvenciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (Housing and Urban Development, HUD) para pagar reparaciones en casas unifamiliares siempre que se cumplan ciertos requisitos básicos de residencia e ingresos1.
Sin duda Robert Rizzo, que ocupó su cargo diecisiete años, recuerda con orgullo su época como administrador municipal. En 2010, el entonces alcalde de Bell, Óscar Hernández (después encarcelado por corrupción), dijo que la ciudad había estado al borde de la quiebra en 1993, cuando fue contratado Rizzo (también recientemente acusado de corrupción). Durante quince años seguidos de los que Rizzo estuvo en su puesto, hasta que dimitió en 2010, la ciudad había contado con un presupuesto equilibrado. Hernández cree que Rizzo consiguió que la ciudad fuera solvente y ayudó a que siguiera siéndolo2. Eso, por supuesto, no es poca cosa. Sin duda él y los dirigentes municipales con los que trabajó eran merecedores de elogio y de recompensas tangibles por sus buenos servicios al pueblo de Bell.
Sin embargo, detrás de la idílica fachada hay un relato que encarna cómo funciona la política en realidad. Fíjate: Robert Rizzo, contratado por 72.000 dólares al año en 1993 y que estuvo diecisiete años en su cargo hasta verse obligado a dimitir en el verano de 2010, al final de su ejercicio estaba ganando la friolera de 787.000 dólares al año.
Pongámoslo en perspectiva. Si su salario se hubiese mantenido a la par de la inflación, habría ganado 108.000 dólares en 2010. ¡Ganó siete veces más! Durante largos años de baja inflación, su salario subió a una tasa anual compuesta de más del 15%, casi exactamente el rendimiento prometido por Bernie Madoff, el maestro del esquema Ponzi, a sus inversores.
¿Cómo es la retribución de Rizzo comparada con la de otros cargos gubernamentales de responsabilidad? Al presidente de Estados Unidos se le pagan 400.000 dólares3. El salario del gobernador de California apenas supera 200.000. El alcalde de Los Ángeles, a un paso de Bell, cobra solo una pizca más de los 200.000. Desde luego, Robert Rizzo ni siquiera se acercaba al empleado público mejor pagado de California. Esa distinción, como en la mayoría de los estados, recaía en el entrenador del equipo de fútbol americano de una universidad: el entrenador del UC Berkeley ganaba aproximadamente 1.850.000 dólares en 2010, pero es probable que produjera un rendimiento mucho mayor que el señor Rizzo4. A Robert Rizzo se le atribuyó el hacer un buen trabajo para Bell, pero ¿fue tan bueno en realidad? Parece que fue el administrador municipal mejor pagado de todo Estados Unidos (o al menos hasta que descubramos otro Bell).
Es natural pensar que de una u otra manera Robert Rizzo tuvo que dedicarse a robar dinero, meter las manos en la proverbial masa, tomar fondos que no eran legítima ni legalmente suyos, o por lo menos hacer tal o cual cosa inmoral o ilegal. Jerry Brown, fiscal general de California (y candidato demócrata a gobernador) en la época del escándalo de Bell, prometió, en el verano de 2010, una investigación para averiguar si se había infringido alguna ley. El mensaje implícito en su acción fue bastante claro: nadie pagaría al administrador de una pequeña ciudad casi 800.000 dólares al año. No obstante, la verdad es un poco más complicada.
La historia real es una serie de maniobras políticas hábiles (y reprensibles), tácitamente sancionadas por los votantes de Bell y por los miembros del concejo que los representan, y completadas solo por un toque de latrocinio.
Las ciudades comparables a Bell pagan a los miembros de sus corporaciones municipales una media de 4.800 dólares al año. Pero cuatro de los cinco que forman la de Bell percibían cerca de 100.000 dólares al año mediante el sencillo mecanismo de pagarles no solo su salario base (mínimo) municipal sino también casi 8.000 dólares al mes por formar parte de consejos de organismos municipales. Solo el pobre concejal Lorenzo Vélez se quedó sin cosechar estas gratificaciones. Vélez, según parece, percibía solo 8.076 dólares al año como concejal, más o menos equivalentes a lo que los demás estaban ganando cada mes. ¿Cómo podemos explicar estas disparidades, por no hablar de los escandalosos salarios y pensiones pagados no solo al señor Rizzo sino también al administrador adjunto y al jefe de policía de Bell? (todos posteriormente encarcelados por corrupción).
Las respuestas se encuentran en una hábil manipulación de las fechas de las elecciones. Los dirigentes de la ciudad se aseguraron de depender de muy pocos votantes para conservar el poder y fijar su compensación. Para ver cómo una comunidad pobre podía recompensar tan generosamente a sus dirigentes municipales debemos empezar por las elecciones especiales de 2005, en las que Bell pasó de «ciudad general» a «ciudad aforada». Puede que ahora te preguntes entre bostezos qué diferencia hay entre una ciudad general y una ciudad aforada. La respuesta es que es como el día y la noche: en las ciudades generales, las decisiones se toman a plena luz del día, y en una ciudad aforada, con frecuencia en secreto, a puerta cerrada. Mientras que el sistema de gobierno de una ciudad general es dictado por una ley estatal o federal, la gobernación de una ciudad aforada está definida –como su nombre indica– por su propio fuero.
La Asamblea Legislativa de California decidió en 2005 limitar las retribuciones de los miembros de los ayuntamientos en las ciudades generales. La Asamblea Legislativa del estado acababa de tomar medidas para imponer límites cuando unos políticos creativos de Bell –hay quienes alegan que Robert Rizzo dio ejemplo– hallaron la manera de protegerse de los «caprichos» de los enviados a Sacramento, la capital de California. Con el apoyo de los cinco miembros del Ayuntamiento, se convocaron elecciones especiales para convertir Bell en una ciudad aforada. El atractivo del paso a ciudad aforada era dar a Bell una mayor autonomía respecto de las decisiones de unos remotos funcionarios estatales. Las autoridades locales son las que mejor saben lo que conviene a su comunidad, más que unos políticos alejados que no están en contacto con las circunstancias locales. O al menos eso fue lo que argumentaron los dirigentes de Bell, California.
Las elecciones especiales sobre cuestiones técnicas –ser una ciudad aforada o seguir siendo una ciudad general– no son precisamente cautivadoras para el votante general. Desde luego, si la decisión se hubiera tomado en el contexto de unas elecciones nacionales o al menos estatales, es probable que la propuesta hubiera sido examinada con atención por muchos votantes; pero resultó –sin duda por designio político– que aquellas elecciones especiales, no unidas a ninguna otra votación, atrajeron a menos de 400 votantes (336 a favor, 54 en contra) en una población de 36.000 habitantes. Y así fue aprobado el fuero, poniendo bajo el control de un puñado de personas el derecho a asignar los recursos de la ciudad y elaborar el presupuesto municipal, y a hacerlo a puerta cerrada. Hasta donde podemos decir, el fuero no cambió ninguna otra cosa de importancia en relación con el gobierno de Bell. Simplemente suministró un medio de conceder una amplia discrecionalidad sobre decisiones de impuestos y gastos a un diminuto grupo de gente que, casualmente, estaba tomando decisiones sobre sus propias remuneraciones.
A menos que pensemos que los miembros del concejo eran estúpidos, amén de venales, vale la pena observar lo listos que fueron al disimular lo que habían hecho. Si a alguien se le hubiera ocurrido preguntar por el salario de un miembro del Ayuntamiento a tiempo parcial, cualquiera de ellos habría podido decir con total franqueza que a cada uno se le pagaban solo unos pocos cientos de dólares al mes, una miseria por sus servicios. Como ya hemos visto, el grueso de sus emolumentos –la parte negada a Lorenzo Vélez– era en concepto de participación en consejos de organismos municipales. Esto, a la larga, pudo acabar siendo su talón de Aquiles.
Desde que escribimos esto, todos los principales actores del escándalo de Bell han ido a parar a la cárcel, pero no por sus generosos salarios. Por reprensibles que estos fuesen, eran al parecer perfectamente legales. No; acabaron en la cárcel por recibir pagos por reuniones que supuestamente nunca tuvieron lugar. Según parece, sacaron mucho dinero mientras descuidaban su obligación de asistir a reuniones de comités. Esto equivale a decir que los bien pagados administradores de Bell pueden acabar siendo víctimas de lo que podríamos describir como un tecnicismo legal. Con los salarios de escándalo no había ningún problema, pero con eso de cobrar por asistir a reuniones cuando uno no asiste sí que lo había. No podemos evitar preguntarnos cuántos funcionarios gubernamentales se atienen a ese criterio. ¿Cuántos senadores y diputados, por ejemplo, perciben su salario completo faltando a reuniones del Senado o de la Cámara para poder reunir fondos para la campaña, pronunciar discursos o despilfarrar dinero en nimiedades?
Te preguntarás cómo una pequeña ciudad como Bell podía equilibrar su presupuesto –uno de los logros importantes del señor Rizzo– pagando salarios tan elevados (en realidad prevemos una gran probabilidad de que, una vez se haya aclarado el gobierno de Bell, su gasto implique endeudamiento y no un presupuesto equilibrado). Recordemos que los dirigentes municipales consiguieron decidir no solo cómo gastar el dinero sino también cuánto recaudar en impuestos. E incluso pusieron a prueba a sus electores. Veamos lo que se dijo en Los Angeles Times acerca de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria en Bell:
El tipo que se aplica en Bell es el 1,55%, casi un 50% más que en enclaves tan ricos como Beverly Hills, Palos Verdes Estates y Manhattan Beach, y considerablemente más elevado que cualquier otro sitio del condado de Los Ángeles, según datos proporcionados por la oficina del interventor a petición del Times. Esto significa que el propietario de una casa en Bell valorada en 400.000 dólares pagaría 6.200 dólares anuales en impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. El dueño de la misma casa en Malibú, donde el tipo es del 1,10%, pagaría solo 4.400 dólares5.
Dicho lisa y llanamente, el impuesto sobre la propiedad era en Bell casi un 50% más elevado que en comunidades vecinas. Con gravámenes tan altos, desde luego, el administrador municipal y el Ayuntamiento podían pagar generosos sueldos y equilibrar el presupuesto, al tiempo que se enriquecían ellos mismos y enriquecían a sus principales compinches.
Ahora que tenemos la historia de Bell, veamos su subtexto. En la ciudad, a los miembros del Concejo se les elige, aunque su elección no fue impugnada durante muchos años, hasta 2007. Esto quiere decir que están en deuda con los votantes, o por lo menos con los votantes cuyo apoyo han necesitado para obtener el puesto. Antes de 2007 con casi nadie, ya que las elecciones no fueron impugnadas. Resulta que desde 2007, aun impugnándose las elecciones, se siguieron necesitando muy pocos votos para lograr un escaño municipal. Por ejemplo, en 2009 Bell tenía unos 9.400 votantes censados, de los cuales solo 2.285 –esto es, el 24,3%– acudieron a votar. Cada elector podía emitir un voto por dos candidatos de los seis que aspiraban al puesto. Los dos ganadores, Luis Artiga y Teresa Jacobo, obtuvieron respectivamente 1.201 y 1.332 votos de los 2.285 emitidos, pero no les hicieron falta tantos votos. Hablando generosamente, el escaño se obtuvo con los votos favorables de solo un 13% aproximadamente del electorado censado. Decimos «hablando generosamente» porque para salir elegido en los comicios municipales de 2009 lo único que se necesitó fue tener un voto más que el tercer candidato más votado. Recuérdese que había que elegir dos. El candidato número 3 obtuvo solo 472 votos. Así pues, 473 votos –alrededor del 5% de los votantes censados, lo que supera apenas el 1% de la población de la ciudad– es cuanto se requirió para salir elegido. Fuera cual fuese la razón para que el voto se dividiera entre tantos candidatos, es evidente que se podía salir elegido con el apoyo de solo un minúsculo porcentaje de la población adulta de Bell. Esto tiene gran relevancia para explicar la política de impuestos y gasto del Ayuntamiento.
De una cosa podemos estar seguros: quienes gobernaban el Ayuntamiento no tenían muchas ganas de que unos candidatos rivales (ni siquiera su compañero Vélez) se olieran la verdad sobre su paquete salarial. El administrador municipal Rizzo tenía que conservar la confianza de los miembros de la corporación para mantenerse en su puesto, y estos necesitaban el apoyo de Rizzo para mantenerse en los suyos. Él pudo haber sacado a la luz cómo estaban metiendo la mano en el dinero público, obtenido con tanto esfuerzo, con lo cual habrían tenido que hacer las maletas (como ha sucedido ahora). Es en esta necesidad de apoyo mutuo donde vemos la semilla de los procederes utilizados en Bell y de la política en general. Rizzo estuvo al servicio del alcalde y el resto de la corporación municipal. Ellos, a su vez, estuvieron al servicio de un diminuto grupo de ciudadanos de Bell, los partidarios esenciales dentro del electorado de Bell, considerablemente más amplio. Sin el apoyo del Concejo, Rizzo se hubiera visto de patitas en la calle, como está ahora…, si bien con una fabulosa pensión estimada en 650.000 dólares al año. ¿Cuál era la mejor manera de mantener su lealtad? Era fácil: promover los medios para transferir cuantiosas gratificaciones privadas en forma de espléndidos paquetes salariales a miembros del Concejo6.
Por supuesto, si todo se hubiera hecho a las claras o si Bell hubiera seguido siendo una ciudad general, sometida a control desde Sacramento, Rizzo no habría podido promover los medios para asegurarse de que hubiera un toma y daca con los miembros de la corporación municipal. Cuando el que un dirigente conserve el poder –su supervivencia política– depende de una pequeña coalición de seguidores (recordemos el pequeño porcentaje de votantes que se necesitó para obtener un escaño municipal), proporcionar remuneraciones privadas es el camino para ocupar el cargo durante mucho tiempo: el señor Rizzo se mantuvo diecisiete años en su puesto. Además, cuando esa pequeña coalición se extrae de una reserva relativamente grande –solamente cinco miembros del Concejo, elegidos bajo un fuero ratificado por solo 354 votantes de un cuerpo electoral censado (en 2009) de 9.395–, no es solo que las remuneraciones privadas a la pequeña coalición sean un modo eficiente de gobernar, sino también que se crea tal discrecionalidad presupuestaria y tributaria que los que tienen la sartén por el mango gozan de grandes oportunidades de conseguir espléndidas retribuciones, oportunidades que los altos dirigentes municipales no dejaron de aprovechar.
Bell nos ofrece una serie de lecciones acerca de las reglas por las que hay que regirse. En primer lugar, en política lo que importa es conseguir y mantener el poder político. No es el bienestar general de «nosotros, el pueblo». En segundo lugar, el mejor modo de garantizar la supervivencia política es depender de pocas personas para alcanzar y conservar el cargo. Esto significa que los dictadores, que dependen de pocos compinches, están en una posición mucho mejor que los demócratas para seguir en su puesto durante décadas; muchos de ellos mueren en su cama. En tercer lugar, cuando el pequeño grupo de compinches sabe que hay una amplia reserva de gente esperando en la banda para reemplazarlos en la cola y atiborrarse en el pesebre público, los principales dirigentes deciden con gran libertad cuánto gastar y cuánto recaudar. Esos ingresos fiscales y esa discrecionalidad abren la puerta a la cleptocracia de muchos dirigentes, y los programas de espíritu cívico a la de muy pocos. Y eso significa más tiempo en el poder. En cuarto lugar, la dependencia de una coalición pequeña libera a los dirigentes para imponer altos tipos impositivos, tal como hemos visto en Bell. Gravar con tipos altos tiende a fomentar la amenaza de levantamientos populares, tal como sucedió en Bell. Desde luego, en Bell era fácil que la gente se levantara y acabara con la administración de Rizzo, porque goza de unas libertades básicas: el derecho de expresión y el de reunión. Veremos que el funcionamiento de la estructura de gobierno y de la economía explica la variación en cuántos de estos derechos tiene la gente. Esto, a su vez, explica si la gente sale a la calle y si logra orquestar un cambio, como hemos visto recientemente en algunas regiones de Oriente Medio, o continúa estando oprimida, como hemos visto en otras.
Veremos que la historia de Bell nos ofrece un guión casi perfecto de cómo gobernar cuando mantenerse en el puesto depende de muy pocas personas, especialmente cuando estas son seleccionadas de entre muchas. Los políticos de Bell entendieron intuitivamente las reglas de la política. Los dirigentes que obedecen religiosamente estas reglas pueden seguir arriba sin tener que hacer «lo correcto» por sus gobernados. Quienes ejercían el poder en Bell se aferraron a él durante largo tiempo, hasta que unas investigaciones externas descubrieron los medios por los que se mantenían en sus cargos. Como veremos, lo que favorece a los de arriba suele perjudicar a los de abajo: de ahí el escándalo y la sorpresa que nos producen los titulares sobre las fechorías de tanta gente en altos cargos. La manera en que son gobernados sitios como Bell (y esa es la manera en que son gobernados la mayoría de los sitios y la mayoría de las empresas) hace inevitable que la historia de Bell sea tan triste.
Una importante lección que aprenderemos es que, por lo que concierne a la política, no importan mucho la ideología, la nacionalidad y la cultura. Cuanto antes aprendamos a no pensar ni pronunciar frases como «Estados Unidos tiene que hacer…» o «los norteamericanos quieren…» o «el Gobierno de China debería hacer…», mejor entenderemos el gobierno, la empresa y todas las restantes formas de organización. Al tratar de política debemos acostumbrarnos a pensar y hablar de las acciones e intereses de dirigentes concretos y con nombre y apellido, no de ideas confusas como el interés nacional, el bien común y el bienestar general. Una vez pensemos en qué es lo que ayuda a los dirigentes a llegar al poder y mantenerse en él, empezaremos también a ver cómo arreglar la política. La política, como todo en la vida, tiene que ver con individuos, cada uno de ellos motivado a hacer lo que es bueno para él, no lo que es bueno para los demás. Y esta es sin duda la historia de Robert Rizzo, de Bell, California.
La confusión de los grandes pensadores
Como pone de relieve la historia de Robert Rizzo, la política no es una cosa tremendamente complicada. Pero tampoco es que los filósofos políticos más venerados de la historia la hayan explicado muy bien. El hecho es que personas como Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes, James Madison y Charles-Louis de Secondat (es decir, Montesquieu), sin olvidar a Platón y a Aristóteles, pensaron en el gobierno, la mayoría de las veces, dentro del limitado contexto de su época.
Hobbes buscaba la mejor forma de gobierno. Su búsqueda, sin embargo, estaba ofuscada por la experiencia de la Guerra Civil inglesa, el ascenso de Cromwell y su propio miedo al gobierno de las masas. Al temer a las masas, Hobbes vio la monarquía como el camino natural al orden y al buen gobierno. Al creer en la necesaria benevolencia de un líder absoluto, el Leviatán, concluyó que «no puede ser rico, glorioso ni seguro ningún rey cuyos súbditos sean pobres, despreciables o demasiado débiles, por causa de la necesidad o de la disensión, para sostener una guerra contra sus enemigos»7. Tomándonos un poco de libertad con la filosofía de Hobbes, más matizada, debemos preguntarnos cómo Robert Rizzo, según el entender hobbesiano, pudo hacerse tan rico cuando sus súbditos, los ciudadanos de Bell, eran tan manifiestamente pobres.
Maquiavelo, un político-funcionario desempleado que esperaba convertirse en asalariado de la familia Médicis –es decir, tal vez el Robert Rizzo de su tiempo–, escribió El príncipe para demostrar su valor como consejero. Al parecer, los Médicis no se sintieron demasiado impresionados: no consiguió el empleo. A nuestro juicio, comprendió mejor que Hobbes el modo en que la política puede dar lugar a procederes como los que hemos visto en Bell medio milenio después. En los Discursos observa Maquiavelo que todo aquel que pretenda establecer un gobierno de libertad e igualdad fracasará, «a menos que aparte de esa igualdad general a un número de los espíritus más osados y ambiciosos y los haga caballeros, no solo de nombre sino de hecho, dándoles castillos y posesiones, así como dinero y súbditos, para que, rodeado de ellos, pueda mantener su poder y ellos, con su apoyo, puedan satisfacer su ambición»8.
Tal vez Robert Rizzo hubiera hecho bien en estudiar a Maquiavelo como la mejor fuente de su defensa contra el oprobio público. Conservó su poder durante largos años satisfaciendo las ambiciones de riqueza y posición de sus leales en el Ayuntamiento de Bell, y estos fueron en realidad los únicos cuyo apoyo necesitó.
James Madison, un revolucionario que trataba de poner en vigor su estilo de política, miró a la revolución a la cara, como Hobbes. Sin embargo, a diferencia de Hobbes, a Madison sí le gustó lo que vio. En El Federalista 10, Madison considera el problema que había de acosar a los ciudadanos de Bell un cuarto de siglo después, «si son las repúblicas pequeñas o las grandes las más favorables a la elección de adecuados guardianes del bien público: y está clara la decisión en favor de las segundas»9. Su conclusión, a la que no llegó con facilidad ya que le daba miedo la tiranía de la mayoría, se halla próxima a lo que sostenemos que es correcto, aunque, como siempre, el diablo está en los detalles y Madison, según creemos, se quedó un poco corto en cuanto a los detalles del buen gobierno. Al describir una república como grande o pequeña no distinguió entre cuántos tenían participación en la elección de dirigentes y cuántos eran esenciales para mantener a un dirigente en el poder. Las dos cosas, como veremos, pueden ser radicalmente diferentes.
La visión de Madison estaba en desacuerdo con la de Montesquieu, para quien «en una gran república, el bien público es sacrificado a mil opiniones, está subordinado a excepciones y depende de accidentes. En una pequeña, el interés del público se percibe con más facilidad, se comprende mejor y está más al alcance de todos los ciudadanos; los abusos tienen menor extensión y desde luego son menos protegidos»10. No fue así en Bell… y en Bell confiamos.
Para Montesquieu, la Ilustración, el nuevo pensamiento cartesiano y la emergente monarquía constitucional británica se unieron para estimular sus perspicaces ideas de unos controles y contrapesos políticos. Con estos controles y contrapesos esperaba impedir exactamente la corrupción del bienestar público que la elección de Bell como ciudad aforada les coló a sus ciudadanos.
Desde luego, la opción de constituir una ciudad aforada fue motivada, en teoría, precisamente por el intento de imponer controles y contrapesos a la autoridad de la Asamblea Legislativa de California. Pero el público electoral de la elección especial sobre el aforamiento estuvo compuesto por 390 almas escasas, e incluso en las elecciones impugnadas anteriores al escándalo se molestaron en ir a votar menos de la cuarta parte de los electores censados, a su vez solo la cuarta parte de la población de la ciudad. Esto no es suficiente para impedir la misma corrupción que Montesquieu esperaba evitar.
Ahora bien, no hay duda de que Montesquieu, Madison, Hobbes y Maquiavelo eran pensadores muy inteligentes y sagaces (y por supuesto más brillantes que nosotros). Con todo, se equivocaron en muchísimas cosas de la política, sencillamente porque se enfrentaban a circunstancias pasajeras. No consideraban más que una pequeña muestra de datos, los sucesos en torno a ellos y fragmentos de historia antigua. Carecían además de modernos instrumentos de análisis (que nosotros, por fortuna, tenemos a nuestra disposición). En consecuencia, llegaban a conclusiones parcialmente acertadas pero a menudo profundamente erróneas. Para ser justos con estas luminarias del pasado, sus deficiencias tienen que ver muchas veces con el hecho de que, además de que venían impuestas por el contexto del momento, estos pensadores estaban atrapados en las «grandes cuestiones»: cuál debería ser la naturaleza más elevada del hombre, o cuál es la forma de gobierno «correcta», o qué significa verdaderamente la «justicia» en términos políticos. Esta miopía se extiende no solo a leyendas históricas del pensamiento político sino también a pensadores contemporáneos como Jürgen Habermas, Michel Foucault y John Rawls, pensadores que tal vez algún día sean considerados en la misma perspectiva.
Las grandes cuestiones de cómo debería ser el mundo son importantes, por supuesto. Pero no constituyen el centro de nuestra atención. Las cuestiones relativas a valores filosóficos y abstracciones metafóricas no se aplican a la visión de la política que presentaremos en las páginas que siguen. No empezamos manifestando el deseo de decir lo que pensamos que debería ser. Es difícil imaginar que a nadie, incluidos nosotros, le importe mucho lo que pensamos que debería ser. Tampoco exhortamos a los demás a ser mejores de como son. No es que no esperemos hallar los medios de mejorar el mundo de acuerdo con nuestro entender. Pero creemos que solo se puede mejorar el mundo si primero comprendemos cómo funciona y por qué. Averiguar qué es lo que lleva a la gente a hacer lo que hace en el ámbito de la política es fundamental para averiguar cómo conseguir que haga cosas mejores en interés suyo.
La moderna jerga de la política y las relaciones internacionales, desde los equilibrios de poder y la hegemonía hasta el partidismo y el interés nacional, es cosa de la educación cívica en el instituto y de los entendidos que salen en el telediario de la noche. Tiene poco que ver con la política real. Así pues, a lo mejor te encanta –o te decepciona– que te digamos que este libro concreto sobre política no se ocupa de nada de esto. Nuestra descripción de la política versa principalmente sobre lo que es y por qué es. En este libro esperamos explicar las cuestiones más fundamentales y desconcertantes de la política, y en ese proceso facilitarnos a todos una manera mejor de reflexionar sobre cuál es el motivo de que en el mundo de los gobernantes y los súbditos, de las autoridades y los derechos, de la guerra y la paz y, en no pequeña medida, de la vida y la muerte, todo funcione como funciona. Y quizá, solo quizá, de vez en cuando veremos maneras de mejorar.
Las ideas aquí desarrolladas se originaron hace años en el transcurso de acaloradas discusiones entre uno de los autores de este libro –Bruce Bueno de Mesquita– y el coautor de muchas obras anteriores, Randolph M. Siverson (actualmente catedrático emérito en la Universidad de California). Mientras mordisqueaban burritos, Randy Siverson y Bueno de Mesquita debatían una cuestión muy básica: ¿qué consecuencias tiene para los dirigentes y sus regímenes perder una guerra?
Curiosamente, esta cuestión no se ha tratado mucho en la abundante investigación sobre asuntos internacionales, pero sin duda todos los dirigentes querrían saber, antes de meterse en un asunto tan arriesgado como una guerra, lo que les podría ocurrir después de que esta acabara. Esto no se había preguntado porque las ideas habituales sobre la guerra y la paz estaban arraigadas en nociones sobre los Estados, el sistema internacional y los equilibrios de poder y polaridad, y no en los intereses de los dirigentes. Lo que pasa es que, si se parte de la visión convencional de las relaciones internacionales, la cuestión no tiene sentido. Hasta la expresión «relaciones internacionales» supone que el tema son las naciones y no lo que Barack Obama o Raúl Castro o cualquier dirigente de renombre desea. Podemos hablar de la gran estrategia de Estados Unidos o de la política sobre derechos humanos de China o de las ambiciones rusas de devolver a Rusia el rango de gran potencia, pero, desde nuestro punto de vista, estas afirmaciones tienen poco sentido.
Los Estados no tienen intereses. Las personas sí. En medio de todo el debate sobre el interés nacional, ¿qué es lo que preocupaba al presidente Obama a la hora de formular su política afgana? Si no anunciaba un calendario de retirada de Afganistán perdería el apoyo de su base electoral demócrata (no nacional, sino demócrata). De manera similar, al presidente Kennedy le preocupaba que si no tomaba ninguna medida en lo que acabó siendo la crisis de los misiles cubanos, sería sometido a impeachment (procedimiento penal para destituir a funcionarios federales) y los demócratas pagarían un alto precio en las elecciones de mitad de mandato de 196211. Puede que tuvieran presente el interés nacional, pero su bienestar político particular era lo primero y principal.
El impulsor primordial de los intereses en cualquier Estado (o en las empresas) es el que está arriba: el dirigente. Así pues, hemos partido de este único aspecto: los cálculos y acciones interesados de los dirigentes son la fuerza que impulsa toda política.
Los cálculos y acciones que realiza un dirigente constituyen su manera de gobernar. ¿Y qué es para un dirigente la «mejor» manera de gobernar? La respuesta a la pregunta de cómo gobernar mejor es: de un modo u otro, primero es necesario llegar al poder, después mantenerse en el poder, y controlar constantemente todos los ingresos nacionales (o empresariales) cuanto sea posible.
¿Por qué hacen los dirigentes lo que hacen? Para llegar al poder, mantenerse en el poder y, en la medida en que puedan, tener el control del dinero.
Sobre la base de la cuestión que habían planteado a la hora del almuerzo sobre los dirigentes y la guerra, Randy y Bruce escribieron un par de artículos en revistas académicas en los cuales estudiaban las relaciones internacionales en clave de política común y corriente, en la que los líderes desean más que cualquier otra cosa mantenerse en el poder. Estos artículos alcanzaron inmediata popularidad. Los investigadores vieron que era una manera distinta de pensar en su materia, una manera relacionada con personas reales que toman decisiones reales –en su propio interés– y no con metáforas como Estados, naciones y sistemas (ahora parece evidente, pero en la escuela realista que domina en las relaciones internacionales sigue siendo una herejía). Empero, Siverson y Bueno de Mesquita vieron también que la teoría se podía mostrar en un cuadro más amplio. Se podían tratar todos los tipos de política desde el punto de vista de unos líderes que tratan de sobrevivir como tales.
La idea de que el cuadro fuera tan amplio daba miedo. Significaba tratar de reestructurar todo (o casi todo) lo que sabíamos o creíamos saber de política en un único conjunto teórico. Fue un momento humillante, y Bueno de Mesquita y Siverson se sintieron necesitados de ayuda. Se incorporaron James D. Morrow –en la actualidad catedrático en la Universidad de Michigan pero entonces adscrito como investigador superior al Instituto Hoover de Stanford, donde también estaba Bueno de Mesquita– y Alastair Smith. Y así nació un cuarteto (en ocasiones cariñosamente conocido como BdM2S2). Juntos escribimos un grueso, denso y técnico volumen titulado The logic of political survival [La lógica de la supervivencia política], amén de una larga serie de artículos en revistas que siguen siendo la base de este relato en el que hemos dado forma a nuestras ideas, un relato que esperamos todo el mundo pueda seguir, discutir e incluso tal vez llegar a aceptar12. Hoy, la teoría que hay detrás de este corpus de investigación ha inspirado muchos estudios derivados nuestros y de otros investigadores, ampliaciones y elaboraciones teóricas nuestras y de otros, y algunos animados debates, y también no poca polémica.
Utilizando este fundamento, consideramos la política, las opciones sobre políticas públicas e incluso las decisiones relativas a la guerra y la paz como algo que está fuera del pensamiento convencional sobre la cultura y la historia. Significa asimismo dejar de lado las ideas de virtud cívica y de psicopatología para entender lo que los líderes hacen y por qué lo hacen. Por el contrario, consideramos a los políticos como unos tipos zafios e interesados, justo la clase de gente que uno no invitaría a cenar, pero sin la cual quizá no tuviera nada para cenar.
La estructura del libro es simple. Después de perfilar los elementos esenciales del gobierno en el capítulo 1, cada uno de los capítulos posteriores explorará un rasgo concreto de la política. Aquilataremos por qué los impuestos son más altos en muchos países pobres que en los países ricos, o por qué los dirigentes pueden gastar una fortuna en las fuerzas armadas y sin embargo tener un ejército débil e incluso inútil cuando se trata de la defensa nacional. En conjunto, los capítulos detallarán cómo la lógica política de la supervivencia política –las reglas por las que hay que regirse– unen puntos de trascendencia política en el cuadro más extenso que se pueda imaginar, haciendo más profundo nuestro conocimiento de la dinámica de todos los gobernantes y de sus poblaciones. Es por esta capacidad para «unir puntos» por lo que muchos de nuestros alumnos han dado a nuestra lista de reglas por las que hay que regirse el nombre de «teoría de todo». Nosotros nos conformamos con codificarla simplemente como «Manual del dictador».
Admitimos plenamente que nuestra visión de la política nos obliga a abandonar arraigados hábitos mentales, etiquetas convencionales y generalidades vagas, para entrar en el mundo, más preciso, del pensamiento basado en los intereses personales. Buscamos una manera más simple y –esperamos– más convincente de pensar en el gobierno. Nuestra perspectiva, por descorazonadora que pueda resultar para algunos, ofrece un modo de tratar otras facetas de la vida, no solo el gobierno. Describe con facilidad la empresa, las organizaciones benéficas, las familias y cualquier otra organización (estamos seguros de que muchos lectores se sentirán reconfortados al tener la confirmación de que sus empresas son en realidad dirigidas como regímenes tiránicos). Es posible que todo esto les parezca a algunos un sacrilegio, pero creemos que, al final, es la mejor manera de entender el mundo político, y la única de poder empezar a usar las reglas por las que hay que regirse. Si vamos a jugar a la política, y todos tenemos que hacerlo de vez en cuando, debemos aprender cómo ganar en el juego. Esperamos y creemos que esto es precisamente lo que todos podemos sacar de este libro: cómo ganar en el juego de la política y tal vez incluso, al hacerlo, mejorar un poco el mundo.
1
Las reglas de la política
La lógica de la política no es compleja. En realidad, resulta sorprendentemente fácil entender casi todo lo que pasa en el mundo político siempre que estemos dispuestos a ajustar nuestro pensamiento a unos términos muy modestos. Para comprender la política como es debido, tenemos que modificar en particular algo que se suele dar por sentado: tenemos que dejar de pensar que los dirigentes pueden mandar por sí solos.
Ningún líder es monolítico. Para comprender cómo funciona el poder tenemos que dejar de pensar que el norcoreano Kim Jong Il puede hacer lo que quiera. Tenemos que dejar de pensar que Adolf Hitler, Iósif Stalin, Gengis Kan o cualquier otro tienen por sí solos el control de sus respectivas naciones. Tenemos que abandonar la idea de que Kenneth Lay, de Enron, o Tony Hayward, de British Petroleum (BP), sabían todo lo que estaba ocurriendo en sus empresas, o que habrían podido tomar todas las decisiones importantes. Todas estas ideas son lisa y llanamente erróneas, porque no hay ningún emperador, rey, jeque, tirano, jefe ejecutivo (CEO), cabeza de familia ni dirigente que pueda gobernar solo.
Consideremos a Luis XIV (1638-1715), rey de Francia. Conocido como el Rey Sol, Luis reinó como monarca más de setenta años, imperando sobre la expansión de Francia y la creación del Estado político moderno. Bajo Luis, Francia llegó a ser la potencia dominante de la Europa continental y un importante competidor en la colonización de las Américas. Él y su círculo más allegado idearon un código legal que contribuyó a configurar el código napoleónico, el cual constituye la base de la ley francesa hasta el día de hoy. Modernizó las fuerzas armadas, formando un ejército profesional permanente que se convirtió en modelo para el resto de Europa e incluso del mundo. Fue sin duda uno de los gobernantes más destacados de su época y de todas las épocas. Pero no lo hizo solo.
Aunque la etimología de «monarquía» sea «el gobierno de uno solo», dicho gobierno no existe, ni ha existido, ni puede existir. Se atribuye a Luis, quizá falsamente, la famosa proclama l’État, c’est moi: el Estado soy yo. Esta declaración es utilizada a menudo para describir la vida política de los monarcas supuestamente absolutos como Luis y de los dictadores tiránicos. La declaración de absolutismo, sin embargo, nunca es cierta. Ningún dirigente, por muy augusto y venerado, por muy cruel y vengativo que sea, es independiente nunca. En realidad, Luis XIV, en apariencia un monarca absoluto, es un estupendo ejemplo de lo falsa que es esta idea del liderazgo monolítico.
A la muerte de su padre, Luis XIII (1601-1643), Luis, que solo tenía cuatro años, subió al trono. Durante los primeros años, el poder efectivo estuvo en manos de una regente, su madre. Los miembros del círculo de allegados de esta echaron mano de la riqueza de Francia, dejando las arcas vacías. Para cuando Luis asumió el dominio real sobre el gobierno en 1661, a los veintitrés años, el Estado sobre el que reinaba estaba casi en bancarrota.
Aunque casi todos consideramos la quiebra de un Estado como una crisis financiera, si la contemplamos desde la perspectiva de la supervivencia política se hace evidente que en realidad equivale a una crisis política. Cuando la deuda supera la capacidad de pago, para un dirigente el problema no es tanto que haya que recortar buenas obras públicas, sino que el titular no disponga de los recursos necesarios para comprar la lealtad política de unos seguidores clave. Los malos tiempos económicos en una democracia significan poco dinero para financiar costosos proyectos pork barrel, concebidos para comprar la popularidad política. Para los cleptócratas, esto significa perderse grandes cantidades de dinero, y tal vez incluso ver que sus cuentas bancarias secretas menguan con la lealtad de sus mal pagados secuaces.
La perspectiva de la quiebra puso en peligro el dominio de Luis, porque los aristócratas de la vieja guardia, incluidos los generales y oficiales del ejército, vieron secarse sus fuentes de dinero y privilegios. Se daban las circunstancias propicias para que estos amigos, políticamente cruciales pero veleidosos, buscaran a alguien más capaz de garantizarles riqueza y prestigio. Ante aquel peligro, Luis tenía que hacer cambios o arriesgarse a perder su monarquía.
Las circunstancias específicas de Luis exigían cambiar al grupo de personas con posibilidades de entrar a formar parte de su círculo íntimo, es decir, el grupo cuyo apoyo garantizaba su conservación del rango real. Rápidamente pasó a ampliar las oportunidades (y para unos pocos el poder efectivo) de los nuevos aristócratas, llamados la noblesse de robe [nobleza de toga]. Junto con su canciller, Michel Le Tellier, tomó medidas para crear un ejército profesional que relativamente era pura fachada. Apartándose radicalmente del procedimiento seguido por casi todos los monarcas vecinos, Luis abrió las puertas de los grados de oficiales –incluso de los más altos– para hacer sitio a muchos que no se contaban entre los tradicionales aristócratas militares de la vieja guardia, la noblesse d’épée [nobleza de espada]. Al hacerlo así, Luis estaba convirtiendo su ejército en una organización más accesible y más competitiva política y militarmente.
Entretanto, Luis tenía que hacer algo con la vieja aristocracia. Era perfectamente consciente de la anterior deslealtad de sus miembros, instigadores y partidarios de la antimonárquica Fronda (una combinación de revolución y guerra civil) en la época de la Regencia. Para neutralizar la potencial amenaza que representaban estos aristócratas, los sujetó (literalmente) a su corte, obligándolos a estar físicamente presentes en Versalles buena parte del tiempo. Aquello significaba que sus perspectivas de obtener rentas de la corona dependían de lo bien que se granjearan el favor del rey. Ni que decir tiene que esto dependía de lo bien que le sirvieran.
Con la elevación de tantos recién llegados, Luis creó una nueva clase de personas que estaban en deuda con él. Al hacerlo estaba centralizando de una manera más plena su propia autoridad y aumentando su capacidad para imponer su parecer a costa de muchos de los viejos aristócratas de la corte. De este modo erigió un sistema de dominio «absoluto» cuyo éxito dependía de la lealtad del ejército y de los nuevos aristócratas, y de atar las manos a los antiguos para que su bienestar se tradujera directamente en el del monarca.
El populacho francés en general no contaba gran cosa en los cálculos de Luis sobre a quiénes había que sobornar; no representaba una amenaza inminente para él. Aun así, está claro que su absolutismo no tenía nada de absoluto. Necesitaba partidarios y sabía cómo mantener su lealtad. Le serían leales solamente mientras ello les resultase más provechoso que apoyar a otro.
La estrategia de Luis era reemplazar la «coalición ganadora» de seguidores esenciales que había heredado por gente con la que pudiera contar con más facilidad. En el lugar de la vieja guardia, elevó e introdujo en el círculo íntimo a miembros de la noblesse de robe e incluso, en la burocracia y sobre todo en el ejército, a algunos plebeyos. Al ampliar la reserva de personas que podían figurar en su círculo de allegados, hizo que la supervivencia política de quienes ya desempeñaban ese papel fuese más competitiva. Los que tuvieron el honor de formar parte de su coalición ganadora sabían que, en la reserva ampliada de candidatos a aquellos cargos, cualquiera de ellos podía ser fácilmente sustituido si no resultaba ser lo bastante digno de confianza y leal al rey. Eso, a su vez, significaba que podían perder la oportunidad de obtener riqueza, poder y privilegios. Pocos fueron tan tontos como para correr semejante riesgo.
Como todos los dirigentes, Luis forjó una relación de simbiosis con su círculo íntimo. No podía tener esperanzas de prosperar en el poder sin la ayuda de quienes formaban parte de él, y estos no podían tenerlas de cosechar los beneficios de sus cargos sin seguir siendo leales a él. Y fueron leales. Luis XIV se mantuvo en el trono por espacio de setenta y dos años, hasta que murió de viejo, tranquilamente, en 1715.
La experiencia de Luis XIV ilustra el hecho más fundamental de la vida política. Nadie gobierna solo; nadie tiene una autoridad absoluta. Lo único que varía es con cuántas personas tendrá que jugar al toma y daca y cuántas habrá disponibles para ello.
Tres dimensiones políticas
Para los dirigentes, el paisaje político se puede dividir en tres grupos de personas: el selectorado nominal, el selectorado real y la coalición ganadora.
El selectorado nominal incluye a todas las personas que tienen alguna influencia al menos legal en la elección de su dirigente. En Estados Unidos todos tienen derecho a voto, lo cual quiere decir todos los ciudadanos a partir de los dieciocho años. Desde luego, como sin duda comprenden todos los ciudadanos de Estados Unidos, el derecho a voto es importante, pero a fin de cuentas ningún votante individual tiene mucha influencia sobre quién dirige el país. Los miembros del selectorado nominal en una democracia con sufragio universal asoman la nariz a la política, pero no mucho más. De esta manera, el selectorado nominal de Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia no tiene mucho más poder que sus homólogos «votantes» de la antigua Unión Soviética. También allí todos los ciudadanos adultos tenían derecho a votar, aunque su alternativa era generalmente decir sí o no a los candidatos escogidos por el Partido Comunista, no elegir entre varios candidatos. No obstante, todos los ciudadanos adultos de la Unión Soviética, donde el voto era obligatorio, eran miembros del selectorado nominal.
El segundo estrato de la política es el selectorado real. Este es el grupo que realmente elige al dirigente. En la China actual (como en la antigua Unión Soviética) está compuesto por todos los miembros votantes del Partido Comunista; en la monarquía de Arabia Saudí, por los miembros de alto rango de la familia real; en Gran Bretaña, los votantes que apoyan a diputados del partido mayoritario.
El más importante de estos grupos es el tercero, el subconjunto del selectorado real que forma una coalición ganadora. Son las personas cuyo apoyo es esencial para que un dirigente se mantenga en su puesto. En la URSS, la coalición ganadora estaba compuesta por un pequeño grupo de personas del Partido Comunista que elegían a los candidatos y controlaban la acción política. Su apoyo era esencial para mantener en el poder a los comisarios y al secretario general. Eran las personas que tenían poder para derrocar a su jefe, y este lo sabía. En Estados Unidos, la coalición ganadora es mucho más grande. Se compone del número mínimo de votantes que otorga la ventaja a un candidato presidencial (o, en el nivel legislativo de cada estado o circunscripción electoral, a un miembro del Senado) sobre otro. Para Luis XIV, la coalición ganadora eran unos pocos miembros de la corte, oficiales del ejército y altos funcionarios, sin los cuales un rival hubiera podido reemplazar al rey.
En lo fundamental, el selectorado nominal es la reserva de apoyo potencial para un dirigente; el selectorado real incluye a aquellos cuyo apoyo es verdaderamente influyente, y la coalición ganadora se extiende únicamente a los partidarios esenciales sin los cuales el dirigente estaría acabado. Podemos pensar en estos grupos como los intercambiables, los influyentes y los esenciales.
En Estados Unidos, los votantes son el selectorado nominal: los intercambiables. En cuanto al selectorado real –los influyentes–, los compromisarios eligen realmente al presidente (igual que los fieles del partido elegían a su secretario general en la URSS), pero hoy en día los electores están obligados por norma a votar lo mismo que los votantes de su estado, de modo que en la práctica no tienen mucho peso independiente. En Estados Unidos, el selectorado nominal y el selectorado real están por lo tanto estrechamente alineados. Esta es la razón para que uno, aunque no sea más que un votante entre muchos, intercambiable, siga percibiendo que su voto es influyente, que cuenta y es contado. La coalición ganadora –los esenciales– son en Estados Unidos el grupo más pequeño de votantes, adecuadamente distribuido entre los estados, cuyo apoyo a un candidato se traduce en una victoria presidencial en ese cuerpo de compromisarios. Y aunque la coalición ganadora (esenciales) es una fracción bastante grande del selectorado nominal (intercambiables), no necesita ni siquiera aproximarse a una mayoría de la población estadounidense. De hecho, dada la estructura federal de las elecciones norteamericanas, es posible controlar el poder ejecutivo y el legislativo solo con la quinta parte del voto, si los votos están situados de una manera verdaderamente eficiente (Abraham Lincoln era un maestro en esta eficiencia). Merece la pena observar que Estados Unidos tiene una de las coaliciones ganadoras más grandes del mundo, tanto en cifras absolutas como en proporción con el electorado. Pero no es la más grande. La estructura parlamentaria británica requiere que el primer ministro tenga el apoyo de un poco más del 25% del electorado en las elecciones bipartidistas al Parlamento. Es decir, el primer ministro necesita por lo general que la mitad de los diputados sean de su partido y que cada uno de ellos obtenga la mitad de los votos (más uno) en cada contienda parlamentaria bipartidista: la mitad de la mitad de los votantes, o la cuarta parte en total. El sistema de segunda vuelta utilizado en Francia es todavía más exigente. Para ser elegido hace falta que un candidato obtenga la mayoría en la segunda votación definitiva, entre dos candidatos.
Si consideramos otros países, vemos que puede haber grandes variedades en las dimensiones del selectorado nominal, el selectorado real y la coalición ganadora. Algunos lugares, como Corea del Norte, tienen un enorme selectorado nominal en el cual todo el mundo va a votar –es una broma, claro–, un selectorado real diminuto que elige realmente a su dirigente y una coalición ganadora que seguramente no estará formada por más de un par de centenares de personas (si acaso) y sin la cual hasta el líder norcoreano Kim Il Sung podría haberse visto reducido a cenizas. Otras naciones, como Arabia Saudí, tienen un selectorado nominal y real minúsculos, compuestos por la familia real y unos cuantos comerciantes y líderes religiosos importantes. La coalición ganadora saudí es tal vez más pequeña que la de Corea del Norte.
¿Cuáles son las cifras de Bell, California? Hemos visto que en 2009 los intercambiables de Bell eran 9.395 votantes censados; los influyentes, los 2.235 que fueron a votar; y los esenciales, solo los 473 votantes cuyo apoyo fue esencial para conseguir un escaño en el Ayuntamiento. Está claro que Bell tiene mejor pinta que Corea del Norte o Arabia Saudí; esa era nuestra esperanza. Sin embargo, parece hallarse alarmantemente cerca del tinglado de un régimen con elecciones que en su mayoría no son más que un chanchullo, como el Egipto prerrevolucionario, Venezuela, Camboya y quizá Rusia. La mayoría de las sociedades anónimas tienen también esta estructura. Tienen millones de accionistas que son intercambiables. Tienen grandes accionistas institucionales y algunos otros que son los influyentes. Y los esenciales son más o menos los que eligen a los miembros de la junta y a los altos responsables de la administración. Bell no se parece mucho a la idealización de la democracia que hicieron Madison o Montesquieu, y las corporaciones tampoco, con independencia de cuántos accionistas emitan votos por representación.
Piensa en la empresa para la que trabajas. ¿Quién es su dirigente? ¿Quiénes son los esenciales cuyo apoyo necesita aquel? ¿Qué individuos, aunque no sean esenciales para el poder de su CEO, son influyentes en el gobierno de la compañía? Y luego, por supuesto, ¿quién está todos los días en la oficina trabajando mucho (o no) en espera solo del gran avance –o de la oportunidad– que lo catapulte a un papel más destacado?





























