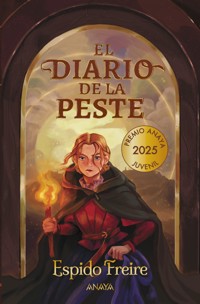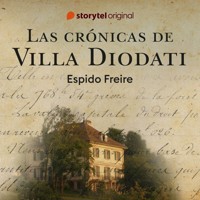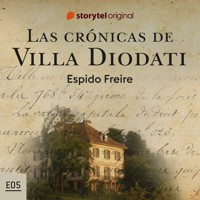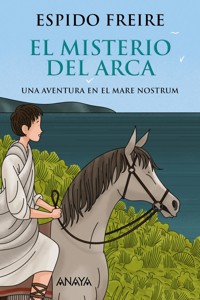
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: LITERATURA JUVENIL - Narrativa juvenil
- Sprache: Spanisch
Ha pasado un año desde que Marco fue conocido como "el chico de la flecha", y en ese tiempo han cambiado muchas cosas: para él y para su hermana se acerca la edad en la que deben prometerse en matrimonio. Por otro lado, alguien del pasado del tío Julio manda una misteriosa petición de ayuda que les llevará hasta la costa del Mare Nostrum, donde Marco y su tío pondrán a prueba su valor y su integridad. De la mano de Espido Freire, volvemos a viajar a la Hispania del siglo I d.C. y asistiremos a los juegos del circo, entraremos a las termas, veremos de primera mano cómo era la vida cotidiana en la Hispania romana, los comienzos del cristianismo y descubriremos los peligros de adentrarse en lo desconocido. Marco conocerá una región completamente distinta a la suya, el Mediterráneo, sus tierras y costumbres, y una manera de vida que nada tiene que ver con la que él lleva en Emerita Augusta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
INTRODUCCIÓN
PRIMERA PARTE
SEGUNDA PARTE
TERCERA PARTE
CRÉDITOS
Mapa de la Península Ibérica en el siglo I d.C.
Introducción
Después de haber recorrido parte de la Lusitania y de la Bética en un carro, lesionado, en El chico de la flecha, a Marco le espera un nuevo viaje. En este caso, hacia el Este, hacia el lugar de donde llega la luz y donde se encuentra el Mare Nostrum, que une y separa a la vez Hispania con Roma.
Ha pasado algo más de un año desde su anterior aventura, y aunque el tiempo pasaba a la misma velocidad en la época romana que en la actualidad, los niños crecían mucho más rápidamente. Marco y Aselo, y ni digamos ya su hermana y sus amigas, se adentran, a pasos de gigante, en el mundo de los adultos. Y si antes observaban y callaban, y formaban su propio mundo aparte, su pequeño club privado, ahora ven cada vez más cerca la complejidad de todo lo que les rodea.
Las explicaciones para lo que ocurre ya no son tan simples. Y lejos de la casa, de sus amigos, de sus esclavos y de todos aquellos que los protegen, Marco y Aselo tendrán que enfrentarse a retos nuevos y a decisiones que apenas hace un año les parecerían imposibles. Para las niñas, además, la necesidad de casarse comienza a ser algo muy real: así lo requería la sociedad romana. Los chicos de buena familia debían aportar a la sociedad su fuerza, en el ejército, o su inteligencia, en el derecho o la política, y los que pertenecían a las clases más bajas, o eran esclavos, su capacidad como mano de obra. Las chicas, en cambio, de cualquier condición, debían casarse y tener todos los hijos que pudieran para así aportar al Imperio lo que se esperaba de ellas.
Pero, por suerte, ni Junia ni Marco tienen un padre/tutor típico, que presiona a la niña para que se case y espera que el chico siga sus pasos. Al contrario, el tío Julio se comporta como muchos buenos padres: como alguien que se encuentra al lado de los más jóvenes, indicándoles cuándo deben detenerse a pensar un poco más sobre lo que harán, y animándoles cuando cree que siguen el camino correcto. Y, como ya hemos visto en otras ocasiones, corrigiendo sus errores, si es necesario.
Eso ocurre porque el propio tío Julio ha cometido errores, y no le importa reconocerlos. De hecho, es por una de esas equivocaciones por las que él, Marco, Aselo, y otros amigos tengan que lanzarse de nuevo a los caminos, y correr así peligros que ni siquiera se imaginan. Nunca se sabe de dónde surgirán las amenazas…, pero tampoco se sabe quién nos tenderá una mano amiga.
Una de las ideas que me hicieron llevar a Marco y a su familia hacia el Mediterráneo fue el pensar en cómo muchas personas que vivían tierra adentro, incluso relativamente cerca del mar, nunca lo vieron o pisaron sus orillas. Sin embargo, uno de los dioses más relevantes para los romanos era Neptuno, el dios del mar, y sin el mar no se entiende ni el poder ni la expansión de los romanos, ni en el ámbito comercial, ni en el militar. Me emocionaba pensar en qué sentiría Marco cuando viera el mar, porque yo, que lo conocí con un añito, no lo recuerdo. En la mente de Marco y de Aselo, el mar era o bien una descripción que le había transmitido alguien que lo vio, o un dibujo más o menos abstracto de las olas y el horizonte. Era al mismo tiempo un lugar mágico y un medio de transporte, algo que les ofrecía manjares que nunca habían probado, y un enorme peligro.
Y me interesaba mucho el estupor que debió sentir un chico que procedía de una zona enormemente romanizada y muy bien organizada, como era Emerita Augusta, cuando se internaba en una zona tan montañosa, desconocida y a un territorio de bandidos como era la actual provincia de Castellón. A diferencia de lo que ocurre con Mérida, donde pueden aún rastrear el pasado romano como si estuviera vivo, aquí los lectores deben hacer el esfuerzo de leer el paisaje y sus ruinas, y de imaginar cómo era esta tierra antes de que llegaran los bárbaros, y los árabes y la moderna civilización. Antes de que aquello que conocemos ahora como típicamente mediterráneo llegara a través del mar con el comercio y los invasores. Y después de que los pobladores autóctonos fueran primero desplazados por los cartagineses, y luego por los romanos. Antes de que el cristianismo, que definió calendarios, fiestas, valores y costumbres con trazos tan poderosos, fuera la religión oficial del Imperio.
El misterio del arca busca que sus lectores se diviertan, y que sigan casi sin aliento cada capítulo. Pero su autora querría también que pensaran y que aprendieran. Que esta historia les llevara no solo a sentir curiosidad por el pasado romano, sino también por cómo ha cambiado nuestra mentalidad respecto a… tantas cosas, y cómo en otras, en cambio, seguimos siendo exactamente iguales que los hombres y las mujeres que vivieron y respiraron en esta tierra hace 2000 años. Me encantaría que siguieran el recorrido que Marco hizo con sus amigos, si alguna vez pasan por las tierras del Mare Nostrum. Y, quién sabe: quizá también encuentren su tesoro particular.
PRIMERA PARTE
1
—¡La niña! ¡La niña! —gritó Marco, con las pocas fuerzas que le quedaban tras la carrera. Corría calle abajo en dirección a su casa a la máxima velocidad que le permitían sus piernas. Había perdido el sombrero y la capa, y sus gritos despertaron al portero, que había aprovechado un rato de descanso para quedarse adormilado en su garita. Marco frenó en seco junto a él y se inclinó un poco hacia delante, en un intento de recuperar el aliento—. ¡Mi hermana! —le dijo al sorprendido esclavo—. ¿Está en casa? ¿La has visto entrar?
—Yo…
Marco sacudió la cabeza, le apartó a un lado y entró en su casa.
—¡Junia! ¡Junia!
Los esclavos, alertados, comenzaron a asomar en el atrio1.
—¿Qué pasa?
—¿Ha vuelto mi hermana?
Aselo, el esclavo de confianza de Marco, y su mejor amigo, entró casi pisándole los talones. Sudaba de los pies a la cabeza, y era evidente que también había estado corriendo un buen rato.
—¿Está aquí? —preguntó, en un susurro ahogado.
—Creo que no —contestó Marco, angustiado—. Júpiter nos proteja, mi tío nos va a matar.
El viejo preceptor Teseo, que durante el último año se había quedado casi completamente sordo, se acercó a Marco.
—¿Qué pasa? ¿Por qué gritas?
—Hemos perdido a Junia en el tumulto, y no sabemos dónde está.
—¿Qué tumulto? Tranquilízate, y explícanos a todos qué ha pasado.
Esa mañana, apenas unas horas antes, los chicos de la casa se habían despertado muy temprano, y bastante alborotados: los juegos comenzaban en un par de días, y esa mañana habían anunciado el desfile de animales salvajes que serían conducidos al vivaria2, desde donde los llevarían al anfiteatro. Se había corrido la voz de que en esta ocasión traerían animales fabulosos de África, y de Asia, y le habían suplicado al tío Julio que les permitiera verlo.
—Claro —había contestado él, mientras desayunaba, con toda calma—. Sería cruel por mi parte no permitiros ese placer.
Aselo y Marco se miraron. Una cierta sospecha comenzaba a cobrar forma.
—¿Entonces, podemos ir?
—Por supuesto; siempre que os llevéis a Junia con vosotros.
—¡Tío, por favor!
—¡Pero, amo!
De todas maneras, sus protestas no eran muy creíbles. Junia, la hermana menor de Marco, era una niña divertida y espabilada, y por lo general, a los chicos no les importaba hacerse cargo de ella. Pero mostrar que le estaban haciendo un gran favor al tío formaba parte del juego.
—No quiero oír quejas. Ella también quiere ver a los animales, y todas sus amigas estarán allí. Así tendréis una excusa para acercaros a charlar con chicas bonitas. Si a vuestra edad os siguen interesando más los tigres de Hircania3 que las niñas, algo estamos haciendo mal con vosotros.
Junia se encontraba ya vestida para salir, con un gorro de paja amplio como un cesto para protegerse del sol y su monedero cosido a las faldas, a las que una esclava daba unas últimas puntadas.
—Pasadlo bien —les dijo— y sed prudentes. Bonum diem, hijos míos.
Les habían dado algo de dinero para que compraran unos pastelillos de carne, si les entraba hambre, y para que apostaran por el resultado de los juegos. Las apuestas eran una tradición previa a los juegos, aunque a Marco no le gustaban demasiado, porque perdía siempre.
—Están amañadas —se quejaba—. Las planifican de antemano para sacarnos el dinero. No le veo la diversión.
—Lo que pasa es que no tienes ojo para los animales ganadores —decía Aselo, aunque él perdía siempre también.
Aunque creían que habían madrugado mucho, los mejores sitios junto al camino del foro4 al vivaria estaban ya ocupados. El día iba a ser muy seco, y el trajín de la gente levantaba polvo que ascendía por las calles. Como habían sembrado el camino de paja, de vez en cuando una mota se les colaba en un ojo, o les hacía toser. Toda la ciudad parecía haberse concentrado para ver el traslado de los animales: algunos afortunados se asomaban a las terrazas y los techos de las casas próximas, y otros habían tomado su lugar sobre las casetas y los cobertizos.
—¿Qué le pasa a esta gente? —preguntó Junia—. ¿Han dormido aquí para reservar sitio?
—Parece que sí.
A codazos, y aprovechándose de que Junia, que era menuda y escurridiza, les abría paso, se hicieron un lugar en la primera fila. Al otro lado del camino Marco vio algunos rostros de conocidos. Los juegos y sus preparativos unían a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, y parecía que toda la ciudad latiera al mismo compás, con un solo corazón. Los soldados, sudando la gota gorda bajo las corazas y los cascos, controlaban que nadie invadiera el espacio marcado para el desfile, y vigilaban a la multitud, porque los robos de bolsas y de otros bienes eran muy frecuentes y el pobre desvalijado no se daba cuenta de que le faltaba algo hasta que era demasiado tarde.
Entonces escucharon unas notas de trompetas a lo lejos.
—¡Ya vienen! —gritó Aselo, que era, con diferencia, el más alto de los tres—. ¡Veo a Sabio!
Así era. Después de dos emisarios que anunciaban a gritos quién pagaba los juegos y por qué se celebraban, venían otros dos con estandartes y, un poco más atrás, Sabio, el elefante. Cuando le vieron acercarse, con sus enormes orejas como banderas, y su trompa, balanceándose adelante y atrás, todos aplaudieron. Sabio era un habitante más de la ciudad, y había sido un regalo a la misma del emperador Claudio. Tenía más de treinta años, y todo el mundo lo conocía: los viejos lo recordaban desde que era pequeñito. No era posible imaginarse un animal más simpático, ni más cariñoso. Cuando escuchaba los vítores de la gente, y los piropos que todos le dedicaban parecía que sonriera.
—Qué pena, no tenemos nada para tirarle —se lamentó Marco.
Por lo general, cuando sabían que Sabio iba a salir de paseo, los habitantes de Emerita Augusta le arrojaban manzanas o nabos. Con una puntería envidiable, el elefante capturaba la fruta en el aire, y se la comía, encantado. Pero había que tener cuidado: si la manzana que le tiraban estaba podrida, a veces se la devolvía a su dueño, escupiéndola con desprecio, y barritaba, en advertencia. Tenía una magnífica memoria, y nadie quería enemistarse con él.
Cubierto con su manto de terciopelo rojo con los emblemas imperiales, y con uno de sus dos cuidadores en el lomo, Sabio pasó delante de los tres chicos, con su cola de escobilla tiesa. Parecía que él también se estaba divirtiendo.
A una distancia razonable, porque algunos animales se asustaban si olían el rastro de otros, llegaban los ponis y los caballos salvajes, y luego, en enormes jaulas de madera, con ruedas, tres osos. Parecían aburridos y cansados, quizás por el calor. Solo uno estaba sentado y mostraba un poco de interés por el público que le jaleaba; Marco sabía que no debían dejarse engañar. Esos animales, enfurecidos, podían ser temibles.
Aún no sabían qué harían con ellos. Los juegos del circo podían ser muy variados, y en ocasiones, los enfrentaban los unos contra los otros, o los perseguían. Otras, las menos, les arrojaban un condenado a muerte. A menudo solo los exhibían. Aunque aquellos no parecían osos amaestrados, algunas compañías de diversiones, que también actuaban en el circo, los adiestraban para que hicieran trucos ante el público.
Después llegaban las estrellas de la función, los dos tigres, traídos desde lejanas tierras de Oriente. No cabía duda de que aquellos animales eran salvajes, y posiblemente, muy peligrosos. La multitud ahogó un gemido de admiración al verlos, y los soldados tuvieron que contener a los curiosos que se echaban sobre ellos.
—¡Mantened la distancia! ¡No es seguro acercarse!
Los barrotes de estas jaulas eran de metal, y parecían muy resistentes, pero Marco ahogó un escalofrío.
—¡Son enormes! —dijo Aselo.
—¡Y están manchados!
—No son manchas, son rayas,
—Son manchas alargadas.
—Son rayas parecidas a las de los gatos de casa —cortó Marco—. Se llaman Dino y Artemio.
Aunque habían visto algunos dibujos de tigres en sus libros, en la realidad se parecían muy poco a las ilustraciones. Eran tan grandes como leones, pero sin sus melenas, con una cabeza impresionante de ojos que parecían de cristal, y rayas negras y naranjas les recorrían el poderoso cuerpo. Uno de ellos estaba tumbado, indiferente, pero el otro, nervioso, se removía en la jaula y rugió un par de veces. Una vaharada de olor penetrante, que no se parecía a nada de lo que hubieran olfateado nunca antes, se alzaba a su paso.
—Bonitos, ¿eh?
—Bonitos, pero apestan.
—¿Cómo puede oler el lugar en el que viven?
—Nunca me imaginé que hubiera un animal así —musitó Junia.
Cuando los tigres se hubieron perdido en la siguiente curva, pasaron una serie de soldados a caballo. Escoltaban a los músicos, y a varios esclavos que llevaban las efigies de Júpiter y Diana en brazos, para que todos las vieran. Por delante de ellos, otros esclavos barrían a toda velocidad la paja manchada o el estiércol que los animales pudieran haber dejado, para que los dioses no tuvieran que caminar sobre basura.
—Estoy cansada ya —dijo Junia—. ¿Podemos ir a tomar un refresco?
—Espera un poco; aún falta.
Detrás de los músicos llegaban los toros bravos, conducidos por los mayorales y otros toros mansos. Los niños estaban acostumbrados a verlos, porque eran posiblemente los animales más frecuentes en el circo, y se traían del campo, y no de otros países. De colores que oscilaban entre el pardo y el negro brillante, pasaban en manada, y a diferencia de las otras bestias, no temían nombre.
Con ellos también se organizaban juegos muy variados: a veces algunos acróbatas actuaban a la cretense: se plantaban frente al toro y en el último momento, con un gesto ágil y tomando como apoyo sus cuernos, giraban sus cuerpos y saltaban limpiamente sobre ellos, o se quedaban sobre sus lomos parados un instante antes de correr a ponerse a salvo. Esas actividades eran casi siempre promesas realizadas a los dioses, y necesitaban de mucho entrenamiento.
Otras veces, los toros se enfrentaban a un león, o a un tigre, y otras a cazadores. Los toros nunca salían vivos del circo, y su carne se repartía entre el pueblo como regalo. Además, entregaban otras dádivas: el pan era muy habitual, y pellejos con vino, y cestas con almendras y aceitunas. A los chicos les daban cucuruchos de altramuces.
Esa era también una de las razones porque las que los ediles curules que los organizaban resultaban tan populares: en especial para las familias más pobres, los juegos del circo eran una oportunidad para comer hasta hartarse a cuenta de los políticos. Pan y circo, y con eso, casi todo iba bien.
Entonces, de un lugar desconocido, llegó el rugido de uno de los tigres. No era un rugido contenido, como los que los chicos habían escuchado, sino un ruido aterrador, de un animal furioso y encerrado. Un estremecimiento recorrió a la multitud, y a la manada de toros. Su piel vibró en ondas, como si hubieran tirado una piedra a un estanque, los mansos arrancaron a correr, asustados por el olor o el rugido del tigre, y los toros bravos rompieron la manada y se dispersaron en todas las direcciones.
La gente comenzó a gritar, y las primeras filas echaron a correr. Marco apenas tuvo tiempo de reaccionar y de agarrar a su hermana.
—¡Dame la mano! —gritó.
Junia parecía paralizada, con el sombrero de paja ladeado sobre el rostro, y fue él el que tuvo que cogerla del brazo y obligarla a correr.
—¿Qué haces? ¡Corre!
Pero la gente, que escapaba de otro toro que había tomado la delantera, se le arrojó encima, y tuvo que esquivarla, medio arrastrado por la multitud. Vio a Aselo un poco más adelante, pero se sintió incapaz de alcanzarlo.
—¡Junia!
—¡Marco!
Marco notó cómo el bracito de la niña se le escapaba entre los dedos, y aunque se aferró a la tela que lo cubría, una nueva oleada de gente se interpuso entre su hermana y él.
—¡No me sueltes!
El toro, ahora así, resultaba visible, y movía su cabeza a un lado y a otro, perdido de su manada. Otro, algo más allá, rascaba el suelo con la pezuña y bramaba. Por todas partes la gente corría, intentaba buscar un callejón, escapaba de las fieras. El desfile se había convertido en una pesadilla.
—¡Junia! ¡Junia! —gritó Marco, desesperado, pero ya la había perdido. Intentó abrirse camino hacia ella, pero la fuerza de la gente era demasiado potente, y le arrastraban hacia las casas. Tuvo miedo de caerse y de que le pisaran, y dio la espalda y se dejó llevar. Cuando logró librarse de la multitud, miró a su alrededor. Los toros, reagrupados, se alejaban trotando, perseguidos por los soldados y por los mayorales. El polvo se asentaba poco a poco, y permitía reconocer algunas figuras. Pronto, la via antes llena de gente estaba vacía. Y de Junia, ni rastro.
1 El atrio, o atrium, era una estancia de la domus, o casa romana, que consistía en un patio cubierto con una abertura central por la que entraba el agua de lluvia.
2 Casa de fieras.
3 Antigua región histórica de Asia Central.
4 Espacio público de las ciudades romanas donde se disponía el mercado, los principales templos, negocios… Era el lugar común para hacer vida social.
2
Estaba a punto de anochecer y no se sabía nada de Junia. Se la había tragado la tierra, nadie la había visto. Los chicos habían recorrido varias veces el trayecto del desfile, todos los esclavos se habían dividido para buscarla por las calles, o preguntar por ella en todas las casas conocidas, mientras los ancianos se quedaban de guardia, por si regresaba. Portulio, que era el hombre de confianza del tío, y Anthos, que se encargaba de la seguridad de la casa y del tío en sus viajes, habían movido sus contactos, sin resultados.
A mediodía encontraron su sombrero, con la cinta rota, y muy pisoteado; Marco estaba abatido, y por una vez, a Aselo no se le ocurría nada qué decir para animarle. El tío, pálido y con la línea de los labios reducida a una raya seria, intentó unas palabras consoladoras.
—Vamos a pensar con un poco de sensatez: si los toros la hubieran arrollado, lo sabríamos. Si estuviera malherida, lo sabríamos: he ido varias veces a preguntar y los ediles5 me han asegurado que salvo algunos magullados, no ha habido heridos durante el desfile.
—Pero si estuviera bien, hubiera regresado ya a casa: Junia se orienta bien, y tiene ojos y oídos y voz, y puede decir dónde vive.
El tío asintió.
—Eso es verdad. La peor de las situaciones es que la hayan raptado y quieran pedir un rescate por ella. Con tal de que no le hagan daño, pagaré lo que sea.
—Con todo el respeto, amo Julio —dijo Milón el Cartaginés—, Emerita Augusta no es Roma, ni siquiera Itálica, donde los robos y los raptos son frecuentes. Aquí todo el mundo nos conoce, y no pasan esas cosas. Esta es una ciudad tranquila y de gente buena.
—Las cosas nunca pasan hasta que nos pasan a nosotros —replicó el tío—. Entonces nos da la sensación de que estábamos ciegos y de que la vida ha transcurrido ante nuestros ojos sin enterarnos.
Pero pese a todo, se quedó un poco más tranquilo. Milón el Cartaginés era un liberto del tío Julio, que seguía a su servicio y que durante los últimos meses vivía en la casa. El tío lo había liberado cuando cumplió los 30 años, en consideración a su fidelidad. Le había acompañado en casi todos sus viajes, sabía leer y escribir, y era al mismo tiempo muy valiente y muy prudente. Portulio y Anthos le mostraban gran respeto, y esperaban a escuchar su opinión antes de hablar.
Además, era uno de los pocos negros que vivían en Emerita Augusta en aquellos momentos, de manera que todo el mundo lo conocía. Sin embargo, no se llamaba el Cartaginés porque hubiera nacido en Cartago, sino porque había realizado varios viajes por esas tierras, primero como soldado, y después de haber sido liberado, como escolta de algunas expediciones por el norte de África.
Marco y Aselo, en cambio, se notaban bajo una enorme piedra a la que añadieran peso cada hora. Al principio sentían mucho miedo a cómo reaccionarían los mayores: aunque estaban acostumbrados a pequeñas broncas por tonterías cotidianas, se habían asustado de verdad al perder a Junia. Después esa preocupación dejó paso a una cierta rabia. ¿Qué hacía Junia? ¿Dónde estaba? Si era una broma, ¿no estaba durando ya demasiado? Por último comenzaron a pensar en ella, y en qué le podía haber pasado. Marco se imaginó la vida sin su hermanita, y notó que no podía respirar.
Entonces el portero entró acompañado de un esclavo desconocido con un manto que a Marco, en cambio, le resultaba familiar: la mayoría de las familias de Emerita Augusta intentaban que sus esclavos, en particular los que trabajaban fuera de la casa, estuvieran bien vestidos, como una señal de prosperidad y de nobleza, pero un puñado de ellos los vestían con una especie de uniforme, como si tuvieran un pequeño ejército bajo su mando. Al tío aquello le parecía pretencioso y de nuevo rico, pero se había puesto de moda, y era un método práctico para distinguir de un vistazo a unos de otros.
—Soy de la casa Domicia, y vengo en nombre de Druso Quinto para entregar este mensaje.
Marco lo cogió y rasgó el sello de cera que traía el mensaje.
Junia Julia a su padre y hermano:
Amadísimos míos, no sufráis. Me encuentro perfectamente bien cuidada en la casa de los Domicius, que me han recogido, y quienes me llevarán cuando me haya recuperado por completo de una dolencia pasajera.
Os deja el corazón,
Junia Julia
—Esto no lo ha escrito mi hija —dijo el tío Julio—. Ella es incapaz de tanta cursilería.
Marco no dijo nada, pero pensó que el tío Julio conocía muy poco a los extremos que era capaz de llegar Junia cuando hablaba con sus amigas. De todas maneras, sí que sonaba un poco extraño.
—¿Qué le ha pasado a la dama Junia, y por qué está en vuestra casa? —preguntó Teseo.
El mensajero se encogió de hombros.
—Yo solo tengo órdenes de entregar esta carta y de responder que la damita está bien.
—Nadie tiene por qué traer a mi hija a su propia casa, como si no tuviera parientes que fueran a por ella. Adelántate, y dile a tus amos que en un rato pasaremos a recoger a la niña, y que estamos muy agradecidos por su hospitalidad y por el mensaje.
El esclavo de los Domicius se inclinó con desgana y se retiró sin la menor prisa. Parecía un poco extrañado de no haber recibido una propina por haber traído buenas noticias.
—¿Conoces a esa familia, Marco? —le preguntó el tío—. Yo conocí en tiempos al viejo Quinto, pero ya murió. Este Druso Quinto debe ser su hijo, o su nieto.
—Creo que su nieto —dijo Marco—. Sí, lo conozco un poco, de las lecciones.
Desde hacía casi un año, Marco había completado la formación que le daba en casa el viejo Teseo con unas lecciones particulares con un maestro en leyes llamado Sartiliano. Era un anciano algo pomposo, muy severo, pero una auténtica eminencia en su materia. Desde Roma le consultaban por escrito algunos senadores, y él mismo había residido allí durante la época del emperador Nerón, hasta que regresó con discreción a Emerita Augusta. El emperador Nerón había ordenado asesinar a muchos nobles hispanos, entre ellos Séneca, que era amigo personal de Sartiliano, y todos los que pudieron huir y ponerse a salvo lo hicieron lo antes posible.
En su casa, Sartiliano acogía a algunos de los hijos de las mejores familias de la ciudad para enseñarles oratoria, historia y leyes. No bastaba con ser rico, sino que debían demostrar que eran inteligentes y constantes, y el tío Julio se había alegrado mucho cuando Marco había sido admitido en ese selecto círculo.
Marco era de los pupilos más jóvenes, y le costaba seguir el ritmo de las lecciones, que eran largos discursos del maestro, seguidos de preguntas a cada uno de los chicos. Las preguntas nunca se respondían con un sí o un no, sino que debían demostrar que los alumnos habían prestado atención y que eran capaces de pensar por ellos mismos. Y Druso Quinto era uno de los mayores, más bien callado, con los ojos y el pelo muy negros y un grupito inseparable de amigos de su edad. Como Marco, era huérfano, y estaba bajo la tutela de un pariente.
Eutyces, la nodriza, dio dos palmadas para llamar a una de las esclavas.
—Niña, corre al huerto y corta un buen ramo de flores, las suficientes para que te llenen los dos brazos. Y no seas tacaña con las rosas. —Luego cambió una mirada con Julio, que parecía extrañado—. ¿Qué? Una cosa es que dejemos marchar al mensajero sin un regalo y otra que nos presentemos en una casa sin llevar al menos un obsequio. Aquí nadie parece preocuparse por las buenas formas.
—Tienes razón —concedió el tío—, una cosa es que no me haya gustado el mensaje y otra saltarme las normas de cortesía. Prepara esas flores, y cuando hayamos traído de regreso a la niña, les mandaremos un buen obsequio.
Era ya de noche, un momento poco adecuado para visitas, cuando el cortejo de los Albius partió para la casa Domicia. Iban el tío Julio y Milón el Cartaginés, Marco, montado en su mula Caballo, Aselo, y cuatro esclavos con una litera para Junia. La litera no se usaba casi nunca, y los esclavos protestaron cuando hubo que sacarla, porque estaba sucia, y era un trasto pesado y anticuado. Dentro de la litera, el ramo de flores, envuelto en tiras de seda, que Eutyces había preparado. Atrás quedó Leo, el perro de Marco, que desde la mañana estaba triste y sospechaba que algo raro pasaba, porque lloraba y gemía constantemente.
La casa se encontraba casi a las afueras de la ciudad, y era más una villa que una casa urbana. La encontraron bien iluminada: desde luego, esperaban su visita. Los esclavos de los Domicius ayudaron a los de la litera, y les ofrecieron un refresco. En el atrio, la señora de la casa y su hijo Druso Quinto aguardaban a sus visitantes.
—¡Qué afortunados hemos sido en mitad de este caos por habernos encontrado con esta adorable criatura! —dijo Balbia Lilia, la madre. Bien vestida y mejor peinada con un tocado a la moda fijado sobre varias docenas de rizos, tenía el inconfundible acento de los ricos de la ciudad—. ¡Qué afortunados!
—Me alegra ver que sois de las que veis el lado luminoso de los acontecimientos —dijo el tío Julio.
—Bueno, es nuestra responsabilidad el fijarnos en la luz o fijarnos en la sombra, ¿verdad? Yo prefiero ver siempre la luz.
—Quien siempre mira al sol, se queda ciego —replicó él.
—Eso es verdad: pero como cada día trae su noche, no creo que yo corra ese peligro.
—No quiero molestaros más de lo necesario, y es tarde, y ya os hemos dado suficientes problemas. Traednos a Junia y os libraremos ya de esa carga.
—En absoluto, en absoluto. Esa chiquilla vuestra es deliciosa. ¡Qué bien la habéis educado! En realidad, era vuestra sobrina, ¿verdad?, y la adoptasteis. ¡Y sin madre!
—Nos las hemos arreglado bastante bien, sí.
—Ahora —dijo Balbia Lilia—, no podéis llevárosla. La pobre criatura se ha llevado un susto enorme, y necesita reposo.
—Ya ha reposado todo el día, creo yo.
Marco no pudo contenerse.
—¿Está bien mi hermana?
—Está bien, pero se ha torcido un tobillo y una muñeca. No está en condiciones de moverse.
—Hemos traído una litera.
Balbia Lilia se mordió el labio inferior y luego sonrió de nuevo.
—Pero pasad a verla. Está en esta habitación.
La estancia del piso bajo en la que descansaba Junia había sido improvisada rápidamente, como a veces ocurría en estas casas grandes. Como todos los muebles (la cama, los arcones, los jarrones y los aguamaniles) podían moverse y eran ligeros, dependiendo del clima, o de un capricho, el dueño podía mudarse en media hora de una habitación a otra. Los frescos de las paredes, con flores y frutas, delataban que aquel cuarto solía ser un comedor. Junia estaba recostada sobre un diván, con una pierna en alto y adormilada.
—Junia, puella6 —le dijo el tío, con voz suave—. Despierta, nos vamos a casa.
Junia abrió los ojos y sonrió.
—Me duele mucho el tobillo —dijo.
—Ya lo sé. Iremos con cuidado.
—Se cayó y al apoyarse sobre la muñeca se hizo daño —explicó Druso Quinto—. Como no se podía mover, la hemos acostado, hemos llamado a nuestro galeno7 y le ha dado un tónico para el dolor. Por eso tiene así los ojos.
Las pupilas de Junia estaban dilatadas y sus ojos parecían pozos negros.
—Deberías dejarla dormir aquí esta noche —dijo Balbia Lilia, con toda dulzura—. No es molestia ninguna, y sus huesos son jóvenes. Tienen que soldar bien. Al fin y al cabo, sine amicitia, vitam esse nullam.
—Sin amistad, la vida no merece la pena —musitó el tío—. Cicerón, siempre tan acertado. Muchas gracias, dama Balbia. Dejaremos la litera aquí. Mañana vendremos a por Junia, y veremos de qué manera podemos corresponder a estos cuidados y a esta amistad.
—No hay prisa —respondió, mientras los escoltaba hasta la puerta—. De verdad, estamos encantados con ella. Nos va a costar un gran esfuerzo devolvérosla.
5 Cargo público que se encargaba, entre otras tareas, de la organización de los juegos y de resolver pleitos menores relacionados con el comercio.
6 Niña.
7 Médico.
3
—Ya puedes guardar todo eso —escupió el tío a la cocinera, que esperaba con una bandeja llena de dulces de calabaza recién fritos—. La niña no duerme hoy en casa.
Después, de muy mal humor, cogió un par de ellos y se los metió en la boca.
—Pero ¿está bien? —preguntó Teseo.
—Tiene un tobillo y una muñeca magullados, pero eso no es lo peor. Lo realmente malo es que yo tenía razón: me la han raptado. No de la manera que esperaba, pero es un rapto en toda regla.
—Padrino, ¿por qué estás tan enfadado? Tú eres el equilibrio personificado… Junia está bien, la cuida una familia conocida, mañana estará en casa.
El tío masticó con rabia, y se tomó su tiempo antes de responder.
—No lo sé. Nada de esto me gusta un pelo, no sé qué es. Una intuición que ha comenzado a despertarse esta mañana, cuando no encontrábamos a Junia. ¿Tú crees que la manera de los Domicius es la forma correcta de actuar? Si tú encontraras a una niña que se ha perdido y que no puede andar, ¿no avisarías ante todo a su familia para que supieran que está bien, y decidieran cómo y quién debe curarla, en lugar de tenerla medio día oculta, y darle un narcótico, y escribir una carta en su nombre?
—Bueno, pero primero se han preocupado por curar a Junia y luego…
—Sí, sí —se impacientó el tío—. Si analizas cada acción, todo tiene su lógica. Balbia Lilia es una viuda respetable, y no hay nada que reprocharle. Pero es todo, en conjunto, lo que me despierta las alertas, y he aprendido a fiarme de mi instinto en estos casos. Nada de esto me gusta lo más mínimo. Nada. ¿Tú qué opinas, Milón?
—Que a mí me parece una cortesía normal entre vecinos. Pero yo no tengo una hija.
—Quizás esa sea la clave —reflexionó el tío—. Junia es mi niña, mi debilidad, y hace tiempo que muchas cosas en torno a ella me preocupan. Puede que esté reaccionando de una manera exagerada. Tenéis razón. Debo tranquilizarme y ver las cosas desde una distancia razonable. Marco, por Júpiter, haz algo con ese perro. Explícale que no se ha muerto nadie en la casa.
Aselo le tiró con disimulo un hueso bastante grande y Leo se animó de forma considerable. Los dos amigos se quedaron hasta muy tarde sentados junto al impluvium8. Miraban las estrellas, que se veían muy cerca de la tierra, como grandes antorchas en un día de fiesta.
—Con lo bien que ha comenzado el día, y lo mucho que se ha torcido.
—Pero esta vez no ha sido culpa nuestra —dijo Aselo.
Tenía razón, pero entonces, ¿por qué se sentían tan mal?
Trajeron a Junia en la litera a la mañana siguiente, pero estaba tan irritable y tan insoportable que Marco casi se arrepintió de recuperarla.
—Me ha visto todo el mundo —se lamentaba—, he sido el espectáculo de toda la ciudad. ¿No podíais llevarme por calles un poco menos concurridas? ¡Con Milón como escolta! ¡Y con este trasto! Padre, tenemos que comprar una litera nueva. Me da vergüenza que me vean con esta.
—¿Y para qué quieres una litera? ¿No tienes dos piernas?
—Si me vais a tratar así, podríais haberme dejado con los Domicius. Al menos ellos parecían contentos conmigo.
—Eso es porque no han llegado a conocerte a fondo —replicó Marco.
Junia insistió en que la dejaran en una cama en un cuarto de la planta baja, cerca del salón, donde podría recibir a sus visitas. La nodriza, que había preparado una estancia exactamente al otro lado, para poder atender mejor a Junia, dudó por un momento y después obedeció.
—Te has torcido un tobillo, no es el fin del mundo —se burló Marco—. ¿Cuánta gente crees que va a venir a visitarte?
—Claro, lo mío es una tontería, no como cuando tú te rompiste la pierna haciéndote el héroe, ¿verdad?
Marco se enfureció tanto que se quedó mudo un instante.
—Tú…
—Tú nada —cortó el tío—. Sé amable con tu hermana. Y tú, Junia, deja de darte esos aires o te mando a la cuadra con los caballos hasta que entres en razón.
Los dos hermanos, cada uno por sus motivos, se miraron con rencor.
—En esta casa no hacemos nada con estilo —se lamentó Junia.
—Y eso no parecía molestarte en absoluto hasta ayer —dijo el tío—. A ver, Junia, cuéntanos todo. No sabemos nada de lo que te ha pasado, más que un par de vaguedades. Quiero saber qué ha ocurrido para que la niña encantadora que salió ayer por la puerta de mi casa haya regresado hoy convertida en una remilgada a la que no le vale lo que le ofrecen en su casa.
—Fue horrible, padre. Fue horrible. Al principio, todo parecía un desfile normal. Vimos a Sabio, y a los tigres, y nos estábamos divirtiendo. Entonces se soltaron los toros, y el brazo o la hebilla de alguien debió engancharse en mi manto, porque me sentí arrastrada, y me solté de la mano de Marco. Tiraban de mí con una fuerza que no podía resistir, y aunque veía a los chicos, y ellos intentaban acercarse, pronto me caí, y ya no pude ver nada más. Me protegí la cabeza con los brazos, y me hice un ovillo bajo el sombrero, para protegerme. Me pisaron la mano y los pies, y entonces pensé que tenía que moverme. Me alejé gateando hasta una pared. Tenía muchísimo miedo a que uno de los toros me embistiese. Me parecía sentir un dolor como el de un cuerno que me atravesaba, y me costaba respirar. Entonces los gritos pararon, abrí los ojos, y vi que aunque alguna gente continuaba corriendo, él estaba de pie frente a mí y me preguntaba si estaba bien.
—¿Él? —preguntó el tío.
—Druso Quinto, quiero decir.
Marco puso los ojos en blanco. El tío puso los ojos en blanco casi a la vez.