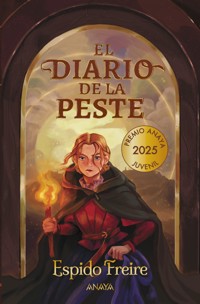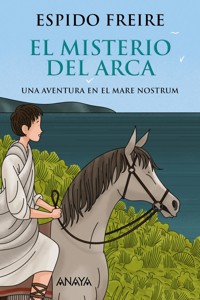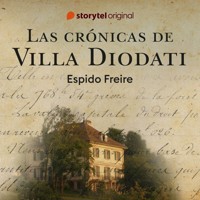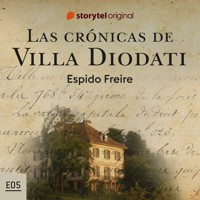Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Algaida Editores
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: ALGAIDA LITERARIA - PREMIO ATENEO DE SEVILLA
- Sprache: Spanisch
Isabella de Betancourt y Dolores Hamilton son dos adolescentes pertenecientes a la alta burguesía británica instalada en Tenerife a finales del siglo xix. Su vida ha transcurrido apacible y regalada, con el único objeto de casarse y perpetuar con su matrimonio el juego de alianzas e intereses que han diseñado para ellas sus mayores. La llegada a la isla de Scott y Thomas, dos muchachos de su edad, cambiará sus vidas y les hará enfrentarse por primera vez con las rígidas normas sociales de sus familias y de su clase. En vano tratarán de refugiarse en Soria Moria -un lugar mítico de los cuentos nórdicos, a salvo del tiempo y de la muerte-, pero ya ha pasado el momento de la imaginación y de los juegos infantiles, y la realidad se impone con la llegada de la edad adulta. Y por si eso fuera poco, el año 1914 está a punto de comenzar, y con él una guerra de proporciones hasta entonces desconocidas... Soria Moria, que obtuvo el XXXIX Premio Ateneo de Sevilla, es un reencuentro del lector con la narrativa más inquietante y sugerente de Espido Freire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
XXXIX PREMIO DE NOVELA ATENEO DE SEVILLA
El jurado de los Premios Ateneo de Sevilla de Novela estuvo compuesto por Enrique Barrero (Presidente del Ateneo de Sevilla), Matilde Donaire, Marta Rivera de la Cruz, Ana María Ruiz Tagle, Fernando Marías, Miguel Ángel Matellanes, Vicente Luis Mora, Carlos Muñiz, Francisco Prior y Julio Manuel de la Rosa y Antonio Rodríguez Almodóvar. La novela Soria Moria, de Espido Freire, resultó ganadora del XXXIX Premio de Novela Ateneo de Sevilla, que fue patrocinado por la Fundación Cajasur.
Espido Freire
Soria Moria
Contenido
Cubierta
Verano de 1914
Comienzos de verano de 1936
Verano y otoño de 1913
Invierno de 1913
Primavera y verano de 1914
Verano de 1936
Créditos
En esta corriente siempre en movimiento y dentro de la cual no hay punto alguno de referencia, ¿qué les sucede a las cosas fugaces a las cuales en tan alto aprecio tiene el hombre? Quien eso haga obra como si decidiera enamorarse de un gorrión que pasa volando sobre él para perderse de vista en un segundo.
MARCO AURELIO
I get frightened now of indulging in dreams, so vivid that they seem recollections rather than imaginations, but they seldom last more than a half-an-hour; and the sound of the earthly bells in the distance, and presently the wreathing of steam upon the trees where the railway runs, call me back to the years I cannot convince myself of living in.
Carta de Sir E. C. BURNE-JONESa W. MORRIS
Verano de 1914
Escúchame: nada ha sido como imaginé, nada ocurrió tal y como lo contamos ahora, en las cartas y los poemas que enviamos a casa, a las madres, a las novias y a los hermanos menores que desean unirse a nosotros, inflamados por la misma llama heroica que nos ha traído aquí. Mentimos, como siempre, para protegeros, para que los débiles y los dulces no tengáis que preocuparos y penséis en nosotros sin debilidad y con dulzura. Ya sabemos que a los pequeños, cuando les llegue la hora, no les reclutarán con cuentos patrióticos, sino con la realidad apremiante de que los alemanes se encuentran a las puertas.
Aún es posible ganar la guerra; eso creemos todos. Exigirá mucha más sangre, más barro y más desilusión, pero no somos cobardes. Tan sólo estamos muy cansados, cansados y hambrientos, nada que no pueda remediarse con sueño y buenas comidas calientes. La moral se mantiene alta, y no conozco a un solo inglés que no sea un patriota, pero nos permiten demasiado tiempo libre, en tensión, sin nada salvo la espera de una orden nueva, y la cabeza se enreda en pensamientos terribles y obsesivos. He visto a hombres volverse locos solos, no por cobardía, sino por el horror que regresa una y otra vez a su mente.
La lucha, al menos, por cruel que resulte, nos obliga a correr, a sobrevivir, a decisiones tomadas con el mayor tino posible. En su afán por protegernos, los mandos rotan a los soldados, de manera que pasemos apenas unos días en el frente, y luego nos enterremos en las trincheras, y luego a los vagones de transporte, para comenzar de nuevo. Algunos infantes soportan con estoicismo y valor la estancia en el frente, pero caen luego en el abatimiento más absoluto en las trincheras. Si no lo creyeran un deshonor, pienso que serían muchos los que terminarían con su vida. Todos soportamos pesadillas, y algunos gritan dormidos. Cada noche sueño con caballos reventados por una granada, con los intestinos hinchados por el agua corrompida. He visto escenas mucho más espantosas, pero sólo sueño con esto. A veces despierto y me sabe la boca a carne podrida.
Me encuentro en una posición intermedia, no demasiado expuesta, en una llanura belga. Una rata podría saltar de trinchera en trinchera desde los acantilados del mar del Norte hasta la frontera con Suiza, protegida del fuego enemigo. Mientras eso ocurre, nosotros somos las ratas. Si levantamos un poco la cabeza, sobre el parapeto, podemos ver a los alemanes.
Están allí, respiran allí, a una distancia de ciento treinta metros. Algunos veteranos cuentan que en Gallipolis la trinchera quedaba a sólo quince metros, y que los alemanes destrozaron a los soldados con granadas de mano. Desde aquí, los morteros fallan a menudo, y el límite de tiro se encuentra tan apurado que muchos aciertos se deben a la casualidad, aunque nuestros francotiradores son buenos, y nuestros smle no desmerecen de sus mausers.
No podemos hacer nada, salvo esperar. Mantenemos un fuego en la trinchera de apoyo, para que sirva como señuelo, y a veces funciona y otras no. Gran parte del trabajo que realizamos es de reparación y de construcción. Apilamos sacos, para que el agua no nos macere los pies. Por las noches, tendemos más alambre de espino. Regresamos, calentamos algo de agua en una lata. Ahora las noches se mantienen tibias, y el silencio se extiende hasta el infinito, sin un solo ruido que lo enturbie. Escuchamos los lamentos de los alemanes, las heridas que les causan los alambres cuando intentan atravesar la tierra de nadie.
Tememos más al alambre de espino que a las balas, porque cada arañazo aquí resulta una maldición mortal. El barro infecta las heridas, y nuestro mayor tesoro son los zapatos gruesos. Una ampolla puede terminar con la amputación de la pierna. Lo he visto. Hay mucha disentería, y con la proximidad del verano aparecerá de nuevo el tifus. Los golpes que descoyuntan miembros, las ondas expansivas de las granadas, todo parece conducir a una muerte invisible y rápida. Cuando los alemanes cargan, corremos a ciegas, entre los zigzags de la tierra. Las trincheras nunca se excavan en línea recta. No sabemos qué nos espera detrás del siguiente repliegue, y muchas veces es algo horrible: la muerte no, Isabella, algo peor.
Los sacos del suelo se mantienen siempre húmedos, pero los ingenieros aún no han ideado nada mejor. Mi trinchera no es profunda. No puede serlo, porque el agua brota si se pisa fuerte cuando nos sacudimos los zapatos. Vivimos entre la tierra, el agua y el fuego. Intentamos a la desesperada tomar un alto, una colina, lo que sea, que nos permita elevarnos y atisbar qué trama, chapoteando en su barro, el enemigo. Cuando lo conseguimos, si la hay, se reparte cerveza. Nos distribuyen puntualmente tabaco, chocolate y algo de alcohol. Para quien no se permita vicios, pueden suponer un buen negocio.
No nos dejan dormir. Memorizamos por el día los nidos de ametralladoras, y el camino de los alambres. Luego, por la noche, comienza la actividad: nos deslizamos en hileras, arrastrándonos bajo las púas, e intentamos capturar a los soldados que hacen lo mismo. A veces el botín resulta interesante. Cartas privadas, salchichas secas, latas de sardinas, periódicos y revistas. Intentamos encontrar información sobre la posición enemiga, pero nunca llevan nada comprometedor encima, y sólo conseguimos saber algo más sobre los soldados a los que hemos matado; eso no resulta agradable. Hay vidas y niños allí, atrapados en las cartas y las fotografías. Por lo general, no pensamos en ello. A los británicos se nos considera los mejores en las escaramuzas entre trincheras. Se nos ha ordenado que los alemanes no ocupen la tierra de nadie, y nos dedicamos a ello. Reptamos sobre los codos y las rodillas, clavamos puñales en la carne tierna, regresamos bajo el fuego enemigo como gusanos, cubiertos de barro y sangre.
Al principio de la guerra, tras cada escaramuza, se declaraba un alto al fuego para recoger a los heridos, y a los muertos. Los soldados de ambos bandos portaban brazaletes de la Cruz Roja para esas ocasiones, y a veces intercambiaban vendas o comida. Me lo contaron los veteranos: yo ya no he vivido eso. A los mandos les desesperaba la lentitud del avance, cuando eso sucedía, y acabaron con ello tras la tregua de Navidad. Han llegado a organizar consejos de guerra para los soldados que intervinieran. De todas maneras, no avanzamos en absoluto; podríamos permitirnos recoger a los muertos que se congelan ante nuestros ojos, y que convierten la tierra de nadie en una pesadilla, un terreno gris y apestoso en el que a veces descienden pájaros carroñeros. De manera que habito ahora en un mundo en el que entierran a los vivos, y dejan que los muertos se pudran al aire.
A veces jugamos a los bolos con las granadas. Granadas y granadas. Cuando llegué aquí no sabía cómo usarlas. Ahora puedo sentir, con los ojos cerrados, cada una de sus rugosidades, y sé cómo cada dedo se curva para lanzarla, y cómo vibra el pecho cuando detonan.
Esperamos. Nunca sabemos nada. Cortan el teléfono a los dos minutos de comenzar el enfrentamiento, y abaten a las palomas mensajeras como nosotros a los cuervos que saquean los cadáveres. En esta espera nuestra ayuda siempre llega tarde, y sabemos que no podemos aguardar nada de quienes deberían auxiliarnos. Estamos solos, Isabella, en mitad de una tierra cenagosa y alimentada por muertos. Quien mantiene la fe se ase a ella. Los oficiales inventamos rumores optimistas, porque nada es demasiado para alegrar el futuro de estos hombres. Yo perderé la fe cuando descubra que los mandos superiores hacen lo mismo con nosotros.
Nos han comunicado que para principios de verano nos desplazarán hacia el sur, hacia la Picardía. Quieren agruparnos junto al río Somme, los ingleses en la orilla norte. No creo cometer ninguna indiscreción contándote esto, ya que incluso las cartas requisadas a los alemanes hablan de ello con libertad, y durante meses no se ha hablado de otra cosa, de la estrategia del general Haig y de la obsesión francesa por recuperar Verdún. Hay quien dice que bebe demasiado (su padre destilaba el whisky Haig&Haig, y gracias a las debilidades de otros pudo ofrecerle una buena educación a sus hijos: como el contrabando en las trincheras), y quien prefería al viejo French, del que se libró como de un perro, al mando del ejército en Bélgica. Otros le veneran. Yo sólo te diré que es escocés, y tú conoces bien la opinión que los escoceses me merecen. De todas maneras, tiene dos hijos pequeños, y quién sabe a dónde volará su mente por la noche, en las horas en las que la soledad se alimenta de carne humana.
Yo me escapo al pasado, Isabella. Pido asilo en Soria Moria. A veces los recuerdos son tan dulces que comienzo a llorar en silencio. Pienso en Dolores, con su pelo corto, de tiñosa, y en los detalles de algunos de los vestidos que llevabas, a los que nunca presté atención pero que de pronto se presentan enteros ante mis ojos, con encajes y botones diminutos. Añoro las conversaciones con Thomas, pero nos observo desde fuera, como si aquellos años nunca hubieran ocurrido en realidad, sino que alguien me los hubiera contado y yo hubiera inventado las escenas, las palabras y los rostros.
Éramos muy hermosos y frágiles, querida prima. Sólo ahora sabemos cuánto. Vivíamos suspendidos sobre un abismo, sobre un suelo de cristal que cuando se quebró me transportó, sin dilaciones, aquí. Pienso también, más a menudo de lo que debiera, en alguien que no me conoció, pero que decidió mi vida, en el asesino del Príncipe Heredero. Otro de los oficiales habla de él, y lo hacemos en secreto, como si ocultáramos una vergüenza. Estuvo destinado en el frente del Este, y cuenta con más información que nosostros sobre ello.
El asesino se llama Gavrilo Princip, y procede de una familia muy pobre. Casi todos sus hermanos murieron en la infancia, y él enfermó de tuberculosis. A los diecinueve años le pidieron que atentara contra los príncipes de Austria, porque se encontraba ya en el segundo grado de tisis, condenado, y sólo suponía una carga para su familia. De manera que cometió ese crimen infame, e intentó acabar con su vida a continuación. Los innobles que le llevaron a ello le habían proporcionado una píldora de cianuro, pero de tan baja calidad que el hombre no murió. Lo han mantenido con vida, porque era menor de edad cuando cometió el magnicidio, y ahora adelgaza y se pudre en una celda en Theresienstadt, imagino que en condiciones no mucho mejores que las nuestras. Imagino a veces que si esa familia se hubiera visto libre del hambre y la tisis, Europa viviría tranquila, en una paz tensa pero continuada. A veces los príncipes no recuerdan que su vida está entrelazada con la de sus gentes, y que si una vena se obstruye, el corazón cesa. Dios le perdone su pecado, y el que nos haya traído a todos aquí.
Mi único consuelo reside en que no puede ser mucho el tiempo que me quede en esta posición, porque hasta ahora se releva a los soldados aproximadamente cada mes, y yo termino ya mi tercera semana. Me envíen a la Picardía, o al frente, daré gracias en silencio. La guerra aún puede ganarse, Isabella, y quizás no haya sido mala cosa para los hombres de mantequilla, como yo, conocer el hierro candente. Pero no deseo pensar en el futuro, porque como las ondulaciones de la trinchera, quién sabe qué esconde. Recibe todo mi afecto, y conserva algún pensamiento de tu mente generosa para tu compañero de juegos, tu primo y admirador.
Scott E. Hawkins
Comienzos de verano de 1936
–Entonces, eso es lo que le ocurrió –dijo Dolores, con la voz entrecortada.
–Eso fue lo que le ocurrió –repitió Isabella, el acento canario aún vivo entre los otros restos que enturbiaban su español.
Fuera, en la calle, el canturreo del tráfico se desparramaba sobre las dos tazas de té que se enfriaban sobre la mesita.
–Si nunca te hubiera conocido –continuó Isabella–, si ni tú ni tu pérfida madre os hubierais cruzado en nuestra vida, mi primo continuaría vivo.
–Si tu primo continuara vivo –dijo Dolores–, si Scott hubiera sobrevivido en el Somme, tú y yo nunca nos hubiéramos encontrado de nuevo. Y no seguirías hablando de él como lo haces, con un puñal dirigido a mi garganta. Nunca, jamás. Yo lo hubiera protegido de ti, de las que eran como tú.
–Tu madre y tú. Sobre vosotras pesa la muerte de un inocente.
Dolores levantó la cabeza. Observó los dedos de Isabella, la sortija con una esmeralda que le quedaba pequeña y apretaba la carne en torno al nudillo.
–Eres ridícula, y hablas como un personaje de opereta. Deja de actuar, Isabella. Ninguno de nosotros era inocente.
Verano y otoño de 1913
Cecily Hamilton mentía de continuo, con la frente alta y la mirada fija, en lo importante y lo trivial, con una pasión oculta por tal desgana que impedía desconfiar de ella. Era una mujer hermosa y liviana, que acababa de cumplir treinta y tres años, y desde hacía tres aseguraba no pasar de los treinta. Había regresado en junio del enlace de su hija Candela, en Gibraltar, y desde entonces la encontraban más melancólica y más solitaria, pálida y gaseosa de encajes en las garden parties de Santa Cruz, como si la tristeza de haber casado a dos hijas en menos de un año la hubiera dejado exhausta y con poco que hacer. Linda, la segunda, esperaba ya un hijo, y la imaginaban redonda y discreta en una hermosa casa de Surrey.
A Candelaria, la recién casada, le aguardaba un viaje de diecisiete días hasta Sierra Leona, con un marido católico que le doblaba la edad y que como regalo de bodas le había entregado a Cecily un aderezo de perlas rosadas, y al mayor Hamilton un alfiler de diamantes sierraleoninos que lucía en el club, a la espera de muchos más, de una sangría viva en la tierra africana.
Les quedaba una hija, Dolores, aún muy joven. Aunque los Hamilton acostumbraban a presentar a sus hijas excepcionalmente pronto, Lola Hamilton no pasaba de los trece años en el verano de 1913. Como muchas niñas de la isla, había nacido con el siglo, y como todas ellas, se balanceaba inquieta entre la inocencia y el coqueteo. Bajo el cielo canario, sus pieles se oscurecían, y el mar tomaba colores inquietantes. Aquel año había resultado seco, y los pozos languidecían, mientras las muchachas inglesas de la isla aguardaban el mundo, y comentaban la buena suerte de Candelaria Hamilton, que viviría entre criados negros y diamantes, con sus rubios cabellos aclarados por el sol.
El verano alimentaba las intrigas que se completaban durante el invierno: llegaban nuevos visitantes, y en manos de la buena sociedad tinerfeña estaba el que decidieran invertir en la isla, o que continuaran viaje hacia las colonias inglesas u holandesas, con ideas nuevas y dinero fresco. Los hombres abrían sus casas, y revelaban secretos a medias para enriquecerse de manera rápida, sin abandonar Europa. Las islas Canarias se presentaban como la nueva Australia, la nueva América, sin alimañas, ni paludismo, ni despedidas definitivas. De las mujeres dependía que ese entorno se volviera irresistible. Las isleñas combinaban la gracia y la educación de las inglesas con una indefinible languidez exótica. Quizás, en el fondo, se agazapara el temperamento indígena, español, una lava que los hombres temían y buscaban. Eran terra incognita.
Cecily Hamilton miraba a su hija menor con los párpados entrecerrados, como si aún no comprendiera bien qué hacer con ella, pues era menos hermosa que Candela, y más despierta que Linda. Había existido otra hija entre los años que separaban a Lola de las mayores, una niña muerta al nacer, sanguinolenta y diminuta, con los ojos cerrados y los puños prietos. No los abrió nunca, y Cecily, aún drogada por el vino y la quinina, había gritado hasta la ronquera; luego supo que era una niña. Entonces calló, perpleja, y durmió durante casi un día sin despertar, ajena a los senos hinchados y doloridos y a la pena muda de su marido y de su madre, que había llegado de Inglaterra para cuidar de ella y de la criatura.
Después había nacido Dolores, con los ojos muy azules y vivos, y un parecido con su padre que casi resultaba grotesco en una niña, como una denuncia de la similitud de las otras hermanas a su madre. Lola tenía del mayor el cabello oscuro, una mandíbula cuadrada y tenaz, y los dedos de las manos cortos y cuadrados, como una artesana. La voz grave de su madre, la cintura estrecha, la propensión a soñar despierta, quedaban ocultas por la esperanza de que el mayor quizás quisiera más a la niña-espejo, al varón invisible y legítimo. Su amor le hacía parecerse a él. Y con el pelo afeitado por el tifus, cubierto por los sombreritos de paja y tela, Lola se asemejaba a un mayor joven, muy anterior en edad al que Cecily había conocido.
A Cecily la idolatraban en la finca de la Orotava, y la respetaban sin maledicencia en Santa Cruz. En el campo se alzaba, rubia y silenciosa, como una santa protectora de los pobres, tras la mano de hierro del mayor. Nunca levantaba la voz, no se movía con brusquedad, regalaba por cada San Miguel –cuando los colonos renovaban el arrendamiento de las tierras– una gallina y una camisa nueva. Lo hacía a escondidas, sabiendo que su marido lo sabía, y aún así encarecía a los campesinos que no dijeran nada al señor, como si el secreto las uniera a ella y a las otras madres, las que tomaban con miramientos la camisa de lienzo y le deseaban buena suerte y buenas bodas. La miss Hamilton era considerada bondadosa, y nadie, salvo los criados de la casa de Santa Cruz y su hija Lola, la habían visto nunca gritar. Y estos callaban, olvidaban, buscaban entre las trizas de su ira a la mujer amable e impasible que paseaba con su hija o con Mademoiselle por las calles empedradas.
Había llegado a la isla cuando aún gateaba, pero se consideraba británica de pies a cabeza. La madre, una mujer que nunca aprendió español y que regresó a Londres en cuanto le fue posible, había pasado gran parte de los años que la familia gastó en Tenerife en la cama, con las cortinas echadas, y dolores constantes que no se aliviaban salvo cuando acudía a los baños en Inglaterra. Se recuperaba en las aguas verdosas y humeantes de Bath, se creía fuerte y sana de nuevo, y enfermaba en cuanto arribaba a Santa Cruz. Llegaron a la conclusión de que el clima canario, las lluvias escasas y la primavera eterna agravaban su enfermedad, fuera cual fuera, y que la sumía en delirios histéricos. Cecily y su hermano crecieron a la sombra de su padre, despreciando la debilidad materna, y con la convicción de que cada tierra ofrecía oportunidades a los astutos, y que el plan divino situaba a cada cual donde mejor le convenía.
–Las enfermedades de mi mujer, y los caprichos de mis hijos –decía de vez en cuando–. Esta tierra da para cubrirlo todo y aun así no dejarme en la miseria.
Tras los años de prosperidad de la cochinilla, habían llegado los de la caña de azúcar, y más tarde, los del vino. El padre, que se había enriquecido con los impuestos de aduanas, no pensaba en regresar a Inglaterra, y contagió ese vínculo a la propia Cecily. Supo, porque él así se lo hizo ver, que en Santa Cruz no abundaban las chicas como ella, de las que estaban cansados en Londres. Si deseaba casarse con un español, no se lo impedirían. Si, por el contrario, elegía un británico, no le resultaría difícil encontrarlo en Tenerife, donde ella aparecería ante los ojos civilizados como un ángel de gracia en medio del desierto.
Aquella era una tierra amorosa con el visitante e implacable con quien deseaba conquistarla. El almirante Nelson había perdido su brazo en Paso Alto, a pocas millas de allí, mientras intentaba desembarcar en la isla. Sin embargo, el naturalista Alexander von Humbolt, seducido por aquellas costas, había elevado un canto de gratitud a la belleza del Teide, y desde el año 1890 los viajeros ingleses que habían leído su tratado se acercaban a comprobarla, a beber vino canario y a entablar redes cada vez más prósperas de comercio. La isla se les ofrecía dulce, femenina y sensual, y ocultaba su desnudez y su humildad con flores, con sol, y con la promesa de más encantos, más riquezas, más placeres.
Aun así, durante tres años, Cecily vivió en Londres con su madre. Pensaban completar su educación de una manera más sofisticada que la ofrecida en las islas, pero fue muy poco lo que aprendió. Le aburría estudiar, y su madre se encontraba siempre débil, siempre quejosa. La acompañó en silencio y con estoicismo, de doctor en doctor, en busca del secreto de sus dolores, hasta que se convenció de que su padre estaba en lo cierto, y que los tímidos intentos de su madre por encontrarle un marido aceptable no concordaban con sus ambiciones ni su carácter. Miraba por las ventanas de la casa de Albion Street y la lluvia constante, las calles pálidas y el idéntico tono de voz convertían todos los días en iguales, y cada uno en el recordatorio de que el tiempo pasaba, y ella no era eterna.
Regresó a Tenerife como quien se reencuentra con la vida, conquistó el corazón del mayor Hamilton sin competencia ni dolor, y se casó a los quince años, con un vestido negro y un velo del mismo color, esbelta y elegante, dueña de sí. En los retratos sus ojos claros refulgían bajo las pestañas, con una timidez muy elogiada, y que era capaz de fingir en casi todas las ocasiones que lo requerían.
Hacía poca vida social, y se comentaba que sin la mano estricta de Mademoiselle, una mujer tan poco mundana se encontraría perdida. Cecily debía gobernar la casa de Santa Cruz, la finca de la Orotava, otra más, extensa y variable, en Fuerteventura, y a tres hijas jóvenes. Cuando se acercaban a visitarla, la encontraban siempre ocupada, y aunque su sonrisa era cordial, y su hospitalidad exquisita, al cabo de poco tiempo los visitantes se sentían molestos, como si en lugar de a una señora elegante visitaran a un hombre de negocios, al que robaran tiempo para lo realmente importante.
En eso, como en muchas otras cosas, Cecily se refugiaba en el espejismo creado: en Mademoiselle, una normanda imponente, de rostro cuadrado y la estatura de un hombre recaían las tareas que ella aborrecía, la administración de los alimentos, los cortes de tela y los privilegios, el control de los criados, las efemérides, el calendario de festejos y visitas, y las notas escritas a mano como agradecimiento por las mercedes recibidas. El rostro amable, la sonrisa fácil, los mostraba ella. El resto de las conveniencias sociales se las dictaba la francesa.
De Mademoiselle sabían muy poco: apenas el lugar donde había nacido, y que tenía dos hermanas más, las dos dedicadas, como ella, a la enseñanza. Su nombre propio, Marie, apenas había resonado dos o tres veces en la familia, siempre de labios del mayor Hamilton. No parecía sentir excesiva simpatía por nadie, ni siquiera por Cecily, con la que se entendía sin palabras, pero tampoco nada merecía su abierto desprecio.
En esa lejanía radicaba su poder. Si debía ilustrar a las niñas con un ejemplo edificante, recurría a la Biblia. Si le interrogaban sobre su infancia, cambiaba de conversación. No contaban con nada con lo que chantajearla, ni con qué convertir sus pies bien calzados en barro. Ni siquiera demostraba una debilidad especial por una comida que le hiciera relamerse. Cuando le quedaba tiempo libre, salía a pasear por alguno de los jardines, o caminaba enérgicamente hasta el puerto, porque creía en la idea de que no había nada como el aire puro para conservar la salud y las fuerzas. No tenía amigas, ni parecía echarlas de menos. Para ella, que defendía a ultranza que las mujeres, al igual que los hombres, debían cultivar diversas aficiones, las caminatas parecían ser la distracción elegida.
Las niñas le habían inventado pasados gloriosos, de los que le quedarían los pendientes que a veces lucía, unas amatistas muy hermosas, y un aristocrático vocabulario. La habrían expulsado de su hogar por enamorarse de un católico, pero el amado había muerto y no le había quedado más remedio que pedir trabajo en la casa de los Hamilton. O habría sobrevivido en un orfanato durante años, hasta que Cecily fue a rescatarla, y algún día descubrirían que, en realidad, eran hermanas.
Esa idea estremecía a las tres hermanas Hamilton, porque, por más que no pudieran recordar un momento en el que Mademoiselle no viviera en su casa, nunca la habían confundido con un miembro de la familia. Poseía la rigidez de Cecily, pero nada de su encanto, y era, en cierta medida, una madrastra sin momentos de debilidad. No la querían. En ciertos momentos, cuando ni los mimos ni las súplicas hacían mella en ella, la educación y las miradas bajas apenas podían ocultar un odio sembrado a muy poca profundidad; dos lágrimas bastaban para que rebrotara.
La historia real era que había sido seleccionada a través de la madre de Cecily, que la había conocido durante una estancia en Bath, y a quien había impresionado su seriedad y su buen acento en varios idiomas. Era, sin duda, la mejor institutriz posible en música y lenguas, mucho más inteligente y capaz, se temía Cecily, que sus propias alumnas. Cuando se requirió de ella que, además del cuidado de las niñas, tomara en sus manos el de la casa, se limitó a dar órdenes a los criados con la misma serenidad y distancia que a sus alumnas. Se había convertido en la piedra angular de la casa, y la persona que, junto con Cecily, más trabajaba en ella; pero si se había percatado de ello, nunca se quejó, ni pareció a disgusto. Cuando murió, en 1922, aún al servicio de los Hamilton, casi no sabían más de ella que el primer día que la recogieron en el puerto veinticinco años antes. Aparentaba la misma edad, y conservaba el mismo aire circunspecto.
Nunca la habían visto sin el cabello peinado, reluciente en un moño que seguía la moda con algo de retraso, digno y apretado, ni con una arruga en la ropa. Salvo para las lecciones, raras veces se la encontraba sentada. Tampoco había tenido que elevar jamás la voz, que sonaba apenas un poco socarrona, si debía regañar, o abiertamente irónica, si la falta cometida era más grave. En ocasiones, no sabían dónde terminaban las recriminaciones aguzadas de Mademoiselle, que les llenaban los ojos de lágrimas, y dónde la cuidadosa indiferencia de Cecily, que les hacía que el corazón se convirtiera en plomo.
Cecily autorizaba cada uno de los pagos, y no había una moneda que se moviera en sus casas de la que ella no llevara cuenta: desde el dinero para alfileres que se les daba a sus hijas a las reservas anuales, que se invertían en Inglaterra a un interés conveniente. Sabía qué barcos atracaban y cuáles abandonaban la isla, y con qué carga. Como todas las madres, conocía a quién saludar y a quién no, y con quién no estaba dispuesta a que se cruzaran sus hijas. Observaba a las otras niñas, y preveía luchas y ataques, y cómo evitarlos. No le gustaban las confrontaciones. Lo que de verdad ansiaba era el triunfo.
Con discreción y como por casualidad, escuchaba las conversaciones de los hombres, y le preguntaba a su marido, si no lo comprendía, de qué se había tratado. Tenía una mente rápida, y una sed inmensa de poder, que se tragaba cada día, mientras se vestía, mientras visitaba a amigas y pagaba atenciones, y que cada día le pesaba más. Si hubiera tenido un hijo varón, pensaba en ocasiones, qué admirable dúo hubieran conformado: su hijo se habría transformado en el ejecutor de sus miras, podría llevar a cabo los planes que a ella no le estaban permitidos, y que su marido ni siquiera tenía en cuenta.
Le conmovían la pobreza y la ignorancia, y en lo posible, intentaba remediarlas. Si hubiera nacido en otra clase social, quizás hubiera marchado a África, a ser misionera. Necesitaba resultados rápidos, y un agradecimiento igualmente inmediato. Por eso se sentía más a gusto rodeada de las mujeres campesinas, o de los jóvenes hijos de sus amigas: la admiraban sin reservas y sin cuestionamientos, obedecían con rapidez, y las cosas se llevaban a cabo exactamente como ella deseaba.
Entre los ingleses de la isla gozaba de buena reputación; tal vez se adelantaba demasiado a los tiempos para su gusto, pero lo hacía en temas superficiales, que irritaban sin molestar: era de las primeras en lucir las propuestas de la moda, fueran las que fueran, y a veces dejaba de lado su actitud tímida para hablar con excesiva claridad sobre los temas corporales. Pero su marido era un conservador declarado, ella no faltaba en ninguna celebración religiosa, y al fin y al cabo, los tiempos estaban cambiando, y en las Canarias, que distaban mucho de adaptarse a las costumbres europeas, se escandalizaban de usos completamente aceptados en el continente.
Si la apreciaban tanto, y no hablaban mal de ella, se debía también a que sus hijas habían mostrado la delicadeza de casarse con muchachos de fuera de la isla: Linda, con un hacendado pudiente, socio lejano de su padre, que se había quedado prendado de sus tobillos entrevistos bajo las faldas modernas, de las que Linda Hamilton era una escandalosa defensora. Después de ella, otras siguieron el ejemplo de las faldas cortas, que le habían proporcionado a ella un noviazgo relámpago, una luna de miel breve en Madeira, y una vida ya encaminada.
La esposa de Hamilton era innovadora, sí. Algo reservada, de humor cambiante y con tendencia a la melancolía. Pero en nada podían encontrarle otros defectos.