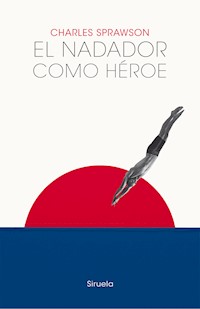
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
Convertido desde su publicación en un clásico inmediato, el nadador y buceador Charles Sprawson (1941-2020) explora en esta original y seductora obra de historia cultural el significado que las distintas sociedades han otorgado al arte de nadar: en la Grecia clásica y la Roma imperial, en la Inglaterra y la Alemania del siglo XIX o en los Estados Unidos y el Japón de los últimos cincuenta años. Sprawson nos ofrece además fascinantes destellos de la vida de los grandes héroes nadadores: Byron saltando dramáticamente entre las olas durante el funeral de Shelley; Edgar Allan Poe y sus solitarios y misteriosos baños; Rupert Brooke nadando desnudo junto a Virginia Woolf; Hart Crane zambulléndose hasta morir en la bahía de México… Celebración literaria de una pasión, brillante obra de culto repleta de sugerentes referencias —a Goethe y Coleridge, a Scott Fitzgerald y Yukio Mishima, al cine de Riefenstahl y los musicales acuáticos de Hollywood, a Johnny Weissmuller y la competición olímpica—, El nadador como héroe (1992) no es solo el mejor libro sobre natación que existe, sino quizá el mejor libro jamás escrito sobre cualquier deporte. «Este libro espléndido y totalmente original es tan estimulante como una zambullida en champán».Iris Murdoch «El nadador como héroe es el gran, maravilloso libro de culto sobre la natación literaria».Jacinto Antón, El País«Este libro fascinará tanto a los aficionados a la natación como a quienes nunca sintieron necesidad de perfeccionar su estilo de crol».Juan Claudio de Ramón, La Lectura, El Mundo
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: marzo de 2023
Título original: Haunts of the Black Masseur. The Swimmer as Hero
En cubierta: imagen © Volodymyr Melnyk / Alamy Stock PhotoDiseño gráfico: Gloria Gauger
© Charles Sprawson, 1992
© De la traducción, Lorenzo Luengo
© Ediciones Siruela, S. A., 2023
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19744-04-3
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Prefacio
I La supremacía inglesa
II Aguas clásicas
III El estilo Eton
IV La tradición byroniana
V Características del nadador inglés
VI Romanticismo alemán
VII El sueño americano
VIII La década japonesa
Agradecimientos
«Cuando veo a un nadador, pinto a un ahogado».
JACQUES PRÉVERT, Le Quai des Brumes
«Hete aquí farfullando a Donne o a Baudelaire,
hete aquí remedando a ese reloj de cuco,
hete aquí sirviendo en doble falta para el set,
hete aquí nadando, desnudo en una roca de Dalmacia,
hete aquí burlando al sol poniente,
hete aquí con Proust, a bordo de tu corbeta malhadada…».
LOUIS MACNEICE, El caído (in memoriamG. H. S.), en la muerte de un amigo ahogado en mitad del Atlántico durante la guerra
Prefacio
«Los dioses que hace cientos de años se marcharon de Nápoles aún se encuentran en la India, así que para mí es como volver a casa. En la India puedo sentir lo que hace muchos años suponía estar en Italia».
FRANCESCO CLEMENTE
Aprendí a nadar en la India, en una piscina que Ranjitsinhji, el jugador de críquet eduardiano, había donado a la escuela. Yo era el único niño inglés del colegio. Mi padre era el director, y sir K. S. Ranjitsinhji, el Jam Sahib de Nawanagar, su más eminente exalumno, aunque no era sino uno de los muchos príncipes que allí había. A veces su sucesor nos permitía bañarnos en las desbordadas criptas subterráneas de su palacio vecino, entre columnas que desaparecían misteriosamente en un agua negra. Arriba, en las paredes del palacio, aún colgaban los cuadros de muchachos bañándose pintados por Tuke, que el Jam Sahib había reunido durante los años en que jugaba al críquet en Inglaterra.
En aquel árido yermo de las llanuras occidentales a ningún otro inglés parecía que nadar le importase. Los jardines de los administradores carecían de piscinas, y tampoco las había en los acantonamientos para los soldados. Cuando estos viajaban a las montañas para huir del calor era, más que nada, para navegar o remar en el lago de Nainital. Mientras escribo tengo delante de mí una acuarela de Samuel Daniell en la que aparecen unas chicas indias bañándose y lavándose el pelo en un claro de la jungla, entre las cataratas y las charcas de un río situado en el sur de la India. En las pinturas inglesas los hindúes aparecen saltando al agua desde las terrazas de los templos o repantigados en la parte menos profunda de los lagos. Sin embargo, se diría que para los propios ingleses nadar no era algo demasiado aceptable. Tenían la sensación de que era preciso guardar las apariencias, como se ve en esos retratos que Arthur Devis pintó de los ingleses y sus esposas, todos ellos vestidos con la misma formalidad de esas exquisitas figuras que su padre llevó a los jardines británicos, sin apenas otro atisbo de exotismo que la forma de una palma combada o la hoja dentada de un bananero, o un criado hindú situado deferentemente allá en el fondo. Era como si los ingleses se hubieran tomado al pie de la letra el precepto de George Borrow de que un «caballero» debía evitar la natación, «pues para nadar se ha de estar desnudo, y qué aspecto tendría sin sus prendas más de un apuesto caballero».
En las memorias de soldados y funcionarios apenas se menciona la natación. Pero en los relatos de aquellos ingleses que viajaban a la India por motivos personales, como una forma de autodescubrimiento y de realización individual, de satisfacer alguna inquietud mística de su personalidad, nadar parece ser una experiencia esencial y enriquecedora. Un amanecer, al verse despertado en mitad de un bosque por el rugido de una pantera, el aventurero Eric Muspratt, que recorrió el mundo entero tratando de escapar del veneno de la civilización, pasea hasta un «solitario templo hindú, un sencillo arco de piedra con unos peldaños que conducían hasta un pequeño lago de aguas cristalinas. Se hallaba rodeado de palmeras, y en su superficie flotaban los nenúfares. Al bañarme allí cuando despuntaba el sol me invadió un profundo sentir de agradecida veneración. Aquella quietud me envolvía como una bendición». En su ardoroso intento de ascender el K2, cargado con incontables volúmenes de poesía, Aleister Crowley se vio confrontado una mañana, al pie del Himalaya, por un brillante manto blanco que se extendía por una ladera, formado por depósitos cristalinos de una fuente termal como la de Pamukkale, en Turquía, sobre la cual los romanos habían levantado un templo y donde en una ocasión me detuve un día entero para leer las odas olímpicas de Píndaro sobre una columna sumergida. Crowley escaló la cima del manto hasta la cuenca de la que procedía; era la mayor de diversas formaciones similares, «tenía diez metros de diámetro, y constituía un círculo casi perfecto. Una pileta para la mismísima Venus. Hube de invocar al Supremo en mi consciencia antes de aventurarme a invadir el lugar. El agua fluye delicadamente con emanaciones sulfurosas, y, con todo, el olor es sutilmente delicioso. Pasé más de una hora reposando en su aterciopelada tibieza, en el aire embriagadoramente seco de la montaña. Experimenté el éxtasis total del peregrino que ha llegado al término de sus penalidades». En sus ascensiones al Everest, Mallory se bañaba en las aguas de Cachemira. Para Mallory, la natación, al igual que el montañismo, era una «necesidad emocional y espiritual». Odell lo filmaría nadando decorosamente con un traje de baño, del que después se despojaría, «y también buscando un estanque en el que zambullirse y nadar a su gusto».
En mis primeros recuerdos de la India me veo a primera hora de la mañana mirando a través de la muselina de la mosquitera a mi padre, que practicaba yoga a los pies de su cama sobre una toallita, retorciendo su cuerpo en contorsiones y posturas que tan extrañas resultaban en un director de escuela. Se había visto influido por la lectura reciente de Lives of a Bengal Lancer [Vidas de un lancero bengalí], de Yeats-Brown, que concluye con el autor meditando en el Himalaya, aguardando el alba tras una prolongada discusión nocturna acerca de los misterios de la devoción y el amor. El charas que Yeats-Brown fumaba en un narguile le indujo la visión de que se colaba por unas cerraduras, de que caminaba por encima del Himalaya. El libro se convirtió en una película de Hollywood que celebraba el glamur de la India imperial, pero en realidad se trataba de la descripción de una búsqueda espiritual, el intento, por parte de Yeats-Brown, de sumergirse en los sensuales y enigmáticos rituales del Oriente, de tan escaso atractivo para el colono medio.
Poco antes de que me enviaran a estudiar a Inglaterra, mi padre y yo hicimos un viaje de tres días en tren por la costa del sur de la India. Se nos permitió utilizar el vagón personal de un maharajá, en cuya parte posterior había un ballestón en el que nos sentábamos durante el día, anhelando nadar en aquellos verdes ríos llenos de búfalos y de alegres jóvenes cuando el tren pasaba traqueteando sobre los puentes. Llegados al sur, dedicamos las horas a bañarnos entre las corrientes y las cascadas que aparecen en los grabados de Daniell, sagradas para los hindúes y frecuentadas por incontables devotos, aunque hoy rara vez son visitadas debido a que las presas han reducido sus aguas a un pobre hilillo que apenas empapa la desnuda fachada de piedra.
Fue a esos ríos del sur a los que se vio atraído Yeats-Brown, y donde encontró «la gloria y la gracia» de ver su cuerpo abrazado por aquellas aguas sagradas, a menudo a la luz de la luna. La ventana del dormitorio de nuestro pequeño albergue en el cabo Comorín daba al mar. Mi padre me mostró las rocas en las que, antaño, Yeats-Brown y el swami hablaban y meditaban: «A poco menos de cien metros al sur del santuario de la Virgen, uno de los templos más antiguos, que se encuentra en la punta del triángulo de la India, hay otro santuario de menor tamaño en el que se adora a los ancestros. Nos desvestimos allí, y nadamos unos cuantos metros hasta las dos rocas cupuladas, contra las cuales se levantan perezosamente las olas del océano Índico, decorándolas de tarde en tarde con un adorable encaje de espuma. Fue allí, en la roca más lejana, sin tierra entre el Antártico y él, donde Vivekananda se sentó a meditar aquella tarde en la que adoptó la formidable resolución de salir a conquistar Occidente con las enseñanzas del Vedanta». Yeats-Brown añade una nota al pie: «Al leer el relato de Romain Rolland de cómo el peregrino regresó a nado a la India, como si del canal de la Mancha o el Helesponto se tratase, y no de una brecha de apenas cinco metros, nos podemos hacer una idea de cómo se exageran los mitos».
Aunque era muy joven, comencé a formarme un vago concepto del nadador como un individuo bastante alejado o totalmente aislado de la vida ordinaria, devoto de un tipo de ejercicio en el que la mayor parte del cuerpo permanece sumergida y absorta. Me parecía que aquello atraía al introvertido y al excéntrico, a los individualistas que habitan su propio universo mental. El pasado verano estaba a punto de partir de Portofino cuando recordé que allí se hallaba el antiguo hogar de Yeats-Brown. Su padre había comprado un castillo morisco en desuso situado en el promontorio, por 40 libras, en la década de 1860, y cuando regresó de la India Yeats-Brown canceló su viaje a Génova para dirigirse allí. De manera que pernocté otra noche, y a primeras horas de la mañana siguiente paseé entre los cipreses y los pinos sombrilla hasta una pequeña cala arenosa que se hallaba bajo la casa. Nadé en círculos hasta una suave roca blanca emplazada al final de un sendero que desciende abruptamente por su jardín. Desde este lugar, según un primo suyo, Yeats-Brown daba rienda suelta a su «pasión por los baños: como el maravilloso nadador que era, se precipitaba al mar y se agarraba a una roca, y desde allí abajo nos dedicaba una sonrisa a través del agua translúcida durante tantos minutos que sus primos más jóvenes no podían sino alarmarse».
Mi padre se marchó de la India para cruzar, desde Portofino, al otro lado del Mediterráneo. Durante algunos años vivimos en Bengasi, no muy lejos de la antigua ciudad griega de Cirene. Las Navidades las pasábamos entre sus ruinas, como únicos invitados de un fantasmal hotel entre higueras. El día de Navidad teníamos el ritual de bañarnos en una piscina natural de piedra, alargada y rectangular, con los lados incrustados de moluscos y anémonas, en la cual, según se decía, Cleopatra y los romanos habían nadado en el pasado. Las olas rompían contra un extremo, y más allá de ellas, bajo la superficie, yacía la mayor parte de los restos de la ciudad clásica. La reciente publicación de los libros de Hans Hass y de Jacques Cousteau habían abierto un nuevo mundo. Al sumergir nuestros rostros enmascarados en el agua surgían de las arenas corrugadas misteriosas huellas del perfil de las calles y las columnatas antiguas, cuya inviolabilidad se veía perturbada por la continua intrusión de unas rayas gigantes que sacudían las alas somnolientamente entre las columnas rotas, y que llegaban ondulando desde la tenebrosa oscuridad de las aguas profundas. Fragmentos de esculturas y pilares de fuentes se esparcían por todo nuestro apartamento, haciendo las veces de sujetalibros y topes para las puertas.
En verano tuvo lugar una competición de natación en Bengasi. Mi mejor amigo, que yo pensaba que no sabía nadar porque nunca se metía en el agua y pasaba todo el tiempo en una barca, se levantó perezosamente de las rocas en las que tomaba el sol y ganó todas y cada una de las pruebas por varios metros. Dijo que era fácil siempre y cuando uno emplease el crol japonés. Me pregunté a qué se refería. No hace mucho le escribí, después de más de treinta años, tras haberme hecho con su dirección en su antigua escuela, y le pedí que me explicase exactamente en qué consistía aquello. Al contrario que yo, mi amigo, naturalmente, había pasado página, pues en la respuesta que me envió desde su granja africana me contó cada pequeño detalle de su vida desde que nos conocíamos, pero no hizo mención alguna a la natación.
En la antigua piscina de piedra de Cirene, mi imaginación había desarrollado un oscuro vínculo entre la natación y los antiguos romanos, pero las semillas de este libro las sembraron los cuatro años que trabajé impartiendo clases de cultura clásica en una universidad árabe. Había solicitado el puesto tras toparme con un anuncio escrito en latín en la columna de anuncios por palabras del diario The Times, cuando trabajaba como guarda en una antigua piscina pública, de la época victoriana, en Paddington, tan deprimente y tan sucia que nadie la visitaba. En Arabia, al igual que en la piscina de Paddington, leer era la única diversión, de modo que durante aquellas largas tardes, mientras la ciudad al completo dormía, yo devoraba libro tras libro entre las sombras del patio de nuestra casa de adobe, en el barrio árabe, y luego una vez más, bien entrada la noche, bajo las estrellas que se extendían sobre nuestro techo almenado. Como no había otra cosa que hacer, tomaba abundantes notas acerca de todo cuanto leía. El calor, la atmósfera reseca y la ausencia de piscinas me volvieron dolorosamente sensible al más ligero indicio de agua, a cualquier efímera referencia a la natación. Repasando ahora esas notas raídas veo que en la página 180 de Fiesta, de Hemingway, un personaje «nadó con los ojos abiertos y todo era verde y oscuro», que el Babbitt de Sinclair Lewis era «uno de los mejores nadadores de la clase», y cuando se dio un chapuzón, «las sombras de las burbujas de aire que se le aferraban al vello se reproducían como un extraño musgo de la jungla». Todavía recuerdo el hipnótico efecto de los versos de Coleridge que describían un estanque de piedra bajo una catarata, donde el agua se reagrupaba continuamente en su «obstinada resurrección» para adoptar la forma de una rosa. En el extraño y antinatural clima que yo habitaba, detalles semejantes se me antojaban extraordinariamente significativos. Dedicaba párrafos enteros a la importancia de las fuentes en Nathaniel Hawthorne, a la variable profundidad del mar en Melville, a la pesca de Thoreau en el lago Walden, al tiburón en la literatura americana. Novelas y poemas parecían girar en torno al agua y la natación, de una forma bastante desproporcionada respecto a las intenciones del autor. Puedo simpatizar ahora, al confesar la demencial irrelevancia de esas notas, con cierto cronista del siglo XIX de los primeros años de la natación, que dedicó toda su vida a historiar tal asunto y que en sus viajes por Inglaterra y Francia a la caza de libros se sentía sempiternamente «avergonzado al preguntar a libreros, con harta vacilación, si tenían algún libro sobre la natación».
Entre la inusual variedad de libros que había en la biblioteca universitaria se encontraba una historia francesa de los Juegos Olímpicos. En ella me topé con un apasionado relato de los últimos metros de la carrera entre Crabbe y Jean Taris, que decidió el resultado de la final de 400 metros de 1932. Comencé a elaborar listas, tal y como Scott Fitzgerald había hecho con sus quarterbacks y sus mariscales napoleónicos favoritos durante los años de su crack-up,1 de los nombres de los nadadores del momento, la década de los sesenta, como Zac Zorn y Donna de Varona, que, al igual que los de los generales del Sur en la guerra civil americana, parecían irradiar un aroma a osadía y romance.
Fue, sin embargo, en 1956, tras una lectura casual de un artículo en The Times durante mis primeros años de escuela, cuando fui consciente por primera vez de que la natación tenía una dimensión homérica. Era el año de los Juegos de Melbourne. Por entonces los hombres y mujeres australianos dominaban todos los estilos, y cada día saltaba la noticia de que había caído un nuevo récord. El nadador más destacado era Murray Rose. Ya había ganado los 400 metros cuando los australianos ocuparon sus puestos para dar comienzo a la prueba más larga de todas, una carrera que congregó, en fiera rivalidad, a representantes de las tres naciones que habían dominado la natación a lo largo del siglo, América, Australia y Japón:
Ha sido la salida de la final de los 1500 metros masculinos lo que ha concitado esta noche la mayor atención bajo los focos, y lo que con su aplastante triunfo ha demostrado la superioridad de los nadadores australianos. Hace dos días, Breen, americano, extraordinariamente fuerte pero dotado de un feo estilo, había desalentado a los seguidores de Rose, de origen inglés, dado el impresionante modo en que aplastó el récord de este, por casi siete segundos, en su manga. En dicha ocasión, Breen tomó la delantera de sus rivales, comparativamente pobres, tras cincuenta metros, y se mantuvo en tiempos de récord durante toda la manga. Se temía que esta noche destrozara al esbelto Rose, aparentemente menos fuerte que él, en los primeros 800 metros, pero lo que sucedió fue que Breen no pudo zafarse del acecho del joven australiano ni del de Yamanaka.
La salida fue más tensa de lo habitual, con los ocho finalistas inclinados en posición sobre sus cajones, hasta que la pistola, tan sobrecogedora como siempre en esta enorme sala llena de ecos, los precipitó a una rápida zambullida. Breen tuvo la mejor salida y fue el primero en tocar medio largo por delante de Yamanaka, con Rose a solo unos centímetros por detrás, en tercer lugar. Tras ocho vueltas (400 metros) los tres nadadores se habían alejado ya del resto y el tiempo era de 4 minutos y 36.6 segundos, casi 4 segundos más rápido que el récord del mundo de Breen registrado el miércoles. Rose, que no había dejado de mantener una buena posición, no tardó en avanzar hasta la cabeza, y desde ese momento ya no tuvo a nadie por delante. Breen le fue a la zaga, agitando el agua en su desgarbado estilo, durante seis vueltas, momento que Rose aprovechó para sacarle un largo. Después de 1200 metros Yamanaka había superado a Breen y ocupaba el segundo lugar; y entonces, a medida que el americano comenzaba a quedar atrás, procedió a recortarle terreno a Rose. A dos vueltas del final Rose se encontraba dos largos por delante, pero Yamanaka estaba ganándole la posición rápidamente, y la última vuelta se vio asaltada por un soberbio rugido de aliento, procedente por un lado de los espectadores australianos y, por otro, de los enfervorecidos periodistas y seguidores japoneses que jaleaban desaforadamente. Fue Rose quien hizo la carrera más inteligente, sin embargo, y quien finalmente llegó a la meta con bastante comodidad, aunque de haber habido otro largo el resultado hubiera sido muy distinto.
Cuando treinta y cinco años después revisé los ejemplares atrasados del Times y volví a leer el artículo, me pregunté por qué aquello había causado tanta impresión en su época. Nunca en mi vida me había detenido a ojear el Times, y era el único periódico que describía en detalle la carrera. De hecho, ningún otro diario la mencionaba siquiera. No conocía a ningún otro chico en la escuela que hubiera leído el artículo, o que, de haberlo hecho, reaccionara con algún interés. Quizá fuera el aire de distinción que brindaba The Times, el hecho de que secundara y reflejara una arcana obsesión mía que resultaba imposible compartir, puesto que se trataba en buena medida del producto de una infancia y de unas experiencias esencialmente distintas. A una edad en la que uno busca héroes, me sentí irresistiblemente atraído por la resuelta ejecución del «esbelto Rose, aparentemente menos fuerte», ligero y desenvuelto y flanqueado por dos rocosos e inflexibles rivales, un David entre Goliats. Admiraba asimismo la textura de su nombre, su fría inteligencia, el calmado control que pareció ejercer desde la salida, su estilo grácil y fluido. Rose nadaba, como yo sabría después, en las condiciones que más le favorecían: por la noche, en una piscina iluminada.
Cuatro años después, durante las Olimpiadas de Roma, puse por casualidad la televisión ya muy entrada la noche, y allí, en la pantalla moteada, se hallaba la silueta apenas discernible de Rose, asiéndose a la escalerilla mientras emergía humildemente de la piscina, tras haber ganado otra medalla de oro. No era Rose de los que hacen temblar el aire triunfalmente con el puño. Rubio, de constitución clásica, me parecía a mí, un sensiblero adolescente que acababa de regresar de su primera visita a los museos griegos, todo cuanto yo no era. «No te preocupes —recuerdo que comentó mi madre sin mucha convicción—, quizá tú tengas más cerebro». La madre de Rose llegó a escribir que entre las posesiones más preciadas de su hijo, cuando era niño, se contaban sus «muy gastados» libros de autores de la Grecia clásica. Rose «los estudiaba y reflexionaba sin cesar sobre ellos», mientras su madre le alimentaba mediante una dieta de algas, sésamo y semillas de girasol para infundirle la «veneración griega hacia una mente disciplinada y un físico perfecto».
En una visita reciente a Los Ángeles me sorprendió saber de labios de Richard Lamparski, un popular cronista del declive de las estrellas de Hollywood, que Rose vivía allí, de hecho, al otro lado de su calle. Casado ahora con una antigua bailarina principal del Joffrey Ballet, le había sido concedida una beca en la Universidad de California del Sur en virtud de sus triunfos olímpicos, y había interpretado allí el papel de Hamlet en una producción universitaria; más tarde había tenido algún papel menor en las películas «de playa» de los primeros años sesenta. Convinimos reunirnos para jugar un partido de squash y nadar en el venerable Club Atlético de Los Ángeles, entre los edificios administrativos y los rascacielos del centro de la ciudad. Después de un frenético partido, Rose se fue a nadar una hora, tras lo cual le propuse una carrera a cuatro vueltas. Rose me había visto nadar y comprendió que no representaba el menor desafío, así que se plantó tranquilamente en la parte poco profunda y me hizo un ademán para que empezase cuando quisiera. Él me seguiría. En la marca que señalaba la mitad del recorrido estuve a punto de quedar por delante, pero de pronto Rose apareció ante mí con su estilo grácil y natural, y me ganó fácilmente. Cómo no iba a ser así. Los entrenadores americanos lo describían como el más grande nadador de todos los tiempos, más grande aún que Weissmuller. No hacía tanto, Rose había marcado tiempos más rápidos que en las Olimpiadas. Su aspecto aún era muy similar al que le adornó en sus mejores años, y reparé en que tenía esas manos y esos pies alargados que los mejores nadadores parecen poseer.
Fuimos a comer al jardín de Butterfields, donde vivió Errol Flynn, en la esquina de Sunset y Olive. Rose ya no se sustentaba de algas, sésamo y semillas de girasol. Entre los naranjos hablaba tranquilamente de sus primeros recuerdos infantiles en Australia, sus nados en la reserva Manly, la piscina natural de Bondi Beach, donde las olas llegaban por los lados mientras él avanzaba con fuerza y lo proyectaban en una única dirección hasta lograr tiempos verdaderamente extraordinarios. Sus experiencias más intensas eran los baños a primera hora de la mañana en la bahía de Sídney: allí el agua era una bandeja, su textura sedosa, y nadar se asemejaba a una «aventura en un mundo diferente», especialmente en Navidad, cuando llegaba desde el Pacífico la crecida de la «marea real». Rose tenía la sensación de que en tales condiciones había hecho sus tiempos más rápidos, animado por una exultación que nunca llegó a experimentar en una piscina hecha por la mano del hombre. Para él, nadar suponía una relación intensamente sensual, una sucesión rítmica de sonidos que tenía lugar cuando las manos cortaban el agua que discurría bajo el cuerpo y formaba una ola contra el lado de la cara. El ritmo reduce el esfuerzo. Antes de una carrera, Rose escuchaba una música en particular que se aproximaba al ritmo de su brazada. In the Mood, de Glenn Miller, coincidía a la perfección.
La cualidad principal, prosiguió Rose, exigible a un nadador era la «sensibilidad al agua». Rose utilizaba las manos y las piernas como un pez usaba sus aletas, y era capaz de sentir la presión del agua en sus manos, de sostenerla en la palma al hacer avanzar la brazada sin dejar que se le escapase entre los dedos. Rose tenía la opinión de que, al igual que sucedía con los zahoríes, solo conseguían su propósito aquellos que tenían una afinidad natural con ella. A veces el agua podía convertirse en una obsesión, como le sucedió a Rick DeMont, un magnífico estilista que ganó una medalla de oro en 1972, pero le fue retirada al descubrirse que en su sistema había rastros de un fármaco que el médico del equipo le había prescrito para tratar el asma. Ahora vive en Tucson, al arrimo del desierto de Arizona, consagrado a «una búsqueda espiritual de agua». Como un zahorí, puede sentir en qué lugar es más probable que surjan las corrientes del desierto tras las lluvias, y recoge su momentánea presencia en distintas acuarelas. Enormes óleos, inspirados en sueños, revelan las tenues formas de unos peces prehistóricos nadando a través de los ríos de la jungla. Rick DeMont adora el sonido del agua, la sensación que le deja en manos y piernas. Para él, las corrientes y los sueños «obligan» a una interpretación.
Para intensificar esta sensibilidad al agua, los nadadores australianos de los años cincuenta procedieron a afeitarse las piernas antes de las carreras importantes. La idea llegó a América en 1960, cuando Rose se mudó a Los Ángeles. Los nadadores americanos comenzaron a afeitarse, aparte de las piernas, brazos, pecho y cabeza. En las largas distancias los tiempos se redujeron en minutos. Lo que contaba no era tanto la eliminación de los cientos de diminutas burbujas de aire que se agarran al pelo y ralentizan el movimiento como su efecto psicológico. Rose describía la íntima y sensual consciencia del agua que sentía al sumergirse, la impresión de sentirse suspendido, unido al elemento, la repentina descarga de energía similar a la que experimentaban los bailarines de ballet que se despojaban del vello a fin de estimular sus ramificaciones nerviosas. Cuando un nadador lograba un buen tiempo, la primera pregunta que invariablemente se formulaba era: ¿está afeitado o no está afeitado? La cuestión inmediata es la frecuencia con la que uno puede afeitarse. Si cabe la posibilidad de retrasar el afeitado hasta las pruebas o las mangas preliminares, se convierte en una ventaja psicológica sobre los rivales. El afeitado ha pasado a convertirse en una complicada ciencia. El secreto radica en no pasarse al hacerlo o de otro modo se perderá la emoción, en limitarlo para que uno se pueda quitar más vello cuando sea necesario. Antes de las carreras, observamos que algunos nadadores frotan las manos sobre el áspero acolchado de los cajones, a la manera en que un ladrón de cajas fuertes se frota las yemas de los dedos para aumentar su sensibilidad. Las mujeres de Alemania Oriental llevaron el afeitado un paso más lejos cuando adoptaron el skinsuit, confeccionado en una sola pieza de nailon elástico que parecía pegada al cuerpo. Al principio, los pudorosos cámaras de televisión encuadraban a las nadadoras solamente de cuello para arriba, pero los trajes ya gozan de una universal aceptación. La australiana Dawn Fraser afirmaba que podría haber roto todos los récords si le hubieran permitido nadar desnuda. La desnudez tenía su origen en las olimpiadas griegas, cuando a Orsipo se le cayó el taparrabos y a partir de ese instante se vio que sacaba una enorme ventaja.
Los nadadores olímpicos están sujetos a unas condiciones únicas. Se encuentran aislados en sus carriles. No hay convergencia ni contacto, como sí lo hay entre los corredores. La suerte juega un papel relevante incluso al más alto nivel. Un nadador puede encontrarse muy adelantado en la llegada, pero calcular mal su última brazada, o verse condenado a un carril donde se vea obligado a respirar por su lado «equivocado» en la vuelta final. Una fotografía de 1936 muestra al japonés Uto muy por delante hacia la llegada, pero perdiendo ante la embestida del americano que llegaba por su exterior. Si un nadador puede mantenerse a la altura de la cadera de su rival es posible que se vea arrastrado por su impulso, aprovechando así la inercia del otro, además de actuar como un ancla para el que tiene por delante. «Me he limitado a surfear sobre su estela», fue la respuesta de Armstrong a los periodistas que le preguntaban cómo había hecho para derrotar a Biondi.
Tampoco el físico de los nadadores se parece al de otros atletas. Los mejores nadadores rara vez destacan en otros deportes, pues sus cuerpos están demasiado adaptados a sus necesidades. Los músculos de un nadador son largos y flexibles. «No puedes hacer nada en el agua que sea súbito o violento», observaba Bachrach, aquel gran entrenador de Chicago de la década de 1920: «Incluso a una piedra le lleva un rato sumergirse. Las cosas hay que hacerlas con la relajación y la ondulación de una serpiente». Su observación de la superior velocidad de peces esbeltos y alargados como el sauger y el lucio le llevó a buscar nadadores «serpentinos», y su impresión fue que había encontrado la perfecta forma aerodinámica en el elástico Weissmuller.
Bachrach insistía en que en la natación uno debe ignorar a sus rivales: «En la mayor parte de los deportes los rivales tienen un efecto físico en tu desempeño, mientras que en la natación solo es psicológico. Cuando te preocupas por lo que tu rival está haciendo te olvidas de lo que haces tú, y eso solo sirve para desconcentrarte de tu ejecución». En cuanto el nadador toca el agua ya no hay nadie más, y se inmuniza de la influencia exterior, pero antes de que comience la carrera pueden pasar muchas cosas que perturben su estado mental. Incluso la manera en que un nadador saluda a la multitud y se quita la bata para acceder a los cajones de salida puede ser significativa. «Me daba miedo —señaló uno de los finalistas que se enfrentaron a Gross— ese monstruo de tío que te pasa los brazos por la cara. Trataba de no mirarle antes de la carrera, porque realmente impresiona». El vestuario es un lugar en el que las emociones están a flor de piel. Una australiana acostumbraba a sentarse frente a su principal rival y mirarla fijamente a los ojos. Schollander refiere que antes de una semifinal olímpica puso de los nervios al francés Gottvallès, que detentaba el récord del mundo, solo con acercársele poco a poco en el banco mientras ambos se cambiaban, y entonces, cuando el desesperado Gottvallès corrió a los urinarios, Schollander le siguió y se plantó detrás de él aunque había otros libres.
Bachrach era consciente de los diversos «riesgos mentales, los problemas psicológicos» que padecían sus principales nadadores de Chicago, quienes detentaban casi todos los récords del mundo en la década de 1920. Tenía la sensación de que muchos de ellos podían convertirse en auténticos campeones «solo si superaban esos problemas». El entrenamiento solitario del nadador, las largas horas que pasa sumergido inducen a la mente a un estado reflexivo y solitario. Buena parte del entrenamiento del nadador sucede en el interior de su cabeza, sumergido como está en el sueño continuo de un mundo subacuático. Tan intensas y reconcentradas son sus condiciones que se convierte en presa de delirios y neurosis que trascienden la experiencia de otros atletas. La peculiar psicología del nadador y su «sensibilidad al agua» constituyen los temas elementales de este libro.
1 Se refiere al «derrumbamiento» de Fitzgerald, que dio lugar a las notas y escritos misceláneos recogidos por el crítico Edmund Wilson y publicados posteriormente en la obra El crack-up (1945). (Todas las notas son del traductor a no ser que se señale otra cosa).
ILa supremacía inglesa
«Si muero, algo harán por mi esposa».
El capitán WEBB,
junto a las cataratas del Niágara
En el siglo XIX se consideraba que los ingleses eran los mejores nadadores del mundo, en una época en que la pasión por los deportes atléticos y los juegos se convirtió en su rasgo distintivo, y les hizo objeto de la fascinación del resto de Europa. «Incluso a los suizos nos han enseñado a escalar nuestras propias montañas —observaba Jung— y a convertir tal cosa en un deporte».
A Londres se la consideraba la capital de la natación mundial. Había seis piscinas permanentes, y durante el verano se amarraban unas piscinas flotantes a los puentes de Waterloo y Westminster. En la mayor parte de las ciudades costeras tenían lugar galas anuales de natación; allí la forma del puerto proporcionaba un anfiteatro natural, que acomodaba a miles de espectadores. Se celebraban competiciones de natación en todos los ríos de Inglaterra, y las apuestas llevaban a la gente a saltar desde lo alto de los puentes. Algunas personas murieron. Hubo saltos letales desde los puentes de Charing Cross y Tower Bridge. El más atrevido fue Samuel Scott. Scott tenía por costumbre realizar varias hazañas acrobáticas antes de zambullirse en el agua, y para crear una mayor expectación solía imitar, desde un andamio situado sobre el puente de Waterloo, una ejecución pública por ahorcamiento. Aquello supondría su perdición, pues en el verano de 1841 el nudo se deslizó y acabó estrangulándole.
Ni por un instante los ingleses dudaron de su superioridad. «No he conocido a ningún negro que se acerque lo más mínimo a un nadador inglés de primera clase», afirmó Webb, que cruzó el canal de la Mancha a nado, y en su opinión el nadador más rápido del mundo que jamás había visto era E. T. Jones, de Leeds. Un tratado victoriano sobre la natación comienza así: «No existe ejemplo de extranjero alguno, civilizado o incivilizado, cuyos logros en el agua superen a los de los británicos». Los campeones ingleses zarpaban rumbo a América y regresaban victoriosos. El gran Beckwith derrotó a Deerfoot [Pies de Ciervo], indio seneca, pese a que este partió con quince segundos de ventaja. También las mujeres presumían de una excepcionalidad propia. En una ocasión, el naturalista Richard Jefferies observó a una «desvergonzada» jovencita en el mar, tumbada cuan larga era en la orilla, sobre la espuma, cuando de repente una enorme ola rodó y cayó sobre ella: «La joven se vio atrapada por aquel envite que la empujaba del mar a la orilla; la arrastró hasta los peldaños de la máquina de baños, y de nuevo la devolvió al lugar en el que se encontraba al principio. Cuando la ola remitió, la joven se limitó a sacudir la cabeza, se apoyó en un brazo para levantarse y se situó en paralelo a la playa. Una dama inglesa podía resistir algo semejante —concluía Jefferies—, pero ¿qué otra podría? A menos que tuviera, ciertamente, ascendencia americana o inglesa».
Casi todos los astros provenían del norte de Inglaterra. Al último de ellos, Jarvis, campeón de las Olimpiadas de París de 1900 cuando las carreras aún tenían lugar en el Sena, se le describía como «un tipo gordo de arriba abajo, hasta el punto de que, literalmente, la grasa le hace pliegues en algunas partes. El pecho le cuelga como el de una mujer, pero tiene unos hombros poderosísimos y unos muslos tremendos». Nadaban en lagos helados y en embalses, y en piscinas oscuras y mugrientas, muchas de las cuales todavía hoy perduran. La piscina de Salford, al parecer, era «uno de los mejores lugares que he conocido si quieres suicidarte. Quienes acudían a nadar allí con el ánimo un poco abatido se sentían seriamente inclinados a ahogarse». Fue en una de esas lúgubres piscinas donde Graham Greene intentó suicidarse, al término de unas vacaciones, ingiriendo veinte aspirinas antes de nadar en la piscina de la escuela vacía: «Aún puedo recordar la curiosa sensación de nadar a través de algodón».
Robert Watson, periodista especializado en criminales y nadadores, tomó buena nota de los héroes de su tiempo, nombres hoy olvidados: E. B. Mather, Peter Johnson, Dave Meaken, J. Aspinall, George Poulton. Las piscinas de Leaf Street eran el centro de la hermandad nadadora de Mánchester. Allí, Watson ocupó entre las celebridades un lugar «tan próximo a ellas como las circunstancias lo permitían sin rayar en la mala educación, y escuchaba con ávido embeleso todo lo que decían. Por aquel entonces me parecían individuos de formidable relevancia, se me antojaban colosales, enormes. Nada en la vida podía hacerme sentir más orgulloso que el hecho de que alguno me respondiese; desde luego, se consideraba una gran concesión por parte de aquella gente tan famosa, a la que yo veneraba, hablar y además hacerlo tan educadamente con un extraño y persistente reportero».
Watson se lamentaba del nuevo estilo de brazada, por encima de la cabeza, que se estaba poniendo de moda hacia finales de siglo, inspirada en los nativos del Orinoco y de los mares del Sur. Objetaba la fealdad del gesto. Calificaba aquello de natación «tramposa». Su postura era esencialmente estética. Él prefería los gráciles movimientos de un «período que nunca caerá en el olvido» de primeros nadadores, como Pamplin, la «Foca Deslizante», que siempre mantenía los dos brazos bajo el agua y cuyo estilo era como «un baile, poesía en movimiento». Poulton podía girar en la superficie del agua y mantenerse inmóvil sobre su costado durante horas. Y también estaba Charley Moore, campeón del mundo y nadador de una sola pierna. Durante muchos años Moore desafió a cualquier hombre que hubiera sobre la faz de la tierra con una sola pierna a recorrer cualquier distancia entre cien metros y kilómetro y medio por 15 libras o 25 libras. Pero era en su condición de nadador «ornamental» en lo que destacaba especialmente. Hay una fotografía que recoge su actuación principal, consistente en flotar y nadar con su única pierna colocada por detrás de la cabeza. Esta hazaña conllevaba siempre un ensordecedor y prolongado aplauso, aunque su carrera posterior fue muy amarga: «Al salir del Strand, a mano derecha del camino que lleva al puente de Waterloo, hay un hombre sentado en una silla; no es un mendigo, sino un vendedor de cerillas. Su aspecto ha cambiado mucho, pero cuando se le observa atentamente uno repara en que esos son los rasgos en su día célebres de Charley Moore. Pocas cosas hay peores que ofrecer compasión y ayuda económica a un individuo cuyo nombre, tiempo ha, era universalmente conocido, y cuyas penurias piden a las claras que los nadadores le brinden su caridad».
Durante años los nadadores habían adoptado como modelo de estilo los movimientos de la rana, que habían desplazado a los del perro, su inspiración hasta la época isabelina. Webb recorrió a braza todo el largo del canal de la Mancha. La confianza de los ingleses en la braza se vio confirmada cuando los americanos enviaron a dos indios, «Gaviota Voladora» y «Tabaco», a que desafiaran la supremacía inglesa, y, como sucedió con el infortunado pugilista negro Molyneaux, perdieron fácilmente frente al campeón inglés, si bien en palabras de The Times «atacaban violentamente el agua con los brazos como si fueran las aspas de un molino». El culto de la braza duró hasta el final del siglo XIX, fecha en la que vemos al Nicholas Crabbe de Corvo enumerando las cualidades que encuentra atractivas en el amigo que acaba de hacer en el Serpentine: «Y también admiro tu manera de nadar. Adoro la braza cuando uno coloca majestuosamente la cabeza». «A mí me pasa igual. No uso otro estilo. Estoy seguro de que nuestros amigos los griegos debieron emplearla». «¿Por sus torsos tan magníficamente anchos?». «Exactamente. Pero sigue con la lista de mis encantos».
Junto a las piscinas se tenían ranas dentro de unas tinas que servían como método de enseñanza. La gente admiraba los maravillosos movimientos de tornillo que hacían con sus ancas por debajo de las rodillas. Cuando estaba aprendiendo a nadar, Richard Jefferies se procuró una rana que cogió de la hiedra de una pared del jardín, y la depositó en una artesa. Al observar sus acciones, le decepcionó descubrir que apenas usaba los brazos, y su profesor coincidía con él, pero le aconsejó obedecer a dos características particulares de su estilo: «En primer lugar, la forma en que empujaba con las piernas, y en segundo lugar, el modo en que apoyaba el pecho sobre el agua». Benjamin Haydon, cuando estaba de vacaciones con un colega pintor, David Wilkie, encontró a este una calurosa tarde despatarrado sobre la alfombra del salón del apartamento que compartían, en un desesperado intento de aprender a nadar. De manera que Haydon le acercó una mesa y Wilkie «se tendió sobre ella boca abajo, y procedió a mover sus miembros como una torpe rana, lo que no era de mucha ayuda». Aquello debió de ser un hecho frecuente en los salones del siglo XIX, pues el Boy’s Own Paper de 1879 recomienda al pupilo que coloque en el suelo una jofaina llena hasta la mitad de agua, ponga en ella una rana, se sitúe boca abajo sobre una banqueta, y trate de imitar sus movimientos. El consejo, sin embargo, no era siquiera novedoso. Ya en The Virtuoso [El virtuoso] de Shadwell (1676), lady Gimcrack describe así la forma en que su marido está aprendiendo a nadar: «Tiene una rana en un cuenco lleno de agua, atada con un carrete de bramante por el lomo, bramante que sir Nicholas sujeta con los dientes, tumbado sobre el vientre en una mesa; y cuando la rana da una brazada, él da una brazada, y su profesor de natación aguarda a su lado, para explicarle cuándo lo hace bien y cuándo mal». Al preguntarle a sir Nicholas si ha probado a dar esas brazadas en el agua, este responde: «No, señor, pero soy un exquisito nadador de tierra. Me contento con la parte especulativa de la natación, me importa poco la práctica. Rara vez busco la utilidad de algo, no es mi estilo».
Todo el mundo nadaba desnudo, hasta que la popularidad de la natación llegó a su momento álgido en la época victoriana. A mediados del siglo XIX solo se permitía que los hombres se bañaran desnudos en ciertas partes de la playa y a ciertas horas del día. Cuando los baños mixtos se pusieron de moda en Llandudno, aquello fue acogido con un rechazo unánime. Las familias viajaban al continente para poder nadar con mayor libertad, y Marie Lloyd llegaría a cantar: «La bella y su admirador nadaban entre el tropel, / un caso muy sorprendente, aunque de lo más corriente, en el pícaro Continén». Para los hombres se estableció el uso del calzón, que llegaba hasta las rodillas, mientras que las mujeres debían vestir con una prenda entallada, abombada y provista de falda. Tales ropas, antes de la introducción de la lana tras la Gran Guerra, estaban hechas de punto de algodón, que al mojarse tendía a transparentarse y adherirse al cuerpo, revelando así más de lo que ocultaban. Las máquinas de baño que remolcaban a los nadadores hasta aguas más profundas se hallaban ahora equipadas con «capuchas de pudor», invención de un cuáquero para que a aquellos a los que perturbaba la visión de las mujeres emergiendo del mar con la ropa empapada se les evitara pasar vergüenza. Pero, fueran cuales fuesen las restricciones, estas no podían evitar que las mujeres se convirtieran en objetos de la máxima curiosidad. En los centros vacacionales costeros de la época victoriana, cuando lo habitual era que el mar se «ennegreciese de bañistas», las mujeres no se aventuraban más allá de la orilla, y se limitaban a tenderse de espaldas, esperando a que se acercasen las olas, con sus trajes de baño, en un «estilo de lo más dégagé. Cuando llegaban las olas —comentaba un curioso— no solo cubrían a las bañistas, sino que literalmente les subían los vestidos hasta el cuello, de manera que, en lo que respectaba a la decencia, hubiera dado igual que estuviesen desnudas». Todo esto solía ocurrir en presencia de miles de espectadores. Los caballeros acostumbraban a viajar muchos kilómetros para ver a las mujeres bañarse. Había telescopios dirigidos a aquellas que descendían al mar, y en ciertos centros vacacionales a los hombres se les tenía prohibido merodear cerca de las máquinas de baño. No sería hasta 1901 que en las piscinas estuviera permitido que las mujeres nadasen en presencia de los hombres.
La imposición de cualquier tipo de prenda encontró una fuerte oposición. Cuando, en 1860, se instituyó en las piscinas de Pimlico el uso de unos calzones de «corte amplio y holgado», aquello causó mucha irritación e incomodidad. La gente se sentía como el Jerry Melford de Smollett, al que le encantaba nadar por considerarlo un ejercicio «carente de la formalidad del aparato», mientras que del propio Smollet se sabía que ya en mayo se había bañado desnudo en Niza, lo que suscitó una enorme curiosidad local, además de que fue muy imitado. El reservado y curioso Francis Kilvert, en su época como coadjutor en Wiltshire, describió en su diario a la gente que nadaba desnuda en la playa cuando se encontraba de vacaciones en Weston-super-Mare, lo que le animó a hacer lo propio antes del desayuno a la mañana siguiente: «Había una deliciosa sensación de libertad en ese acto de desnudarse al aire libre y correr hacia el mar, donde las olas rodaban con su blanca espuma y el brillo cárdeno de la mañana resplandecía sobre los desnudos miembros de los bañistas». Dos años más tarde, sin embargo, en Shanklin, un lugar bastante más respetable de la isla de Wight, descubrió que tenía que adoptar «la detestable costumbre de bañarme en calzones. Si las damas no quieren ver hombres desnudos, ¿por qué no se las llevan de aquí?». Más tarde se sentiría muy molesto cuando unas olas bastante picadas le arrancaron los calzones «y me los enrollaron en los tobillos. Así inmovilizado, me vi empujado de un lado a otro por una fuerte marejada que, al retirarse repentinamente, me dejó tirado y desnudo sobre unos afilados guijarros de los que me incorporé chorreando sangre. Después de aquello, me arranqué esos malditos y peligrosos harapos y, cómo no, no faltaron mujeres que se quedaron mirándome mientras salía del agua».
Desde que Jorge III había dado el primer paso al nadar en Weymouth con el acompañamiento de una orquesta de cámara, se multiplicaron por las costas de Inglaterra los centros vacacionales, ornamentados con elegantes plazas y embarcaderos, pues nadar en agua de mar se había puesto de moda por cuestiones de salud. Aquello solo ocurría en Inglaterra. El agua de sal era una novedosa alternativa a las aguas termales, un remedio para casi todo. Uno se bebía varios copazos de esa agua o se zambullía en ella antes del desayuno. Ramsgate, Margate, Brighton, Southend y Scarborough ya estaban en boga en los días en que Jane Austen escribía su última novela, Sanditon. En ella quiso describir el desarrollo de un nuevo centro vacacional, pero nunca llegó a terminarla. La novela se abre con un debate entre un terrateniente bien situado, un hacendado consagrado al antiguo modo de vida rural, y un especulador para quien «el éxito de Sanditon como un pequeño pero elegante lugar dedicado a los baños era el propósito por el que parecía vivir». «Cada cinco años —se lamenta el terrateniente— uno se entera de que han abierto algún nuevo centro junto al mar, continuando la moda. Mala cosa para un país: de seguro encarece los precios de los alimentos, y hace a los pobres todavía más inútiles». El especulador, que ha comprado, expandido y publicitado lo que tiempo atrás había sido un pueblecito sin pretensiones, por supuesto discrepa. Habla de la brisa pura del mar y de las excelentes aguas que ofrece. Se emplea con entusiasmo al describir sus delicadas arenas, la profundidad del agua a apenas diez metros de la orilla, su carencia de lodo, algas o rocas resbaladizas. El mar, argumenta, cura los resfriados, mejora el apetito, el ánimo y las fuerzas. Nadie puede estar verdaderamente bien, protesta, sin pasar al menos seis semanas al año junto al mar. Aunque Jane Austen se burla de los gustos y pretensiones del especulador, deja ver una cierta simpatía hacia sus ideas. En todo este pasaje se percibe una nostalgia del mar, «que baila y destella bajo el sol, en el aire fresco». Pues la propia Jane Austen adoraba los baños marinos, y en una ocasión, en 1804, escribió desde Lyme diciendo que «bañarse resultó tan delicioso esta mañana, y Molly se mostraba tan insistente por disfrutar conmigo, que, me temo, pasé en el agua demasiado tiempo».
A finales de siglo cientos de ciudades se habían desarrollado a lo largo del mar. Casas con balcones y ventanales salientes con vistas al mar sustituían a las antiguas casitas de pescadores. El cuidado de la salud se había convertido en una búsqueda del placer. Ferrocarriles y vapores eran medios novedosos que facilitaban el desplazamiento a las masas. Junto a la playa, uno podía olvidar durante una o dos semanas su pálida y aburrida existencia y sustituirla por un mundo de fantasía. La atmósfera aristocrática de la época de la Regencia, las salas de actos y los salones de baile ya habían pasado de moda. En lugar de las terrazas de la Regencia, los victorianos enloquecían con los castillos medievales, los palacios venecianos y las mansiones estilo Tudor. Un gusto por lo exótico, inspirado por el Brighton Pavilion, daba color al nuevo estilo arquitectónico. Los turistas que paseaban entre los selváticos helechos y las palmas de los Jardines de Invierno, los salones «indios» y los quioscos, los templetes para los músicos, cupulados como pabellones orientales, se podían imaginar momentáneamente transportados a algún paraíso tropical. Bandas de «Nigger Minstrels» [payasos negros] tocaban junto a las explanadas y unos muelles que creaban la ilusión de embarcaderos, con sus bolardos en forma de cabrestantes y sus lámparas decoradas con anclas, serpientes marinas y sirenas.
Las sirenas resultarían infinitamente fascinantes. Una, que según se decía había sido pescada entre las redes de un pescador chino y adquirida por el capitán Eades, en Java, por 500 dólares, atraía diariamente a cientos de espectadores. El excéntrico Robert Hawker, que posteriormente sería vicario de Morwenstow, captaba multitudes de crédulos vacacionistas en la costa de Bude «sentado en una roca a cierta distancia de la playa, vestido con una peluca de algas trenzadas que colgaba en lacios mechones hasta la mitad de la espalda. Se envolvía las piernas con un paño de hule y salvo por esa prenda se sentaba desnudo en la roca, haciendo destellar la luz de la luna valiéndose de un espejito de mano, y cantaba y gritaba hasta que se procuraba la atención de la gente».
Todos los que visitaban estas ciudades costeras tenían la oportunidad de interpretar durante un breve lapso cualquier papel que se les ocurriese. «La época vacacional era una época de fingimientos», escribió Macqueen-Pope, recordando su infancia durante los últimos años de la era victoriana. «Todo el mundo decía ocupar un estatus social que en realidad no poseía y nadie creía a nadie, pero aquello formaba parte de la diversión. Los hombres siempre tenían alguna profesión, cuando no eran oficiales navales o militares de permiso. Si estaban bien afeitados en una época en la que se llevaba el bigote, decían ser actores. Las chicas eran siempre muy adineradas y de buena familia». En los teatros de variedades que había en los muelles cantaban la espuria Swells of the Sea y Seaside Sultans, canciones que hablaban de flirteos en la costa y de indiscreciones matrimoniales («Todos son solteros en la costa»). Sus letras reflejaban la efímera sensación de libertad que sentían aquellos que llevaban unas vidas mezquinas y aburridas en las ciudades. Las fantasías se cumplían: «En la costa podemos hacer muchísimas cosas que no nos es posible hacer en la ciudad». Hasta se escuchaba este lamento: «¿Por qué no podemos tener en Londres el mar?». Estas canciones, casi las últimas que exaltaban los placeres de la vida costera hasta las que popularizaron los Beach Boys durante la década de 1960, celebraban los buenos tiempos de las vacaciones junto al mar. Cuando en 1931 Noël Coward empleó en Cavalcade la canción coral I do like to be beside the seaside [Me encanta estar a orillas de la costa], trataba de evocar un pasado ya desaparecido, el mágico período de su infancia antes de la Gran Guerra, a beneficio de una audiencia que ahora prefería las bahías del Mediterráneo y las palmeras de las playas de Broadstairs.
De hecho, para muchos la vida en la costa ya hacía tiempo que había dejado atrás sus mejores años. Edmund Gosse describe con pesar, en Father and son [Padre e hijo], el impacto causado por los libros que su padre había escrito entusiásticamente sobre conchas y anémonas, con sus propias y exquisitas ilustraciones, y que tras su publicación en la década de 1850 incitaron a millares de individuos a bajar a la costa, decididos a perturbar la antigüedad de los estanques de roca en su enloquecida búsqueda de toda una parafernalia para los acuarios, que acababan de convertirse en el ornamento de moda. Se aglomeraban en tal cantidad que hacia el final de la década aquel «paraíso feérico había sido violado, y el exquisito producto de la selección natural se había visto aplastado bajo la áspera pezuña de la curiosidad ociosa y bienintencionada. Que mi padre, tan reverente, tan conservador, hubiera adquirido, gracias a la popularidad de sus libros, la responsabilidad directa de una calamidad que nunca había imaginado, le resultó meridianamente claro a los pocos años, y le supuso un gran pesar. Nadie volverá a ver en la costa de Inglaterra lo que yo vi en los primeros años de mi infancia, la visión submarina de las rocas oscuras, salpicadas y estrelladas con una infinita variedad de color, y anegadas de ondulantes banderas de seda con la púrpura y el granate de la realeza».
Si por un lado las publicaciones de Gosse padre llevaban a miles de personas a las playas, el entusiasmo por la natación que tan notablemente se desarrolló a lo largo del siglo bien pudo haberse debido, por otro, a la enorme influencia ejercida por Ruskin. La atención que prestó a la forma del mar en las pinturas de Turner, las visiones de Venecia como un arrecife de coral en mares índicos, sus descripciones de las cataratas europeas y de los ríos de Inglaterra, tan llenos de sentimiento por su variedad de sonidos, afluencia, color y estructura geológica, tuvo probablemente el mismo efecto que su pasión por las rocas y las montañas, que en su época había creado una locura sin precedentes por el montañismo. Tal fue su impacto que el Club Alpino se fundaría el mismo año en que se publicó su obra Modern Pinters [Pintores modernos].
El océano encarnaba el espíritu romántico de la época. Charlotte Brontë se desmayó al verlo por primera vez. El agua todavía era un elemento misterioso, una incógnita. Eran tan corrientes los casos de ahogamiento como devastador resultaba su efecto. A Elizabeth Browning le costó cinco años recuperarse de la muerte de su hermano mayor, que se había ahogado en Torquay en un accidente de barco. Cuando John Wordsworth se ahogó junto a otras trescientas personas en un viaje a la India, lo ocurrido arruinó la salud de su hermano y su hermana, e hizo que Coleridge sufriera en Malta el «día más infeliz» de su existencia. Byron perdió a su gran amigo Matthews en el Cam, Swinburne al suyo, Luke, en el Isis, Hopkins a Digby Dolden en el Nene. A menudo, los momentos más trágicos de las memorias escritas se corresponden con algún ahogamiento: el marino español del que hablaba George Borrow, la mirada agónica que lanzó al vapor que rápidamente lo dejaba atrás, la visión de su cuerpo hundiéndose más y más, sus brazos alargados hacia la superficie; los padres de Ruskin, clavados «como estatuas» cuando les refirieron la muerte del primo de este, Charles, en la isla de Wight: «Llegaron a cogerle del gorrito, pero no consiguieron salvarlo»; la hermosa Miss Bathurst, que resbaló de su caballo y cayó al Tíber, como relata la condesa de Blessington en Idler in Italy [Ociosa en Italia], y apareció en la superficie para perderse en sus turbias profundidades ya por siempre, «en presencia de sus desesperados amigos». Las monjas alemanas que se ahogaron en el naufragio del Deutschlandconvirtieron a Hopkins en poeta, mientras que el naufragio del Birkenheaden Sudáfrica, que ocasionó la pérdida de cientos de soldados, pasó a ser uno de los mitos imperiales, y ejemplo supremo de sacrificio personal; tal era su relevancia que, según Borrow, el káiser alemán ordenó que la noticia se leyera antes de pasar lista a cada uno de sus regimientos.
Todos ellos murieron por accidente. Otros se diría que sufrieron de un apetito de morir en el agua. La primera esposa de Shelley, Harriet Westbrook, se ahogó en el Serpentine. La madre de la segunda, Mary Wollstonecraft, se armó de valor para hacer lo propio una noche en el Támesis; mientras que el mismo Shelley no hizo el menor esfuerzo por salvarse en el Viareggio. Cuando a Charles Kingsley le informaron de que su hermano se había ahogado en el embalse de Looe tras robar una cucharilla de plata en la escuela lanzó un grito desesperado que sería recordado por muchos a lo largo de los años. Durante su luna de miel en Venecia, el marido de George Eliot se arrojó a un canal, tras darse cuenta demasiado tarde del error que había cometido al casarse. «Estoy enamorada de la humedad», asevera Maggie, el personaje de George Eliot, en The Mill on the Floss [El molino junto al Floss], antes de ahogarse en una riada.
Este idilio con la «humedad» era un rasgo de la época. Todo lo que tuviera que ver con el agua parecía ejercer una extraordinaria fascinación. «Asocio mi “despreocupada infancia” con todo cuanto abarcan las orillas del Stour —escribió Constable—, son esas escenas las que me convirtieron en pintor». Al igual que Ruskin, Walter Pater era anormalmente sensible al más ligero rastro de agua en la pintura: los estanques de Botticelli con sus juncos en flor, los paisajes de Giorgione, «rebosantes de los efectos del agua, de la lluvia fresca que acaba de cruzar el aire y que se recoge en los herbosos canales», y a sus ojos la Gioconda, sentada entre ese círculo de fantásticas rocas como en una gruta subacuática, era una submarinista en aguas profundas. El día en que su pobre primo se ahogó, Ruskin no pudo evitar mencionar que había estado soplando un aire fresco, «exactamente la clase de brisa que arrastra las nubes, y riza las olas, en el Gosport





























