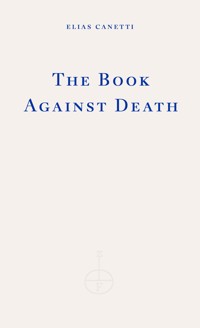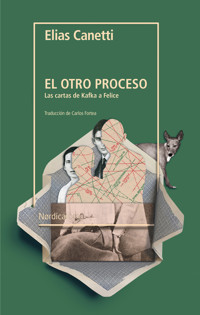
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Otras Latitudes
- Sprache: Spanisch
El otro proceso. Las cartas de Kafka a Felice es uno de los ensayos más lúcidos de Elias Canetti. Nadie mejor que Canetti, premio Nobel de Literatura, para comentar las Cartas a Felice de Franz Kafka. Canetti, quien, como Kafka, ha descrito magistralmente las funciones del poder, nos ofrece en este lúcido ensayo un detallado análisis del sufrimiento del escritor durante los cinco años de su correspondencia con Felice Bauer. "Hay una medida inimaginable de intimidad en estas cartas: son más íntimas de lo que lo sería la representación completa de la dicha. No existe un relato comparable de una persona dubitativa, ninguna exposición pública de semejante fidelidad. Una persona primitiva difícilmente podría leer esta correspondencia, tendría que parecerle el espectáculo desvergonzado de una impotencia emocional; porque todo lo que esta supone reaparece una y otra vez: indecisión, miedos, frialdad, falta de amor descrita con todo detalle, un desvalimiento de tales dimensiones que solo la extrema exactitud de la descripción lo hace creíble".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elias Canetti
El otro proceso
Las cartas de Kafka a Felice
Para Veza Canetti
I
Así que ahora están publicadas, esas cartas que narran cinco años de tortura, en un volumen de setecientas cincuenta páginas, y el nombre de su prometida, discretamente indicado durante muchos años con una F y un punto, como K., de modo que durante mucho tiempo ni siquiera se sabía cuál era ese nombre —a menudo se cavilaba acerca de él, y entre todos los nombres que se sopesaban jamás se daba con el correcto, habría sido imposible dar con él—, figura en grandes caracteres en la cubierta del libro. La mujer a la que iban dirigidas esas cartas lleva ocho años muerta. Cinco años antes de morir las vendió al editor de Kafka y, se piense lo que se piense, la que Kafka llamaba su «más querida mujer de negocios» demostró al final su capacidad, que significaba mucho para él, e incluso lo movía a la ternura.
Es cierto que él llevaba ya muerto cuarenta y tres años cuando esas cartas aparecieron, y sin embargo la primera reacción que se hizo notar —se le debía respeto, a él y a su desgracia— fue de embarazo y de vergüenza. Conozco personas cuya vergüenza aumentó al leer las cartas, personas que no se libraban de la sensación de que no debían entrar precisamente allí.
Las respeto mucho por eso, pero no me encuentro entre ellas. He leído esas cartas con una emoción que no experimentaba desde hacía muchos años con ninguna obra literaria. Ahora esas cartas se han sumado a la serie de esas memorias, autobiografías, correspondencias inigualables de las que el propio Kafka se alimentaba. Él, cuya suprema cualidad era el respeto, no temió leer una y otra vez las cartas de Kleist, de Flaubert, de Hebbel. En uno de los momentos más angustiosos de su vida, se agarró al hecho de que Grillparzer ya no sentía nada al tener en su regazo a Kathi Fröhlich. Solo hay un consuelo para el horror de la vida, del que por suerte la mayoría solo son conscientes a veces, pero del que algunos, erigidos por potencias interiores en testigos, lo son constantemente, y es sumarse al horror de los testigos anteriores. Así que realmente hay que estar agradecido a Felice Bauer por haber conservado y salvado las cartas de Kafka, aunque se haya atrevido a venderlas.
Hablar aquí de un documento sería demasiado poco, a no ser que se usara la misma palabra para los testimonios de la existencia de Pascal, Kierkegaard y Dostoievski. Por mi parte solo puedo decir que esas cartas han penetrado en mí como una verdadera vida, y ahora me resultan tan enigmáticas y tan familiares como si me pertenecieran desde siempre, desde que llevo intentando absorber en mi ser a las personas y entenderlas de nuevo, una y otra vez…
Kafka conoció a Felice Bauer en el domicilio de la familia Brod, entrada la tarde del 13 de agosto de 1912. Hay, de esa época, varias manifestaciones suyas acerca de ese encuentro. La primera mención se encuentra en una carta a Max Brod del 14 de agosto. Se habla en ella del manuscrito de Contemplación, que había llevado a Brod la noche antes para ordenarlo definitivamente junto con él.
«Ayer, ordenando las piececitas, estaba bajo el influjo de la señorita y es muy posible que se haya producido, por tanto, alguna estupidez, alguna secuencia que resulte misteriosamente extraña».[1] Ruega a Brod que eche un vistazo y le da las gracias. Al día siguiente, el 15 de agosto, se encuentra en el diario la siguiente frase: «He pensado mucho en —qué apuro me da escribir nombres— F. B.».
Luego, el 20 de agosto, una semana después del encuentro, trata de conseguir una descripción objetiva de la primera impresión. Describe su apariencia y siente que se le hace un poco extraña al «invadir así su intimidad» precisamente con esa descripción. Le ha parecido natural que ella, una desconocida, se siente en ese círculo. Enseguida se ha conformado con ella. «Mientras me sentaba la miré por vez primera con más detenimiento; cuando estuve sentado ya tenía un juicio inquebrantable». La anotación se interrumpe en medio de la siguiente frase. Todo lo más importante estaba por venir, y más tarde se verá cuánto habría venido.
Le escribe por vez primera el 20 de septiembre, y se presenta —al fin y al cabo, han pasado cinco semanas desde su encuentro— como la persona que en casa de Brod le pasó una fotografía tras otra por encima de la mesa y que «con la mano que ahora pulsa las teclas, estrechó al final la suya, con la cual corroboró usted la promesa de estar dispuesta a emprender con quien esto escribe un viaje a Palestina el año que viene».
La rapidez de esa promesa, la seguridad con la que ella se la hizo, es lo que le produce la mayor impresión al principio. Siente ese apretón de manos como un voto, tras del que se oculta la palabra compromiso, y a él, que toma decisiones tan despacio, que en lugar de acercarse se aleja a través de mil dudas de cualquier objetivo hacia el que quiere ir, esa rapidez tiene que fascinarle. Pero el objetivo de la promesa es Palestina, y en ese momento de su vida difícilmente puede haber una palabra más esperanzadora para él, es la tierra prometida.
La situación aún se llena más de contenido si se piensa qué clase de fotos son las que él le tiende por encima de la mesa. Son las fotografías de un «Viaje a Talía». Durante los primeros días de julio, hace cinco, seis semanas, ha estado con Brod en Weimar, donde, en la casa de Goethe, han tenido lugar acontecimientos muy notables para él. La hija del administrador, una hermosa muchacha, ha llamado su atención, en la propia casa. Ha conseguido aproximarse a ella; ha conocido a su familia, la ha fotografiado en el jardín y delante de la casa, se le ha permitido regresar, y así ha podido entrar y salir de la casa de Goethe, fuera de las horas de visita habituales. Por azar, también se la ha encontrado a menudo en los callejones de la pequeña ciudad, la ha visto, preocupado, con hombres jóvenes, ha tenido una cita con ella, a la que no acudió, y pronto ha comprendido que ella se interesaba más por los estudiantes. Todo aquello ha ocurrido en pocos días, el movimiento del viaje, en el que todo ocurre más deprisa, favoreció el encuentro. Justo después, sin Brod, Kafka pasó unas semanas en el sanatorio naturista de Jungborn, en el Harz. Hay un número maravillosamente abundante de apuntes suyos de esas semanas, libres del interés por «Talía» y de la devoción por las casas de los grandes creadores. Pero también recibió amables respuestas a las postales que enviaba a la hermosa muchacha de Weimar. Una la copió por entero en una carta a Brod, y enlaza con ella la siguiente observación, esperanzada para su carácter: «Por mucho que no le resulte desagradable, le soy tan indiferente como una cacerola. ¿Por qué escribe entonces tal y como yo lo deseo? ¡Si fuese cierto que se pudiera atar a las muchachas mediante la escritura!».
Así que ese encuentro en la casa de Goethe le insufló valor. Las imágenes del viaje son las que aquella primera tarde le tiende a Felice por encima de la mesa. El recuerdo de aquel intento de entablar una relación, de su actividad de entonces, que al fin y al cabo había conducido a las fotos que ahora podía enseñar, se traslada a la chica que ahora se sienta frente a él, a Felice.
Hay que decir también que en ese viaje, que empezó en Leipzig, Kafka había trabado conocimiento con Rowohlt, que había decidido editar su primer libro. La reunión de fragmentos de sus diarios para Contemplación dio mucho que hacer a Kafka. Titubeaba, los fragmentos no le parecían lo bastante buenos. Brod insistió, y no cejó hasta que por fin, la noche del 13 de agosto, Kafka hizo la selección definitiva y, como ya se ha comentado, quiso tratar con Brod acerca de su disposición.
Así que aquella noche llevaba consigo todo lo que podía insuflarle valor: el manuscrito de su primer libro, las imágenes del viaje a «Talía», entre las que se encontraban las fotos de aquella chica que le había contestado cortésmente, y un número de la revista Palestina.
El encuentro tuvo lugar en casa de una familia con la que se sentía bien. Según cuenta, trataba de prolongar las veladas en casa de los Brod, que se veían obligados a echarlo amablemente para poder acostarse. Era la familia la que le atraía. Allí la literatura no estaba mal vista. Estaban orgullosos del joven poeta de la casa, Max, que ya se había hecho un nombre, y tomaban en serio a sus amigos.
Para Kafka, es una época de muchas y precisas anotaciones. Los diarios de Jungborn, los más hermosos de sus diarios de viaje —son también los más directamente relacionados con su obra propiamente dicha, en este caso con América—, dan testimonio de ello.
La asombrosa sexta carta a Felice de 27 de octubre, en la que describe el encuentro con ella del modo más preciso, demuestra lo rico en detalles concretos que era su recuerdo. Habían pasado setenta y cinco días desde aquella tarde del 13 de agosto. De los detalles de aquella velada que guarda en su memoria, no todos tienen el mismo peso. Apunta algunos, se podría decir que de forma arbitraria, para demostrarle que se ha fijado en todo lo de ella, que no se le ha escapado nada. Con esto demuestra ser un escritor en el sentido flaubertiano, alguien para el que nada es trivial con tal de que sea cierto. Con un leve toque de orgullo, lo expone todo, un doble homenaje a ella, porque merecía ser recogida en el acto en todos sus detalles, pero un poco también a sí mismo, por su ojo que todo lo ve.
En cambio, apunta otras cosas porque significan algo para él, porque responden a inclinaciones importantes de su propia naturaleza, o porque suscitan su asombro y, con ayuda de la admiración, le acercan físicamente a ella. Aquí solo vamos a hablar de esos rasgos, porque son los que determinan su imagen de ella durante siete meses, el tiempo que pasa hasta que vuelve a verla, y en esos siete meses tiene lugar casi la mitad de la muy extensa correspondencia entre ambos.
Ella se tomó muy en serio la contemplación de las fotografías, aquellas fotografías de «Talía», y solo levantaba la vista cuando él hacía una aclaración o le pasaba una nueva foto; dejó de comer por las fotos y, cuando Max hizo alguna observación acerca de la comida, ella dijo que no había nada más repugnante que la gente que no para de comer. (Hablaremos más acerca de la contención de Kafka en lo relativo a la comida). Contó que, al ser hermana y prima pequeña de varios varones, le habían pegado mucho y había estado muy indefensa. Se pasó la mano por el brazo izquierdo, que en aquel tiempo había estado lleno de cardenales. Pero no parecía en absoluto quejumbrosa, y él no alcanzaba a imaginar cómo alguien se había atrevido a pegarle, aunque entonces solo fuera una niña pequeña… Piensa en sus propias debilidades infantiles, pero ella no había sido quejumbrosa como él. Le mira el brazo y admira su fuerza, ahora que ya no queda en él nada de la antigua debilidad infantil.
Ella observó de pasada, mientras miraba o leía algo, que había estudiado hebreo. A él le sorprendió, pero no le acabó de gustar que lo mencionara tan exageradamente de pasada, y se alegró en secreto cuando, más adelante, no supo traducir Tel Aviv. Pero resultaba que era sionista, y eso le gustó mucho.
Ella dijo que le gustaba copiar manuscritos, y pidió a Max que le enviara los suyos. Aquello sorprendió tanto a Kafka que dio una palmada en la mesa.
Iba de camino a una boda en Budapest, la señora Brod mencionó un hermoso vestido de batista que había visto en su habitación de hotel. Luego, el grupo se trasladó del comedor a la sala del piano. «Cuando usted se levantó, se vio que llevaba puestas las pantuflas de la señora Brod, pues había puesto sus botas a secar. Había hecho un día espantoso. Las pantuflas la importunaban un poco, y después de pasar por la oscura habitación central me dijo que estaba acostumbrada a las pantuflas con tacones. Estas eran una novedad para mí». Las pantuflas de la mujer mayor la incomodaban; su explicación sobre la condición de las suyas, al final del camino por la oscura habitación central, los acercó físicamente más de lo que antes lo había hecho la contemplación de su brazo, que ahora ya no tenía moratones.
Más tarde, en el momento de la partida general, se añadió otra cosa: «La celeridad con que salió de la habitación al final y volvió con las botas puestas no me permitió serenarme». Es la rapidez de su transformación la que le impresiona. Su forma de transformarse tiene un carácter opuesto. En él, casi siempre se trata de un proceso especialmente lento, del que tiene que hacerse consciente paso a paso antes de creérselo. Construye sus transformaciones de manera completa y precisa, como una casa. Ella en cambio estaba de pronto delante de él, calzada con unas botas, cuando había salido de la habitación con unas pantuflas.
Antes ha mencionado, aunque brevemente, que llevaba casualmente consigo un número de Palestina. El viaje a Palestina quedó acordado, y ella le tendió la mano «o, mejor dicho, yo propicié que me la ofreciera, en virtud de una inspiración». Luego, él y el padre de Brod la acompañaron hasta su hotel. En la calle, él cayó en uno de sus «estados crepusculares» y se comportó de manera torpe. Todavía alcanzó a enterarse de que ella se había olvidado el paraguas en el tren, un detalle que enriqueció su imagen de ella. Se marchaba al día siguiente, temprano. «Me inquietó la circunstancia de que no hubiera hecho usted la maleta todavía y, para colmo, aún quisiera leer en la cama. La noche anterior había leído hasta las cuatro de la madrugada». A pesar de su preocupación por su temprana partida, aquel rasgo no pudo por menos de volverla más familiar para él, escribió esa noche.
En conjunto, se obtiene de Felice la imagen de una persona decidida, que se enfrenta rápida y abiertamente a las más variadas personas y se manifiesta sin reparos acerca de toda clase de temas.
La correspondencia entre ambos, que en el caso de él, y pronto también en el de ella, iba a convertirse en diaria —hay que decir que solo se conservan las cartas de él—, se distinguió por rasgos absolutamente sorprendentes. Lo más llamativo para un lector de Kafka no informado son sus quejas acerca de su estado físico. Empiezan ya en la segunda carta, todavía un tanto veladas: «¡Qué veleidades me dominan, señorita! Una lluvia de nerviosismo cae sobre mí sin parar. Lo que quiero ahora no lo quiero en el instante siguiente. Cuando llego a lo alto de la escalera, no sé aún en qué estado entraré en la casa. Tengo que acumular inseguridades dentro de mí antes de convertirlas en una pequeña certeza o en una carta […]. Mi memoria es muy mala […]. Mi indolencia […] una vez incluso me levanté de la cama para apuntar lo que había pensado escribirle a usted. Pero enseguida volví a meterme en la cama, puesto que me reproché —este es el segundo de mis sufrimientos— la extravagancia de mi inquietud…».
Se ve que lo que primero describe es su indecisión, y con su descripción empieza su cortejo. Pero enseguida lo pone todo en relación con su estado físico.
Da comienzo a la quinta carta con su insomnio y la termina con las molestias que sufre en la oficina desde la que escribe. Desde este momento, casi no hay, literalmente, una sola carta que no contenga quejas. Al principio están compensadas por el interés por Felice. Plantea mil preguntas, quiere saberlo todo acerca de ella, quiere imaginarse con exactitud cómo es su vida en su oficina, cómo es en su casa. Pero esto suena demasiado general, sus preguntas son más concretas. Ella debe escribirle: cuándo va a la oficina, qué ha desayunado, adónde da la vista de la ventana de su trabajo, qué clase de trabajo hace, cómo se llaman sus amigos y amigas, quién pretende dañar su salud regalándole bombones… y esta no es más que una primera lista de preguntas, a las que más tarde seguirán innumerables más. Desea que esté sana y segura. Quiere conocer los espacios en los que se mueve, igual de bien que su distribución del tiempo. No le permite réplica alguna, y exige explicaciones en el acto. La exactitud que reclama de ella corresponde a aquella con la que describe sus propias circunstancias.
Aún tendremos que hablar más de esto; sin un intento de entenderlo, todo resulta incomprensible. Pero por el momento solo queremos retener aquí lo que se pone de manifiesto como intención profunda del primer período de esta correspondencia: es preciso establecer un vínculo, un canal entre la eficiencia y la salud de ella y la indecisión y las debilidades de él. Por encima de la distancia entre Praga y Berlín, él quiere aferrarse a su solidez. Las débiles palabras que puede dirigirle le vienen devueltas con diez veces más fuerza. Le escribe dos o tres veces diarias. Libra —muy en contradicción con sus protestas de debilidad— una dura, implacable lucha por sus respuestas. Ella es —en este sentido— más veleidosa que él, no está sometida a la misma presión. Pero él logra imponerle su propia presión, no pasa mucho tiempo antes de que también ella le escriba a diario, a menudo incluso dos veces al día.
Porque la lucha que libra por esa energía que las cartas regulares de ella le transfieren tiene un sentido, no es una correspondencia vana, no se agota en sí misma, no es una mera satisfacción, sirve a su escritura. Dos noches después de escribirle su primera carta, escribe La condena, de un tirón, en una noche, en diez horas. Se podría decir que con esta obra ha establecido su conciencia de sí mismo como autor. Se la lee a sus amigos, se revela a sus ojos el carácter indudable de la obra, nunca ha renegado de ella, como de tantas otras. La semana siguiente surge El fogonero, y a lo largo de los dos meses siguientes otros cinco capítulos de América, un total, por lo tanto, de seis. Durante una interrupción de quince días en el trabajo en la novela, escribe La metamorfosis.
Es, por tanto, y no solo desde nuestro ulterior punto de vista, un período grandioso; hay pocas épocas de su vida que puedan compararse con esta. A juzgar por los resultados, y por qué otra cosa va a juzgarse la vida de un autor, la conducta de Kafka durante los primeros tres meses de correspondencia con Felice fue exactamente la adecuada para él. Sentía lo que necesitaba: una seguridad lejana, una fuente de energía que no sumiera su sensibilidad en la confusión a causa de un contacto demasiado próximo, una mujer que estuviera a su alcance sin esperar otra cosa de él que sus palabras, una especie de transformador cuyos eventuales fallos técnicos conociera y dominara hasta tal punto que pudiera subsanarlos en el acto por medio de cartas. La mujer que le servía para esto no podía estar expuesta a las injerencias de su familia, cuya proximidad tanto le hacía sufrir a él; tenía que mantenerla lejos de ellos. Ella debía tomar en serio todo lo que él tuviera que decir acerca de sí mismo. Él, que verbalmente se mostraba cerrado, debía poder explayarse ante ella por escrito; quejarse de todo sin reservas; no tener que guardarse nada que hubiera perturbado su escritura; contar cada detalle de la importancia, el progreso, los titubeos de esa escritura. Durante este período su diario se suspende, las cartas a Felice son su diario ampliado, y tiene la ventaja de que lo lleva realmente cada día, que puede repetirse con más frecuencia y con eso ceder a una necesidad esencial de su naturaleza. Lo que le escribe no son cosas únicas, que duran para siempre, puede corregirlas en posteriores cartas, puede reforzarlas o retirarlas; e incluso la inconstancia, que un espíritu tan consciente como el suyo no gusta de permitirse en la anotación aislada de un diario, es bien posible dentro de una carta. Pero la mayor ventaja, como ya hemos apuntado, es sin duda la posibilidad de repetirse hasta la «letanía». Si alguien tenía clara la necesidad y la función de las «letanías», ese era Kafka. Entre sus muy específicas cualidades, esa es la que más ha llevado a la errónea interpretación «religiosa» de su obra.
Pero, si la instauración de esta correspondencia era tan importante que demostró su eficacia durante tres meses y pudo llevar a obras tan únicas como por ejemplo La metamorfosis…, ¿cómo sucedió que de pronto la escritura se detuviera, en enero de 1913? No es posible contentarse con frases generales acerca de las épocas productivas e improductivas de un autor. Toda productividad es condicionada, y hay que tomarse la molestia de encontrar los trastornos a los que está expuesta.
Quizá no debería pasarse por alto que las cartas a Felice del primer período, aunque no se perciban como cartas de amor en el sentido habitual de la palabra, contienen algo que forma muy especialmente parte del amor: para él, es importante que Felice espere algo de él. En aquel primer encuentro, del que durante tanto tiempo se alimentó, sobre el que lo construyó todo, llevaba consigo el manuscrito de su primer libro. Ella lo ha conocido como escritor, no solo como amigo de un escritor del que ella ya había leído algo, y el derecho de él a recibir sus cartas se funda en que ella lo tiene por tal. El primer relato con el que está satisfecho, justamente La condena, es suyo, se lo debe a ella, está dedicado a ella. En cualquier caso, no está seguro de su juicio en cuestiones literarias y trata de influir sobre él en sus cartas. Le reclama una lista de sus libros que nunca llega a recibir.
Felice era una naturaleza sencilla; las frases de sus cartas que él cita, aunque no sean muchas, lo demuestran de sobra. El diálogo, si es que puede emplearse una palabra tan precisa para algo tan complejo y abismal, que él mantiene sobre ella consigo mismo, quizá habría podido ir más lejos. Pero a él le confundía el ansia de saber de ella, que leía a otros escritores, y los citaba en sus cartas. Él solo había sacado a la luz una mínima parte de lo que sentía que era un mundo inmenso en su interior.
El 11 de diciembre le envía su primer libro: Contemplación