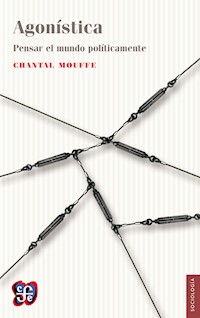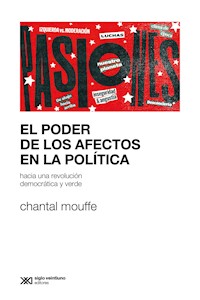
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sociología y política
- Sprache: Spanisch
¿Qué es lo que decide las adhesiones políticas? ¿Cuánto pesan en esas identificaciones los argumentos racionales, las ideas, y cuánto la dimensión afectiva o pasional? La crisis social, económica y climática que se agudizó con la pandemia de coronavirus hizo que muchas personas se vieran expuestas a una gran vulnerabilidad y sintieran una gran necesidad de seguridad y protección, así como mucha indignación ante injusticias que el Estado no logra siquiera mitigar. En este contexto, son las nuevas derechas las que han sabido escuchar el enojo, la decepción y el resentimiento de vastos sectores sociales y canalizarlo políticamente, en tanto que la izquierda parece insistir con estrategias gastadas. En este ensayo potente e inspirador, Chantal Mouffe interpela a las fuerzas progresistas para que, ante todo, puedan reconocer que en política importan tanto los programas como la capacidad de despertar emociones comunes. La izquierda invierte mucha energía en enunciar consignas y enumerar las maravillosas medidas que implementará una vez que acceda al poder, ignorando que lo que impulsa a la gente a involucrarse no son las teorías abstractas, en las que no puede reconocer sus problemas y frustraciones cotidianas. En cambio, lo que debería preguntarse es cómo llevar a la gente a desear esas políticas, a identificarse con ellas y a sentirse parte. El desafío también consiste en salir de la complacencia de interpelar solo a los propios, a los convencidos, suponiendo que los votantes de los partidos de derecha están tomados por el odio, la homofobia, el racismo, o que tienen una especie de enfermedad "moral" que los vuelve irrecuperables. El desafío, en suma, es intentar comprender por qué la gente se ve atraída por los planteos autoritarios. ¿Cómo redefinir el proyecto democrático para que vuelva a movilizar mayorías en pos de la justicia social y de la decisión de preservar un planeta habitable? Contra la ofensiva neoliberal, Chantal Mouffe propone construir una nueva narrativa, un mito que, haciéndose eco de las tareas más urgentes, trace el camino para pasar de la ira a la esperanza y, desde allí, articular luchas sociopolíticas y ecológicas en una dirección progresista.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Índice
Portada
Copyright
Epígrafe
1. Una nueva forma autoritaria de neoliberalismo
2. La política y los afectos
3. Afectos, identidad e identificación
4. Una revolución democrática verde
Epílogo
Agradecimientos
Chantal Mouffe
EL PODER DE LOS AFECTOS EN LA POLÍTICA
Hacia una revolución democrática y verde
Traducción deSoledad Laclau
Mouffe, Chantal
El poder de los afectos en la política / Chantal Mouffe.- 1ª ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2023.
Libro digital, EPUB.- (Sociología y Política)
Archivo Digital: descarga
Traducido por Soledad Laclau // ISBN 978-987-801-239-1
1. Política. 2. Ecología. 3. Análisis de Políticas. I. Laclau, Soledad trad. II. Título.
CDD 320.01
Título original: Towards a Green Democratic Revolution. Left Populism and the Power of Affects, publicado por Verso (sello de New Left Books)
© 2020, Chantal Mouffe
© 2023, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.
<www.sigloxxieditores.com.ar>
Diseño de portada: Pablo Font
Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina
Primera edición en formato digital: abril de 2023
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
ISBN edición digital (ePub): 978-987-801-239-1
Un afecto no puede ser reprimido ni suprimido sino por medio de un afecto contrario y más fuerte que el que ha de ser reprimido.
Spinoza, Ética, IV.7
Puesto que los hombres […] son guiados más por el afecto que por la razón, se sigue que una multitud no quiere ser guiada por el dictado de la razón, sino que quiere estar de acuerdo naturalmente en algún afecto común.
Spinoza, Tratado político, VI.1
1. Una nueva forma autoritaria de neoliberalismo
En mi libro Por un populismo de izquierda, sobre la base del enfoque hegemónico discursivo elaborado en Hegemonía y estrategia socialista y el análisis del populismo que hace Ernesto Laclau en La razón populista, examiné la coyuntura en Europa occidental durante los años posteriores a la crisis de 2008, y la denominé “momento populista”.[1] Señalé que se trataba de la expresión de diversas formas de resistencia a las transformaciones políticas y económicas producto de treinta años de hegemonía neoliberal. Esas transformaciones condujeron a una situación que se ha designado como “posdemocracia” para señalar la erosión de los dos pilares del ideal democrático: la igualdad y la soberanía popular.
En la arena política, esa evolución se caracteriza por aquello que en mi libro En torno a lo político propuse denominar “pospolítica”.[2] Con ese término aludo al consenso que se estableció entre los partidos de centroderecha y de centroizquierda en torno a la idea de que no había alternativa posible a la globalización neoliberal. Con el pretexto de la “modernización” impuesta por la globalización, los partidos socialdemócratas aceptaron los dictados del capitalismo financiero y los límites que este imponía a las intervenciones del Estado en el campo de las políticas redistributivas. La política pasó a ser un mero asunto técnico de administración del orden establecido, un terreno reservado a expertos. Las elecciones ya no ofrecen la posibilidad de decidir entre alternativas reales por medio de los partidos de “gobierno” tradicionales. Lo único que permite la pospolítica es la alternancia bipartidista del poder entre partidos de centroderecha y de centroizquierda. De esta manera, se socavó uno de los pilares fundamentales del ideal democrático: el poder del pueblo; la soberanía popular se declaró obsoleta y la democracia se redujo a su componente liberal.
Estos cambios a escala política ocurrieron en el contexto de un nuevo modo de regulación capitalista, en el que el capital financiero ocupa un lugar central. La financiarización de la economía ha llevado a una gran expansión del sector financiero a expensas de la economía productiva. A raíz de las políticas de austeridad impuestas tras la crisis de 2008, hemos sido testigos de un aumento exponencial de la desigualdad en los países europeos, con especial foco en el Sur. Esta desigualdad ya no afecta solo a la clase trabajadora, sino además a gran parte de las clases medias, que han iniciado un proceso de pauperización y precarización. Esto contribuyó al derrumbe del otro pilar del ideal democrático –la defensa de la igualdad–, que también fue eliminado del discurso liberal democrático dominante. El resultado de la hegemonía neoliberal fue que, tanto en el plano socioeconómico como en el político, se estableció un régimen verdaderamente oligárquico. Dentro de este marco, quienes se oponen a este “consenso en el centro” posdemocrático son tildados de extremistas y denunciados como populistas.
Uno de los argumentos centrales de este libro es que precisamente en el contexto posdemocrático se puede comprender el “momento populista”. A fin de aprehender su dinámica, es imprescindible adoptar un enfoque antiesencialista, según el cual el “pueblo” se concibe como una categoría política y no como una categoría sociológica o un referente empírico. La confrontación pueblo versus establishment, característica de la estrategia populista, puede construirse de maneras muy diferentes. En varios países europeos, los partidos populistas de derecha que articulan el rechazo a la posdemocracia de un modo autoritario se han apropiado de las demandas antiestablishment. Esos movimientos construyen un “pueblo” por medio de un discurso etnonacionalista que excluye específicamente a los inmigrantes, a quienes percibe como una amenaza a la identidad nacional y a la prosperidad. Abogan por una democracia orientada de manera exclusiva a defender los intereses de aquellos a quienes consideran “verdaderos ciudadanos nacionales”. En nombre de la recuperación de la democracia, de hecho propugnan su limitación.
A mi entender, para impedir el éxito de esos movimientos autoritarios es imprescindible construir la frontera política de una manera que profundice la democracia, en lugar de limitarla. Esto significa desplegar una estrategia populista de izquierda cuyo objetivo sea la constitución de “un pueblo” construido mediante una “cadena de equivalencia” entre una diversidad de luchas democráticas en torno a asuntos relacionados con la explotación, la dominación y la discriminación. Esa estrategia implica reafirmar la importancia de la “cuestión social”, dando cuenta de la creciente fragmentación y diversidad de los “trabajadores” pero también de la especificidad de las diversas demandas democráticas en torno al feminismo, el antirracismo y cuestiones relativas al colectivo LGBTQ+. Su objetivo es la articulación de una “voluntad colectiva” transversal, un “pueblo” apto para asumir el poder y establecer una nueva formación hegemónica que propicie un proceso que radicalizará la democracia.
Este proceso de radicalización democrática se compromete con las instituciones políticas existentes para poder transformarlas de raíz mediante procedimientos democráticos. Se trata de una estrategia que no busca una ruptura radical con la democracia liberal pluralista ni el establecimiento de un orden político por completo nuevo. Por ende, difiere tanto de la estrategia revolucionaria de la “extrema izquierda” como del estéril reformismo de los socioliberales. Es, entonces, una estrategia de “reformismo radical”.
Desde su publicación en 2018, varias de las fuerzas políticas que mencioné en el libro y que implementaban una estrategia “populista de izquierda” –como Podemos en España, La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon y el Partido Laborista bajo el liderazgo de Jeremy Corbyn– sufrieron una serie de reveses electorales. Este fenómeno llevó a algunos sectores de la izquierda a plantear que el proyecto había fracasado, por lo que habría llegado el momento de retomar formas más tradicionales de política de izquierda. Si bien los retrocesos son indiscutibles, sería a todas luces inadecuado desestimar una estrategia política por el solo hecho de que algunos de sus adherentes no lograron alcanzar sus objetivos en el primer intento.
Quienes llegan a esta conclusión identifican en forma errónea la estrategia populista de izquierda con una “guerra de movimiento” cuando es, por el contrario, una “guerra de posición”, en la que siempre hay momentos de avance y retroceso. Por otra parte, si analizamos las razones de los decepcionantes resultados electorales de Podemos, el Partido Laborista y La France Insoumise, podemos afirmar que, en todos los casos, obtuvieron todavía peores resultados cuando abandonaron su estrategia populista de izquierda anterior. De hecho, cuando Podemos en 2015 y Corbyn y Mélenchon en 2017 implementaron campañas populistas de izquierda lograron muy buenos resultados, aunque no hayan ganado. Pero sus votos comenzaron a decaer cuando llevaron adelante estrategias diferentes en elecciones posteriores. Y cuando Mélenchon retornó al populismo de izquierda en las elecciones presidenciales de 2022, volvió a obtener buenos resultados. Esto sugiere que la estrategia populista de izquierda no ha perdido relevancia y, en consecuencia, no debería abandonarse.
Sin duda ya no vivimos un momento populista “candente” de alta politización, y las condiciones actuales son difieren mucho de lo que ocurría antes de la pandemia. Los reiterados confinamientos y las formas de control que implementaron diversos gobiernos neoliberales pusieron freno a las manifestaciones públicas contra la austeridad. En aras de impedir la propagación del coronavirus, se pusieron en práctica medidas cada vez más autoritarias. No es el mejor momento para organizar una resistencia popular. Sin embargo, sería un error afirmar que esta nueva situación requiere una estrategia por completo diferente para la izquierda.
Es importante reconocer la especificidad de la coyuntura actual, que se caracteriza por un doble desafío: cómo hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, y cómo abordar la emergencia climática causada por los efectos del calentamiento global. El calentamiento global es solo una de las varias y numerosas dimensiones de la crisis climática, pero es sin duda la más visible, y su impacto afecta de manera directa a una gran cantidad de personas. Hace ya muchos años que los científicos nos advierten sobre las consecuencias dramáticas de este fenómeno y no son escuchados. Hoy en día, gracias a la movilización de los jóvenes, el clima ocupa un lugar prominente en la agenda política. Para concebir una respuesta a la ofensiva neoliberal, la crisis social y la crisis ecológica, aunque diferentes, no pueden ser disociadas. No obstante, para comprender la índole de las luchas en las que se inscriben, resulta útil estudiarlas por separado.
En este capítulo analizaré las consecuencias de las diversas medidas que los gobiernos neoliberales llevaron adelante para afrontar los efectos sociales y económicos de la pandemia. ¿Señalan una transición hacia un horizonte “posneoliberal”, como sugieren algunos, o asistimos en cambio al surgimiento de una nueva versión del neoliberalismo, mejor adaptada a la situación actual?
La respuesta de la mayoría de los gobiernos a la crisis sanitaria provocada por el covid-19 estuvo marcada por un alto nivel de intervención estatal. Las masivas inyecciones de dinero por parte de los bancos centrales impidieron numerosas quiebras comerciales y permitieron la supervivencia de diversas industrias sin necesidad de despedir trabajadores. Si bien gran parte de la actividad económica sufrió una brusca caída, se evitó un derrumbe económico catastrófico gracias a la aplicación de variadas formas de subsidios y programas de cesantía. Es probable que los niveles inesperados de intervención estatal hayan llevado a la gente a creer que eso significaba una ruptura con los principios neoliberales. ¿Fue lo que ocurrió? El neoliberalismo surgió con el fin de defender a la sociedad contra el “colectivismo” promovido por las teorías marxistas y keynesianas, y desde sus orígenes en 1947 con la Sociedad Mont-Pèlerin, su enemigo declarado ha sido el Estado intervencionista, presentado por Friedrich Hayek como aquel que conduce a las sociedades al “camino de la servidumbre”. Este enfoque fue marginal durante los años del Estado de bienestar de la posguerra. Sin embargo, tras su implementación en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, el neoliberalismo logró imponer su concepción de una economía de libre mercado y consiguió por fin emprender el desmantelamiento del Estado de bienestar cuando Margaret Thatcher y Ronald Reagan asumieron el poder en Gran Bretaña y los Estados Unidos en 1979 y 1981, respectivamente. Como afirmó Milton Friedman, había llegado el momento de que aquello que durante mucho tiempo había parecido políticamente imposible se volviera “políticamente inevitable”.