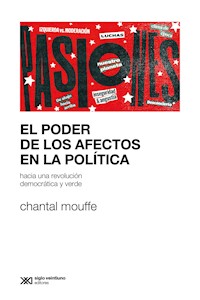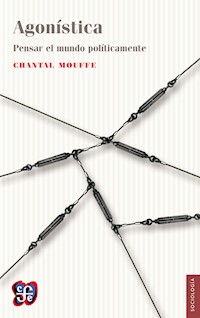Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica Argentina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sociología
- Sprache: Spanisch
Un mundo libre, globalizado, sin izquierda ni derecha, sin enemigos; una democracia absoluta, cosmopolita, libre de conflictos partisanos: tal es la optimista visión pospolítica difundida en la mayoría de las sociedades occidentales. Chantal Mouffe pone en cuestión estas nociones en el campo de la sociología, la política y las relaciones internacionales. Su objetivo es demostrar que dichas nociones parten de una visión común antipolítica que no reconoce la dimensión antagónica de "lo político". De este modo, Chantal Mouffe plantea que la creencia de que es posible alcanzar un consenso racional universal ha empujado al pensamiento democrático a un camino erróneo, ya que sólo el reconocimiento de que es imposible erradicar la dimensión conflictual de la vida social permitirá comprender el verdadero desafío al que se enfrenta la política democrática. En este sentido, afirma: "La tarea de los teóricos y políticos democráticos debería consistir en promover la creación de una esfera pública vibrante de lucha 'agonista', donde puedan confrontarse diferentes proyectos políticos hegemónicos. Ésta es, desde mi punto de vista, la condición 'sine qua non' para un ejercicio efectivo de la democracia". A pesar de que en la actualidad los teóricos pospolíticos anuncian la desaparición de lo político, lo que sucede actualmente es que lo político se expresa en un registro moral, las diferencias se plantean en términos morales: en lugar de una lucha entre "izquierda" y "derecha" se trata de una lucha entre el "bien" y el "mal", en la cual el oponente sólo puede ser percibido como un enemigo que debe ser destruido. El populismo de derecha, el terrorismo, los derechos humanos, las pasiones de las masas, los límites del pluralismo y la posibilidad de un orden mundial multipolar se analizan en En torno a lo político desde el riguroso y alternativo enfoque "agonista" propuesto por Chantal Mouffe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHANTAL MOUFFE
EN TORNO A LO POLÍTICO
Un mundo libre, globalizado, sin izquierda ni derecha, sin enemigos; una democracia absoluta, cosmopolita, libre de conflictos partisanos: tal es la optimista visión pospolítica difundida en la mayoría de las sociedades occidentales. Chantal Mouffe pone en cuestión estas nociones en el campo de la sociología, la política y las relaciones internacionales. Su objetivo es demostrar que dichas nociones parten de una visión común antipolítica que no reconoce la dimensión antagónica de lo “político”.
De este modo, Chantal Mouffe plantea que la creencia de que es posible alcanzar un consenso racional universal ha empujado al pensamiento democrático a un camino erróneo, ya que sólo el reconocimiento de que es imposible erradicar la dimensión conflictual de la vida social permitirá comprender el verdadero desafío: “La tarea de los teóricos y políticos democráticos debería consistir en promover la creación de una esfera pública vibrante de lucha 'agonista', donde puedan confrontarse diferentes proyectos políticos hegemónicos. Ésta es, desde mi punto de vista, la condición sine qua non para en ejercicio efectivo de la democracia”.
A pesar de que en la actualidad los teóricos pospolíticos anuncian la desaparición de lo político, lo que sucede actualmente es que lo político se expresa en un registro moral, las diferencias se plantean en términos morales: en lugar de una lucha entre “izquierda” y “derecha” se trata de una lucha entre el “bien” y el “mal”, en la cual el oponente sólo puede ser percibido como un enemigo que debe ser destruido.
El populismo de derecha, el terrorismo, los derechos humanos, las pasiones de las masas, los límites del pluralismo y la posibilidad de un orden mundial multipolar se analizan en En torno a lo político desde el riguroso y alternativo enfoque “agonista” propuesto por Chantal Mouffe.
CHANTAL MOUFFE
Es profesora de Teoría política en el Centre for the Study of Democracy en la University of Westminster en Londres. Ha investigado y enseñado en varias universidades de Europa, Norteamérica y Sudamérica.
Ha sido editora de varios volúmenes colectivos: Gramsci and Marxist Theory (1979), Dimensions of Radical Democracy, Pluralism, Citizenship, Community (1992), Deconstrucción y pragmatismo (1998) y The Challenge of Carl Schmitt (1999).
Es autora de El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical (1999) y La paradoja democrática (2003).
El Fondo de Cultura Económica ha publicado Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia (2004), escrito junto con Ernesto Laclau.
Índice
CubiertaPortadaSobre este libroSobre la autoraI. IntroducciónII. La política y lo políticoIII. ¿Más allá del modelo adversarial?IV. Los actuales desafíos a la visión pospolíticaV.¿Qué tipo de orden mundial: cosmopolita o multipolar?VI. ConclusiónÍndice de nombres y conceptosCréditosTraducción de SOLEDAD LACLAU
I. INTRODUCCIÓN
En este libro quiero poner en cuestión la perspectiva que inspira el “sentido común” en la mayoría de las sociedades occidentales: la idea de que la etapa del desarrollo económico-político que hemos alcanzado en la actualidad constituye un gran progreso en la evolución de la humanidad, y que deberíamos celebrar las posibilidades que nos abre. Los sociólogos afirman que hemos ingresado en una “segunda modernidad” en la que individuos liberados de los vínculos colectivos pueden ahora dedicarse a cultivar una diversidad de estilos de vida, exentos de ataduras anticuadas. El “mundo libre” ha triunfado sobre el comunismo y, con el debilitamiento de las identidades colectivas, resulta ahora posible un mundo “sin enemigos”. Los conflictos partisanos pertenecen al pasado, y el consenso puede ahora obtenerse a través del diálogo. Gracias a la globalización y a la universalización de la democracia liberal, podemos anticipar un futuro cosmopolita que traiga paz, prosperidad y la implementación de los derechos humanos en todo el mundo. Mi intención es desafiar esta visión “pospolítica”. Mi blanco principal serán aquellos que, pertenecientes al campo progresista, aceptan esta visión optimista de la globalización, y han pasado a ser los defensores de una forma consensual de democracia. Al analizar algunas de las teorías en boga que favorecen el Zeitgeist* pospolítico en una serie de campos –la sociología, la teoría política y las relaciones internacionales– sostendré que tal enfoque es profundamente erróneo y que, lejos de contribuir a una “democratización de la democracia”, es la causa de muchos de los problemas que enfrentan en la actualidad las instituciones democráticas. Nociones tales como “democracia libre de partisanos”, “democracia dialógica”, “democracia cosmopolita”, “buena gobernanza”, “sociedad civil global”, “soberanía cosmopolita”, “democracia absoluta” –para citar sólo algunas de las nociones actualmente de moda– forman parte todas ellas de una visión común antipolítica que se niega a reconocer la dimensión antagónica constitutiva de “lo político”. Su objetivo es el establecimiento de un mundo “más allá de la izquierda y la derecha”, “más allá de la hegemonía”, “más allá de la soberanía” y “más allá del antagonismo”. Tal anhelo revela una falta total de comprensión de aquello que está en juego en la política democrática y de la dinámica de constitución de las identidades políticas y, como veremos, contribuye a exacerbar el potencial antagónico que existe en la sociedad.
Gran parte de mi argumentación consistirá en examinar las consecuencias de la negación del antagonismo en diversas áreas, tanto en la teoría como en la práctica políticas. Considero que concebir el objetivo de la política democrática en términos de consenso y reconciliación no sólo es conceptualmente erróneo, sino que también implica riesgos políticos. La aspiración a un mundo en el cual se haya superado la discriminación nosotros/ellos, se basa en premisas erróneas, y aquellos que comparten tal visión están destinados a perder de vista la verdadera tarea que enfrenta la política democrática.
Sin duda, esta ceguera respecto del antagonismo no es nueva. La teoría democrática ha estado influida durante mucho tiempo por la idea de que la bondad interior y la inocencia original de los seres humanos era una condición necesaria para asegurar la viabilidad de la democracia. Una visión idealizada de la sociabilidad humana, como impulsada esencialmente por la empatía y la reciprocidad, ha proporcionado generalmente el fundamento del pensamiento político democrático moderno. La violencia y la hostilidad son percibidas como un fenómeno arcaico, a ser eliminado por el progreso del intercambio y el establecimiento, mediante un contrato social, de una comunicación transparente entre participantes racionales. Aquellos que desafiaron esta visión optimista fueron percibidos automáticamente como enemigos de la democracia. Ha habido pocos intentos por elaborar el proyecto democrático en base a una antropología que reconozca el carácter ambivalente de la sociabilidad humana y el hecho de que reciprocidad y hostilidad no pueden ser disociadas. Pero a pesar de lo que hemos aprendido a través de diferentes disciplinas, la antropología optimista es aún la más difundida en la actualidad. Por ejemplo, a más de medio siglo de la muerte de Freud, la resistencia de la teoría política respecto del psicoanálisis es todavía muy fuerte, y sus enseñanzas acerca de la imposibilidad de erradicar el antagonismo aún no han sido asimiladas.
En mi opinión, la creencia en la posibilidad de un consenso racional universal ha colocado al pensamiento democrático en el camino equivocado. En lugar de intentar diseñar instituciones que, mediante procedimientos supuestamente “imparciales”, reconciliarían todos los intereses y valores en conflicto, la tarea de los teóricos y políticos democráticos debería consistir en promover la creación de una esfera pública vibrante de lucha “agonista”, donde puedan confrontarse diferentes proyectos políticos hegemónicos. Ésta es, desde mi punto de vista, la condición sine qua non para un ejercicio efectivo de la democracia. En la actualidad se escucha con frecuencia hablar de “diálogo” y “deliberación”, pero ¿cuál es el significado de tales palabras en el campo político, si no hay una opción real disponible, y si los participantes de la discusión no pueden decidir entre alternativas claramente diferenciadas?
No tengo duda alguna de que los liberales que consideran que en política puede lograrse un acuerdo racional y que perciben a las instituciones democráticas como un vehículo para encontrar una respuesta racional a los diferentes problemas de la sociedad, acusarán a mi concepción de lo político de “nihilista”. Y también lo van a hacer aquellos pertenecientes a la ultraizquierda que creen en la posibilidad de una “democracia absoluta”. No hay motivo para intentar convencerlos de que mi enfoque agonista está inspirado por la comprensión “real” de “lo político”. Voy a seguir otro camino. Señalaré las consecuencias para la política democrática de la negación de “lo político” según el modo en que yo lo defino. Voy a demostrar cómo el enfoque consensual, en lugar de crear las condiciones para lograr una sociedad reconciliada, conduce a la emergencia de antagonismos que una perspectiva agonista, al proporcionar a aquellos conflictos una forma legítima de expresión, habría logrado evitar. De esta manera, espero mostrar que el hecho de reconocer la imposibilidad de erradicar la dimensión conflictual de la vida social, lejos de socavar el proyecto democrático, es la condición necesaria para comprender el desafío al cual se enfrenta la política democrática.
A causa del racionalismo imperante en el discurso político liberal, ha sido a menudo entre los teóricos conservadores donde he encontrado ideas cruciales para una comprensión adecuada de lo político. Ellos pueden poner en cuestión nuestros supuestos dogmáticos mejor que los apologistas liberales. Es por esto que elegí a un pensador tan controvertido como Carl Schmitt para llevar a cabo mi crítica del pensamiento liberal. Estoy convencida de que tenemos mucho que aprender de él, como uno de los oponentes más brillantes e intransigentes al liberalismo. Soy perfectamente consciente de que, a causa del compromiso de Schmitt con el nazismo, tal elección puede despertar hostilidad. Muchos lo considerarán como algo perverso, cuando no completamente intolerable. Sin embargo, pienso que es la fuerza intelectual de los teóricos, y no sus cualidades morales, lo que debería constituir el criterio fundamental al decidir si debemos establecer un diálogo con sus trabajos.
Creo que este rechazo por motivos morales de muchos teóricos democráticos a involucrarse con el pensamiento de Schmitt constituye una típica tendencia moralista característica del Zeitgeist pospolítico. De hecho, la crítica a tal tendencia es parte esencial de mi reflexión. Una tesis central de este libro es que, al contrario de lo que los teóricos pospolíticos quieren que pensemos, lo que está aconteciendo en la actualidad no es la desaparición de lo político en su dimensión adversarial, sino algo diferente. Lo que ocurre es que actualmente lo político se expresa en un registro moral. En otras palabras, aún consiste en una discriminación nosotros/ellos, pero el nosotros/ellos, en lugar de ser definido mediante categorías políticas, se establece ahora en términos morales. En lugar de una lucha entre “izquierda y derecha” nos enfrentamos a una lucha entre “bien y mal”.
En el capítulo 4, utilizando los ejemplos del populismo de derecha y del terrorismo, voy a examinar las consecuencias de tal desplazamiento para la política nacional e internacional, y a develar los riesgos que eso entraña. Mi argumento es que, cuando no existen canales a través de los cuales los conflictos puedan adoptar una forma “agonista”, esos conflictos tienden a adoptar un modo antagónico. Ahora bien, cuando en lugar de ser formulada como una confrontación política entre “adversarios”, la confrontación nosotros/ellos es visualizada como una confrontación moral entre el bien y el mal, el oponente sólo puede ser percibido como un enemigo que debe ser destruido, y esto no conduce a un tratamiento agonista. De ahí el actual surgimiento de antagonismos que cuestionan los propios parámetros del orden existente.
Otra tesis se refiere a la naturaleza de las identidades colectivas que implican siempre una discriminación nosotros/ellos. Ellas juegan un rol central en la política, y la tarea de la política democrática no consiste en superarlas mediante el consenso, sino en construirlas de modo tal que activen la confrontación democrática. El error del racionalismo liberal es ignorar la dimensión afectiva movilizada por las identificaciones colectivas, e imaginar que aquellas “pasiones” supuestamente arcaicas están destinadas a desaparecer con el avance del individualismo y el progreso de la racionalidad. Es por esto que la teoría democrática está tan mal preparada para captar la naturaleza de los movimientos políticos de “masas”, así como también de fenómenos como el nacionalismo. El papel que desempeñan las “pasiones” en la política nos revela que, a fin de aceptar “lo político”, no es suficiente que la teoría liberal reconozca la existencia de una pluralidad de valores y exalte la tolerancia. La política democrática no puede limitarse a establecer compromisos entre intereses o valores, o a la deliberación sobre el bien común; necesita tener un influjo real en los deseos y fantasías de la gente. Con el propósito de lograr movilizar las pasiones hacia fines democráticos, la política democrática debe tener un carácter partisano. Ésta es efectivamente la función de la distinción entre izquierda y derecha, y deberíamos resistir el llamamiento de los teóricos pospolíticos a pensar “más allá de la izquierda y la derecha”.
Existe una última enseñanza que podemos extraer de una reflexión en torno a “lo político”. Si la posibilidad de alcanzar un orden “más allá de la hegemonía” queda excluida, ¿qué implica esto para el proyecto cosmopolita? ¿puede ser algo más que el establecimiento de la hegemonía mundial de un poder que habría logrado ocultar su dominación mediante la identificación de sus intereses con los de la humanidad? Contrariamente a numerosos teóricos que perciben el fin del sistema bipolar como una esperanza para el logro de una democracia cosmopolita, voy a sostener que los riesgos que implica el actual mundo unipolar sólo pueden ser evitados mediante la implementación de un mundo multipolar, con un equilibrio entre varios polos regionales, que permita una pluralidad de poderes hegemónicos. Ésta es la única manera de evitar la hegemonía de un hiperpoder único.
En el dominio de “lo político”, aún vale la pena meditar acerca de la idea crucial de Maquiavelo: “En cada ciudad podemos hallar estos dos deseos diferentes [...] el hombre del pueblo odia recibir órdenes y ser oprimido por aquellos más poderosos que él. Y a los poderosos les gusta impartir órdenes y oprimir al pueblo”. Lo que define la perspectiva pospolítica es la afirmación de que hemos ingresado en una nueva era en la cual este antagonismo potencial ha desaparecido. Y es por esto por lo que puede poner en riesgo el futuro de la política democrática.
* Clima intelectual y cultural de una época [N. de la T.].
II. LA POLÍTICA Y LO POLÍTICO
Este capítulo delineará el marco teórico que inspira mi crítica al actual Zeitgeist “pospolítico”. Sus principios más importantes han sido desarrollados en varios de mis trabajos previos,1 por lo que aquí voy a limitarme a los aspectos que considero relevantes para el argumento presentado en este libro. El más importante se refiere a la distinción que propongo establecer entre “la política” y “lo político”. Sin duda, en el lenguaje ordinario, no es muy común hablar de “lo político”, pero pienso que tal distinción abre nuevos senderos para la reflexión, y, por cierto, muchos teóricos políticos la han introducido. La dificultad, sin embargo, es que entre ellos no existe acuerdo con respecto al significado atribuido a estos términos respectivos, y eso puede causar cierta confusión. No obstante, existen similitudes que pueden brindar algunos puntos de orientación. Por ejemplo, hacer esta distinción sugiere una diferencia entre dos tipos de aproximación: la ciencia política que trata el campo empírico de “la política”, y la teoría política que pertenece al ámbito de los filósofos, que no se preguntan por los hechos de “la política” sino por la esencia de “lo político”. Si quisiéramos expresar dicha distinción de un modo filosófico, podríamos decir, tomando el vocabulario de Heidegger, que “la política” se refiere al nivel “óntico”, mientras que “lo político” tiene que ver con el nivel “ontológico”. Esto significa que lo óntico tiene que ver con la multitud de prácticas de la política convencional, mientras que lo ontológico tiene que ver con el modo mismo en que se instituye la sociedad.
Pero esto deja aún la posibilidad de un desacuerdo considerable con respecto a lo que constituye “lo político”. Algunos teóricos como Hannah Arendt perciben lo político como un espacio de libertad y deliberación pública, mientras que otros lo consideran como un espacio de poder, conflicto y antagonismo. Mi visión de “lo político” pertenece claramente a la segunda perspectiva. Para ser más precisa, ésta es la manera en que distingo entre “lo político” y “la política”: concibo “lo político” como la dimensión de antagonismo que considero constitutiva de las sociedades humanas, mientras que entiendo a “la política” como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político.
Mi campo principal de análisis en este libro está dado por las prácticas actuales de la política democrática, situándose por lo tanto en el nivel “óntico”. Pero considero que es la falta de comprensión de “lo político” en su dimensión ontológica lo que origina nuestra actual incapacidad para pensar de un modo político. Aunque una parte importante de mi argumentación es de naturaleza teórica, mi objetivo central es político. Estoy convencida de que lo que está en juego en la discusión acerca de la naturaleza de “lo político” es el futuro mismo de la democracia. Mi intención es demostrar cómo el enfoque racionalista dominante en las teorías democráticas nos impide plantear cuestiones que son cruciales para la política democrática. Es por eso que necesitamos con urgencia un enfoque alternativo que nos permita comprender los desafíos a los cuales se enfrenta la política democrática en la actualidad.
LO POLÍTICO COMO ANTAGONISMO
El punto de partida de mi análisis es nuestra actual incapacidad para percibir de un modo político los problemas que enfrentan nuestras sociedades. Lo que quiero decir con esto es que las cuestiones políticas no son meros asuntos técnicos destinados a ser resueltos por expertos. Las cuestiones propiamente políticas siempre implican decisiones que requieren que optemos entre alternativas en conflicto. Considero que esta incapacidad para pensar políticamente se debe en gran medida a la hegemonía indiscutida del liberalismo, y gran parte de mi reflexión va a estar dedicada a examinar el impacto de las ideas liberales en las ciencias humanas y en la política. Mi objetivo es señalar la deficiencia central del liberalismo en el campo político: su negación del carácter inerradicable del antagonismo. El “liberalismo”, del modo en que lo entiendo en el presente contexto, se refiere a un discurso filosófico con numerosas variantes, unidas no por una esencia común, sino por una multiplicidad de lo que Wittgenstein denomina “parecidos de familia”. Sin duda existen diversos liberalismos, algunos más progresistas que otros, pero, con algunas excepciones (Isaiah Berlin, Joseph Raz, John Gray, Michael Walzer entre otros), la tendencia dominante en el pensamiento liberal se caracteriza por un enfoque racionalista e individualista que impide reconocer la naturaleza de las identidades colectivas. Este tipo de liberalismo es incapaz de comprender en forma adecuada la naturaleza pluralista del mundo social, con los conflictos que ese pluralismo acarrea; conflictos para los cuales no podría existir nunca una solución racional. La típica comprensión liberal del pluralismo afirma que vivimos en un mundo en el cual existen, de hecho, diversos valores y perspectivas que –debido a limitaciones empíricas– nunca podremos adoptar en su totalidad, pero que en su vinculación constituyen un conjunto armonioso y no conflictivo. Es por eso que este tipo de liberalismo se ve obligado a negar lo político en su dimensión antagónica.
El desafío más radical al liberalismo así entendido lo encontramos en el trabajo de Carl Schmitt, cuya provocativa crítica utilizaré para confrontarla con los supuestos liberales. En El concepto de lo político, Schmitt declara sin rodeos que el principio puro y riguroso del liberalismo no puede dar origen a una concepción específicamente política. Todo individualismo consistente debe –según su visión– negar lo político, en tanto requiere que el individuo permanezca como el punto de referencia fundamental. Afirma lo siguiente:
De un modo por demás sistemático, el pensamiento liberal evade o ignora al Estado y la política, y se mueve en cambio en una típica polaridad recurrente de dos esferas heterogéneas, a saber ética y economía, intelecto y comercio, educación y propiedad. La desconfianza crítica hacia el Estado y la política se explica fácilmente por los principios de un sistema a través del cual el individuo debe permanecer terminus a quo y terminus ad quem.2
El individualismo metodológico que caracteriza al pensamiento liberal excluye la comprensión de la naturaleza de las identidades colectivas. Sin embargo, para Schmitt, el criterio de lo político, su differentia specifica, es la discriminación amigo/enemigo. Tiene que ver con la formación de un “nosotros” como opuesto a un “ellos”, y se trata siempre de formas colectivas de identificación; tiene que ver con el conflicto y el antagonismo, y constituye por lo tanto una esfera de decisión, no de libre discusión. Lo político, según sus palabras, “puede entenderse sólo en el contexto de la agrupación amigo/enemigo, más allá de los aspectos que esta posibilidad implica para la moralidad, la estética y la economía”.3
Un punto clave en el enfoque de Schmitt es que, al mostrar que todo consenso se basa en actos de exclusión, nos demuestra la imposibilidad de un consenso “racional” totalmente inclusivo. Ahora bien, como ya señalé, junto al individualismo, el otro rasgo central de gran parte del pensamiento liberal es la creencia racionalista en la posibilidad de un consenso universal basado en la razón. No hay duda entonces de que lo político constituye su punto ciego. Lo político no puede ser comprendido por el racionalismo liberal, por la sencilla razón de que todo racionalismo consistente necesita negar la irreductibilidad del antagonismo. El liberalismo debe negar el antagonismo, ya que al destacar el momento ineludible de la decisión –en el sentido profundo de tener que decidir en un terreno indecidible–, lo que el antagonismo revela es el límite mismo de todo consenso racional. En tanto el pensamiento liberal adhiere al individualismo y al racionalismo, su negación de lo político en su dimensión antagónica no es entonces una mera omisión empírica, sino una omisión constitutiva.
Schmitt señala que
existe una política liberal en la forma de una antítesis polémica contra el Estado, la Iglesia u otras instituciones que limitan la libertad individual. Existe una política liberal comercial, eclesiástica y educacional, pero absolutamente ninguna política liberal en sí misma, tan sólo una crítica liberal de la política. La teoría sistemática del liberalismo trata casi únicamente la lucha política interna contra el poder del Estado.44*
Sin embargo, el propósito liberal de aniquilar lo político –afirma– está destinado al fracaso. Lo político nunca puede ser erradicado porque puede obtener su energía de las más diversas empresas humanas: “toda antítesis religiosa, moral, económica, ética o de cualquier otra índole, adquiere un carácter político si es lo suficientemente fuerte como para agrupar eficazmente a los seres humanos en términos de amigo/enemigo”.5
El concepto de lo político se publicó originalmente en 1932, pero la crítica de Schmitt es en la actualidad más relevante que nunca. Si examinamos la evolución del pensamiento liberal desde entonces, comprobamos que efectivamente se ha movido entre la economía y la ética. En términos generales, podemos distinguir en la actualidad dos paradigmas liberales principales. El primero de ellos, denominado en ocasiones “agregativo”, concibe a la política como el establecimiento de un compromiso entre diferentes fuerzas en conflicto en la sociedad. Los individuos son descriptos como seres racionales, guiados por la maximización de sus propios intereses y que actúan en el mundo político de una manera básicamente instrumental. Es la idea del mercado aplicada al campo de la política, la cual es aprehendida a partir de conceptos tomados de la economía. El otro paradigma, el “deliberativo”, desarrollado como reacción a este modelo instrumentalista, aspira a crear un vínculo entre la moralidad y la política. Sus defensores quieren reemplazar la racionalidad instrumental por la racionalidad comunicativa. Presentan el debate político como un campo específico de aplicación de la moralidad y piensan que es posible crear en el campo de la política un consenso moral racional mediante la libre discusión. En este caso la política es aprehendida no mediante la economía sino mediante la ética o la moralidad.
El desafío que plantea Schmitt a la concepción racional de lo político es reconocido claramente por Jürgen Habermas, uno de los principales defensores del modelo deliberativo, quien intenta exorcizarlo afirmando que aquellos que cuestionan la posibilidad de tal consenso racional y sostienen que la política constituye un terreno en el cual uno siempre puede esperar que exista discordia, socavan la posibilidad misma de la democracia. Asegura que
si las cuestiones de justicia no pueden trascender la autocomprensión ética de formas de vida enfrentadas, y si los valores, conflictos y oposiciones existencialmente relevantes deben introducirse en todas las cuestiones controversiales, entonces en un análisis final terminaremos en algo semejante a la concepción de la política de Carl Schmitt.6