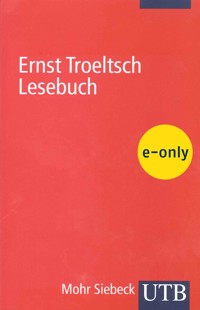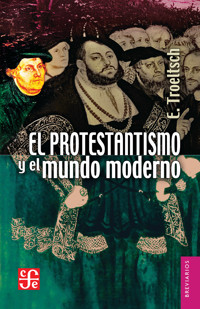
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Ernst Troeltsch, uno de los más grandes historiadores y sociólogos alemanes, pone aquí de manifiesto en qué medida el origen, modificaciones y desarrollo del cristianismo se hallan determinados por las condiciones sociales. Dentro de esta perspectiva histórica, el autor encuadra su ensayo del protestantismo y su influencia en el mundo moderno.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BREVIARIOSdelFONDO DE CULTURA ECONÓMICA
51
Traducción de EUGENIO ÍMAZ
Ernst Troeltsch
El protestantismo y el mundo moderno
Cuarta edición en alemán, 1925 Primera edición, FCE (Breviarios), 1951 Segunda edición (Conmemorativa 70 Aniversario), 2005 Quinta reimpresión, 2013 [Primera edición en libro electrónico (Conmemorativa 70 Aniversario), 2011] [Segunda edición en libro electrónico (Breviarios), 2018]
Título original: Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt
D. R. © 2013, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Diseño de portada: Teresa Guzmán Romero
Comentarios:[email protected] Tel.: 55-5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.
ISBN 978-968-16-0247-5 (Rústico)ISBN 978-607-16-6124-1 (ePub)ISBN 978-607-16-6693-2 (mobi)
Hecho en México - Made in Mexico
NOTA SOBRE EL LIBRO Y EL AUTOR
Ernst troeltsch,1865-1923, figura entre los grandes historiadores y sociólogos que dio Alemania al girar el siglo. En Heidelberg, en cuya facultad de teología fue profesor (1894-1915), entró en contacto con Max Weber, quien ejerció una gran influencia sobre su obra posterior, especialmente su monumental Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen [Doctrinas sociales de las iglesias y grupos cristianos] (1912). Efectivamente, en esta obra trata de poner de manifiesto en qué medida el origen, desarrollo y modificaciones del cristianismo se hallan determinados por las condiciones sociales.
Si como teólogo debe mucho a Ritschl, como historiador de las ideas y filósofo debe aún más a Dilthey, pese a ciertos vestigios neokantianos. Como que se le podría contar, gracias a su información poligráfica y al tino zigzagueante con que persigue la marcha intrincada de las ideas en la historia, entre sus herederos mayores. Así lo muestra su Der Historismus und seine Ueberwindgung [El historicismo y su superación] (1924), una de las contribuciones más serias a la historia de las ideas filosóficas alemanas.
El ensayo que presentamos ahora lleva muchos años de no ser conocido, aunque es verdad que, lo mismo que las dos obras anteriores, fue traducido oportunamente al inglés. No obstante esta distancia en el tiempo —1911—, ni los acontecimientos lo han superado ni su tema puede considerarse en modo alguno entre los trillados. Y no tan sólo entre nosotros, para quienes todo lo que tenga que ver con el protestantismo nos suena como algo extraño y de otro mundo. Mas se trata del “mundo moderno”, cuya historia, que abarca naturalmente la nuestra, no se puede comprender sin elucidar esta temática central. Y, otra vez, no sólo entre nosotros, sino, en general, en la gran república de las letras, los lugares comunes protegen piadosamente una “docta ignorancia” que no es precisamente la aconsejada por el Cusano como umbral de la filosofía. El libre examen, la salvación por la fe, el sacerdocio universal, el derecho de rebelión, la democracia parroquial, la legitimidad del cobro de intereses… he aquí otros tantos antecedentes supuestos de las “conquistas modernas”. Troeltsch se encarga, como auténtico historiador de las ideas, de poner los puntos sobre las íes, y la lección que nos ofrece con su demostrativa insistencia en que “las cosas no son tan sencillas” es bastante saludable.
Esta obra histórica resulta además, por su fecha, un documento histórico. Porque el “mundo moderno”, con la segunda Guerra Mundial, da muestras inequívocas de hallarse en trance evanescente, tanto por lo que se refiere a la constelación de poderes como a las relaciones entre la ciencia y la religión. Pero no deja Troeltsch de avizorar los nubarrones. También habrá que tener en cuenta la procedencia protestante del autor, que es lo que le permite explicarnos, por encima de cualquier parcialidad inevitable, lo que, de otro modo, sería para nosotros un mundo tan cerrado o tan compactamente simplificado. Un mundo con el que, todavía hoy, tenemos que contar en gran medida para poder encajar el nuestro dentro del nuevo cauce universal.
Eugenio Ímaz
NOTA DEL AUTOR
Toda ciencia se halla vinculada a los supuestos del espíritu reflexivo que la crea. También la historia, en medio de sus empeños por la exactitud, la objetividad y la investigación del detalle, se halla vinculada a tales supuestos. Consisten en nuestro caso en que nos hallamos remitidos, en general, a nuestra vida actual. Siempre trabaja una consideración retrospectiva en la que logramos la comprensión causal de los sucesos pasados por analogía con la vida de hoy, por muy poca conciencia que tengamos de ella. Pero es todavía más importante que, queriéndolo o sin querer, constantemente ponemos en relación la marcha de las cosas con las efectividades del presente y sacamos conclusiones particulares o generales del pasado con el propósito de moldear la actualidad con vistas al futuro. Objetos que no permitan una tal relación corresponden al arqueólogo, y las investigaciones que de un modo fundamental dejan a un lado tal relación no pueden pretender más que un valor de trabajo o de diletantismo. Tampoco cuando manejamos el arte de la interpretación de series evolutivas, tan familiar al pensamiento moderno, obedecemos, en el fondo, a otra cosa que el afán de comprender nuestro presente dentro de una serie semejante; y cuando cedemos a la propensión, no menos habitual, de formar “leyes históricas” partiendo de esas series, también se halla en el fondo el deseo de ordenar lo particular del presente dentro de lo universal del curso total, para así comprender mejor el presente y el futuro.
Resulta, pues, que la comprensión del presente es siempre la meta última de toda historia; ésta representa la experiencia total de nuestra especie en la misma medida en que somos capaces de recordarla y de relacionarla íntimamente con nuestra propia existencia. De un modo tácito, toda investigación histórica trabaja con este intento, el cual constituye, expresamente, el objetivo supremo de la historia cuando es sentida como ciencia unitaria que abriga una significación concreta en la totalidad del conocimiento. El desarrollo expreso de un cometido semejante representa, sin duda, una empresa constructiva: la de abarcar el presente en un concepto general que caracterice su esencia, y también la relación de este presente con el pasado como cúmulo de potencias y tendencias históricas que, a su vez, tienen que ser designadas y caracterizadas por conceptos generales. Ninguna investigación histórica, sea todo lo particularista que se quiera, puede prescindir de semejantes conceptos generales; podrá figurarse lo contrario porque tales conceptos los tenga por obvios o sobrentendidos. Pero los auténticos grandes problemas se encierran en estos pretendidos sobrentendidos, y por eso tienen que convertirse constantemente en objeto de la reflexión histórico-científica. Cierto que resalta a primera vista la índole especialmente constructiva y conceptual de semejante reflexión. Presupone la investigación de detalle y permanece supeditada a ella; conoce su peculiar peligro de desviación en la falsa generalización, y habrá de ser muy modesta frente a la investigación del especialista. Pero esto no cambia el hecho de que se trata de una tarea que hay que emprender siempre de nuevo y de que en ella encuentra su expresión el pensamiento genuinamente histórico. Es ella la que permite agrupar el material ya elaborado para su reelaboración ulterior, destacar las conexiones y plantear nuevas cuestiones sobre la base del material manejado; es ella la que más que nada permite alcanzar esa meta tácitamente perseguida por toda historia, la comprensión del presente. Y con plena conciencia de todos los peligros de error que la acechan, tiene que hacerse valer a pesar de todo.
La construcción no pretende adivinar, al estilo de las viejas doctrinas teológicas, los designios de la Providencia o de mostrar, al modo de Hegel, el “despliegue” necesario de la Idea, ni tampoco, siguiendo las maneras del positivismo psicológico, fabricar la sucesión causal y necesaria de ciertos estados colectivos y de ciertos tipos espirituales.1 Lo que pretende es formular en conceptos generales y de un modo inmanentemente empírico, en la medida de lo posible, las diversas grandes potencias de nuestra vida histórica y aclarar la efectiva relación genético-causal de estos tipos culturales que se suceden unos a otros y que se entretejen unos con otros. Con estas sucesiones y estos entretejidos se explica entonces nuestro propio mundo, al que, ya sea por oposición o por derivación, referimos todo conocimiento histórico y el cual tratamos de comprender en sus rasgos fundamentales característicos para comprendernos a nosotros mismos. Cualquier otra construcción histórico-filosófica no corresponde ya a la historia sino a la filosofía, a la metafísica, a la ética o a la convicción religiosa. Pero, en el sentido rigurosamente empírico que acabamos de señalar, semejante construcción corresponde a la historia verdadera, y sólo en este sentido empírico se intenta también la siguiente construcción.
1 Félix Rachfahl ha creído tener que oponerse a mis reconstrucciones históricas en nombre de la auténtica historia de los especialistas, atacando como magister y juez a Max Weber, por su estudio sobre el calvinismo, y esta conferencia mía y mi trabajo publicado en Kultur der Gegenwart ( cf. “Kapitalismus und Kalvinismus”, InternationaleWochenschrift, 1909, y “Nochmals kapitalismus und Kalvinismus”, ibid., 1910). Opina que mis trabajos como historiador no son más que “generalizaciones precipitadas y sin base, apoyadas en un conocimiento insuficiente de las cosas”, etc. No voy a replicar en el mismo tono; a diversos puntos he contestado ya en mis Soziallehren. Observaré tan sólo que sus conocimientos en materia de historia y teoría económica y, sobre todo, en materias de teología e historia de la religión, no le autorizan demasiado a asumir funciones de juez. Precisamente su caso nos hace ver cuán conveniente resulta añadir a la investigación de detalle especializada, que sin duda hay que colocar en primera línea, una reflexión sobre las grandes potencias intelectuales de la historia, para lo cual es también menester estar enterado de algunas cosas. En realidad, ambas direcciones del trabajo podrían complementarse de modo fecundo. Pero Rachfahl se complace en toda suerte de malignidades, que a él le deben de parecer muy ingeniosas, contra los “constructores”. No veo ningún inconveniente en tomar en cuenta la crítica de Rachfahl en aquello que me parece justo. No es demasiado lo que tengo que rectificar. Cf. mi réplica “Die Kulturbedeutung des Calvinismus”, J. W., 1910.
I
UNO de los conceptos históricos generales al parecer más obvios y manejados a menudo sin mucho sentido es el de mundo moderno o, si prescindimos de la pretenciosa palabra mundo, indebidamente generalizadora de nuestra existencia, el concepto de la moderna cultura europeo-americana. Este concepto tiene menester, en primer lugar, de una determinación precisa, que nos traerá como a la mano las cuestiones que habremos de plantear al protestantismo como uno de los progenitores de la cultura moderna. Claro que esta cultura abarca los empeños más diversos, pero, con todo, lleva cierto cuño común que nosotros sentimos instintivamente. El calificativo de “moderna” habrá que entenderlo a potiori, ya que como cultura no hace sino prolongar una gran parte de las potencias más antiguas; pero precisamente en la lucha constante con estas potencias más viejas cobra conciencia de su peculiaridad. No es nada fácil tratar de fijar esta peculiaridad. Débese ello, en parte, a la multiplicidad y heterogeneidad de las potencias y condiciones que la determinan, y en parte a que nos faltan los medios adecuados para perfilarla que encontraríamos al confrontarla con una nueva unidad cultural subsiguiente, la cual nos pondría de manifiesto las fuerzas que, todavía hoy, son inabarcables, o carecen de perspectiva. Por eso no disponemos en lo esencial de otro medio de determinación más que la confrontación con periodos precedentes, especialmente el periodo cultural inmediatamente anterior. Se trata de determinaciones esencialmente negativas, y también la cultura moderna en sus comienzos se sintió como nueva por su oposición a lo anterior y lo experimentó del modo más diverso en sus creaciones positivas nuevas, y hasta ahora no podemos ofrecer una caracterización general sino dentro de este orden de determinaciones negativas.
La cultura moderna, si consideramos su conexión más inmediata, ha surgido de la gran época de la cultura eclesiástica que reposaba en la creencia en una revelación divina absoluta y directa y en la organización de esta revelación en el instituto de salvación y de educación que era la Iglesia. Nada se puede comparar con el poder de una creencia semejante cuando la fe resulta, efectivamente, algo vital y obvio. Por todas partes se halla presente la voluntad de Dios, voluntad directa, que se conoce exactamente y que está representada por un instituto infalible. Todo ímpetu para cualquier realización superior y todo afianzamiento del fin último de la vida brotan de esta revelación y de su organización en la Iglesia. La Antigüedad terminó sus días, bajo la influencia decisiva del cristianismo, con la creación de este edificio poderoso, y este edificio constituye el centro de toda la llamada cultura medieval. La penetración directa de lo divino, deslindable de lo puramente natural, sus leyes, sus fuerzas, sus fines, lo determinan todo y engendran un ideal de cultura que, por lo menos en teoría, significa una dirección de la humanidad “una” a través de la Iglesia y de su autoridad, y ordena por todas partes la trabazón de los fines sobrenaturales con los fines naturales, seculares y humanos. Por encima de todo se cierne la Lex Dei, que se compone de la Lex Mosis o decálogo, de la Lex Christi y de la Lex Ecclesiae, pero que se incorpora el legado ético-jurídico y científico de la cultura antigua y las exigencias naturales de la vida en calidad de Lex naturae. Es la gran teoría que decide sobre todas las cosas: en el fondo ambas leyes, la bíblico-eclesiástica y la estoico-natural, son una misma, ya que concuerdan en el estado prístino, y sólo ahora, con la humanidad pecadora, divergen para ser acopiadas de nuevo por la dirección de la Iglesia, aunque siempre bajo el signo del pecado original persistente.
Se trata, por lo tanto, de una cultura autoritaria en grado máximo, que despierta, con su autoridad, las aspiraciones más altas por la salvación eterna y las más vivas profundidades de la vida subjetiva del alma, y que traba lo divino inmutable y lo humano mudable en un cosmos de ordenadas funciones culturales. Esta autoridad religiosa es la que guía, en virtud del instituto eclesiástico de salvación, desde el mundo corrompido por el pecado original, hasta las alturas de la otra vida. La consecuencia inmediata es el menosprecio del mundo terrenal sensible y el carácter fundamentalmente ascético de toda la concepción y modelado de la vida. Pero el ascetismo ofrece, unas veces, el sentido místico de una disolución de todo lo sensible finito en lo eterno supraterrenal y, otras, el sentido disciplinario de un encauzamiento metódico de todo el obrar hacia los fines ultraterrenos de la vida. En el primer caso, opera en sentido quietista; en el segundo, conduce a la acción metódica. Ambos aspectos los ha logrado ejemplarmente el catolicismo en el clero y en las órdenes monásticas y también, teniendo en cuenta las condiciones de la vida práctica, en la masa de los laicos. A esto se añade que, por su lado, la vida real hacía valer sus derechos, y tanto el teísmo cristiano como el legado cultural de la Antigüedad mostraban otro aspecto de la visión del mundo. Estos afanes contradictorios los armonizó la Iglesia en el cosmos de funciones espirituales y culturales creado por ella. En ese cosmos la consecuencia ascética plena de semejante estilo de vida corresponde a los representantes oficiales de la Iglesia, el clero, y a los que se entregan voluntariamente a este ideal, los monjes, mientras que la masa dirigida, representada e inspirada por ellos marcha tras sus diversas funciones sociales según la Lex naturae y sólo de vez en cuando o únicamente de modo limitado es sometida al ideal ascético. Así como la autoridad de la Iglesia supo reconocer junto a ella a la razón natural, también el ascetismo fue capaz de incorporar la vida natural. Una flexible unificación de lo autoritario-ascético y de una vida natural intramundana más libre caracteriza, por lo tanto, al catolicismo, y semejante unificación se ha convertido en la idea cultural organizadora de toda la baja Antigüedad y, sobre todo, de la Edad Media latino-germánica. Toda su visión del mundo y todo su dogma, su ciencia, su ética, su doctrina del Estado y de la sociedad, su teoría del derecho y de la economía, y toda su práctica, se han construido a partir de ahí. No se trata de descubrir nuevas verdades; tampoco se habrá de instaurar un nuevo edificio político-social con una fuerza organizadora consciente. De lo que se trata es de conjurar la armonía, presidida por el fin religioso de la vida y dirigida directa e indirectamente por el poder sacerdotal, entre las verdades reveladas y las naturales firmemente establecidas, entre el mundo de la Iglesia y las relaciones político-sociales que se dan de modo invariable con la naturaleza. Se trata, por lo tanto, de un compromiso, pero dominado por los poderes religiosos autoritarios, ascéticos, pesimistas, del instituto de salvación. Como es natural, no son las indicadas potencias las únicas que determinan la Edad Media. Tenemos que contar con un gran número de potencias reales, independientemente de aquéllas, y que en parte han hecho posible el triunfo de la cultura eclesiástica: la situación política y social de la Antigüedad tardía, las circunstancias jurídicas y económicas de la germanidad, la disposición favorable de la economía natural de la Edad Media temprana para una dirección eclesiástica, la vida, corporativamente vinculada, de la economía monetaria e industrial que se inicia en las ciudades, la debilidad de todos los poderes centrales que hará posible el señorío de la Iglesia. Pero el hecho de que todas estas circunstancias desembocaran en el efecto de la cultura eclesiásticamente dirigida se debe, sobre todo, a su contenido e índole espirituales, y por eso todo el periodo es, esencialmente, un periodo de cultura eclesiástica.
Con esta confrontación se aclara la naturaleza de la cultura moderna. Significa, en general, la lucha en contra de la cultura eclesiástica y su sustitución por ideas culturales autónomamente engendradas, cuya validez es consecuencia de su fuerza persuasiva, de su inmanente y directa capacidad de impresionar. Fúndese como se funde, todo lo domina la autonomía frente a la autoridad eclesiástica, frente a las normas divinas directas y puramente exteriores. Cuando se establecen, por principio, nuevas autoridades o se las obedece de hecho, su legitimidad se funda siempre en una convicción puramente autónoma y racional; y en los casos en que persisten todavía las viejas concepciones religiosas, su verdad y su fuerza vinculatoria se fundan en primer lugar, por lo menos entre los protestantes, en la última convicción personal y no en la autoridad dominante como tal. Sólo el catolicismo riguroso se mantiene apegado a la vieja idea de autoridad y queda agitándose en el mundo moderno como un enorme cuerpo extraño; pero también ha tenido que renunciar de diversos modos a las consecuencias prácticas de ese principio.
La consecuencia inmediata de una autonomía semejante es, necesariamente, un individualismo creciente de las convicciones, opiniones, teorías y fines prácticos. Una vinculación supraindividual absoluta sólo la procura una fuerza tan enorme como la creencia en una directa revelación divina sobrenatural, creencia que poseía el catolicismo y que en la Iglesia se ha organizado como la encarnación ampliada y permanente de Dios. Si desaparece esta vinculación tendremos, como consecuencia necesaria, la proliferación de toda clase de opiniones humanas. Estas opiniones no pueden decidir con una absoluta autoridad divina, sino con una relativa autoridad humana; y por mucho que esta autoridad humana se funde racionalmente y trate de aunar a los hombres sobre el terreno de la razón, siempre discreparán entre sí sus diversas concepciones y manifestaciones.