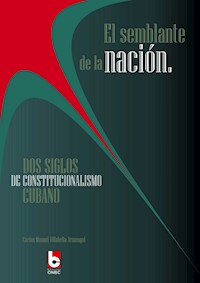
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El semblante de la nación. Dos siglos de constitucionalismo cubano es una pieza escrita con no pocas singularidades dentro del entorno bibliográfico del derecho nacional. La presente obra realiza un estudio diacrónico-sincrónico. En el primer capítulo efectúa una panorámica histórica-política-constitucional, que sienta las bases para realizar, en los siguientes apartados, el examen longitudinal de tres variables torales del constitucionalismo: la forma de poder, la declaración de derechos y el control de constitucionalidad. En cada ocasión engrana los análisis con doctrina, reflexiona críticamente, enmarca las temáticas en el derecho comparado. Es un estudio holístico del derecho constitucional cubano que devela el rostro político-jurídico de la nación. Resume casi cuatro lustros de ejercicio académico. Sintetiza decenas de trabajos científicos publicados, entre artículos, capítulos y libros, sobre el saber constitucional cubano.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Edición, corrección y diagramación: Lic. Ivón Kennedy Suárez
Diseño de cubierta, interior y arte final: René M. Alfara Leyva
© Sobre la presente edición:
Organización Nacional de
Bufetes Colectivos, ONBC,
La Habana 2022
Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra,
por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización
expresa de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
ISBN versión impresa 9789597261254
ISBN versión E-book ePub 9789597261261
Obra editada e impresa por:
Ediciones ONBC
Ave. 41 No. 7208 esq. a 72, Playa
La Habana, Cuba
Teléfono: 7214-4208
E-mail: jdtecnico@onbc.cu
Sinopsis
El semblante de la nación... una obra de síntesis y sistematización, sin dogmatismos, en la que se reconoce, desde los primeros renglones, el estilo de su autor. Un texto que mueve al interés de leerlo, de seguir el hilo de las ideas y los argumentos que vierte en él VILLABELLA ARMENGOL. Hecho, desde el debate y para el debate, sobre puntos esenciales del derecho constitucional cubano, que interesan a nuestra realidad constitucional. Es, a no dudarlo, un excelente material. Destinada a posicionarse como necesaria y de referencia dentro de los estudios sobre el derecho constitucional cubano, que los estudiosos y estudiantes de derecho deben leer con detenimiento e interés y hacer un uso provechoso de él, que revela la estirpe profesional y de buen constitucionalista de su autor, que nuevamente aporta y se preocupa por abonar el camino del conocimiento y de la controversia enriquecedora dentro del constitucionalismo patrio, tan necesitado de fundamentos como este. Dentro de este empeño, que es el del estudio y análisis de temas capitales del derecho constitucional, es continuidad de una obra reciente del propio autor, me refiero a su Estudios de Derecho Constitucional, publicado bajo el sello de la Editorial Unijuris de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.
Dr. Andry MATILLA CORREA
Presidente de la Sociedad Cubana de Derecho
Constitucional y Administrativo,
de la Unión Nacional de Juristas de Cuba
A los constitucionalistas cubanos de ayer y de hoy, sobre cuyos aportes se irgue esta obra.
A los estudiosos de la norma constitucional y a los que hurgan tras ella para descubrir el semblante de la nación.
A la familia, pilastra de mi existencia y que me consiente para que dialogue con las musas. A Manolín, Cachita, el Moro, Isabelita, Ernesto, Yamila, Carlitos, Davicito.
Prólogo
Cuba cuenta con una rica historia constitucional plagada de acontecimientos que han hecho que el constitucionalismo que se ha vivido en esta tierra esté cargado de experiencias, ideas y enseñanzas – también fracasos–, en una gama de matices y realidades que no han hecho sino dejar en claro el valor del derecho constitucional como pieza esencial de la convivencia político-jurídica de nuestro país, desde que la fuerza de nuestra nacionalidad llevó a los cubanos a pujar decididamente por constituirse en Estado propio.
Gran parte de lo que hemos sido y hemos querido ser como país a lo largo de este tiempo de vida bajo el signo del Estado cubano, cargando en ello los logros, avances, aspiraciones (hasta sueños), contradicciones e, incluso, incongruencias, que nos han marcado y definido, ha quedado resumido y reflejado –en un sentido u otro– en las constituciones que hemos tenido y en la práctica constitucional que han amparado. Y es que no existe otro texto escrito, jurídico o no, al menos para el caso de Cuba, que condense y refleje en sí “el semblante de la nación” (en palabras de este libro), de la forma en que puede hacerlo una Constitución y del modo en que lo han hecho las constituciones en nuestra historia patria. Como lienzo en el que se depositan y se delinean los trazos de ese semblante –no siempre con pincel firme y con el claro propósito de ser allí admirados–, ahí están las páginas que sirven de soporte a las letras que conforman nuestras constituciones, develando tales trazos para apreciarlos bajo la luz que arroja el momento sociopolítico concreto al que han respondido y en el que discurren y evolucionan, y desde la mirada atenta que estará en mejores posibilidades de escrutar a fondo, cuando mejor instrumental se aporte para ello desde el conocimiento jurídico especializado que marcan el derecho constitucional y el derecho todo.
En 2019, Cuba concretó un nuevo texto constitucional luego de que, años antes, se anunciara una reforma de su antecesora, la Constitución de 1976, reformada en 1978, 1992 y 2002. La carta magna de 2019 ha planteado un marco constitucional de cambios, rupturas y continuidades en relación con el contexto anterior, que ha dejado en claro la necesidad de la mirada profunda a nuestra realidad, a toda ella, bajo el prisma del derecho constitucional, no solo para poder conocer y manejar dicho marco jurídico, sino para identificar las realidades, necesidades y retos (también las imperfecciones) que nos señala la reciente Lex superior.
El impacto del texto constitucional de 2019, que aún está desplegando sus primerísimos efectos – y, por lo tanto, depara muchas expectativas, en varios órdenes–, no es posible medirlo o considerarlo todavía, ni siquera en un estadio inicial, pues aparecería como algo apresurado, inconveniente y defectuoso. Pero, si debe señalarse algún efecto directo e inmediato de la Constitución de 2019, palpable preliminarmente, más allá de los cambios legislativos adoptados en estos meses en razón de la gradual adecuación de la normativa infraconstitucional a las actuales regulaciones constitucionales, tal vez sería –sin dejar de ser esto algo apresurado también y quedar en un plano muy subjetivo– el hecho de que el pensamiento y los análisis constitucionales en Cuba han ido adquiriendo un ritmo interesante, que no era constatable –al menos en el sentido y espíritu en que se está dando– durante los últimos lustros de vida de la anterior Constitución.
Impulsado por lo acontecido alrededor de la Constitución de 2019 y de su entrada en vigor, el derecho constitucional cubano, tanto en lo teórico como en lo práctico, viene, poco a poco, desplegando motores y se está moviendo a un paso y en unas dimensiones a los que se debe estar atentos y que deben ir in crescendo. De por sí, ese saldo de movimiento es una ganancia importante, que señala otras espectativas de desarrollo teórico-práctico, tan necesarias como urgentes, para colocarnos de una vez, y sin más dilaciones, en la más coherente línea de realización del Estado de derecho, tal cual dispone el artículo 1 del magno texto jurídico patrio.
Pero para eso no solo hace falta conciencia jurídica y voluntades (de todo tipo) de hacer y hacer las cosas bien, sino que hace falta además –y en gran dosis– saber jurídico y mayor (y mejor) conocimiento y apredizaje de lo que depara hoy el derecho constitucional y su proyección en el espacio cubano.
********************
El semblante de la nación. Dos siglos de constitucionalismo cubano es una pieza escrita con no pocas singularidades dentro del entorno bibliográfico del derecho nacional.
Como resultado de un dedicado empeño de investigación y análisis, este libro se ubica en una línea de trabajo de su autor (Carlos Manuel Villabella Armengol) en la que se ha enfrascado en presentarnos, sistematizada y analíticamente, los aspectos esenciales del régimen constitucional cubano, en clave científica y de actualidad. Dentro de este empeño, que es también el del estudio y análisis teórico y práctico de temas capitales del derecho constitucional, y no solo para Cuba, hay que destacar, además, una obra reciente del propio autor y que precede (al menos editorialmente) a la que aquí prologo, me refiero a su Estudios de Derecho Constitucional, publicado en 2020, bajo el sello de la Editorial Unijuris de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. En esa de 2020, como especie de paso previo para dar a conocer estas nuevas reflexiones sobre el constitucionalismo cubano, Villabella Armengol asumió el tratamiento de temas e instituciones jurídicas medulares dentro del derecho constitucional, en un logrado ejercicio de teoría y praxis, que puso a los ojos de especialistas e interesados –y especialmente del lector cubano– una construcción sistémica de su autor, a propósito de contenidos y problemas nucleares de esa rama y que están –o siguen estando– en el centro de los debates y de las necesidades de esclarecimiento y perfeccionamiento en relación con los órdenes constitucionales. En este camino, su Estudios de Derecho Constitucional (2020) constituye una obra necesaria y que igualmente se singulariza dentro del espectro que abarca la producción científica sobre derecho público en el país.
Ahora bien, El semblante de la nación…, al menos en el tono en que está compuesto y las miras que abarca, resulta un libro esperado dentro del derecho constitucional cubano, entre otros argumentos que pueden esgrimirse, porque luego de los grandes comentarios a la Constitución cubana de 1976 –como fueron los de Fernando Álvarez Tabío y Juan Vega Vega– y algunos textos con fines docentes que se anclaron temporalmente a las décadas de 1970 o 1980 –el más destacable, sin dudas, el de Hugo Azcuy, publicado por primera vez años después de haber dictado las clases que le sirvieron de base–, no había aparecido una obra de este tipo, dejándonos por lustros –tal vez más de los que se debe– sin la posibilidad de contar con un aporte intelectual como este, que hiciera aparecer al derecho constitucional patrio en cierta perspectiva sistémica y desarrollara aspectos esenciales de ese universo jurídico –aun sin abarcarlos todos–. Por tanto, este libro viene a dar respuesta a una añoranza y a la necesidad de colmar vacíos que nuestra ciencia constitucionalista debe atender cada vez con un sentido más ingente.
El semblante de la nación… lo estructura su autor en cinco grandes segmentos (o capítulos), en los que vienen a plasmarse y resumirse los objetivos que le mueven a través de toda la obra. En ella emerge el estilo inconfundible de quien la ha escrito, mezclando, en clave de síntesis, de análisis crítico y del bien recibido tono pedagógico, el buen conocimiento teórico y práctico del derecho constitucional con la necesaria perspectiva –y también el buen conocimiento– de la historia constitucional patria, y las reflexiones a propósito del momento y de las instituciones más actuales del constitucionalismo cubano, que está marcado por la vigente Constitución de 2019.
En este libro, el autor pone a disposición del lector todo su saber y su experiencia, conectados sustancialmente con la observación y el estudio profundos del derecho constitucional cubano (y del derecho constitucional en general) por mucho tiempo ya. Pero también deja en claro su interpretación, sus ideas, inquietudes, criterios, y sus críticas, todo a partir de una adecuada argumentación, en relación con el marco constitucional patrio. En estas páginas no hay complacencia, ni guiños que nos permitan asumir que Villabella Armengol ha dejado a un lado el rigor científico-jurídico en favor de justificaciones que resquebrajen la fortaleza de la mirada desde el recto sentido del derecho.
Si miramos con detenimiento el plan seguido en El semblante de la nación… –y luego de contrastarse su contenido, además, con una parte de la producción bibliográfica fruto de Villabella Armengol en estos años– podemos colegir que en sus páginas se retoman y reúnen tópicos esenciales (historia constitucional, las formas del poder, los derechos y la justicia constitucional), que han estado en el centro de interés de los estudios de su autor y que han sido objeto –con un alcance u otro– de publicaciones anteriores; aunque esta obra no es un mero resumen de trabajos previos, sino un punto de llegada donde se reflejan –en cierta medida– conclusiones y visiones expuestos anteriormente, amalgamadas con la novedad, frescura y actualidad de otros contenidos y análisis que singularizan este escrito en relación con los que le han precedido.
Dentro de los contenidos del libro hay algunos que forman parte del debate constitucional cubano de los últimos tiempos, en el que han terciado autores nacionales (y hasta foráneos) con mayor o menor suerte. Pero dentro de lo destacable de estas páginas, como botón de muestra, quiero llamar la atención sobre el segundo segmento que Villabella Armengol dedica a “las formas del poder”, en un recorrido por los diversos momentos y textos constitucionales que ha tenido el país, llegando hasta la actual Constitución. Y lo resalto porque este es un tema al que el autor le ha dedicado atención desde hace tiempo, siendo un punto de referencia importante en sus textos, pero donde no aparece configurado –al menos a nivel de escritos– dentro del pensamiento constitucionalista cubano, el necesario debate que ayude a arrojar luz sobre cuestión tan compleja como lo es la forma de gobierno en Cuba y la necesidad de encontrar las definiciones político-jurídicas que acompañen y fundamenten la práctica político-constitucional que ha tenido lugar al respecto bajo los auspicios del Estado socialista.
El semblante de la nación… es una obra de síntesis y sistematización, sin dogmatismos, en la que se reconoce, desde los primeros renglones, el estilo de su autor. Es un libro que mueve al interés de leerlo, de seguir el hilo de las ideas y los argumentos que vierte en él Villabella Armengol, de encontrar los análisis que con él se comparten, así como aquellos en los que no se tiene por qué estar de acuerdo. Es un libro hecho, desde el debate y para el debate, sobre puntos esenciales del derecho constitucional cubano, que interesan, ahora mismo, a nuestra realidad constitucional.
El semblante de la nación… es, a no dudarlo, un excelente material para el estudio del derecho constitucional cubano. Creo que es un libro que aparece muy oportunamente y como importante avanzada para empeños de mayor envergadura en el alcance de sistematizar el derecho constitucional patrio. Por la realidad del constitucionalismo cubano de las últimas décadas, una obra como esta siempre es oportuna; mas este valor se refuerza en este caso porque llega en un momento donde – por el poco tiempo de vigencia que lleva– aún estamos “conociendo, aprehendiendo y apropiándonos” de la nueva regulación constitucional de 2019 y los contenidos en ella consagrados, y Villabella Armengol, además de la interpretación sobre realidades constitucionales anteriores en Cuba, nos participa de su visión y análisis sobre aspectos cardinales del actual marco constitucional cubano, adelantándose en esto para convertirse, igualmente, al día de hoy, en obra de referencia –en lo que comprende– para el estudio de la Constitución cubana de 2019.
No creo ser grandilocuente, tampoco le hago un guiño de complacencia a su autor si digo que este nuevo libro del profesor Villabella Armengol es una obra destinada a posicionarse como necesaria y de referencia dentro de los estudios sobre el derecho constitucional cubano, que los estudiosos y estudiantes de derecho en nuestro país deben leer con detenimiento e interés y hacer un uso provechoso de él, que ha de resultar de utilidad en la formación de pregrado y posgrado de nuestros juristas; en fin, que revela la estirpe profesional y de buen constitucionalista de su autor, que nuevamente aporta y se preocupa por abonar el camino del conocimiento y del debate enriquecedor dentro del constitucionalismo patrio, tan necesitado de libros como este y en no pocas dosis.
********************
El autor de estas páginas, conocido en nuestro mundo académico –especialmente– por el uso de su primer apellido, Villabella, no requiere presentación ante los lectores cubanos. En sus años de carrera profesional y en su intensa y exitosa vida académica ha acumulado sobrados méritos y credenciales que lo avalan como uno de los más importantes estudiosos del derecho constitucional de nuestro país en las últimas décadas.
Oriundo del Camagüey, provincia donde se gestó el inicio del conocido históricamente como “constitucionalismo mambí” (con la Constitución de Guáimaro en 1869), ha hecho de ese lugar punto de referencia territorial desde donde ha proyectado una parte de su actividad docente y científica.
Graduado de la Licenciatura en Derecho en la (hoy desaparecida) Facultad de Derecho de la Universidad de Camagüey (1984), su permanencia como profesor en esa casa de altos estudios lo llevó a transitar por diversas responsabilidades docentes, entre las que destaca su designación como decano, cargo que desempeñó por un lustro (2001-2006). Actualmente es Profesor Titular de dicha universidad.
En el plano científico, Villabella Armengol ha tenido una muy importante formación dentro y fuera de Cuba, alcanzando títulos como los de Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política (Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, 1996); Doctor en Ciencias Jurídicas (Universidad de La Habana. 1998); Estudios postdoctorales (Universidad de Oviedo, España, 2002); Máster Académico (Universidad de Granada, España, 2004).
Pero su carrera profesional no solo se ha desarrollado en Cuba, sino que, por años, ha estado radicado también en tierra mexicana, particularmente en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, donde ha desplegado una actividad destacable en lo docente y lo científico que, junto a sus credenciales cubanas, le ha valido una proyección y un reconocimiento en el área iberoamericana; como lo avalan su condición de profesor invitado de la Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid y de la Facultad de Derecho de la Universitat de València, por solo mencionar un botón de muestra de entre sus méritos dentro de ese último alcance regional. En México, entre otras responsabilidades y actividades, ha sido coordinador del Programa de Doctorado del Centro de Ciencias Jurídicas en Puebla; director de la reconocida revista IUS; profesor de posgrado de la Universidad Autónoma de Puebla, del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey.
Villabella Armengol, entre otras entidades académicas y científicas, es Miembro de la Directiva de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo (SCDCyAd) de la Unión Nacional de Juristas de Cuba; del Tribunal Nacional Permanente de Grado Científico para las Ciencias Jurídicas de la República de Cuba; de la Asociación de Derecho Procesal Constitucional de México; de la Sociedad Mundial de Justicia Constitucional (con sede en Bogotá, Colombia); del Sistema Nacional de Investigadores de México (2004-2009/2015-2022).
El profesor camagüeyano ha recibido premios y reconocimientos en su carrera académica; y aquí quiero mencionar uno muy reciente: el Premio de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo 2019-2020, otorgado (2021) por dicha Sociedad en reconocimiento a los resultados relevantes en el desempeño profesional y los aportes al desarrollo del derecho público en Cuba.
En fin, que apreciables son sus resultados de trabajo, de los que solo he referido algunos, de forma apurada y resumida, para recordar aspectos que le colocan entre lo destacable de los exponentes de la ciencia jurídica cubana actual y de su iuspublicismo.
En todos estos años de labor, Villabella Armengol resalta por su amplia producción bibliográfica sobre temas jurídicos, especialmente en los ámbitos del derecho constitucional y la Metodología de la Investigación Jurídica; campo este último donde también se ha constituido en una de las voces de referencia en nuestro panorama y sus textos son de uso en la formación en Derecho, tanto en pregrado como en posgrado.
Con numerosos libros (sea como autor o en coautoría) y artículos escritos, el profesor Villabella Armengol es uno de los juristas cubanos de las últimas décadas con una producción bibliográfica establecida, conocida, leída, buscada; y si tengo que señalar dentro de ella un segmento preferencial, es, sin dudas, el que ha dedicado al derecho constitucional.
Villabella no es solo uno de los más visibles y reconocidos autores del constitucionalismo cubano en los últimos lustros, sino que, de todos ellos, es, tal vez, el más “inquieto” y el más prolífero desde el punto de vista de la producción bibliográfica; logrando así proyectar una obra escrita valiosa –apreciada, además, fuera de Cuba– a través de la cual se comprende una parte de las líneas de pensamiento en las que se ha estado moviendo la ciencia patria del derecho constitucional en las últimas décadas, particularmente la que se desarrolla desde las cátedras universitarias, con una orientación renovadora, actualizadora y de evolución, tan necesaria como urgida y requerida de extenderse por el panorama constitucional nacional. En ese movimiento académico y científico – quizás requerido de mayor integración y organicidad–, este autor ocupa un lugar de avanzada, junto a otros nombres imprescindibles que, contra viento y marea y hasta sufriendo incomprensiones, han venido promoviendo –especialmente a partir de la década de los noventa pasada, pero con más fuerza en este siglo– un constitucionalismo apegado a los mejores valores y principios que anidan en ese universo jurídico y en la experiencia nacional al respecto, y que se nos presenta, al día de hoy, como modo de proveer, con utilidad, a la articulación coherente para la realización plena de ese mandato constitucional que radica en la definición de Cuba como “Estado socialista de derecho y justicia social”, dispuesto en el artículo 1 de la vigente Constitución.
Si hemos de resumir rápidamente un calificativo para el autor de estas páginas, podemos decir de él que es uno de los más laboriosos e imprescindibles exponentes científicos del derecho constitucional cubano, particularmente en lo que va de este siglo xxi. Su obra escrita y su actividad docente (durante estos lustros y en diferentes geografías) dan testimonio de ello; como también son evidencia de la madurez científica alcanzada, de la aguda mirada para el análisis y de lo que nos pueden deparar los años por venir si de continuar esa obra y esa actividad se trata, precisamente porque estamos ante alguien que (en el ciclo de la vida) está muy lejos aún de arriar las velas del empeño intelectual y de dejar de navegar con empuje por ese anchuroso mar que es el conocimiento jurídico.
********************
Espero, sinceramente, que este nuevo libro del profesor Villabella Armengol se introduzca y navegue con mucha suerte dentro del espectro bibliográfico nacional; y en ese sentido invito a los lectores, juristas y no juristas interesados, a acercarse a sus páginas.
También espero que esta obra sea un instrumento de utilidad para la formación de los futuros profesionales del derecho en nuestro país, pues virtudes para eso no le faltan; como tampoco le faltan virtudes para funcionar como lectura provechosa en el marco de la actividad de posgrado, si de la necesaria superación constante de los juristas cubanos se trata; en especial, en este importante universo que es el derecho constitucional cubano, que por estos tiempos ha visto reforzada su relevancia y se nos abre cada vez más en atractivos y problemáticas a los que debemos, por el camino del conocimiento, dar respuesta eficaz de una forma que nos permita avanzar decididamente, y sin tropiezos, por los senderos de la justicia y del Estado de derecho.
Dr. Andry Matilla Correa
Profesor Titular de Derecho Administrativo,
Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
Presidente de la Sociedad Cubana de
Derecho Constitucional y Administrativo, de la
Unión Nacional de Juristas de Cuba.
La Habana, septiembre de 2021.
Prefacio
Si aceptamos la tesis sostenida por algunos investigadores de que el “Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba” de Joaquín Infantes fue redactado en 1810, este sería la primera expresión de constitucionalismo nacional. Mientras conspicuos criollos como el mencionado bayamés expresaban las inquietudes políticas mediante proyectos jurídicos de corte reformista,1 otras regiones en la América promulgaban sus textos fundacionales. En Argentina, en 1810, se proclamaba la “Constitución de la Nación Argentina. Acta de Independencia de las provincias unidas en Sud América”. En Chile, en 1811, se publicaba el “Reglamento para el arreglo de la autoridad ejecutiva provisoria”. En igual fecha se emitían las constituciones de Cundinamarca y de Tunja, así como el “Acta de Federación de las Provincias unidas de la Nueva Granada”; todas ellas en tierras de la actual Colombia. También se redactaba la “Constitución Federal de los estados de Venezuela”.
En la Isla, el dilatado proceso de maduración de los elementos identitarios del que emergió la noción de patria y la tardía formación de una autoconciencia nacional en las élites dominantes condicionaron que la configuración del proyecto de nación independiente se retardara. Empero, en la primera mitad de esa centuria se fraguó Cuba. En el tráfico de ideas político-constitucionales, la opción de soberanía con independencia e igualdad triunfó sobre otras tendencias políticas –el anexionismo a los Estados Unidos era una de ellas–, de suerte que esas cualidades quedaron arraigadas en el alma de la nación.
El derecho constitucional cubano posee diferentes tempus. El primero discurrió durante el siglo xix. En este lapso balbucea el constitucionalismo nacional a través de los proyectos criollos y la cátedra de derecho constitucional2 desempeñada en 1821 por Félix Varela y Morales en el Seminario de San Carlos y San Ambrosio; rigió el texto gaditano; se emitió una ley especial que instauró un gobierno autonómico; y se promulgaron cuatro códigos mambises en territorio libre. El segundo nació con la conformación del Estado-nación y evolucionó durante el primer periodo republicano. Se sucedieron seis documentos constitucionales, dos de ellos icónicos. El tercero inició con el triunfo de la Revolución guerrillera en 1959 y se extiende hasta nuestros días. Contiene tres normas supremas.
En los textos promulgados se vislumbran cánones diversos: el ilustrado francés (1869); el liberal (1901); el socialdemócrata (1940); el soviético (1976). La carta de 2019 es ecléctica, recibe influencia del neoconstitucionalismo europeo, del nuevo constitucionalismo latinoamericano, retoma instituciones de textos precedentes y despliega fórmulas autóctonas. Los cambios de paradigmas suscitaron reingenierías en contenidos e instituciones. En más dos siglos se implementaron seis formas de gobierno, sin considerar los momentos en que hubo concentración de poder; se refrendaron cuatro tipologías de cartas de derechos; y se instrumentaron cinco modelos de control de constitucionalidad.
Un rasgo ha sido también, el déficit de vigencia prolongada de las cartas constitucionales. Los estatutos mambises estuvieron confinados por las condiciones de la insurgencia. El código de 1901 se interrumpió y restituyó en diversas ocasiones. Su contenido se asumió por las leyes constitucionales de 1934 y 1935. El documento de 1940 se quebró con el golpe de Estado de 1952. La ley fundamental de 1959 fue sobrepasada al definirse el rumbo socialista de la Revolución dos años después. La Constitución de 1976 fungió de sostén del ordenamiento socioeconómico y jurídico durante un quindenio aproximadamente, el cambio de condiciones internacionales y nacionales afectaron su eficacia.
La presente obra realiza un estudio diacrónico-sincrónico. En el primer capítulo efectúa una panorámica histórica-política-constitucional, que sienta las bases para realizar, en los siguientes apartados, el examen longitudinal de tres variables torales del constitucionalismo: la forma de poder, la declaración de derechos y el control de constitucionalidad. En cada ocasión engrana los análisis con doctrina, reflexiona críticamente, enmarca las temáticas en el derecho comparado. Es un estudio holístico del derecho constitucional cubano que devela el rostro político-jurídico de la nación. Resume casi cuatro lustros de ejercicio académico. Sintetiza decenas de trabajos científicos publicados, entre artículos, capítulos y libros, sobre el saber constitucional cubano.
Agradezco a Andry Matilla Correa, Caridad Valdés Díaz, Danelia Cutié Mustelier, Juan Mendoza Díaz, Ernesto Piñero de Laosa, Lissette Pérez Hernández, por la amabilidad que tuvieron en leer el texto y brindarme opiniones. Mi agradecimiento personal a Andry Matilla Correa, presidente de la Sociedad Científica de Derecho Constitucional y Administrativo, por el encomiástico prólogo.
Carlos Manuel Villabella Armengol
Camagüey, 8 junio de 2021.
1 El descontento político en la Isla se expresó también en movimientos conspirativos organizados desde logias francmasonas: “El templo de las virtudes teologales” (1809), “Los Soles y Rayos de Bolívar”, la “Cadena Triangular” (1822), la “Gran Logia del Águila Negra” (1825); planes de insurrección como el de Francisco Agüero Velasco (1826); proyectos de expedición armada como el colombo-mexicano liderado por Simón Bolívar (1820-); o levantamientos armados como el de Joaquín de Agüero y Agüero (1851).
2 La primera cátedra de la que se tiene documentación fue la Cátedra de Derecho Constitucional Cispadano y Público Universal, creada en la República Cispadiana en marzo de 1797,asentada en la Universidad de Ferrara y ejercida por Giuseppe Compagnoni di Luzo. En ese año se fundó una en Pavia, a cargo de Francesco Antonio Alpruni; al año siguiente otra Bolonia.
Índice
Sinopsis
Prólogo
I. Panorama del derecho constitucional cubano
1. Cuba en el derecho constitucional español decimonónico
2. Las expresiones político-constitucionales criollas
3. Las constituciones insurgentes y republicanas mambisas
4. El derecho constitucional nacional-burgués
5. El derecho constitucional revolucionario-socialista
6. La Constitución de 2019. ¿Continuidad, ruptura, resenmatización?
7. La filosofía de la Constitución de 2019
8. Colofón
II. Las formas del poder
1. Preliminar
2. Institucionalización de la insurgencia en las constituciones mambisas
3. La forma de gobierno del Estado emergido en 1902
4. La mutación del presidencialismo
5. Revolución y provisionalidad institucional
6. La fórmula de gobierno del socialismo cubano
7. El rediseño orgánico de 2019
8. Colofón
III. Los derechos constitucionales
1. Preliminar
2. Las libertades en los documentos mambises
3. Canon liberal y derechos en la ley fundamental de 1901
4. Constitucionalismo social y derechos en la carta magna de 1940
5. La dogmática socialista de 1976
6. La carta de derechos de 2019
7. Colofón
IV. La justicia constitucional
1. Preliminar
2. El control constitucional no especializado de la primera mitad del sigloxx
3. El control constitucional semiespecializado y el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales
4. La revisión de constitucionalidad política de 1976
5. El modelo político-judicial de 2019
6. Colofón
V. Síntesis del constitucionalismo cubano
Cuadro 1. Línea del tiempo del constitucionalismo cubano
Cuadro 2. Constituciones en Cuba
Cuadro 3. Formas de gobierno implementadas
Cuadro 4. Diseño de la función ejecutiva
Cuadro 5. Diseño de la función legislativa
Cuadro 6. Estructura de las dogmáticas constitucionales
Cuadro 7. Derechos y libertades
Cuadro 8. Modelos de control constitucional implementados por constituciones y leyes
Cuadro 9. Protección y garantía de los derechos
Bibliografía
Sobre el autor
I. Panorama del derecho constitucional cubano
1. Cuba en el derecho constitucional español decimonónico
2. Las expresiones político-constitucionales criollas
3. Las constituciones insurgentes y republicanas mambisas
4. El derecho constitucional nacional-burgués
5. El derecho constitucional revolucionario-socialista
6. La Constitución de 2019: ¿continuidad, ruptura, resenmatización?
7. La filosofía de la Constitución de 2019
8. Colofón
1. Cuba en el derecho constitucional español decimonónico
Durante el siglo XIX se promulgaron cartas magnas en España en 1812, 1834, 1837, 1845, 1869 y 1876. De estas, fueron relevantes para la Isla los textos de 1812 y 1837. Se emitió también una ley especial para Cuba y Puerto Rico, en 1897.
La Constitución de Cádiz emergió de las Cortes Generales y Extraordinarias, que comenzaron a sesionar en León el 24 de septiembre de 1810 y continuaron en Cádiz, firmándose el 19 de marzo de 1812. En Cuba se eligieron como diputados propietarios a Juan Bernando O’Gavan y Andrés de Jáuregui, pero tomaron posesión los suplentes Juan Clemente Núñez del Castillo, marqués de San Felipe y Santiago, y Joaquín Santa Cruz, coronel agregado del Regimiento de Milicias Disciplinarias de Infantería. Jáuregui asumió la diputación en mayo de 1811 y O’Gavan en marzo de 1812.3
Fue una carta liminar del pensamiento revolucionario, extensa para la época (384 artículos), con los siguientes rasgos sobresalientes: tono reglamentista y programático; consagró los principios del liberalismo político (soberanía nacional, tripartición de poderes, igualdad y libertad de los ciudadanos, independencia del poder judicial, garantías procesales a la libertad, mandato representativo, responsabilidad del gobierno); estableció una monarquía limitada organizada sobre el principio de separación de poderes entre el rey, las Cortes (unicameral, integrada por los diputados de ambos hemisferios, electos sobre criterios de proporcionalidad) y los tribunales; instituyó el Consejo de Estado como órgano consultivo del monarca e integrado por hombres ilustres; reguló las atribuciones de los ayuntamientos y diputaciones; refrendó derechos y libertades individuales y el principio de igualdad ante la ley; esbozó un sistema de defensa política al señalar que todo español tenía derecho a reclamar su inobservancia y que la diputación permanente velaba por su cumplimiento.
Reconoció, asimismo, que la nación era la reunión de los españoles de ambos hemisferios, aspecto que había sido plasmado por las Cortes en los decretos de 15 de octubre de 1810 y 9 de febrero de 1811. Empero, la idea de nación, el concepto de soberanía y el principio de igualdad fueron entendidos desde ángulos diferentes por los diputados americanos y los liberales de la península,4 los que, en ese punto, fueron inconsecuentes con su ideario revolucionario. Como afirma Franco Pérez:5
… las reivindicaciones ultramarinas caían en saco roto y serían sistemáticamente combatidas y negadas en su mayoría por los liberales peninsulares con una actitud imprudente […] La obstinación de los liberales de la Metrópoli en creer que la promulgación de la Constitución doceañista sería la panacea para solucionar todos los males que aquejaban a las provincias españolas de Ultramar, resultaría contraproducente al fin y al cabo […].6
A su regreso a España, Fernando VII, El Deseado, la derogó mediante el Real Decreto del 4 de mayo de 1814, disponiendo que debía considerarse “como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo, y sin obligación en mis pueblos y súbditos de cualquier clase y condición a cumplirlos y a guardarlos”.7 Rigió nuevamente entre marzo de 1820 y abril de 1823. El detonante de la proclamación realizada mediante decreto emitido el 10 de marzo, fue el levantamiento del coronel Rafael del Riego en Sevilla, el 1º de enero de 1820, conato al que se sumaron otras guarniciones. Así inició el Trienio Liberal en el que regresaron al gobierno los reformistas. Este breve periodo cerró con la invasión a España de los “Cien Mil Hijos de San Luis”, el 1º de octubre de 1823, promovida por la Santa Alianza en el Congreso de Verona.
La reinstauración del texto se conoció en La Habana por la tripulación del bergantín Monserrate,8 y, aunque el capitán general Juan Manuel de Cajigal intentó retardar su difusión, los regimientos Cataluña y Málaga obligaron a la publicación de la noticia. El Real Decreto de 24 de abril de 1820 estipuló que se difundiera los domingos en la Iglesia y que los maestros de primeras letras lo comentaran.
“La Pepa” tuvo un tercer momento de vigencia entre agosto de 1836 y junio de 1837. La causa fue el levantamiento de sectores progresistas del ejército, el más importante, el Motín de la Granja, que provocó que la reina regente María Cristina de Borbón, recibiera una representación de los militares y accediera el 13 de agosto a restaurarla. En esa ocasión, la noticia llegó a Santiago de Cuba el 29 de septiembre de 1936 con los navegantes del bergantín Guadalupe. El gobernador y comandante general de Oriente, Manuel Lorenzo, organizó su juramento y despachó la información a La Habana, pero el capitán general Miguel Tacón exclamó que “si se la mandaban a jurar, establecería mil horcas para los que desmanden y alboroten, y evitar así cualquier consecuencia”.9 El Real Decreto del 19 de agosto aclaró que se aplicaría solamente en la península e islas adyacentes, y que las provincias de Ultramar quedaban a la espera de lo que dispusieran las Cortes. Desde la capital se adoptaron medidas militares contra Santiago de Cuba y se consideró insubordinado al Comandante de la plaza, que dimitió y fue sometido a juicio de residencia.
El texto gaditano fue la puerta de entrada de las ideas liberales en Latinoamérica.10 En Cuba, el impacto pudo percibirse en la organización jurídico-institucional y en el ámbito ideológico.11 En el primer ámbito se destaca la división del país en tres departamentos con diputaciones provinciales, la separación de la jurisdicción civil y la militar, la eliminación del tribunal inquisitorial, la renovación de la organización municipal, el reconocimiento de derechos como la libertad de imprenta, etcétera.
Particular relieve tuvo la reorganización de la planta municipal que databa de las Ordenanzas de Cáceres de 1573: se crearon órganos locales en poblados que no lo tenían, se instituyó la elegibilidad y renovación de los cargos públicos, se legitimó el ayuntamiento como el modelo de gobierno local y estipuló que los vecinos pudieran acudir a sus sesiones, y se regularon las competencias locales configuradoras de un pouvoir municipal. Carrera Jústiz reconoció que: “la normalidad, rayana en petrificación, con que venían desenvolviéndose desde el siglo XVI las municipalidades cubanas, recibió el más hondo de los sacudimientos y hubo un renacimiento liberal del espíritu romano-español del siglo XV en que las municipalidades eran casi todo en la vida oficial”.12
Fue importante igualmente, la libertad de imprenta decretada por las Cortes el 12 de noviembre de 1810 e implementada en la Isla en 1811, refrendada en el artículo 131 del código constitucional. Esta medida posibilitó la creación de imprentas y la edición de libros. El impacto puede apreciarse por el dato siguiente: de 1800 a 1897 se publicaron de 20 textos en la Isla, entre 1812 y 1814 se imprimieron 181 libros.13 Como sostiene Portuondo Zúñiga, el suceso permitió “expresarse con osadía hasta entonces contenida”.14
La difusión de las ideas liberales y la libertad de expresión estimularon el debate nacional sobre los temas nacionales. Como reconoce Suárez Suárez: “la mayor repercusión (de Cádiz) radica en lo ideológico, en la siembra hecha en la cultura política de la colonia. Catalizó un adelanto significativo en la conformación de nuestra nacionalidad, al propiciar el debate de ideas y visiones y los necesarios procesos de tipificación y diferenciación de identidades […] incluido el estamento de ‘pardos y morenos’”.15
De manera mediata, la influencia se denota también en las leyes fundamentales mambisas que se redactaron en la segunda mitad de la centuria, las que asumieron los principios liberales: la noción de soberanía nacional, el principio de tripartición de poderes, la independencia del poder judicial, la separación de la jurisdicción civil y militar, el derecho de libertad, las garantías procesales de la libertad, la descripción del territorio como elemento físico del Estado, la regulación de la ciudadanía, el principio de responsabilidad de los representantes.
El Estatuto Real de 1834, promulgado por la reina regente María Cristina en el contexto de la Primera Guerra Carlista,16 respondió a una transacción entre la nobleza, el clero y la burguesía conservadora. Como indica Tomás y Valiente, fue “la partida de nacimiento del moderantismo español en su versión más conservadora, menos liberal, (postulando) fórmulas conciliadoras entre principios del Antiguo Régimen”.17 Únicamente reguló la composición y funcionamiento de las Cortes Generales del Reino.
La Constitución de 1837 obedeció al consenso entre progresistas y moderados de alejarse de la normativa de 1812, concibiendo una ley que, al decir de Varela Suanzes-Carpegna, fue “doctrinalmente simbiótica, sincrética y transaccional”.18 Marcó un cambio en el tratamiento de los territorios de Ultramar, lo que se patentizó en el artículo adicional segundo al señalar que las provincias de Ultramar serían gobernadas por leyes especiales. Así, se mutó el modelo inclusivo e igualitario aprobado formalmente en Cádiz, por uno excluyente y diferenciador.
El reconocimiento de la particularidad de la Isla y el reclamo de autonomía habían sido demandados reiteradamente por el patriciado cubano. El argumento, en esta ocasión, fue utilizado por la península para sostener el tratamiento especial de la Isla, aduciéndose la distancia, la disimilitud de la población y los problemas de representación que ello acarreaba.
Fueron elegidos en virtud del Real Decreto de convocatoria a Cortes de 21 de agosto de 1836, Francisco de Armas, por el distrito Puerto Príncipe; Nicolás Manuel Escobedo y Juan Montalvo y Castillo, por La Habana; y José Antonio Saco por el distrito de Santiago de Cuba. Como diputados suplentes, Matías de Mesa, Pablo Bory y Gabriel Suárez del Villar. Presentaron sus poderes, J. A. Saco, el 6 de enero de 1837, y F. de Armas, el día 8;19 pero no los dejaron tomar posesión de sus cargos. Saco dirigió una airada protesta al presidente de la comisión de poderes y expuso las razones que asistían a las provincias para reclamar fueran regidas por las leyes de la península:
… desde la formación de las leyes de Indias todas las posesiones americanas fueron declaradas parte integrante de la monarquía, y por lo mismo, con derecho a ser representadas en los Congresos nacionales […] porque siendo las Cortes, según el artículo 27 del Código de Cádiz, la reunión de todos los diputados de la Nación y formando Cuba parte de ella, es claro que excluyéndola de la representación nacional se quebranta la ley que todavía nos rige […] Porque teniendo las provincias de Ultramar necesidades particulares absolutamente desconocidas […] es indispensable la intervención de los de aquellos países para que puedan exponerlas […] no sólo es justo, son además también necesario, que todos y cada uno de los miembros de la gran familia española vuelvan a congregarse para que las condiciones de esta nueva alianza queden marcadas con el sello de la justicia y la aprobación nacional […]”.20
Las comisiones de Ultramar y de Constitución emitieron un dictamen el 10 de febrero que ratificaba la decisión: “las provincias ultramarinas de América y Asia, serán regidas y administradas por leyes especiales y análogas a su respectiva situación y circunstancias, y propias para hacer su felicidad, y en consecuencia no tomarán asiento en las Cortes actuales, los Diputados por las expresadas provincias”.21 De esa manera se ratificaba el estatus colonial de los territorios ultramarinos. Como señala el mencionado Franco Pérez: “[…] ese proceso de constitucionalización discurrió a través de actuaciones parlamentarias sinuosas […] que obedecieron a una razón de Estado –inicialmente encubierta– […] reforzar la relación colonial entre la Metrópoli peninsular y sus posiciones de Ultramar, toda vez que se pretendía que estas últimas financiasen tan costoso proceso […]”.22
La carta constitucional de 1869 rectificó la política descrita y asentó las bases de un régimen asimilista en el artículo 108 del Título X, “De las provincias de ultramar”: “Las Cortes reformarán el sistema actual de gobierno de las provincias de Ultramar, cuando hayan tomado asiento los Diputados de Cuba o Puerto Rico, para hacer extensivos a las mismas, con las modificaciones que se creyeren necesarias, los derechos consignados en la Constitución”.
La ley fundamental de1876, redactada al culminar la Tercera Guerra Carlista (1872-1876), consecuencia del derrumbe de la I República y la restauración de la dinastía borbónica con Alfonso XII en 1874, continuó la línea moderada y retomó el principio de prevalencia monárquica. Asentó las bases para un régimen descentralizador al escribir en el artículo 89 que las provincias de Ultramar serían gobernadas por leyes especiales. Añadió, en el artículo transitorio, que se determinaría cuándo y en qué forma serían elegidos los representantes a las Cortes, lo que se reguló mediante el Decreto de 1º de marzo de 1878. Fueron elegidos Rafael Montoro, Miguel Figueroa y Rafael Hernández de Castro.23
La política diferenciadora aludida a Cuba se concretó finalmente, con la Constitución Autonómica de 1897 para Cuba y Puerto Rico, promulgada por el Real Decreto de 25 de noviembre de 1897. Rigió del primero de mayo de 1898 hasta el primero de enero de 1899. En setenta artículos reguló la organización del poder, conformada por el Parlamento Insular bicameral (Consejo de Administración y la Cámara de Representantes) y el gobernador general. El primero tenía facultad para legislar sobre los asuntos locales mediante estatutos y pronunciarse en contenidos que no hubiesen sido reservados al gobierno central. El segundo se desempeñaba como delegado directo del rey y jefe del poder ejecutivo colonial. El poder local se ordenó en manos del Ayuntamiento y la Diputación Provincial. Permaneció vigente el título primero de la carta de 1876, referido a los derechos, se extendieron de algunas normas de la península y se emitieron varios decretos para instaurar el régimen autonómico.
La aspiración descentralizadora evolucionó en la Isla con matices, desde inicios de la centuria. La metrópoli la enarboló calculadoramente en momentos de crisis del sistema colonial, aunque nunca concretó cambios en su política centralista. En 1821 se efectuó una reforma al texto de 1812, que abría las puertas a un modelo federal que posibilitaba la representación de los territorios de Ultramar.24 En 1837, la exclusión de los diputados a Cortes y el anuncio de que se emitirían leyes especiales renovaron las expectativas en tal sentido, encontrando cauce en la Junta de Notables conformada por la Real Orden de 28 de julio de 1837, concebida para asesorar la redacción de las leyes especiales.25 En 1878, la frustración por el fin de la Guerra de los Diez años y la promesa de efectuar cambios en la organización política realzaron las ansias descentralizadoras, estructurándose la élite que fundaría el Partido Liberal Autonomista en 1881.26
En los siguientes años tomaron cuerpo varias propuestas de gobierno autonómico en la península. En 1892, el ministro de Ultramar Antonio Maura planteó un proyecto que tenía como eje la creación de una Diputación provincial con atribuciones administrativas locales y un gobernador general con facultades ejecutivas. En 1895, el siguiente ministro de Ultramar, Buenaventura Abarzuza, presentó un plan que diluía las funciones de la diputación provincial (elemento de mayor rechazo de la fórmula anterior) en el Consejo de Administración y la Junta de Autoridades, reconocía al gobernador como jefe superior de la administración civil y creaba seis diputaciones para regular la actividad municipal. El documento se aprobó, pero no entró en vigor por el inicio de la guerra.
La ley de 1897, y el modelo de gobierno autonómico que implementó efímeramente, resultó una solución tardía e inútil por resolver la situación de la Isla. Como señala el citado Franco Pérez:
La descentralización colonial fue enfocada de forma diferente desde un lado y otro del Atlántico. Desde la Isla, el proyecto descentralizador fue diseñado como estrategia político-jurídica que tenía como fin que España le otorgase a Cuba potestad legislativa para que, preservando la soberanía española sobre el territorio insular, los cubanos pudieran construir un espacio político propio. Desde la península, la descentralización colonial siempre fue vista con reticencia por conservadores y liberales, y cuando se utilizó por unos y otros, se hizo como medida in extremis, esto es, como táctica complementaria de una estrategia de contención que perseguía detener los efectos del nacionalismo independentista.27
2. Las expresiones político-constitucionales criollas
En la primera mitad del siglo xix eclosionaron en la Isla contradicciones sociales económicas y políticas, derivadas de la forma de gobierno centralizada, la exclusión política de los criollos, el proteccionismo económico y el desarrollo de un modo de producción esclavista con elementos pre-capitalistas. Ese tejido propició la gestación de diferentes corrientes de pensamiento político, que se proyectaron sobre los problemas nacionales. Como asevera Torres-Cuevas, el xix fue un siglo fundacional:
En él surgió la cultura de pensar, conocer y hacer a Cuba […] En la confrontación de ideas, una nueva cualidad sociocultural comenzó a definirse […] había que crear a Cuba desde sus propios componentes hasta entonces desarticulados y hostiles entre sí […] A esto Fernando Ortiz lo llamó transculturación, pero ello constituyó sólo la primera fase. La segunda, el surgimiento de una cualidad cultural nueva lo denominó culturación […] se fue conformando lo cubano que transita del criollismo –mezcla incierta de elementos- a la cubanidad.28
Un sector de la literatura nacional aprecia tres posturas ideológicas que se alternaron durante la primera mitad de la centuria: el reformismo, el anexionismo y el independentismo.29 Otros autores prefieren hablar de un pensamiento liberal-reformista, que se manifestó de distintas maneras: el liberalismo conservador de la burguesía comercial peninsular, cuyos intereses coinciden con los de la sacarocracia cubana; el liberalismo reformista de los sectores no dominantes de la mediana burguesía; y el liberalismo radical de la pequeña burguesía y jóvenes ilustrados.30
Aristas del ideario que se forjó tomaron cuerpo en informes, memorandos, instrucciones y proyectos constitucionales; redactados por conspicuos exponentes del patriciado cubano. La historiografía nacional cita los pliegos de Francisco de Arango y Parreño, José Agustín Caballero y Rodríguez de la Barrera, Joaquín Infante, Félix Varela y Morales, Gabriel Claudio Zequeira, Narciso López de Urriola y la Sociedad Ave María.31
De esos documentos se establecen diversas clasificaciones. Verbi gratia, se anota que los informes de Francisco de Arango y Parreño y José Agustín Caballero fueron asimilistas; el de Joaquín Infante, separatista; los de Gabriel Claudio Zequeira y Félix Varela, autonomistas; los de Narciso López y la Sociedad Ave María, anexionistas.32 Otra catalogación plantea que los documentos de J. A. Caballero, G. C. Zequeira y F. Varela fueron autonomistas, y los de J. Infante, N. López y la Sociedad Ave María separatistas.33Tertium genus, se sostiene que el texto de F. de Arango y Parreño fue asimilista, el de J. A. Caballero y G. C. Zequeira autonomista, el de F. Varela reformista y el de N. López anexionista.34
Francisco de Arango y Parreño, Director de la Sociedad Patriótica de La Habana, síndico perpetuo del Real Consulado de Agricultura y Comercio, Oidor de la Audiencia de Santo Domingo y Ministro del Supremo Consejo de Indias, lideró una iniciativa presentada al Ayuntamiento de La Habana para conformar una Junta de Gobierno, similar a la que se había organizado en la península. No fue un proyecto constitucional. Se apunta que el memorando fue redactado por Agustín de Ibarra a instancia del capitán general Salvador José Moro y Salazar, Marqués de Someruelos, y un grupo de representantes destacados de la sociedad habanera. Entre los firmantes se encontraban: Francisco de Arango y Parreño; José de Ilincheta, asesor del capitán general; Pedro Pablo de O’Reilly y Arredondo, Comandante del Regimiento de La Habana y alguacil mayor del Cabildo; Tomás de la Cruz Muñoz, síndico procurador del Ayuntamiento; José María Xenes, regidor; Andrés de Jáuregui, alcalde ordinario. En total, lo suscribieron 73 ciudadanos provenientes de la élite militar, eclesiástica y económica habanera. De ellos, 46 eran peninsulares y 27 criollos.35
Se transcribió bajo el título “Representación de personas notables de La Habana al Ayuntamiento, el 26 de julio de 1808, para que se organizase una Junta Superior de Gobierno con autoridad igual a la de las establecidas en la Península”. Reconocía la autoridad de Fernando VII, pero destacaba que para “mantener la unión y la paz interior” era necesario “el establecimiento de una Junta Superior de Gobierno que, revestida de igual autoridad a las demás de la península de España, cuide y provea todo lo concerniente a nuestra existencia política y civil, bajo del suave dominio de nuestro adorado monarca, a quien debe de representar”.36 El órgano se integraría por “notables miembros de la sociedad”.37 Como diputado a Cortes en 1813, Arango y Parreño intentó rescatar la iniciativa.
El documento de José Agustín Caballero y Rodríguez de la Barrera (1811), denominado “Exposición a las Cortes españolas”,38 se entregó al diputado Andrés de Jáuregui para que se expusiera en los debates de “La Pepa”. Expresó, primigeniamente, el pensamiento reformista-descentralizador que sintetiza las aspiraciones de la oligarquía criolla. Como plantea el aludido Franco Pérez: “Inaugura la dimensión jurídica […] del protoparticularismo cubano, si por tal se entiende la etapa histórica que se corresponde con las primigenias reivindicaciones identitarias cubanas […] que reclamaba una reforma del modelo de política colonial para, (y) con ello, favorecer que a los criollos se les permitiera la autogestión de sus propios intereses”.39
Develó los sentimientos encontrados de los criollos, los que, por un lado, se sentían vinculados a la Madre Patria; pero, a la vez, se identificaban con la nación local, con la España ultramarina.40 Esta dualidad se reflejó en los contenidos: i) convicción monárquica porque la propuesta se realiza en el marco de la unidad política del Estado español y considera que la forma de gobierno que “nos conviene es el Monárquico hereditario y limitado”; ii) particularismo devenido de las diferencias geográficas, poblacionales y de costumbre de la Isla y la península: “no es posible, que a la distancia en que está el Nuevo Mundo del antiguo, pueda Gobierno ninguno situado en Europa, gobernar a los pueblos con conocimiento de sus necesidades locales”; iii) autogobierno como consecuencia de lo anterior y única manera de neutralizar las pretensiones independentistas y preservar “[…] la integridad del nombre español en el Nuevo Mundo”.41
El poder legislativo se depositaba en una asamblea de diputados del pueblo con el nombre de Cortes provinciales de la Isla de Cuba, integrada por 60 diputados (30 por La Habana y 30 de las demás jurisdicciones), con facultad para decidir y legislar en todo aquello que no fuera competencia exclusiva de las Cortes Generales. El poder ejecutivo sería desempeñado por el gobernador capitán general representante del monarca, asistido por un consejo ejecutivo de 12 vocales seleccionados de ternas que propondría las Cortes provinciales, órgano que fungiría como segundo brazo del legislativo. La función judicial la ejercería el Corregidor.
El texto de Joaquín Infante se alejó de la línea reformista-descentralizadora. Se concibió para una Cuba separada de España.42 Estuvo vinculado a la frustrada conspiración de la logia masónica “El Templo de las Virtudes Teologales”, de octubre de 1810, en la que participó Infante.43 Su data se cita en 1810, 1811 y 1812, año este último en que se editó en la imprenta de Juan Baillío.44 La confusión se suscita por dos razones fundamentales: en la introducción se plantea: “Malogrado el conato que dio motivo a este Proyecto,” de lo que puede inferirse que se escribió en 1811 después de abortada la conspiración; empero, en el juicio que se le siguió en Venezuela en 1813, por tomar parte del movimiento independentista, el autor dijo que había sido escrito en abril de 1810 en Venezuela, lo cual era improbable porque en esa fecha se encontraba en Cuba.
Fue un legajo extenso, minucioso, disperso en sus contenidos. Además de la organización de poder, abordó aspectos fiscales, reconoció a la religión católica como dominante y reguló su desempeño, normó cuestiones relacionados con los procedimientos judiciales, fijó requisitos para la organización de las prisiones y los cementerios, reconoció de manera dispersa algunos derechos (igualdad, libertad, seguridad, propiedad, debido proceso, libertad de opinión, inviolabilidad del domicilio y correspondencia), refrendó el estado de emergencia. En correspondencia con el pensamiento de la época, admitió la esclavitud como necesaria.
Concibió cuatro poderes: legislativo, ejecutivo, judicial y militar; los “que equilibrándose entre sí constituyen una forma de Gobierno templada, por una proporción capaz de prevenir inconvenientes ruinosos”. El poder legislativo era preminente y se encomendaba a un Consejo de seis diputados, que debían ser “Americanos blancos, naturales o vecinos”, elegidos en una reunión de “hombres buenos y de juicio”.45 Tenía facultad para nombrar a los demás funcionarios y juzgarlos, interpretar las leyes y declarar la inconstitucionalidad de actos de gobierno. El poder ejecutivo se depositaba en un órgano colegiado integrado por tres ministros (guerra y marina, rentas, e interior), que debían cumplir las decisiones del consejo relacionadas con su ramo. El poder judicial se encargaba a un tribunal de seis jueces, así como a los jueces civiles y de lo criminal en las ciudades. El poder militar lo confiaba a un estado mayor compuesto del general en jefe, el mariscal de campo y dos brigadieres.
El proyecto de Gabriel Claudio Zequeira, Teniente de Fragata de la Armada Española, Comandante del batallón primero de milicias nacionales de extramuros de la ciudad de La Habana y Regidor del Ayuntamiento de Matanzas, se presentó en este órgano el 12 de abril de 1822 bajo el título “Variaciones qe propongo qe se hagan a la Constitución de la Monarquía Española para esta Isla esclusivamente” [sic]. El propósito era que se remitiera a las Cortes, pero fue archivado al considerarse “peligroso”, “dañoso” y “provocador de inquietud al público”.46
Prosiguió la línea particularista, autonomista y sin ruptura con la península. En el discurso de presentación, el autor señaló: “Nuestras Leyes son decretadas por hombres que careciendo de los conocimientos necesarios de este país […], no pueden sino por una rareza inconcebible, acertar con lo que nos conviene […] siendo tan diferentes las circunstancias de esta isla de las de cualquier otra parte de la nación, necesita de leyes particulares […] Nada perderás, querida madre patria mía, y ganarás mucho en todo lo que ganemos acá […].”47 Reconoció dos clases de ciudadanos, los españoles que mencionaba la Constitución doceañista en el artículo 18 y los españoles-americanos.
El poder legislativo se encomendaba a la Muy Leal Asamblea española-americana, integrada por 24 miembros de las dos clases de ciudadanos. Esta sesionaría a puertas abiertas, tendría amplias facultades legislativas y políticas en todo aquello que no fuera exclusividad de las Cortes (legislar sobre los asuntos de la Isla, hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios y empleados públicos, fijar los gastos de la administración pública, establecer las contribuciones e impuestos, aprobar el reparto de las contribuciones de las provincias, articular la división político-administrativa, promover la industria y el comercio, etc.), juramentaba al Real Conservador y decretaba su suspensión, y elegía el ciudadano que la representaría en las Cortes (elemento de representación territorial típico del federalismo). El poder ejecutivo lo desempeñaría el Real Conservador, delegado del rey, capitán general de la Isla y vice-real patrono. Tenía iniciativa legislativa, promulgaba las leyes, proveía los cargos de nombramiento regio y fiscalizaba la observancia de las leyes. Era asistido por el Teniente Real Conservador, que lo remplazaba en caso de ausencia, y cuatro secretarios del despacho (interior, exterior, guerra y marina, y hacienda), que debían ser ciudadanos naturales de la península. Se auxiliaba del consejo consultivo, integrado por 11 miembros, seleccionados por el ejecutivo de una terna que proponía la asamblea, y fungía como ente consultivo y de mediación. El poder judicial lo encomendaba a la Audiencia y la Corte Decisiva de Justicia, con funciones similares al Supremo Tribunal de Justicia de la península.
El 15 de diciembre de 1822, en el marco del Trienio Liberal, se presentó en las Cortes una iniciativa auspiciada por Félix Varela y Morales, bajo el título “Instrucción para el gobierno económico y político de las provincias de Ultramar”. En ella participaron Leonardo Santos Suárez, José María Quiñones, Tomás Gener y José de las Cuevas. Esta se aprobó y pasó a comisión, y se entregó la versión final el 16 de febrero de 1823, suscrita por Varela, Santos y Quiñones; se sumaron Pablo Santafé, José Meléndez, Manuel Vizmanos y Ramón Luis Escovedo.48 Fue sancionada preliminarmente, pero Fernando VII, en los Reales Decretos de 1ro de octubre y 25 de diciembre de 1823, declaró nulos y sin valor los actos aprobados durante el gobierno liberal.
El documento respondió a la concepción de que la Isla requería de un tratamiento particular, cuestión que expuso en el preámbulo al señalar que las peculiaridades geográficas y demográficas inciden en “[…] que el régimen político se haga sobremanera dificultoso […]”.49 Abogó de manera contundente por un gobierno autonómico.
El título primero abordó la organización de los ayuntamientos en los pueblos que reunieran al menos 25 familias, a los que les reconoció facultades expresivas de un pouvoir local (establecer contribuciones; fomentar establecimientos de salud; promover la agricultura, comercio y manufactura; implementar escuelas; impulsar la construcción y reparación de canales, caminos y puentes; adoptar medidas para la tranquilidad y el orden público; etc.). El título segundo reguló la organización central de poder, conformada por la Diputación Provincial y el jefe político. La Diputación, integrada por el jefe político, el intendente y siete individuos de elección popular, contaba con amplias atribuciones (controlar el funcionamiento de los ayuntamientos y la ejecución de sus presupuestos; proponer al gobierno central lo necesario para la ejecución de obras; promover la educación; fomentar la agricultura, el comercio y la industria; estimular el descubrimiento y planificación de las máquinas; organizar censos; autorizar al comandante militar el empleo de las milicias; informar al gobierno de los abusos administrativos y a las Cortes de la infracción de la Constitución, etc.). El jefe político era el delegado del poder ejecutivo en la Isla, presidía la Diputación, encabezaba las funciones públicas y era “la autoridad superior para cuidar de la tranquilidad, del buen orden, de la seguridad de los procesos y bienes de sus habitantes, de la ejecución de las leyes y órdenes del gobierno, y en general de todo lo que corresponda al orden público para la mayor prosperidad de la provincia”.50 Tenía poder de veto sobre las decisiones de la península que no fueran atinentes de la situación de la Isla, cuestión que denota el fortalecimiento de la concepción autonomista.
El ideario de Varela evolucionó de un estadio reflexivo-crítico a una concepción autonomista, la cual se expresa en el documento comentado. La reinstauración del absolutismo, con Fernando VII en abril de 1823, y el repliegue del liberalismo catalizan su pensamiento a independentista, el que expresa con vehemencia desde el exilio en el periódico El Habanero.
Fue profesor de Filosofía y Derecho Constitucional en el Seminario de San Carlos y San Ambrosio entre 1811 y 1821. La última materia la impartió luego de obtener por oposición, a finales de 1820, la Cátedra de Constitución. Durante esa época publicó más de una docena de libros, algunos con varias ediciones (Lecciones de Filosofía, Miscelánea Filosófica). Sus escritos y la instrucción antiescolástica, crítica, racionalista, empírica, divulgadora de las ideas de la ilustración y los adelantos científicos; trasmisora de un deber ser para con la nación arraigado en principios éticos, convirtieron su aula en un espacio de debate cuestionador. En ella se formaron los protohombres de la primera mitad de la centuria. Su magisterio suscitó una revolución en el pensamiento político, porque lo encauzó hacia los problemas nacionales, sobre los que caviló críticamente. Con él nacieron los estudios sociales y políticos cubanos. Torres-Cuevas





























