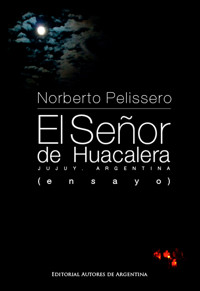
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El presente ensayo relata la historia y el contenido de una colección hallada hace años en la localidad de Huacalera, provincia de Jujuy, que acompañaba a un personaje de especial importancia para su etnia, a juzgar por lo nutrido de su inventario. No interesa que haya sido varón o mujer. Cualquiera de las dos cosas es factible. Al personaje lo tratamos de Hombre, porque tanto el varón como la hembra, genéricamente hablando, ambos pertenecen al género Homo. Por otro lado, no contamos para el estudio con restos osteológicos de la persona que fuera dueña de los adornos que describiremos, por lo que nos es imposible determinar a cuál de ellos pertenece. El Señor de Huacalera será, entonces, como portador de esa máscara excepcional y única –hasta ahoraen la Ceja de Puna en la Quebrada de Humahuaca, nuestro motivo de preocupación y de los comentarios que siguen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
El señor de Huacalera
Norberto Pelissero
Esta obra se publica con el aporte económico de ISAURA S.A. a quien agradecemos profundamente esta ayuda.
Editorial Autores de Argentina
Pelissero, Norberto El señor de Huacalera. - 1a ed. - Don Torcuato : Autores de Argentina, 2014. E-Book. ISBN 978-987-711-142-2 1. Arqueología Argentina. 2. Ensayo arqueológico. I. Título CDD A863 Editorial Autores de Argentina Maquetado digital: Marina Di Ciocchis [email protected] ©2014 Pelissero Autor: e-mail: [email protected] Diseño y armado: Lucas Pelissero
e-mail: [email protected]
Índice
AdvertenciaConsideraciones previas1. Meditando definiciones2. Antecedentes3. Caravanas de camélidos4. Sobre relaciones con textiles y alfarería y sus interpretaciones5. Sobre diversidad estética como búsqueda y cambio6. Sobre división de traza del poblado7. Comparando momentos y estéticas8. ¿Es un hechicero nuestro personaje?9. De los componentes del ajuar y su dueño29.10. Acerca de consideraciones sobre hipercultura11. La colección. Inventario descriptivo12. Tilcara negro sobre rojo o Inca local y Orfebrería de oroHuacalera. El epistolarioA modo de conclusiónNotasBibliografía2
A Claudia y mis hijos Esteban Lucas y Paola Iole con sus proles Constanza y Camila y Estefanía, Nicolás y Franco, que junto a Ana Paula y Roque, estuvieron siempre presentes en cada día de esta larga vida. Con alegría, lo único que me llevaré como compañía.
3
Advertencia
Nosotras, las civilizaciones, sabemos ahora que somos mortales.
Paul Valèry 1919
El presente ensayo relata la historia y el contenido de una colección hallada hace años en la localidad de Huacalera, provincia de Jujuy, que acompañaba a un personaje de especial importancia para su etnia, a juzgar por lo nutrido de su inventario. No interesa que haya sido varón o mujer. Cualquiera de las dos cosas es factible. Al personaje lo tratamos de Hombre, porque tanto el varón como la hembra, genéricamente hablando, ambos pertenecen al género Homo. Por otro lado, no contamos para el estudio con restos osteológicos de la persona que fuera dueña de los adornos que describiremos, por lo que nos es imposible determinar a cuál de ellos pertenece. El Señor de Huacalera será, entonces, como portador de esa máscara excepcional y única –hasta ahoraen la Ceja de Puna en la Quebrada de Humahuaca, nuestro motivo de preocupación y de los comentarios que siguen.
4
Consideraciones previasde El Hombre de la Máscara de Oro a El Señor de Huacalera
Un hombre que muere y que, como lo expresa el autor, es enterrado en posición flexionada como una expresión de ‘modernidad’. Un hombre que muere y es sepultado con el más valioso de los ajuares porque el oro que lo acompaña no simboliza otra cosa que el sol, siendo el oro su fidedigno representante en la tierra. El sol, ser potente mítico para los pueblos prehispánicos de los Andes sin cuyo auxilio la vida no hubiera sido bienvenida pero que sólo podía ser manipulado por quien tuviera una gran cercanía mística, una iniciación propicia para tomar contacto con las fuerzas invisibles. A este Señor de Huacalera, indiscutible figura de alta alcurnia, sobre cuya biografía el autor propone un imaginario viaje intelectual, no podemos dejar de asociarlo ligeramente, a los otros majestuosos –y por este motivo calificados como señores-, el de Sipán, y el del reciente hallazgo de Wari – ambos en Perú-, magníficos hitos andinos que no dejan de sorprender a especialistas y neófitos, y que, a modo de rosario, desgranan sus enigmas hacia el sur del Ande.
Cuando terminé de leer El hombre de la máscara de oro, en su soporte de disco compacto, y un cuadernillo con breve contenido, hace ya unos años -una muy exigua tirada a la que pudimos acceder escasos allegados del autor-, presentía que aún quedaba mucho por decir de este personaje. El hombre de la máscara de oro era un desafío para un hombre de ciencia que no había realizado el descubrimiento de aquello de lo que hablaba, desgranando ideas y presunciones porque “… en ningún momento se realizó una excavación sistemática de acuerdo a los mejores métodos de campo arqueológicos,… dado el carácter casual del hallazgo…”
Los misterios de la máscara, de quien la portaba -y de las características de su excepcional ajuar fúnebre-, fueron nuevamente en busca del autor, ahora concentrados en El Señor de Huacalera, ofreciéndole la posibilidad de ampliar la mirada, esencialmente, sobre la persona y el lugar que ocupaba en su comunidad, y proponer al lector un atento ejercicio en la consideración de las hipótesis por él elaboradas y conocimientos personales profundos que auguran a esta fascinante figura, trascender las fronteras de su enterratorio en Huacalera lo coloquen entre las reliquias culturales más valiosas del pasado andino.
Este nuevo libro mantiene los títulos referentes a aspectos fenoménicos incluidos en El hombre de la máscara de oro, pero avanza sustancialmente en la tarea de otorgar el soporte cultural imprescindible para no perder de vista el contexto genuino en el que vivió este inquietante personaje. Sin esta ayuda sería infructuoso acompañar al protagonista de tan arcaicos sucesos en el nuevo vuelo del pensamiento al que el autor invita a la hora de interpretar la razón de ser de la máscara e identificar a su portador, puntos neurálgicos de la obra.
Los senderos por los que el autor nos aconseja transitar son dignos de recorrerse. Este señor de Huacalera, como persona, habrá vivido todas las vicisitudes de cualquier ser humano pero, por los testimonios que ofrece su ajuar, infiere el estudioso que la suya ha sido una aventura tan enigmática como arriesgada. Si obró como nexo entre dioses y hombres habrá compartido los misterios inexpugnables de un desconocido e intangible mundo de los espíritus, vedado a los profanos. Si acaso fue un jefe de alto rango los riesgos políticos igualmente han sido concomitantes con rituales mágicos, imprescindibles a la hora de obtener los favores divinos para sus acciones humanas. Haya sido uno u otro, o ambos a la vez, coincidimos con el arqueólogo, en esta presentación, ahora en carácter de ensayo-, que: “…No fue un salvaje, pletórico de brutalidad, según la imagen de historieta del hombre de las cavernas. Fue un hombre “culto”, cargado de la historia no escrita de su pueblo. Esa historia que ningún “salvaje” se molestó en preservar, porque la sola vida del conjunto era la encargada de su cuidado y perduración.”
Quiero agregar que el magnífico conjunto de bienes prehistóricos -Colección André o Colección Huacalera como se ha dado en denominarque adornaron profusamente al señor en su tránsito hacia otra dimensión, y que es analizado exhaustivamente en este Ensayo, fue recuperado para el Museo Arqueológico “Eduardo Casanova” de Tilcara, Jujuy, impidiendo con su adquisición -por parte del Instituto Interdisciplinario “Tilcara”-, que se desmembrara o peor
aún, como el mismo autor lo señala, se dispersara entre anónimos comercios de venta de antigüedades. Preservarlo fue necesario, interpretarlo es fundamental. De ahí los valores innegables del presente trabajo.
Claudia Alicia Forgione GiultiEn Buenos Aires,casi al final del verano del año 2011
1. Meditando definiciones
Una señorita entra en un baile, sin nada, sale preñada. ¿Quién es?La puiscana. (El huso)
Enesidemo de GinosaHéctor Tizón. “Tierras de frontera”
Todo esto que sigue y que vamos a narrar, no es otra cosa que un mito, o varios, tratándose de la “vida“ de un personaje que vivió en una época, formó parte de un pueblo, tuvo un status, representó un cierto papel dentro de su tiempo.
La relación entre el hombre y los materiales que lo acompañan en su último descanso ponen en evidencia la importancia del entorno en la vida de los pueblos de los Andes. El camélido es el ganado por antonomasia y por eso está especialmente presente en la cerámica y el tejido en todas sus actitudes y expresiones. De ellos también haremos los comentarios que creamos oportunos, toda vez que la ganadería y su manejo es uno de los hilos del tejido cultural propio de la Ceja o borde oriental de la Puna.
Cerámica y textiles, enmarcan, definen, identifican a toda una realidad cultural que desde los Andes Centrales, hermana a una miríada de pueblos y culturas en base de cuya producción sabemos, aunque sea aproximadamente, lo que fue la vida en esas dilatadas regiones. Es a través de este personaje, que podemos describir toda la acción del hombre a lo largo de casi un milenio, con todas las implicancias que permiten los objetos acumulados en su tumba.
Su dueño, el dueño de todo el ajuar de que está acompañado en la muerte, no representa lo fundamental, lo básico de la actividad que desarrolló en vida. Los tejidos, la cerámica, el metal de su orfebrería… no son otra cosa que lo que hizo, lo que produjo en sus días. Pero lo verdaderamente fundamental, lo que lo identifica y caracteriza y lo que lo diferencia de todos sus coétnicos, es su condición de hombre dedicado, o bien, a la función de jefe político o especializado en las artes de la medicina y la magia que lo elevó a la condición de centro y eje de la vida espiritual de la comunidad, si es que aceptamos que fue un hechicero o un chamán o, como lo llamarían los campesinos actuales, un “médico de campo”. Los artículos de su ajuar pueden haber sido fabricados por él o no, pero con seguridad él los utilizó a los fines de su “arte”. En su función y a través de ella, él los cargó de significado; de un significado diverso al que podrían haberle dado los demás del grupo. Ya no se trató de artículos artesanales de uso, recipientes, adornos, abrigos. Fueron objetos cargados de un valor mágico que trasciende todo lo demás y hace de ellos objetos potentes; potentes en sí mismos y potentes por la relación con quien los utilizó. De no ser así, serían objetos comunes al alcance de cualquier persona. Pero por esa calidad de potentes, se distinguieron de los demás, por el hecho de poseer la intencionalidad que los separa y distingue, por ser utilizados por el hechicero. Fueron fabricados con una finalidad especial a pesar de que la técnica empleada fuese la misma que para los fabricados para cualquier otro enterratorio de un familiar que mereció un ajuar fúnebre o para cualquier otra finalidad que no sea ceremonial.
Era muy distinta la calidad o la categoría del ajuar que acompañó los cuerpos de los de las tumbas vecinas. De no ser así quizás no hubieran estado depositados en distintos habitáculos. Los distintos conjuntos, podrían haber compartido la misma tumba, como se acostumbraba a enterrar los cuerpos de las personas con el mismo status y jerarquía o miembros de una misma familia. Si nuestro personaje era un hechicero merecía estar separado y en cierta manera debía estarlo para así poder continuar ejerciendo su rol en un ambiente propio y especial en cierta forma incontaminado por las impurezas de lo que estaba llamado a “limpiar”. Su pueblo lo entendió así y lo depositó en cámara preferencial para que siga, por siempre, siendo lo que fue en vida: alguien muy especial.
A partir de este conjunto de objetos pensamos también en la posible reconstrucción de un aparato estético que, puesto de manifiesto en las artesanías, nos permiten adentrarnos en el alma de estos hombres y valorar su forma de ver el mundo, sus valores, sus sentimientos y aquello que tiene un especial sentido en relación de su entorno: campo, cerros, ríos, animales y plantas y sus semejantes. Un aparato estético que, se nos ocurre, puede compararse con ciertos momentos de nuestra historia contemporánea, por lo menos en tanto secuencia de estilos, patrones e ideas que son consustanciales con los acontecimientos paralelos que se desarrollaron en su tiempo y que los impulsaron como lenguaje gráfico a fuer de no alcanzar, de no ser suficiente, la palabra oral para trasmitir el mensaje en momentos especialmente azarosos: ese de la “entreguerras”. Trataremos de hacerlo a su debido momento en un esfuerzo por comparar realidades culturales que se nos ocurren homotaxiales y que pueden ser emergentes de períodos históricos con una carga axiológica semejante.
Es la vida de un hombre -y su muerte, o lo que quedó de ellaque nos lleva a meditar acerca de la realidad de un tiempo. Realidad de un tiempo fuera del tiempo, por eso decimos que es un mito, que los hombres que lo acompañaron vivieron como él inconscientemente, sin sentirlo, sin padecerlo, sin proponérselo. Todo lo que él hizo fue hecho a pesar de su existencia. Casi podríamos decir que a pesar de él mismo y de su pueblo. Como si la historia de su familia, de su pueblo, de él mismo, tuviera escrita la página que él llenó con su acción en la cual se comportó como una especie de intermediario, de vicario, que no podía hacer otra cosa que cumplir con una misión, la misión de realizar los actos que dieron sentido a su vida y que lo destacaron y definieron dentro del grupo de pertenencia. Como una pieza de relojería, tuvo una función que de ninguna manera podía dejar de cumplir por una especie de predestinación de índole religiosa, de carácter mítico, una orden podríamos decir de índole cultural que, desde lo más remoto de los tiempos comanda la acción de los miembros de una etnia.
No fue un salvaje, pletórico de brutalidad, según la imagen de historieta del hombre de las cavernas. Fue un hombre “culto”, cargado de la historia no escrita de su pueblo. Esa historia que ningún “salvaje” se molestó en preservar, porque la sola vida del conjunto era la encargada de su cuidado y perduración. Un mito, los mitos, en su totalidad, son la garantía de la vida y de la historia de un pueblo indígena, rural o urbano. Todos vivimos en el mito en la medida que la cultura es mucho más que las concebidas grandes categorías economía, religión, tecnología, para esconderse en los valores, los amores, que viven los hombres.
Este hombre que nos ocupa vivió su vida, una o varias a la vez. En su misión debió ver lo que sólo él y quizás nadie más era capaz de ver. Esa era su misión precisamente, la de ver por necesidad, por interés o por encargo la vida y milagros de los otros del grupo y por encima de ellos y entablar un diálogo con los dioses; en una palabra, la de narrar la historia de la que en cierta forma era dueño, por lo mismo de ser su facultad “verla” y vivirla o revivirla cada vez que fuera necesario. Ver sin ver, ver para adentro o para atrás y resumiendo en un solo acto la vida o las vidas de todo un pueblo. Ese fue su rol o su capacidad de ser muchos en uno solo. Paul Valery ya lo había intuido cuando expresa el sentimiento de que todo es finito en el mundo, pero nunca tanto como para no trascender en el mito.
¿Pero cuál era su pueblo? ¿Dónde está el límite que separa dos conjuntos humanos? ¿Qué hilo invisible surce aquello que suponemos diferente, uniendo lo que probablemente nunca fue sino dos partes de lo mismo?
Quizás esa es la función del mito y de su vicario: recomponer lo descompuesto, unir las partes, poner de manifiesto la realidad profunda que la historia es incapaz de explicar.
A pesar de que se nos diga que “El que oficia el rito no habla para extraños: se dirige a su propio pueblo y éste lo entiende desde siempre”, todo pueblo posee su corpus mítico. Sería imposible la vida si así no fuera. Hasta los materialistas más recalcitrantes tienen esa “fortuna”. ¡Qué sería, entonces, del comunismo soviético y chino si no elevaran al plano mítico sus figuras centrales o la misión de sus respectivas revoluciones, la del proletariado o la cultural!
Es equivocado pensar que la Antropología -como cree Tizón en su magnífico Tierras de Fronteratrata de interpretar el mito. Si lo hace, también confunde su misión. Ésta -pensamosdebe ser más esforzada y más humilde a la vez: debe proponerse vivir el mito desde dentro, compartir con el pueblo la vivencia del mito, sin tratar de explicarlo ni interpretarlo: sólo vivirlo, para no correr el peligro de hacer del mito un hecho histórico, cosa que lo transformaría en algo perecedero y prosaico, en algo con principio y fin que lo privaría de su eternidad y dejaría de ser mito, para convertirse en sólo un cuento, una narración.
2. Antecedentes
Fuggon gli anni gli inganni e le chimere Cadon recisi i fiori e le speranze Invane e tormentose disianze Svaniscono le mie primavere
Luigi Illica “Canto d’anime”
Esta colección arqueológica es una de las más importantes con que cuenta la prehistoria jujeña y fue hallada en la localidad de Huacalera en los años 40 del siglo XX, por los propietarios de la Finca Monterrey que tenía, en ese entonces, unas 50.000 hectáreas de superficie que abarcaban desde la divisoria de aguas en la serranía de Tilcara al E, hasta las “tierras malas”, zona especialmente árida, desprovista de cursos de agua y sujeta, por lo tanto, a intensa y sostenida denudación y surcada por profundas cárcavas que no dejaron nada de “suelo”, edafológicamente hablando, y que nunca fueron aptas para tareas agrícolas de ninguna especie hacia el O, cruzando la vaguada del río Grande de Humahuaca, ubicada en dicha localidad de la Quebrada de Humahuaca, Ceja de Puna, en la provincia de Jujuy.
De todas maneras, la zona de Huacalera es una de las más destacadas en la región debido a una serie de aspectos que la ubican entre las más agraciadas geográfica y culturalmente. Sobre la margen izquierda del Río Grande de Humahuaca se halla ubicado el Cerro Morado, estudiado por Casanova en los años de 1930, que presenta una de las concentraciones rupestres más importantes y de las pocas que hay en la Ceja de Puna en Jujuy. Sus petroglifos han sido publicados oportunamente por ese autor. Sobre la misma margen se abre la quebrada de La Huerta publicada por C. R. Lafón en los años de 1950 y representa uno de los asentamientos quebradeños prehispánicos más importantes; el camino de herradura por La Huerta es uno de los accesos hacia el E, que comunica con las localidades de Alonso, Yala de Monte Carmelo, Loma Larga, etcétera, que son en cierta forma la antesala del valle de San Francisco, ya que están asentadas en la vertiente oriental de la sierra de Tilcara. Más al N, hacia Humahuaca, sobre la misma margen del río, están las andenerías de Kosmate, ligadas a la actividad agrícola que desarrollaron los pobladores de Huacalera en común con los pueblos de Keta-Kara, Moya, Yacoraite.
Esta sección central del valle de Humahuaca, al igual que las demás, parece haber funcionado como una unidad particular con un centro por cabeza, muy posiblemente regido por un jefe o cacique comarcano que debe haber tenido por sede a Yacoraite, asentamiento que se destaca como el principal de la zona. De la misma manera que la sección sur del valle tuvo su asentamiento cabecera en el sitio arqueológico de Pucara de Tilcara y la sección septentrional a Peñas Blancas, en las proximidades de Humahuaca, cada una de esas “capitales seccionales”, organizaban la vida de las distintas parcialidades que compartían la comarca, usufructuando de la explotación multiétnica del suelo en las grandes extensiones de Coctaca al N; Kosmate en el Centro y de Alfarcito en el S, según adelanta Murra en su trabajo sobre el Control Vertical de explotación multiétnica en las región andina.
La vida de las comunidades se ordenaba teniendo como eje al Río Grande de Humahuaca. A partir de ese eje, hacia el E y hacia el O, el poder de los jefes y la influencia de la actividad agropecuaria se extendía por las quebradas transversales, usando las más de las veces los cauces de los ríos como vías de comunicación, a lo largo de los cuales y sobre las plataformas, relictos de la erosión, se fueron repitiendo las instalaciones humanas hasta las divisorias de aguas que, por su lado, ofrecen las “abras” de contacto con los distintos sistemas culturales: al O, el “puneño” y al E, el “vallisto” del valle de San Francisco. Tanto el uno como el otro autor, a su vez, de una producción artesanal con sus propias características y transmisores de patrones de forma y decoración, muchas veces importados de regiones lejanas como Cagua en Chile y Markopata en Bolivia, además de las del propio valle de San Francisco.
En el año 1979, estando al frente del Instituto Interdisciplinario “Tilcara”, mucho tiempo atrás habíamos trabado amistad con el señor Alejandro André, uno de los propietarios de la finca, quien nos ofreció en venta, para ser incorporada a las colecciones del Museo Arqueológico “Eduardo Casanova” de Tilcara, la colección completa incluidas las piezas de oro que la componen, a fin de que dicho patrimonio no se aleje de Jujuy y menos aún, se desintegre en una serie de piezas sueltas sin valor histórico cultural. La compra se realizó con recursos genuinos del Instituto, sin que la Universidad de Buenos Aires haya aportado nada a esos efectos.
Queremos recordar al entonces Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, el Dr. Arturo Berenguer Carisomo, autor prolífico, maestro eminente, querido amigo, gran orador, profundo conocedor de la literatura de habla hispana, fallecido poco tiempo atrás que, convencido de la importancia de que el Instituto concretara la adquisición de la Colección André, no vaciló en dictar la resolución pertinente autorizando la operación. Para él nuestro recuerdo afectuoso.
El hallazgo de los materiales de la Colección André se efectuó en oportunidad en que la explotación, siempre tratando de incorporar novedades apropiadas para la región, decidió comenzar a experimentar con la producción de lana de Angora a partir de la cría de conejos de raza. Para dicho emprendimiento agroindustrial se debía contar con buenos galpones de cría, para lo cual se hicieron las excavaciones de los cimientos y fue así cuando se toparon con un conjunto de tres entierros -cistas, dispuestas en hileraque contenían, además de los cuerpos de varias personas, sus correspondientes ajuares fúnebres.
Este hallazgo fue realmente excepcional por la cantidad y calidad del material y por presentar piezas de oro que son especialmente raras en la región de Ceja de Puna; un hallazgo que a veces está reservado, como en este caso, a los no especialistas en arqueología yquesísedaenmanosdegente dedicada a otras actividades, pero que a veces forma un grupo de personas no sólo responsable en cuanto al destino que deben tener los materiales culturales, sino también enamoradas de nuestro interior y deseosas de que ese patrimonio cultural enriquezca nuestros museos provinciales. Ese fue el caso del señor André y su esposa Ilse, Tolo Otter, su administrador y su esposa Lucrecia, don Alberto Lastre y tantas otras personas integrantes de su personal que colaboraron en el rescate de la colección que guardaron celosamente y que expusieron al conocimiento de investigadores que, como Fernando Márquez Miranda, el Dr. Gaspary de Entre Ríos y otros, se mostraron impresionados por la calidad del material y su estado de conservación. Esto significó que en ningún momento se realizara una excavación sistemática de acuerdo a los mejores métodos de campo arqueológicos, sino que, dado el carácter casual del hallazgo, sólo se respetaran el trato a los materiales para que no sufrieran deterioro en el manipuleo.
La Colección André quedó a partir de 1984 depositada en el Museo Arqueológico “Eduardo Casanova” de Tilcara, dependiente del Instituto. Creemos que los investigadores y los que visitan nuestra provincia merecen seguir disfrutando de estos materiales culturales prehistóricos que muestran el elevado nivel espiritual alcanzado por los pueblos quebradeños antes del expansivo incaico, demostrando que a partir del período Formativo o de Desarrollos Regionales hasta el Clásico fue el del clímax de la capacidad creativa de nuestros pueblos originarios, antes de la difusión de patrones alóctonos de origen peruano, sin desconocer la impronta dejada por la cultura tiwanacota en los comienzos de ese segmento de tiempo.
El conjunto de materiales debe ser dividido en tres parciales, uno de los cuales era el que acompañaba al cadáver del personaje que pudo haber sido un jefe del grupo ya que era el que concentraba todas las piezas de oro y las más importantes piezas cerámicas y otros materiales, mientras que los demás ajuares fueron los que pertenecieron a personas aparentemente de menor jerarquía, integrantes de su grupo familiar o de su servidumbre, lo que indica un marcado nivel de estratificación social en esta etnia.
El primer conjunto poseía además de gran cantidad de piezas entre las que se destacan las veintitres de oro colocadas como adornos personales del cadáver: una máscara, una serie de piezas que formaron parte del pectoral, un amuleto de hueso antropomorfo, un anillo de oro con engarce para una piedra faltante y una campanilla de oro plegada.
El anillo representa un ejemplo de adelanto técnico en el trabajo de los metales ya que es el único conocido que está armado mediante el empleo de soldadura para unir el anillo con el engarce propiamente dicho, técnica que aparece como novedosa en toda el área de Ceja de Puna.
La cerámica de esta tumba como las demás está dentro de la tradición estilística regional, representada por piezas de excepcional calidad y fabricadas a lo largo del período Clásico. La presencia de piezas modeladas zoomorfas (representaciones de camélidos) en algunas ocasiones acompañadas por sus crías, o representando su preñez con la figura de la futura cría adosada al vientre (fig. 1); de figuras humanas con detalles de sus tocados y peinados; vasos de doble cuerpo de estilo La Isla policromo o La Isla negro sobre rojo, algunas zoomorfas en diferentes actitudes; de vasos La Isla policromo de la fase caritas blancas y de la fase ojos en grano de café; y de algunas vasijas -todas de pequeño tamaño-, que nos refieren a la actividad de la gente que habitó la zona y a la complejidad de esas relaciones que las conectaron con el norte de Chile (Cagua) (fig. 2) y el sur de Bolivia (Tiwanaco) preferentemente, en forma permanente y frecuente y que muestran a la localidad de Huacalera, en el departamento de Tilcara, como uno del centro especialmente diseñado para la reunión, concentración e intercambio desarrollado en toda la Quebrada de Humahuaca a lo largo de un lapso que va desde el 600 d. C. hasta el 1500 d.C., aproximadamente, ya que no contamos con la posibilidad de fechar radimétricamente los materiales.
Quizás convendría hacer alguna referencia a la disposición de los cadáveres de las tres tumbas excavadas, a pesar de que los mismos no hayan pertenecido a personas de la misma extracción social, como se concluye por la constitución de sus respectivos ajuares fúnebres. Los cuerpos, estaban dispuestos en posición flexionada, sentada y atados con cuerdas de fibras vegetales, como es costumbre en casi todos los enterratorios hallados en la región5.





























