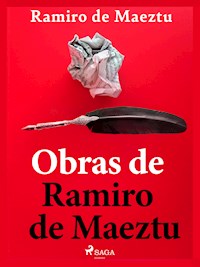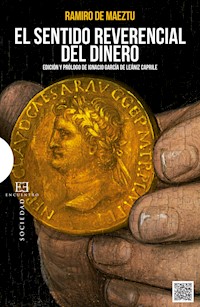
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: ENSAYOS
- Sprache: Spanisch
Pocas veces hallará el lector una obra tan sorprendentemente oportuna y esclarecedora para nuestras actuales circunstancias económico-financieras y morales como ésta de Ramiro de Maeztu. Oportuna, al interrogarnos forzosamente por las causas últimas de lo que está pasando en estos graves momentos de crisis histórica nacional. Y esclarecedora -ya desde su título mismo- por ser un libro-candil capaz de iluminar nuevos cursos de acción entre tantas perplejidades económicas. Pues no conviene olvidar que en el origen mismo de esta crisis subyace una quiebra financiera en su triple dimensión bancaria, estatal y familiar que proviene de un determinado sentido y concepción entre nosotros de lo que el dinero significa en nuestro país. Ante lo que estos avisos y reflexiones del pensar alerta maeztuano, tan conocedor del mundo financiero internacional cuanto olvidado, suponen una imprescindible guía para perplejos con la que llegar personal y colectivamente a buen puerto.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2003
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ensayos
505
RAMIRO DE MAEZTU
El sentido reverencial
del dinero
Edición y prólogo de
Ignacio García de Leániz Caprile
© 2013
Ediciones Encuentro, S. A., Madrid
Diseño de la cubierta: o3, s.l. - www.o3com.com
Isbn digital: 978-84-9055-225-4
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Ramírez de Arellano, 17-10.a- 28043 Madrid
Tel. 902 999 689
www.ediciones-encuentro.es
PRÓLOGO
Para entender lo que nos pasa
Pocas veces hallará el lector una obra tan sorprendentemente oportuna y esclarecedora para nuestras críticas circunstancias como esta de Ramiro de Maeztu (Vitoria, 1875-Aravaca, 1936). Oportuna por cumplir el imperativo orteguiano de procurarsaber a qué atenerse, al interrogarnos por las causas últimas de lo que nos está pasando en estos graves momentos. Y esclarecedora desde su título mismo al ser unlibro-candilcapaz de iluminar nuevos cursos de acción en medio de tantas perplejidades económicas que nos embargan. Pues no conviene olvidar que en el origen de esta gran crisis española subyace una quiebra financiera en su triple dimensión bancaria, estatal y familiar, que proviene en última instancia de un determinado sentido y concepción de lo que el dinero representa y significa entre nosotros. Y dicha presunción presupone a su vez una noción tan falsa como funesta, a la vista está, de la naturaleza humana ya que cualquier consideración dineraria depende al cabo de una determinada antropología.
Y es esto —la posibilidad de una crisis tal y cómo evitarla— lo que Maeztu nos predice y previene con pasmosa exactitud en estos artículos escogidos de entre los escritos en torno a la cuestión dineraria, financiera y laboral entre 1922 y 1931. Sólo por ello merecería considerarse a Maeztu, con Unamuno y Ortega, como lo que realmente es: uno de los grandesavisadoresnuestros más allá de las controversias que su figura, pensamiento y acción puedan suscitar en algunas de sus polifacéticas vertientes. Y es que pocas veces como en las páginas presentes se cumple lo que el pensador vitoriano postulaba como el verdadero quehacer intelectual: elpensar alertacomo la forma más inteligente, honesta y generosa de instalarse en la vida individual y colectiva.
Claro que esta joya del pensamiento avizor estaba sepultada y bien candada en este paísde desdenes —Larra dirá «de anomalías»— en el gran sepulcro nacional de la ignorancia culpable, como si pudiéramos permitirnos tal coste de oportunidad. Baste indicar al respecto que todavía carecemos de las Obras Completas de Maeztu, por mucho que fuera el mentor y miembro del «Grupo de los tres» con Azorín y Baroja y conspicuo integrante de la Generación del 98. Y la persona además a quien Ortega le dedica como maestro y en fraternal amistad la edición primera deMeditaciones del Quijote, con independencia de los posteriores distanciamientos. No sería mala cosa, por cierto, que alguien remediase dicha incuria nacional y se pusiera manos a la obra de editar la ingente producción maeztuana de manera ordenada y completa.
Pero Maeztu es mucho Maeztu para que su pensamiento quedara arrumbado en tiempos como los nuestros, de bajuras morales e intelectuales y quiebras económicas. Por eso no extraña el interés que suscita cada vez más su figura. Así lo testimonian dos libros recientes escritos desde perspectivas muy diversas, como son los de José Luis Villacañas1y Pedro González Cuevas2. Aunque, para conocerlo en su verdadero alcance considero que mucho mejor que leersobreMaeztu es leeraMaeztu, yendo a sus textos mismos como aquí se pretende: lo que, estoy seguro, deparará al lector gratas sorpresas y descubrimientos o, en términos financieros, una elevada tasa interna de retorno al final de las páginas.
Algunas claves biográficas
Pero sin conocer determinados rasgos de la biografía maeztuana no puede uno explicarse de dónde extrae Maeztu esa su connaturalidad con el mundo financiero y empresarial que recorre el libro y le permite examinar con tanta agudeza los trasfondos de la vida económica y empresarial occidental, junto a la circunstancia financiera y laboral española en particular. De hecho, nadie en España como él, ni siquiera Ortega, alcanzó un conocimiento tan hondo de la realidad europea y americana, del Norte y del Sur, al menos desde el comienzo de la Gran Guerra. Y es que Maeztu llevaba el mundo en su cabeza como comprueba quien lea hoy esa otra obra suya tan decisiva como esLa crisis del Humanismo(1916), humeantes todavía los campos de Verdún y que supone el comienzo de su madurez intelectual y el retorno a la fe de sus primeros años. Honduras y perspicacias que nos vamos a encontrar poco más tarde replicadas en los artículos que componen nuestro libro.
Recordemos que su padre fue un empresario cubano de origen navarro casado con Juana Whitney, inglesa hija de diplomático afincado en París. Sin la sangre y la educación anglosajona en sus venas, no podremos, según se verá, captar ni la personalidad ni la obra de Maeztu. Los negocios paternos en Cuba sufrieron repentina quiebra, dejando al joven Ramiro en situación precaria ante la almoneda de su casa pero también con la vivencia de lo que era ser un emprendedor, sus riesgos financieros y los avatares de la vida empresarial. Tal y como él mismo nos contará en tercera persona en su esbozo autobiográfico al respecto del hundimiento económico familiar:
«Después… después vienen las mayores tristezas. Maeztu fue a París a los dieciséis años, con propósito de llegar a comerciante. El señor que le recomendaba observó un día que el joven español era demasiado soñador para el comercio. Y, con efecto, pocos meses después, Maeztu volvía a España despedido por sus principales. A las pocas semanas se iba a América; la fortuna paterna se había deshecho, y Maeztu pesó azúcar, pintó chimeneas y paredes al sol, empujó carros de masa cocida de seis de la tarde a seis de la mañana, cobró recibos por las calles de La Habana, fue dependiente de una vidriera de cambio… y desempeñó otros mil oficios, hasta que un día, llamado por su familia, regresó a la Península en la bodega de un barco transatlántico, convencido de no ser útil para nada y resuelto a morirse tranquilo en la tranquila ciudad donde nació y vivió su infancia espléndida, después de haber dejado en las tierras de América el poder de los músculos y el color de las mejillas»3.
Tales experiencias laborales en su estancia cubana le otorgarán por contraste —como años más tarde a Simone Weil en Renault— una honda sensibilidad social, el conocimiento profundo de la naturaleza del trabajo fabril y los desafíos que se plantean en cualquier organización empresarial y burocrática en torno a la gestión de la productividad y eficacia. Por eso Maeztu fue sin duda el más fiel de todos los noventayochistas al viejo lema de Costa, «Escuela y despensa», extendiendo la escuela a la pedagogía del trabajo bien hecho y la despensa a la pequeña y gran empresa constituida de forma socialmente responsable y eficiente4.
Pero no menos importante fue su temprano viaje desde La Habana a Nueva York, que le permite conocerin situlos logros del capitalismo y el sindicalismo norteamericanos —a diferencia de lo acontecido en el Viejo Continente e Iberoamérica—, y sobre todo admirar la genial creación que encarnaba Henry Ford y otros capitanes de la industria americana: la gran empresa moderna, como sinónimo de eficacia, rentabilidad y prosperidad compartida. Años más tarde, ya consagrado su prestigio, volverá en representación del Gobierno español a Estados Unidos para estudiar a fondo esa obra fordiana, en la que veía uno de los grandes logros civilizatorios de la cultura anglosajona.
Por eso, una buena parte de la tarea política, periodística e intelectual de Maeztu no fue otra que fomentar en España las condiciones que pudieran crear una generación de empresarios que importasen los esquemas de la corporación americana, dentro de un mercado libre sopesado por una concepción moral del trabajo semejante a la calvinista5, según veremos en determinados artículos del libro. Ahí veía nuestro pensador la única posibilidad que tenía nuestro país de terminar con las oligarquías, por un lado, y con la posibilidad de una revolución social siempre latente. Convertir nuestra oligarquía en una burguesía profesionalmente capaz y responsable fue el gran ideal de Maeztu. Dejo al lector que juzgue ante la actual crisis nacional y el fracaso funcional de nuestras élites la pertinaz vigencia del discurso del vitoriano.
Tan relevante como esos hitos biográficos fue que en 1905 se trasladara como corresponsal a Londres de diversos periódicos nacionales, donde permanecerá catorce años de gran intensidad vital e intelectual. Instalado en la City materna, centro financiero mundial, aprende a fondo lo que es el negocio bancario y sus mejores prácticas al tener contacto periódico y profesional con las entidades más emblemáticas de Lombard Street, tales como Barclays, Lloyds y Halifax, entre otras. Fue precisamente tal acumulación de conocimientos sobre el funcionamiento de los mercados financieros, más su profundización en Weber, Sombart, los economistas ingleses y los últimos hallazgos de la filosofía alemana6, lo que le permitió diseccionar como pocos en Europa la crisis financiera de finales de 1919 que asoló nuestro continente y país como corolario de los excesos prestatarios de la posguerra. Y así surgirán las reflexiones financieras tan lúcidas como las presentes acompañadas de una concepción del ser humano —elhombre naturalfrente alhombre espiritual— que Maeztu dedujo de la lección que sobre la naturaleza humana habían dado los millones de cadáveres de la Gran Guerra. Había entendido como pocos el significado último de la contienda con las enseñanzas filosóficas y antropológicas que encerraba.
Finalmente, no menos significativo resulta el hecho de que años más tarde, en 1928, Primo de Rivera lo designara embajador en Buenos Aires debido a su conocimiento y seguimiento de la realidad Iberoamericana —desde Cuba hasta Tierra del Fuego—, donde despliega intensa actividad diplomática e intelectual. El apartado V de nuestro libro, «El mundo hispanoamericano y los Estados Unidos», resulta perfecta muestra de lo que Norteamérica y la Hispanidad suponían para Maeztu. Y de gran actualidad para iluminar la encrucijada estadounidense y el futuro próximo de varios países iberoamericanos que son ya, de hecho, potencias emergentes.
Sentido reverencial y sentido sensual del dinero
De este modo, diseccionando la mencionada crisis financiera de la posguerra, deduce el pensador vitoriano que en última instancia caben dos percepciones opuestas sobre el dinero como desarrolla en los apartados I y II. Y cada una de ellas supone una gestión diferente del mismo con consecuencias muy diversas, funestas unas y saludables otras, como hemos descubierto amargamente en nuestra triste actualidad nacional.
Hay un «sentido sensual del dinero» que lo considera como meromedioal servicio de nuestros placeres. La riqueza es pues y meramente posibilidad de placer, y su dimensión de uso es, por decirlo así, loinstantáneo: no sabe del largo plazo. Su divisa, tan común entre nosotros, es aquella de que el dinero es redondo porque está hecho para que ruede.
A ello se le opone como antítesis un «sentido reverencial del dinero» que lo entiende comopoder, esto es, como posibilidad de realizar diferentes bienes que, en cuanto potencialidades, son futuros. Por eso inspira respeto y se atiene a las consecuencias de su uso, que implica, de paso, que nuestra actividad económica no queda separada del resto de la vida. Y que permite al Estado planificar a largo plazo y a la empresa pensar y anticiparse al futuro, justo lo que hoynosucede y menos —de forma tan dramática— en nuestras cada vez más menguantes instituciones financieras.
Congruentemente, al hombre meramente carnal (u «hombre natural» en la terminología maeztuana) le corresponde un uso sensual —o cínico— del dinero, en tanto que al hombre de espíritu, fortalecido de sus impulsos instintivos, le corresponde un uso reverente según sostiene Maeztu. Y aquí nos encontramos con la primera gran paradoja: El espíritu sensual conduce ala miseriaen tanto que el espíritu reverencial producela prosperidady el bienestar materiales.
Sólo hace falta fijar la vista en la naturaleza de nuestra crisis actual aflorada bajo el concepto de dinero fácil y mostrenco —sea estatal, bancario o familiar— para dar razón de la actualidad del análisis maetzuano7. Pocas veces, si alguna, ha predominado tanto en nuestro país y en sus élites político-económicas el hombre cínico o sensitivo. Y pocas veces, también, añadimos nosotros, hace urgentísima falta un grupo de profesionales de diversa índole cuya misión primordial sea instaurar una gestión político-económica privada y estatal que se base en una dimensiónreverentedel dinero.
Aplicación a la gestión de la Banca y las Cajas
Siendo así las cosas, queda claro —añadirá el discurso argumental de Maeztu a lo largo del imprescindible apartado IV dedicado a las entidades financieras— que donde más se conoce si se posee o no un sentido reverencial del dinero es en la inversión que de él se hace cuando llega a la caja de ahorros o al banco en cuestión.
Por eso, la función del banquero es, al mismo tiempo que la más noble, la más compleja y delicada, aseverará nuestro pensador. No olvidemos que la banca trabaja, como su materia prima, con depósitos ajenos que de por sí son —deberían ser— sagrados. Ha de concentrar los ahorros de una generación para preparar el trabajo de la generación siguiente, gestionando provechosa y cautelosamente los capitales que se le confían. El corolario que de todo ello saca Maeztu resulta bien palmario: los directores de la vida financiera de un pueblo han de ser espíritus formados y educados en el sentido reverencial del dinero, pues si no el desastre está asegurado. Al banquero sólo le cabe la ascética de la prudencia que implica un dominio del yo y sus pasiones. Mayor vigencia, como se ve, imposible.
De lo contrario sucede lo que anticipaba ya en 1873 Bagehot, aquel economista inglés autor deLombard Street. Una descripción del mercado monetario,cuya obra clásica tan bien conocía Maeztu y que cita oportunísimamente en su artículo «Los Banqueros» (1925):
«Un gran banco es precisamente el sitio donde una persona vana y superficial, si es hombre metódico, como ocurre a menudo, puede hacer infinito daño en corto tiempo y antes de que se le descubra. Si tiene la suerte de empezar en tiempos de bonanza, es casi seguro que no se le sorprenderá hasta que llegue la hora de las dificultades, y entonces harán falta cifras muy elevadas para contar el mal que ha hecho»8.
Donde escribe Bagehot «gran banco» añada nuestro lector «o caja de ahorros», tanto da, para confirmar la honda verdad que encierra el texto y comprender cabalmente la descomposición moral y funcional de nuestro entero Sistema Financiero, que comenzó en agosto de 2007 con el drama de Bear Stearn para proseguir luegourbi et orbicon Lehman Brothers, banca islandesa e irlandesa, UBS en Suiza y un largo etcétera hasta hoy mismo.
Pero entre nosotros —que no éramos excepción alguna, bien al contrario— la debacle de nuestro Sistema Financiero se ha encarnado de manera mucho más virulenta en la devastación de varias cajas, las ayudas encubiertas a las demás instituciones financieras, la degradación del antaño ejemplar Banco de España, el atropello de las preferentes, el escándalo Bankia o la impunidad de consejeros delegados indultados de gravísimos delitos, como si estuviesen más allá del bien y del mal.
Pero lo pavoroso del caso actual y que confiere un carácter inédito a nuestra crisis es algo que Bagehot no podía prever pero sí en cambio elpensar alertade Maeztu9: a saber, que el hombre con un sentido cínico del dinero pasara de ser unaexcepciónmás o menos comprensible en las entidades financieras dada la debilidad humana, a convertirse en elprototipo directivode nuestras élites bancarias. No otra cosa se deduce al leer con estupefacción los correos electrónicos incriminatorios de lostradersde Barclays en el recienteaffairedel Libor10. O al conocer el perfil profesional (su ausencia más bien) de tantos y tantos consejeros de nuestras cajas y rectores a su cabeza. O la falta de prudencia directiva —y por lo tanto moral— entre los altos cargos en esos otros nuestros bancos, en apariencia —sólo eso, mera apariencia—sólidosque afrontarán ahora despidos masivos11.
Para quien tenga la desgracia de conocer nuestras actuales élites financieras españolas —y poder compararlas con las de la generación anterior mismamente— nada hay más desolador que comprobar cómo el sentido reverencial del dinero se ha visto trastocado por otro sensual donde la apetencia delbonusha predominado sobre el respeto sacro hacia los depósitos de los clientes. O hacia la Obra Social de las cajas, por citar un ejemplo insuperable en tristeza y simbolismo. Pocas veces tan pocos han hecho tanto daño a tantas personas y logros civilizatorios.
El verdadero sentido del trabajo
No menos perentorio para salir de esta crisis nacional me resulta rehabilitar —y me parece un acto además de pura justicia por cuanto que muchos se han nutrido de ella sin dignarse citar su origen— la concepción que del trabajo tiene Maeztu, a lo que dedica el apartado III entendido, con espléndido neologismo, comoconcienciosidad.
Noción que entronca de manera empresarial y profesional con nuestra mejor tradición, que fluye de Jovellanos a Costa y desemboca en el lema noventayochista de laobra bien hechay con la doctrina de la excelencia desarrollada por Ortega. Sólo apuntar que en Maeztu se desarrolla desde una perspectiva religiosa acompañada del estudio pormenorizado de la obra weberiana y un hondo conocimiento de la psicología nacional.
Así, frente al sentido del trabajo del «hombre natural», en el que se ve como mero medio para ganarse la vida, la noción puritana protestante crea un concepto original del trabajo en el que es visto como el medioascéticopor excelencia, más obligatorio para el rico que para el pobre ya que no hay otro modo de alejar las tentaciones que la riqueza brinda. Sólo con una concepción tal cree Maeztu que se puede romper el desdoblamiento que se produce en nuestro mundo hispánico entre el yo funcionario y el yo caballero. O entre el yo negociante y el yo creyente. Por tanto, en el cumplimiento del deber profesional se juega uno su destino último, tal como relata Maeztu en su artículo «Las dos maneras de considerar el trabajo» (1926), tratando de injertar en nuestro catolicismo unas gotas de la aportación sajona a la civilización:
«Porque si un relojero me compone un reloj meramente por obtener mi remuneración, mientras que otro relojero, que también obtiene mi remuneración, cree al mismo tiempo que la salvación de su alma se conoce en la excelencia de la compostura, no necesito de otro dato para explicarme el hecho de que se halle en Ginebra la industria relojera. El trabajo que se considere como sacramento será más concienzudo que el que se haga meramente para ganarse la vida»12.
Para un país como el nuestro —intervenido de facto— cuyo porvenir económico y competitivo pasa por unos servicios orientados realmente al cliente y a la calidad y una mejora neta de nuestra productividad e investigación, me parece urgente recuperar el sentido maeztuano del trabajo y hacer pedagogía nacional de él a sabiendas de que, como señalaba Ortega, el principal problema político que tiene España es netamentepedagógico.
Sobre nuestra edición
La presente edición se ha hecho a partir de los textos de la primera y única de Vicente Marrero ya citada, que apareció en Editora Nacional en 1957 como tomo XV de lasObras de Ramiro de Maeztu13. Constaba de un total de cincuenta y dos artículos, escritos en su mayor parte en el diario madrileñoEl Soly enEl Mundode La Habana, acompañados del texto de una conferencia pronunciada en Madrid en 1926 en la sede de la Unión Iberoamericana.
Tras una revisión de dicha edición he seleccionado bajo el criterio de pertinencia y actualidad aquellos textos más afines al lector y circunstancias de hoy, además de subsanarse algunas erratas detectadas. Se han orillado, así, artículos sobre temas entonces candentes como el marxismo, la cuestión social entre patronos y obreros y otros que se ceñían a situaciones bien específicas de la economía española e hispanoamericana de aquellos momentos.
A resultas de ello el volumen presente queda reducido a treinta y cinco textos clasificados bajo una nueva ordenación temática en seis apartados, no siempre coincidentes con la taxonomía previa de Marrero, que son:
I. Introducción
II. Carácter trascendente del dinero
III. Sentido del trabajo y lo económico
IV. Banca y finanzas en España
V. El mundo hispanoamericano y los Estados Unidos
VI. A modo de epílogo
En cada uno se mantiene, junto al de afinidad argumental, el criterio de aparición cronológica de los artículos para que el lector tenga una idea cabal de los recorridos y alusiones internas del pensamiento maeztuano. Como Epílogo —apartado inexistente en Marrero— sitúo un artículo que, aunque escrito tempranamente, «La reconciliación necesaria» (1922), me parece una estupenda síntesis de la dialéctica argumental de Maeztu en torno al concepto y uso de un tal sentido del dinero.
Para no distraer la atención lectora de las palabras de nuestro pensador, que es lo que al cabo importa, he añadido tan sólo unas mínimas notas explicativas a pie de página inexistentes en Marrero. En su mayoría ofrecen la traducción de las expresiones latinas utilizadas o aclaran ciertas referencias mitológicas y simbólicas tan del gusto de la prosa maeztuana.
Coda final: un llamamiento generacional
Hasta aquí Maeztu, su figura y sus hallazgos tan lúcidamente oportunos. Mas dada la gravedad de la situación nacional en estas horas crepusculares que piden, como en la crisis de la Restauración, nuevas formas de hacer las cosas, habrá que apelar a un cambio de nuestras élites político-financieras ante el colapso en torno y la corrupción ambiente.
Lo que supone convocar a esas minorías serias y calladas, cuya abdicación hemos pagado tan caro, a la misión de detener la hemorragia española —de una España convertida en el enfermo de Europa— y rescatar el país en su dignidad, justicia y estima. Y ello, si no me equivoco, sólo podrá hacerse desde una profunda regeneración democrática y económica, en cuya base esté precisamente un riguroso sentido reverencial del dinero tanto en suusocomo en sucontrol.
Y ante un reto de tal calibre, no cabe sino invitar al lector a leer serena y morosamente, como lo haría el doncel de Sigüenza, esta obra que es fiel a la vieja admonición de Horacio:De te fabula narratur: «La historia (en este caso el texto) habla de ti». De modo que bien pudiera servir el libro como catalizador de una cordial y abnegada Generación del 12 —que se está pidiendo a voces—, cuyopensar alertaperciba que sus textos penetrantes están dirigidos, por esos requiebros de la Historia, precisamente a ella. Y, ya puestos, no dejar entrar en una Generación tal a nadie que no posea un sentido reverencial del dinero.
No creo por todo ello que pueda haber mejor elogioa unavisadorde la talla de Maeztu, ni mayor fidelidad a los retos de la hora presente.De nobis fabula narratur, querido lector.
Ignacio García de Leániz Caprile
Rascafría, diciembre 2012
I. INTRODUCCIÓN
Ante el dinero14
¿Qué sentido tiene esto de considerar el dinero como un deber? Ante el dinero no son posibles sino dos actitudes: la que lo mira como una comodidad, como una fuente de placeres o de satisfacciones, y la que lo ve como uno de los aspectos del bien. La primera, que es la de casi todos los pueblos de la tierra, pudiera llamarse la cínica o canalla, sin que ello envuelva ninguna clase de censura para quien la adopte, que puede ser el hombre más santo de la tierra. La segunda, que es la reverencial o religiosa, es característica de los pueblos anglosajones.
El lector me preguntará si es posible que haya gentes que se coloquen ante el dinero en una actitud sinceramente reverencial. Yo le contestaré que sí y que nuestra nacional desgracia consiste en no haber hallado la manera de hacerlo. Y para demostrar la afirmativa no necesito sino abrir elTimesdel 22 del corriente enero y leer el discurso que dirige mister F. C. Goodenough, gobernador del Banco Barclays, a la junta anual de accionistas. El Barclays es uno de los cinco grandes bancos de Inglaterra. Sus depósitos ascienden a la enorme cifra de 306 millones de libras esterlinas. Sus dividendos son este año de 808.000 libras. Mister Goodenough dedica su discurso a mostrar la situación próspera del banco, la general de Inglaterra, la crisis industrial, las esperanzas de mejora. Al final expresa su deseo de que aumenten los ahorros de Inglaterra, para que acrezcan las inversiones de dinero en las posesiones de Ultramar, como llave de la prosperidad futura. Y el gobernador termina su discurso con las siguientes palabras: «Es digno de la consideración individual que cada uno o cada una calcule la medida en que podrá coadyuvar con sus ahorros a la prosperidad nacional, invirtiendo en valores una fracción más que ahora y formándose el propósito de hacerlo».
El lector puede estar seguro de que jamás el gobernador de un banco alemán, francés, italiano o español ha terminado su discurso anual con palabras pronunciadas con esa misma unción. El discurso de mister Goodenough ha concluido como un sermón de cuaresma entre nosotros: «Recemos ahora un padrenuestro». El gobernador de uno de losBig Fiveno vacila en acabar su discurso anual con una excitación análoga a la del predicador que estimula a sus oyentes a formarse el propósito de no ofender a Dios, salvo que aquí el propósito consiste en ahorrar más dinero para colocarlo en las colonias. Y no crea el lector que mister Goodenough es un pobre hombre tocado de pietismo. De pobre no tiene nada, y está considerado como el mejor banquero de Inglaterra.
Ahora me preguntará el lector si hay alguna ventaja en tener esa idea religiosa del dinero. Mi respuesta es ésta. Suponga que, en efecto, esa idea es la verdadera, porque ocurre que el dinero no es cosa que pueda separarse permanentemente de los otros valores humanos; suponga que se halle de tal modo ligado al espíritu de saber y al de solidaridad social que, aunque un individuo pueda robar un poco de dinero a los demás mortales, no sea posible enriquecerse en gran escala sin enriquecer a los demás y fomentar la ciencia. En otras palabras: supongamos que la riqueza y la moral estén unidas por la base. ¿No es entonces falsa la visión separatista del que cree queles affaires sont les affaires,el negocio es el negocio, y mete la mano en el bolsillo del vecino para enriquecerse?
Me dirá el lector que no acepta el supuesto. Yo le contestaré que se equivoca, y para demostrárselo apelaré a un testimonio de valía. Un sindicato industrial inglés ha comisionado recientemente a dos brillantes ingenieros jóvenes, los señores B. Austin y W. F. Lloyd, para que estudiasen en los Estados Unidos el secreto de su prosperidad industrial. Los señores Austin y Lloyd han dado su informe para decir que la prosperidad norteamericana no depende ni de la afluencia de oro, ni de la extensión del mercado interior, ni de la magnitud de sus recursos naturales, sino puramente de su eficacia. La necesidad ha obligado a los norteamericanos a buscar el modo de ahorrar tiempoy trabajo, y los más de los industriales se han adherido a los principios ideados por mister Henry Ford, los más importantes de loscuales, como pudo ver el lector delTimesel 18 del corriente, son losque siguen: «Que es más ventajoso acrecentar los beneficios totales reduciendo los precios a los consumidores que aumentándolos. Que la capacidad productiva del trabajo puede ascender indefinidamente por medio de disposiciones que ahorren tiempo y molestias. Que es mejor que el trabajo se pague con salarios proporcionales a la producción que con salarios limitados o fijos. Que las firmas competidoras deben cambiar ideas respecto a los métodos de producción y distribución. Y que se debe seguir con todo rigor la política de ascenso por mérito y habilidad únicamente».
Analice el lector cada uno de estos principios y llegará a la conclusión de que el secreto de la prosperidad industrial de los Estados Unidos se debe exclusivamente a la intimidad de la conexión entre la economía y la moral. La aplicación a la industria de los más estrictos principios morales es lo que permite al mismo tiempo rebajar el precio del producto, mejorar su calidad y aumentar los salarios y los beneficios. Es verdad que también es posible enriquecerse por el procedimiento de empobrecer a los demás y de explotar a los obreros y a los consumidores. Pero lo que entonces acontece es que el pueblo abomina de la riqueza y de los ricos, se produce un estado general de descontento, las gentes no piensan sino en buscar la manera de robarse las unas a las otras, los mismos ricos han de vivir temerosos y huidos, y, como tampoco pueden comer más de tres veces diarias, resulta que la riqueza no les sirve de nada, puesto que no les vale el amor y la admiración de los demás, aparte de que es precaria e insegura, porque la riqueza de los más ricos no se asienta con firmeza más que sobre la riqueza general.
Y aún queda por puntualizar otra consecuencia. Donde la riqueza es considerada meramente como una comodidad, no son los mejores los que se enriquecen, porque los espíritus generosos prefieren entonces hacer voto de pobreza y meterse frailes o dedicarse a revolucionarios. Al contrario, la adquisición de la riqueza se vuelve ocupación de almas groseras, como la de Calibán, el de los bajos apetitos. En cambio, donde la riqueza es considerada como un deber, son las almas mejores las que harán, probablemente, más dinero, porque Ariel sabe resistir mejor que Calibán la tentación de gastarse sus ganancias con mujeres venales, o en comidas copiosas, o en la mesa de juego, o en meras apariencias.
Y ahora calcule el lector los resultados. Hace cuatrocientos años que entre nosotros no se suelen dedicar a enriquecerse, salvo excepciones, sino las almas inferiores. Hace cuatrocientos años también que los espíritus superiores de los pueblos de lengua inglesa consideran la carrera de enriquecerse como una de las profesiones más nobles que puede emprender un hombre. Aquí es Calibán el que se enriquece; allí, Ariel15. Las almas generosas hacen entre nosotros votos de pobreza o se consagran a la revolución. Lo que nos haría falta es que se dedicasen a hacer dinero. A pesar de todo, donde surge entre nosotros un millonario de alma generosa, su vida basta para perfumar una ciudad, a veces una provincia entera. Y así sería el tipo normal del millonario si cambiasen nuestras ideas acerca del dinero.