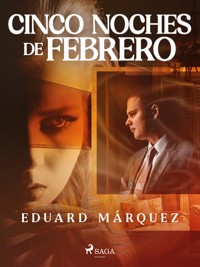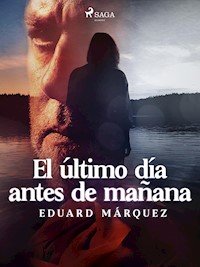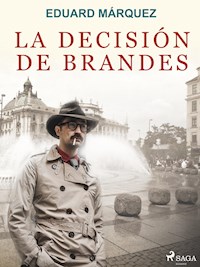Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Cuatro voces entrelazadas en una sola historia, cuatro personajes cuyo punto en común es un museo asediado por la guerra. Ellos son Andreas Hymer, Amela Jensen, Ernest Bolsi y Sophie Kesner y sus vidas están unidas por cartas, desapariciones y misterios, pero sobre todo por el miedo, la lucha y la voluntad de vivir. En una novela coral y poliédrica, Márquez consigue plasmar las emociones de los personajes y mostrar su lucha. Con un lirismo preciosista, y a partir del mito de Orfeo, el autor crea una tragedia moderna sobre como, incluso en los momentos más dolorosos, el ser humano es capaz de encontrar refugio en la belleza y en la memoria.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eduard Márquez
El silencio de los árboles
Traducción de Ramón Minguillón
Saga
El silencio de los árboles
Original title: El silenci dels arbres
Original language: Catalan
Copyright © 2004, 2022 Eduard Márquez and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728026984
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A Javier y Toni
«El arte de perder no es difícil de aprender.»
Elizabeth Bishop
Por primera vez en mucho tiempo, Andreas Hymer llora.
El avión despega entre colinas calcinadas. Los árboles, como estacas ennegrecidas, sin apenas ramas, aguantan un tendal de niebla que oculta la ciudad sitiada.
Las hélices del Hércules zumban.
Andreas Hymer apoya la frente en el cristal de la ventanilla. Un escalofrío le recorre la espalda.
Su compañero de asiento le ofrece un paquete de chicles.
—¿Te apetece uno?
Andreas Hymer se seca disimuladamente las lágrimas.
—No, no gracias.
—Si no mastico algo, se me taponan los oídos.
Andreas Hymer asiente con la cabeza y vuelve a mirar por la ventanilla. No puede contener las lágrimas al pensar en las palabras de Amela Jensen poco antes de partir hacia el aeropuerto. Su voz colmando la oscuridad del rellano de la escalera...
—No me olvides.
...siguiéndole por los escalones que la llama trémula del encendedor apenas consigue iluminar...
—No me olvides.
...mezclándose con el tableteo de las ametralladoras en las calles llenas de escombros y de coches devorados por el fuego.
—No me olvides.
Las alas del avión desgarran la niebla.
Andreas Hymer cierra los ojos y reclina la cabeza en el asiento. Los recuerdos se amontonan. Se arremolinan como las pavesas que se desprenden de una hoguera. Liberan las horas y los días vividos al borde de la muerte.
El tiempo retrocede hasta la primera tarde en la ciudad.
Andreas Hymer llega a una esquina y se encuentra con un grupo de gente esperando bajo una pintada que alerta, con letras desmañadas, del peligro de los francotiradores.
Antes de la mediana que divide la avenida, yace el cuerpo de una mujer con los ojos abiertos. La sangre se cuela por las juntas de los adoquines.
—Las balas son más rápidas que los párpados.
La voz del hombre estremece a Andreas Hymer.
Durante un rato, nadie se atreve a moverse. El miedo ocupa el escaso espacio que separa la vida de la muerte.
Minutos más tarde, al reanudarse las carreras, Andreas Hymer espera su turno con el pulso a punto de estallar. Todas las veces que ha cruzado la calle de camino al conservatorio se convierten en plomo en los bolsillos del abrigo, en los zapatos, en los huesos.
—Ahora tú. Te toca.
La misma voz de antes, teñida ahora por la impaciencia.
Andreas Hymer empuña con fuerza el asa del estuche del violín y echa a correr. Al pasar junto a la mujer, tiene la sensación de que sus ojos le siguen y le devuelven la imagen de un niño cruzando la calle con las manos sudorosas a causa de los nervios y el estuche del primer violín colgado del hombro.
Ahora piensa que no olvidará nunca esta mirada. Que va a perseguirle siempre.
Cuando alcanza la otra acera, se vuelve y permanece quieto durante mucho rato con los ojos fijos en el rastro de pisadas rojas que le une como un cordón umbilical a la mujer muerta.
El director del conservatorio le recibe en un despacho sin ventanas. Se abrazan en silencio.
—Bienvenido a lo que queda de tu casa.
Andreas Hymer observa el rostro enjuto del director.
—Nunca mejor dicho. Lo que queda...
Se abrazan de nuevo.
—¿Qué tal el viaje?
—Algo complicado.
—¿Qué te parece el hotel?
—Bien, muy bien.
—¿Es bastante seguro?
—Sí, claro que sí.
—Si no, ya sabes que puedes instalarte en mi apartamento. Es pequeño, pero...
—No te preocupes. Sólo alquilan las habitaciones que dan al patio interior.
—Ayer lo comentaba con alguien. ¿Cuánto hacía que no venías por aquí?
—Demasiado... Desde la muerte de mi padre.
El director le da una palmada en la espalda y cambia de tema.
—Pues aquí todo está a punto. Es un honor que te hayas atrevido a visitarnos. Casi todo el mundo se ha olvidado de nosotros.
—Supongo que no se le puede reprochar nada a nadie... No es su ciudad.
—Tal vez tengas razón.
—¿Has conseguido hablar con Amela Jensen?
—Sí, pero no quiere saber nada.
Al ver la expresión de desengaño de Andreas Hymer, el director abre una carpeta y le muestra una lista.
—Pero no temas. Hay muchos pianistas dispuestos a tocar contigo. Sólo tienes que elegir.
—No quiero elegir. Quiero a Amela Jensen.
—Me parece que no va a ser posible.
—¿Ni en una situación como ésta cambia de opinión?
—Amela...
—¿Qué te ha dicho?
El director deja pasar unos segundos antes de responder.
—Amela no quiere verte. Trata de entenderlo. Es un mal momento...
—Sí, ya lo sé, es un mal momento para todos, por eso he venido, pero quizá logre convencerla, ¿no?
—No, no lo creo, de verdad.
El rostro de Andreas Hymer se endurece.
—¿Dónde vive?
El director duda, pero hojea una agenda y anota una dirección en un papel.
—No le digas que te la he dado, ¿de acuerdo?
—Gracias. ¿Cuándo tocamos?
—El sábado por la noche. En el auditorio del colegio de abogados. No tiene muy buena acústica, pero es el único local en condiciones que nos queda.
Andreas Hymer fuerza una sonrisa...
—No se puede tener todo.
...y se saca un sobre del bolsillo.
—Aparte del concierto, hay algo más. Esta carta me llegó poco después del inicio de la guerra. Es de Ernest Bolsi, el luthier. Dice que tiene un violín para mí. No lo entiendo, la verdad, porque sólo le conozco de nombre. ¿Sabes dónde puedo encontrarle?
—Supongo que en su taller o en el museo de música. Hace de guía...
—Pero, ¿no está cerrado?
—Sí, y vacío, como los demás museos, pero aun así hace de guía. Eso es lo que dicen...
—Me pasaré por ahí cuando tenga un rato.
De regreso hacia el hotel, Andreas Hymer se desvía para acercarse a la casa de sus padres.
Las calles están desiertas. De vez en cuando, se cruza con gente que trajina bidones de agua o haces de leña en cochecitos de niños, remolques caseros para bicicletas o carretillas robadas de alguna obra. Los edificios, con los escaparates hechos añicos y las fachadas desfiguradas por el fuego o la metralla, le parecen irreconocibles.
De la ventana de su cuarto, en el segundo piso de una casa abandonada, sólo sale una lengua de hollín.
Andreas Hymer pasea por las habitaciones con el corazón encogido. Sitúa mentalmente los muebles y los cuadros de las paredes. Abre y cierra puertas desaparecidas. Atraído por el sonido de un violín, sube por la escalera y entra en su cuarto. Se encuentra, con siete u ocho años, delante de un atril. De pie. Con los ojos fijos en la partitura.
Su madre le tararea la melodía marcando el compás con la mano.
—Pon atención. Pierdes el tempo.
Andreas Hymer se detiene. Resopla. Mueve la cabeza para desentumecer el cuello. La decepción dibuja una arruga en su frente.
—No me sale. Por más que lo intento, no me sale.
La madre sonríe...
—Déjate llevar por la música. No le pongas trabas. Si la escuchas con todo el cuerpo, te saldrá.
...abre la ventana y señala la hilera de olmos que cierra el jardín de la casa.
—Y no escondas el sonido. Que la música llegue donde acaba el silencio de los árboles.
Andreas Hymer se asoma a la ventana y trata de unir con un trazo invisible los tocones de los árboles talados, repartidos por la hierba, buscando alguna figura. Alguna respuesta.
Su padre le pasa el brazo por la espalda y mira la figura surgida al unir los puntos numerados distribuidos por la hoja.
—¿Qué, te ha salido?
—Sí, es un rinoceronte.
—Fantástico, Andreas.
—Prepárame otro, por favor, prepárame otro. Venga. Y con más puntos. Por favor. Éste era muy fácil.
Su padre se sienta frente a un papel y con un rotulador marca un montón de puntos y los numera.
—Aquí tienes, éste tiene el doble.
Andreas Hymer deja el estuche en el suelo, saca el violín y, mientras toca, se imagina uniendo las notas de la partitura con el trazo tembloroso de la nostalgia.
Cuando llega a la habitación del hotel, se echa en la cama. Está cansado, pero no puede dormir. Cada vez que cierra los ojos, la mirada de la mujer muerta, abandonada en medio de la calle, se apodera de la oscuridad.
La llama de la vela aviva las sombras. Las detonaciones rasgan el silencio del anochecer.
Andreas Hymer piensa en Amela Jensen y repasa mentalmente las piezas del concierto para sentirse menos solo.
Querida Lara:
Espero que esta carta te llegue. Buscaré a alguien que pueda sacarla de la ciudad y que te la envíe cuando esté fuera.
Tengo muchas ganas de explicarte cosas, pero no sé por dónde empezar. No doy con las palabras adecuadas. O puede que no haya suficiente con las palabras para describirte cómo se vive aquí dentro. ¿Lo ves? Hablo de «aquí dentro» como si fuese un prisionero. Posiblemente es cierto. Posiblemente sólo somos prisioneros.
Hoy luce el sol. Y el cielo es de un azul nítido. Pero da lo mismo. El ruido de las granadas me recuerda constantemente que no importa el tiempo que haga. Todos los días son iguales. Paso muchas horas encerrado en casa con mi único paisaje: un trozo de colina gris y el edificio acribillado del otro lado de la calle.
Me alegra que no estés aquí y que no tengas que vivir todo esto. Es fácil decirlo, pero creérselo ya es otra cosa, porque, en el fondo, me gustaría que estuvieses aquí. Contigo a mi lado todo sería más sencillo. Ya lo ves, no me aclaro. Perdóname este ataque de egoísmo. Cambio tanto de ánimo al cabo del día. Paso de la euforia a las lágrimas en un abrir y cerrar de ojos.
Llevo un mes sin agua ni electricidad. Apenas me queda comida. Sueño con platos que no sean de pasta o de arroz. Y con una ducha larga y caliente. Y con montones de paquetes de tabaco. Ni siquiera ahora, que sólo tengo té y papel de periódico para liar los cigarrillos, puedo dejar de fumar.
A menudo me pregunto dónde está mi límite. ¿Hasta cuándo podré aguantar? La verdad es que no lo sé. Me sorprende ser capaz de ir siempre algo más allá: pienso que nunca más haré cola durante cuatro horas para llenar media docena de bidones de agua, pero al día siguiente espero cinco y no pasa nada. Vuelvo a empezar cada día como si el día anterior no hubiese existido nunca. ¿Puedes imaginártelo?
A veces, salgo de casa para reencontrar nuestros rincones preferidos que no han desaparecido bajo los escombros. Hace una semana me colé en el jardín del museo de música. De nuestro banco ya sólo queda la estructura de hierro. Había gente dentro del palacete. Entré y seguí al hombre que hacía de guía. Nunca he experimentado nada igual: su voz, resonando por las salas vacías, se convirtió en un hilo de luz. Fueron unos momentos mágicos. Como cuando era niño y mis padres me llevaban al teatro. Parece mentira que una simple historia pueda abrir tantas puertas.
Creo que volveré. Rodearme de gente que no se limita a esperar me ayuda a sentirme un poco más vivo. Por ahora, no tengo nada más.
Deseo de todo corazón que nos podamos ver cuanto antes. Mil abrazos.
Konrad
Amela Jensen, inmóvil en el centro de la habitación, observa los hilos de luz que se filtran por las rendijas de los tablones que tapan la ventana. Sigue alguna mota de polvo. Cuando la pierde, sopla para romper la quietud del aire y vuelve a empezar. A veces, abstraída como si estuviese a punto de descifrar algún misterio, no parpadea durante mucho rato.
Las horas de soledad hurgan en los repliegues de las emociones y las transforman en un avispero imprevisible, difícil de controlar. Un velo demasiado frágil separa la pena del tedio, el miedo de la rabia, el sufrimiento de la calma.
De vez en cuando, las detonaciones y las sirenas sacuden la superficie pestilente del silencio.
Amela Jensen deja que uno de los trazos de claridad polvorienta le acaricie las manos que reposan en el regazo. Las mira de cerca. Las huele. Le parece percibir aún el olor de la sangre escondido en las uñas, en los surcos laberínticos de las palmas. Le gustaría tenerlas limpias, pero desde hace días no puede lavárselas con jabón. En el sueño recurrente de las últimas noches, como si no fuesen suyas, las ve sobre el teclado del piano, sucias de barro que se seca y las paraliza. Hasta convertirlas en dos pájaros muertos.
La única luz de la sala, con el interruptor siempre dado para saber cuándo vuelve la corriente, se enciende e ilumina los objetos que la abarrotan: la cama, la mesa, el piano, la estufa, el hornillo, la leña, la ropa, los libros, las partituras, las fotografías, los bidones de agua, la comida. Todo a su alcance, como en una madriguera, para no tener que entrar en las otras habitaciones de la casa, demasiado expuestas al fuego de la artillería de las colinas.
La música, recluida dentro del reproductor de discos durante más de dos meses sin electricidad, brota de los altavoces y la sobrecoge.
Amela Jensen, desprevenida, tarda en reaccionar. Acerca la silla de ruedas al aparato para desconectarlo, pero la voz de Andreas Hymer, bajando el violín, la detiene.
—¿Te gusta?
Amela Jensen, acostada en la cama del hotel, abre los ojos y asiente con la cabeza.
—Mucho.
—A mí también. Ahora sí. Sólo falta una semana para la grabación, pero creo que ya suena como tiene que sonar. ¿Vamos a dar una vuelta por la playa? Quiero descansar un rato. Me duele la espalda.
Andreas Hymer le tiende la mano.
—¿Vamos?
Las nubes bajas de invierno acercan la línea del horizonte. El frío intensifica el desconsuelo del agua y de la arena.
Andreas Hymer lanza una piedra sobre las olas.
—Este lugar es fantástico, pero no acabo de entender que puedas vivir aquí todo el año.
—Es un lugar como otro cualquiera. Y, además, aquí tengo trabajo.
—¿Te gusta tocar en el restaurante del hotel? ¿No te importa que nadie te escuche?
—Precisamente eso es lo que más me gusta: que se comporten como si yo no estuviera.
—¿Para qué tocas, entonces? Si no se comparte, la música pierde parte de su sentido...
Andreas Hymer se agacha y juguetea, distraído, con otra piedra. La frota contra la manga del abrigo para limpiarla de arena.