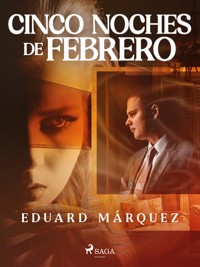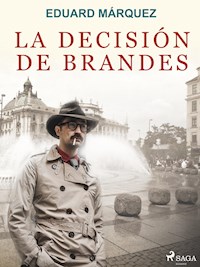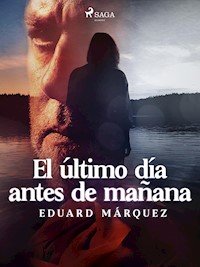
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Desde una playa en Port de la Selva, un hombre desesperado por la muerte reciente de su hija hace un repaso de toda su vida, desde la época de adolescente hasta la adultez, en un intento de comprender que puede haber sucedido. Una novela magistral de Eduard Márquez llena de lírica y nostalgia, que habla con aires poéticos de toda una generación, de la amistad, la confianza y la fragilidad de la vida. Usando un hilo desordenado de hechos cronológicos para reflejar los pensamientos del personaje, estructurada en capítulos cortos e intensos, la novela de Márquez muestra una cotidianidad en la que el lector se podrá identificar fácilmente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eduard Márquez
El último día antes de mañana
Saga
El último día antes de mañana
Original title: L'últim dia abans de demà
Original language: Catalan
Copyright © 2011, 2022 Eduard Márquez and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728026960
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A Ángel Seral
«Una cosa sí había visto: cuán cerca podía estar el hombre de la catástrofe por más seguro que se sintiera. Él había visto cambiar situaciones, malograrse una cosa detrás de otra. Era algo que podía suceder sin previo aviso. A veces la gente conseguía salvarse, pero llegaba un punto en que no podía. A veces se preguntaba sobre sí mismo: cuando llegara el revés y las vigas empezaran a venirse abajo, ¿qué sucedería?»
James Salter
623 gramos. Devuelvo las cenizas a la urna. La cierro y respiro hondo. Calculo. 2 quilos y 760 gramos menos que al nacer. Con los ojos abiertos enseguida. Muy abiertos. Una mirada lo bastante conmovedora para que se me hiciera un nudo en la garganta.
La risa de Nora, con las lágrimas bajándole por las mejillas, se mezcla con el primer llanto de Jana.
La comadrona la envuelve en una toalla.
La limpiamos un poco y os la devolvemos. Será un momento.
623 gramos. Guardo la balanza en el armario de la cocina y me doy cuenta de que he dejado fuera de la urna la caja con la piedra que confirma que las cenizas de Jana son las cenizas de Jana. Daría cualquier cosa para que no lo fuesen, pero, como casi siempre, es demasiado tarde. Saco la piedra de la caja y la guardo en el bolsillo.
Redonda. De un blanco oscurecido por las llamas.
Salgo a la terraza.
El agua de la bahía brilla.
Solo me llegan el rumor de las olas y el martilleo incesante de las drizas.
Frío. La tramontana ha dejado el cielo sin nubes. Azul. Denso.
La limpiamos un poco y os la devolvemos. Será un momento.
No. Esta vez no será un momento. Acaricio la piedra y repaso con la punta del dedo las iniciales de Jana. Apenas noto el relieve de las letras.
Tacto áspero.
Conduciendo hacia aquí, con la urna en el asiento de al lado, no he podido resistirme y he buscado a Jana por el retrovisor. Una y otra vez, los ojos han dado solo con la silla vacía. Durante un tiempo, de pequeña, estaba convencida, porque así se lo habíamos hecho creer, de que podía abrir y cerrar las ventanillas del coche tocándose la punta de la nariz. De manera que solo debíamos estar atentos para pulsar el botón en el momento oportuno. Casi siempre era fácil. De vez en cuando, sin embargo, lo hacía disimuladamente. Como si, movida por la desconfianza, quisiera ponernos a prueba. Pero Nora la pillaba siempre. Entonces su sonrisa cómplice habría sido motivo suficiente para detener el coche y abrazarla con todas mis fuerzas.
Como, si fuera posible, me gustaría abrazarla mañana, cuando venga para tirar las cenizas de Jana al mar. Pero no podrá ser.
Ya no.
La playa está vacía.
Me subo el cuello del abrigo.
Lloro.
Roberto se sienta a mi lado. Tenemos ocho años y es el primer día de segundo de EGB. Le miro y no puedo apartar los ojos de su nariz.
Grande. Desproporcionadamente grande en medio de una cara delgada, con las cejas muy gruesas y la piel oscura. Con el mismo miedo que me ha hecho vomitar la leche del desayuno unas cuantas calles antes de llegar a la escuela, constato que, en el reducido espacio de un único pupitre, el azar ha reunido suficientes motivos de burla para que el resto de la clase ya no tenga que preocuparse por nada. Porque mis orejas, grandes, desproporcionadamente grandes a un lado y otro de una cabeza demasiado pequeña y con el pelo cortado al uno, son el complemento perfecto de su nariz.
Roberto no tarda mucho en hablar.
¡Vaya mierda!
¿Qué?
El discursito de bienvenida...
Sí.
De pie en el patio, en fila de dos y después de marcar la distancia con el brazo extendido, hemos tenido que asistir a la arenga del hermano prefecto1 sobre dios, el pecado, la disciplina, la importancia de la familia y las virtudes cristianas de san Juan Bautista de La Salle.
Al final del sermón, hemos seguido al hermano Bartolomé escaleras arriba hasta la puerta del aula, donde se ha parado en medio del paso, enjuto y con las manos a la espalda, para obligarnos a entrar de uno en uno.
Roberto empieza a sacar los libros de la cartera.
Y qué ridículo el babero de la sotana.
Sí, bastante.
El hermano Bartolomé cierra la puerta y chasquea los dedos con una potencia que nos hace enmudecer.
Roberto me mira y resopla.
El olor a café con leche me revuelve el estómago.
Francesca y Roberto me esperan en el bar de la facultad. Salgo de la clase, cruzo el patio de Letras y bajo la escalera.
Humo. Ruido de vasos y de platos. Voces.
Pido una Voll-Damm en la barra y me acerco a la mesa. Francesca se levanta y me da dos besos.
Por fin te conozco.
Roberto me ha hablado de ella durante meses con un entusiasmo desconocido hasta ahora.
Lo entiendo al tenerla tan cerca.
Sí, ya tocaba.
Los ojos claros. El pelo recogido en una trenza. La cara redonda y pálida. Los labios carnosos.
Abrumadora sin proponérselo.
Dejo la carpeta y los libros en una silla y bebo un trago de la botella sin quitarle los ojos de encima.
¿Qué, hoy también es día de escaqueo?
Roberto señala la cámara de Francesca.
No del todo. Hemos estado haciendo fotografías. ¿Para?
Un trabajo.
Me fijo en las manos ennegrecidas de Francesca. Roberto se da cuenta y se acerca una a la boca para besarla.
¿Verdad que tendría que usar pinzas para revelar?
Francesca la retira bruscamente y hojea uno de mis libros.
¿De qué clase vienes?
Mientras hago los deberes, mi madre cose al otro lado de la mesa. Noto que algo no acaba de funcionar, pero no me atrevo a levantar los ojos de la libreta. De repente coge las tijeras y, sin decir nada, empieza a cortar la falda.
En trozos cada vez más pequeños.
Más y más pequeños.
Los retazos de ropa se amontonan sobre el libro de ciencias naturales.
Espero en silencio.
De fondo suena la melodía del programa de la Francis.
Roberto vive en una torre del Putxet. Me gusta porque es lo bastante grande para perderse, está rodeada de jardín y tiene una alberca para bañarse. Todo, sin embargo, un poco viejo y destartalado. No conozco a nadie más que viva en un sitio así. La habitación de Roberto, en el desván, es, poco más o menos, como mi casa. El resto de estancias, repletas de alfombras, de muebles y de cuadros y estatuas, parecen el almacén de un anticuario. En el salón de la planta baja, los objetos se dispersan a medida que se alejan de la chimenea. Sofás desfondados, butacas de piel desgastadas, mesitas llenas de libros, de periódicos y de vasos. Un piano. Más cuadros y estanterías. Al otro lado del ventanal, con los cristales emplomados de colores, una mesa y unas cuantas sillas bajo la sombra de una glicina. Visita tras visita, el caserón me sirve para ir ampliando la aureola de admiración y de envidia con que he revestido a Roberto y a su familia.
El primer día de vacaciones de verano, al final de una de nuestras batallas con ejércitos de plomo, Roberto se levanta y se acerca a la escalera.
¿Qué tal un baño?
Le sigo pensando en el bañador que no tengo.
Al llegar al jardín, Roberto se desnuda y se mete en el agua.
¡Hostia, qué fría!
Empieza a nadar como un poseso.
Me quito la ropa y entro en la alberca en calzoncillos.
El frío me corta la respiración. Roberto se me acerca por la espalda y me hunde. Le aparto de un puntapié y me alejo de él, pero me persigue y me arrastra de nuevo hacia el fondo. Y así una y otra vez. Hasta que le propongo que contemos quién aguanta más sin coger aire. Sé que ganará, pero al menos me siento seguro durante los segundos que, ahora uno, ahora el otro, nos sumergimos en el agua verdosa.
Cuando salimos de la alberca, con los labios morados y la piel de gallina, nos sentamos al sol en unas tumbonas.
Roberto se pone las manos en la nuca y deja colgando las piernas a ambos lados de la silla. El pene, encogido, apunta al cielo.
¿Qué harás este verano?
Iré al pueblo de mis abuelos. ¿Y tú?
Mis padres quieren hacer un viaje.
¿Adónde?
Aún no lo sé. El año pasado fuimos a las Azores.
La madre de Roberto viene hacia nosotros bebiendo un café.
Hola, chicos.
Deja la taza sobre la mesa y se quita la bata.
Qué día más fantástico, ¿no?
Se acerca a la alberca y se zambulle sin probar el agua. No se queja del frío.
Es la primera vez que veo a una mujer desnuda. Cuando, después del baño, se tumba a nuestro lado, no sé cómo comportarme.
Roberto y su madre empiezan a hablar como si yo no estuviera. Quizá por eso, al cabo de un rato, me atrevo a observarla sin miramientos. Los pechos, el trazo de las costillas, la sombra negra del pubis, los muslos. Y de nuevo hacia arriba. Cada vez con más detenimiento.
Pienso en el hermano Bartolomé enseñándonos el orden adecuado para desnudarnos sin dejar nada a la vista, con especial atención en preservar el pudor de las partes bajas, y me entran ganas de reír.
La madre de Roberto levanta los brazos para recogerse el pelo en una cola. Tiene las axilas sin depilar. Las gotas se deslizan hasta la punta del pezón, se detienen un instante y siguen bajando. El agua retenida en el ombligo brilla.
Los calzoncillos me hacen sentir ridículo, pero no me atrevo a quitármelos.
Durante el viaje en tren hacia El Port de la Selva, Francesca no para de hablar.
Deprisa.
Muy deprisa.
Las palabras se amontonan. Se pisotean.
Francesca las expulsa como si temiera quedarse sin ellas y quisiera decirlas todas al mismo tiempo.
De vez en cuando, Roberto me mira con los ojos como platos.
Me cuesta seguir el galimatías frenético de Francesca, pero me esfuerzo para no defraudarla.
Francesca baja la bolsa del portaequipajes y saca un fajo de fotografías.
Me parece que estáis un poco espesos.
Roberto ríe.
Y tú vas un poco pasada de vueltas. ¿Se puede saber qué te has tomado hoy?
Molesta, Francesca agita las fotografías delante de las narices de Roberto.
¿He tenido una idea acojonante y esto es lo único que se te ocurre preguntarme?
¿Otra idea acojonante?
Sí.
Roberto mira por la ventana.
Durante unos segundos, solo se oye el traqueteo de las ruedas. El paisaje se desliza a cámara lenta.
Francesca, contrariada, busca mi complicidad.
Toma. Las he encontrado en los Encantes.
Y me alarga bruscamente las fotografías.
Un hombre posando al lado de una mujer muerta. Una niña muerta sentada en un sofá con sus muñecas. Un niño muerto con unos ojos abiertos pintados sobre sus párpados cerrados. Un grupo de escolares alrededor de un compañero de clase muerto. Una madre con su hijo muerto en brazos. Una mujer sacando la cabeza por detrás del hombre muerto que yace en la cama.
Un escalofrío me recorre la espalda.
Francesca se impacienta.
¿Lo entiendes ahora? Un negocio de retratar difuntos... Si no hace ni cincuenta años la cosa funcionaba, también puede funcionar ahora. Increíble, ¿verdad? Lo tengo todo pensado. Los anuncios, las tarifas, el estilo, los decorados, los retoques... Todo pensado. ¿Queréis ser mis socios?
Roberto sigue sin apartar los ojos de la ventana.
Ilusionada, Francesca insiste.
¿Eso es un sí?
Callo. No sé qué responder. Porque, probablemente, en unos días no quedará nada de todo este entusiasmo.
El hermano Bartolomé me baja los pantalones y los calzoncillos.
Me toca el pene.
Tengo la sensación de que su mano es muy grande.
Demasiado grande.
Tranquilo, no pasa nada.
En la mesilla de noche, una lámpara y una Biblia flanquean una fotografía de una pareja de novios. La mujer, sentada en el brazo de una silla, luce un velo muy largo y sostiene un ramo de flores con las manos enguantadas. De pie detrás de ella, el hombre, con la raya del pelo muy marcada y un pañuelo en el bolsillo de la americana, aprieta los guantes con la mano izquierda.
Pienso que hay un cierto parecido entre los dos hombres vestidos de negro.
El hermano Bartolomé se agacha y me lame el pene.
Tiemblo.
Roberto está sentado en el Portal del Ángel con una lata para las monedas entre las piernas. Toca una armónica y tiene a su lado un carro de súper repleto de cartones y de bolsas de plástico. De la cadena que debería servir para engancharlo a otros carros, cuelga una cámara fotográfica de juguete de un naranja chillón. A pesar de los veinte años que han pasado, es el mismo Roberto de siempre. La nariz, las cejas gruesas, la piel oscura. El gesto de apartarse el flequillo, demasiado largo, de los ojos.
El corazón se me dispara.
Veinte años.
El sonido de la armónica, rasposo y entrecortado, se mezcla con la fanfarria de una banda de dixieland.
Retrocedo y aprovecho el portal de una tienda para observarle con calma.
La ropa, sucia y ajada, le queda demasiado grande. La bota derecha tiene la suela reforzada con cinta adhesiva de Gil Stauffer.
La inquietud me paraliza.
Una mujer se detiene y deja caer una moneda en la lata. Roberto mueve la cabeza en señal de agradecimiento.
Espero.
Como atraído por la visión de Roberto, me asalta el recuerdo de Francesca y de su voz, siempre un poco ronca.
Roberto es Roberto. No desaprovecha ninguna oportunidad para llamar la atención. No cambiará nunca.
No sé qué diría si pudiera verle ahora.
Dudo. Inspiro profundamente.
Pienso que debería acercarme, hablar con él, intentar responder un montón de preguntas pendientes. Quizá, incluso, pedir perdón.
Pero no me atrevo.
No.
Roberto golpea la armónica contra la palma de la mano y sigue tocando.
Vuelvo a la calle y tomo Condal para alejarme de él. Despacio. Como si el peso de los recuerdos quisiera retenerme.
Veinte años.
El sonido de la armónica se diluye. Se pierde.
Jana sale corriendo a la terraza y me tapa los ojos con las manos.
¿Quién soy?
Quién eres..., quién eres... ¿La princesa de Verdera?
¿Me explicas el cuento, por favor, me explicas el cuento?
Sí, pero antes tienes que encontrar tu castillo.
Jana sigue con el dedo la cresta de la Sierra de Rodes y lo detiene cuando localiza el castillo de San Salvador. Después se me sube al regazo de un salto y espera expectante.
Va. Desde el principio.
Jana escucha el cuento con la misma cara de embeleso del primer día.
De vez en cuando, me corrige.
No, que no era así. Prepara la trampa en el bosque para secuestrarla...
Cuando aún no he acabado, Nora asoma por la puerta.
Venga, Jana, lávate las manos, que la cena se enfría.
Jana está a punto de quejarse, pero, al ver la cara de Nora, la obedece sin rechistar. Entra en casa con los hombros caídos y arrastrando los pies.
Entonces Nora me mira con la frialdad habitual de las últimas semanas.
¿Es necesario que le estés llenando siempre la cabeza con tus historias? Ya la tiene bastante llena de pájaros.
Los graznidos de las gaviotas me desconsuelan.
Saco la piedra del bolsillo.
Tacto áspero.
El viento silba. Las olas tienen un brillo metálico.
623 gramos.
El dolor por la ausencia de Jana desmantela todo aquello que me hacía sentir seguro. Me deja indefenso frente a todos mis miedos.
El frío hurga.
El sol empieza a ponerse.
¿Literatura?
Mi padre me mira desconcertado.
¿Quieres estudiar literatura?
No lo dice con la expresión despectiva de los hermanos cuando hablaban de las carreras para maricones, pero noto que la idea no acaba de convencerle.
Bien, si es lo que quieres...
Seguro que preferiría que estudiase una carrera para hombres, pero es lo bastante respetuoso para aceptar que sus aspiraciones no tengan nada que ver con lo que yo haya decidido hacer con mi vida.
Tú mismo.
Después calla durante unos instantes. Como siempre que da por cerrado un asunto.
¿Y qué te parecería ayudarme en la imprenta este verano? Así también ganarás un poco de dinero.
Bien. Sí. Bien. Ningún problema.
Mi padre me da una palmada en la espalda y me guiña un ojo.
Además, para estrenarte, un cliente me ha hecho un encargo que te va a encantar.
Un par de días más tarde, vamos juntos a la imprenta y, cuando llegamos, me plantifica frente a cuatro hileras escalonadas de naipes. Sin embargo, en lugar de los cuatro palos, me encuentro con cuatro equipos de fútbol formados por mujeres vestidas solo con unas camisetas minúsculas del Español, del Betis, del Barcelona y del Real Madrid. Cuarenta y ocho rubias de un esplendor lascivo, con los pechos enormes y los pubis depilados.
Mi padre ríe.