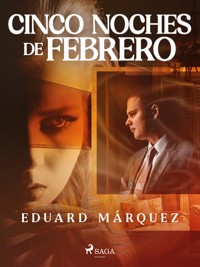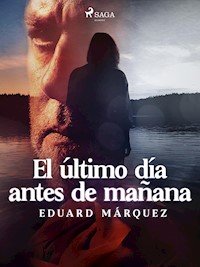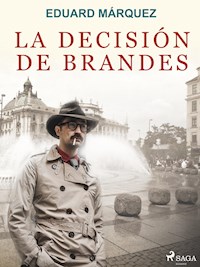
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Brandes es un pintor que reflexiona sobre su vida ahora que esta está llegando a su final. Consciente de que todo se acaba, nos muestra sus mejores momentos y los peores, en una existencia marcada por la Segunda Guerra Mundial, la desaparición de su madre y el dolor de perder un hijo. En La decisión de Brandes, Márquez nos habla de sentimientos y vivencias, de colores y de la esencia de las cosas. Escribe sobre los pequeños gestos de resistencia contra la opresión y de lo que significa ser humano. Con la fuerza de los recuerdos vividos y la nostalgia de la vejez, el autor escribe una novela intensa, potente y muy íntima.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eduard Márquez
La decisión de Brandes
Traducción de Ramón Minguillón
Saga
La decisión de Brandes
Copyright © 2006, 2022 Eduard Márquez and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728026977
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A Montse Ingla
«Sólo nos queda lo que no nos arrebatan, y es lo mejor de nosotros mismos.»
Georges Braque
«Tú decides», me dijo. Por aquel entonces, no sabía casi nada de aquel hombre. Apenas que se llamaba Hofer, Walter Andreas Hofer; que recorría París en busca de obras para la colección particular de Goering, y que, cuando era necesario, podía ser muy persuasivo. «Tú decides.» Una voz segura, acostumbrada a imponer condiciones, a hacer trizas la capacidad de elegir. «Si quieres recuperar tus cuadros, sólo tienes que darme el Cranach.» Me lo sé de memoria. Cierro los ojos y lo veo. Sin sombras. Con la nitidez de los sueños: las tres figuras, el paisaje escarpado, las nubes amenazadoras. «Tú decides. Pero no te lo pienses demasiado, porque no dispongo de todo el tiempo del mundo.» Palabras que ciegan las últimas rendijas de aire respirable, que pesan como una losa. Después, cerró la puerta despacio, como si aún no hubiera llegado el momento de meter ruido para intimidarme. Cuando bastaba con su mirada para estremecerse. Aún ahora, veintidós años después, si doy con alguna fotografía de Hofer, vuelvo a sentir su mirada vagando por el estudio y clavándose en mis ojos. Hosca. Incisiva como un ídolo esculpido a hachazos.
Al principio, me costó entender su propuesta. Sabía que habían vaciado la galería de mi marchante con la excusa de que era judío y que se habían llevado todos mis cuadros, pero nunca me habría imaginado que, por un capricho de Goering, estuvieran dispuestos a canjearlos por mi Cranach. «Tiene muchos, pero, siempre que puede, aprovecha la oportunidad de ampliar su colección», añadió. Aún conservo la lista con los títulos y las medidas de mis pinturas bajo el encabezamiento del Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. Todo muy oficial y con apariencia de negocio limpio. También el pillaje y el robo. «Puede que esto te ayude a decidir», me dijo Hofer. Y dejó un par de hojas en uno de los caballetes. Ni una palabra más. Desde la ventana le vi subir al asiento trasero de un coche aparcado en la entrada del callejón. Recuerdo el nudo en la garganta, la hierba húmeda de lluvia entre los adoquines, los latidos en el pecho, en el cuello, en las sienes. Como si todo el silencio de la tarde se hubiera transformado en un corazón aturdido por el temor. O por la rabia.
Durante mucho rato, no supe qué hacer. Sólo ir de un lado a otro con la lista en la mano. Sesenta y ocho cuadros numerados. Títulos y medidas. Incluso llegué a leer algunos en voz alta. Tal vez para compartir el desconcierto con las figuras mudas de los caballetes: «Desnudo sentado, 53 × 47,5; Naturaleza muerta con dados, 46,5 × 36; Bosque, 94 × 113; Casa roja, 98 × 76; Mujer junto al agua, 53,2 × 48,3». De un lado a otro, con la madera crujiendo bajo los pies y los ojos empañados por las lágrimas. Nunca me he sentido tan atrapado entre estas cuatro paredes.
El taller apenas ha cambiado. Me gusta ser fiel a los objetos que me acompañan desde hace tantos años. Aunque sólo los necesarios, porque no se trata de una simple acumulación de estratos, sino de mantener vivos los vínculos imprescindibles con el pasado: el balancín de mi abuela Johanna; el costurero de mi madre, donde guardo los pinceles; las reproducciones de Giotto, Vermeer, Velázquez, Van Gogh y Matisse clavadas en la pared; los viejos caballetes, embadurnados de pintura; el zoótropo que de pequeño me regaló mi padre, en el que el mismo cordero de mi infancia continúa saltando, incansable, la misma valla de madera; los libros; las fotografías; la ilustración, sacada de un bestiario medieval, de un dragón aferrado al cuello de un elefante... Durante la ocupación, también lo utilicé como vivienda. Entre abandonar la ciudad o toparme en todas partes con soldados y cruces gamadas y hacer como si nada, la posibilidad de salir menos a la calle me pareció una buena idea. Puede que no fuera la opción más valerosa ni comprometida, sobre todo cuando oía hablar de los actos de sabotaje de la Resistencia, pero siempre había creído que mi único territorio, con la lealtad que eso comporta, era la pintura. Hasta la visita de Hofer. Pese a tardar en advertir la trascendencia de su chantaje. «Tú decides.» Sólo dos palabras, pero suficientes para transformar cualquier certeza en una pesadilla. Nada era lo bastante razonable ni convincente para ayudarme a decidir. Además, el toque de queda y la oscuridad, la soledad y el silencio lo volvían todo más difícil, sobre todo durante las interminables noches con los ojos escudriñando el vacío. Desalentado.
Como ahora. Desde que la muerte me ronda, el abatimiento corroe los escasos momentos de serenidad que me concede el desconcierto. Me abandono al paso de las horas pendiente de las agujas del reloj, de los rumores que todavía me conectan a una rutina a la que ya no pertenezco, de los trazos de fragilidad que, día tras día, se suman a los surcos de mi cuerpo. Entonces, me pregunto a menudo por el instante que, como la clave de una bóveda, da sentido a mi vida. Quizá no el más feliz ni el más intenso, pero sí, al menos, el que debería servirme para no guardarme rencor por todo lo que podría haber hecho, por todos los caminos equivocados, por todas las palabras no dichas. Y busco en el pasado, hurgo en la memoria para rehacer el trayecto que me ha traído hasta aquí y localizarlo. Inconfundible y definitivo. Luminoso como los ojos de la Virgen del Cranach. O como el verde de la hierba húmeda brillando entre los adoquines del callejón tras la visita de Hofer.
Mi padre hablaba a menudo del alma de los colores, de su capacidad para influir sobre nuestros sentimientos. Era químico, pero su afición a la pintura le empujó a dedicarse al estudio de los pigmentos. Y podía convertir términos tan asépticos como «lazulita», «silicato de aluminio» o «azufre» en historias fascinantes, como el viaje de Marco Polo a las canteras de lapislázuli de Badaksán, en la cabecera del río Amú Daria, o en cuentos mágicos, como la leyenda de la sangre de dragón transformada en cinabrio. De tanto oírlas, una y otra vez durante semanas, echados en la cama de mi habitación en penumbra, todavía recuerdo las palabras de Marco Polo: «En la tierra hay vetas de piedras con las que se fabrica este azul, y montañas con minas de plata, cobre y plomo. Y la llanura es muy fría». Otras noches, gracias a la destreza fabuladora de mi padre, podía imaginarme la paciente espera del dragón, encaramado en un árbol, para saltar sobre su eterno enemigo; la lucha feroz con el elefante, sobre todo al arrancarle los ojos; la agonía del dragón atrapado bajo el elefante moribundo, y la arena teñida de rojo. Supongo que pinto para recuperar mi infancia. Ya desde pequeño, sentado entre las láminas que reproducían las estrellas cromáticas de Laugel o de Blanc y que colgaban de las paredes de su despacho, jugaba con los colores mientras me repetía las historias de mi padre. Y puede que siempre haya sido así. De hecho, uno de los cuadros de la lista de Hofer, Paisaje azul, está inspirado en el frío de la llanura afgana que visitó Marco Polo. Si cierro los ojos y pienso en él, puedo recuperar la cadencia acogedora, casi hipnótica, de la voz de mi padre leyendo, poco antes de dormirme, el Libro de las maravillas del mundo: «En la tierra hay vetas de piedras con las que se fabrica este azul, y montañas con minas de plata, cobre y plomo. Y la llanura es muy fría».
También yo tengo frío. Siempre. Es como si el tumor fuera capaz de absorber el calor y de transformarlo en una membrana de escarcha que me recubre el cuerpo por dentro. A veces, cuando tiemblo de pies a cabeza, me imagino que soy Marco Polo paseando por las canteras de Badaksán y me dejo consolar por el azul intenso del río, por el vuelo de los halcones, por los gritos de los jinetes que montan caballos sin herrar, por el olor a almizcle de las mujeres vestidas de seda. Y lo daría todo por ascender a las montañas que envuelven la llanura helada, donde el aire es tan puro y vivificante que cura cualquier enfermedad. Pero la muerte no me concederá esta oportunidad. Según el médico, no hay por qué preocuparse. Aunque no se atreve a confesármelo, sé que me queda poco tiempo. Le traicionan los ojos, los gestos, la voz. Es curioso, porque a los moribundos, igual que a los niños, se les habla de una manera especial. Como si la proximidad de la muerte sólo se pudiera afrontar con palabras indefinidas, con palabras que, sin querer, mezclan el afecto y el temor, la falsa serenidad y la tristeza, la conmiseración y el distanciamiento.
La muerte. Como la luz que entra por la ventana y juguetea con el polvo que flota en el aire, cambia de color constantemente. A veces, sentado delante del caballete, cuando noto que las manos pueden aguantar los pinceles, trato de atraparlo, pero no lo consigo. Quizá porque soy incapaz de descifrar mis verdaderos sentimientos. Desde la muerte de Alma, hace ya seis años, me muevo sin descanso entre la avidez por desaparecer y el rechazo que me provoca la posibilidad de rendirme. Nunca he añorado tanto a nadie. Quizá a mi padre. O a mi madre, aunque no lo recuerdo, porque murió demasiado pronto. Igual que Alma. Demasiado pronto para los dos. Para ella, que dejó un sinfín de cosas pendientes. Para mí, que no la he tenido tiempo suficiente para resignarme ahora a su ausencia. Me gustaría tanto que estuviera aquí... Seguro que sabría encontrar las palabras adecuadas para ayudarme.
La conocí en el teatro recién acabada la guerra. Durante uno de los ensayos de La voz humana, de Cocteau. Y, aunque ya había leído la obra para realizar algunos bocetos del cartel que me habían encargado, me impresionó la fuerza de su monólogo. Recuerdo la presencia perturbadora de Alma, descalza y despeinada, con un abrigo sobre la combinación, moviéndose por el escenario con el teléfono en la mano; las inflexiones de la voz, adaptándose como cera fundida a los matices del texto: del murmullo al grito, del miedo al arrepentimiento; la intensidad hiriente de los silencios, con la mirada encendida y el cuerpo en tensión, al acecho de las palabras ausentes del amante que acababa de abandonarla. Después de aquella primera tarde, aunque ya no lo necesitaba para el encargo, volví al teatro en varias ocasiones. Sólo para verla. Ahora tengo que conformarme con la grabación de la obra que hizo poco antes de morir. La escucho a menudo. Pongo el disco y cierro los ojos. Durante un rato, la voz de Alma apacigua el frío y el temor, conjura el asedio de la soledad.
Tardé en decidirme. Pero una tarde me acerqué hasta el escenario para hablar con ella. «¿Aún no te has cansado de oírme?», me preguntó. De entrada, Alma era muy esquiva. Con el tiempo, descubrí que se trataba sólo de una estratagema para defenderse, para desarmar a las personas y mantenerlas a raya. Sin embargo, una vez rotas las barreras, se entregaba con una ingenuidad imprevisible. Como el día de su primera visita al taller. «Quiero que me pintes —dijo—. Ahora.» Al verme preparar el papel y el carboncillo, se rió. «No me has entendido. Quiero que me pintes el cuerpo.» Y se desnudó en silencio, sin mirarme. Durante horas, como si hubiera recuperado la protección mágica de las estrellas cromáticas de Laugel o de Blanc colgadas en el despacho de mi padre, recorrí su cuerpo con los pinceles y con los dedos embadurnados de pintura, lo convertí en un caos de formas y colores. Sin trabas ni límites. Hasta entonces, la pintura nunca me había proporcionado un placer tan intenso, de un erotismo febril. No fue la última vez. Los años con Alma han sido los mejores de mi vida. Y desde que no está, como la mujer aferrada al teléfono de La voz humana, me siento como si alguien hubiera cortado el tubo de la escafandra que me conecta a la superficie.
A medida que avanza, la vida se transforma en un cúmulo de ausencias. Personas, objetos, paisajes, colores... Cuadros. Y yo de un lado a otro con la lista de Hofer en la mano y el nudo en la garganta: «Casa sobre la colina, 60 × 45; Figura sentada, 70 × 88; Interior verde, 68 × 70…». Cada título arrastra una historia única: las lomas de la infancia, la mirada abstraída de mi madre, la claridad del atardecer tamizada por las cortinas del estudio... «Tú decides.» Los cuadros o el Cranach. Dicen que Goering tenía más de setenta. Los robaba directamente a los coleccionistas y a los museos o los cambiaba por obras de pintores prohibidos: cuatro Kirchner, siete Grosz y doce Nolde por tres Cranach; seis Kandinsky, un Picasso, cinco Gris y ocho Schiele por dos Cranach. La lista de Hofer por un Cranach. Mi Cranach.
Mi padre me lo dio poco antes de morir. Y, cuando le pregunté de dónde lo había sacado, esbozó una de sus enigmáticas sonrisas. Siempre me desconcertaban, ya desde pequeño, porque eran imprevisibles. Solía sonreír así poco antes de regañarme por alguna travesura o mientras saboreaba, orgulloso, alguno de mis ínfimos éxitos, como un diente arrancado sin una sola lágrima o un premio escolar de dibujo. A veces pienso que quizá sólo se trataba de un rictus, de una señal incontrolable de confusión por verse obligado a expresar sus sentimientos. Mi padre era un hombre contradictorio. Podía ser la persona más afable del mundo, pero le costaba mucho mostrar sus emociones. Siempre conservaba un espacio recóndito e inaccesible. Tras perder a Alma, me he dado cuenta de que quizá la muerte de mi madre también le dejó sin aire respirable.
Sé que se vieron por primera vez frente a un Cranach. Puedo imaginarme perfectamente la situación, porque la he oído contar muchas veces. Mi padre, inmóvil, concentrado, a la distancia justa del cuadro para tener una visión de conjunto y apreciar los pequeños detalles. Todo al mismo tiempo. El equilibrio. Siempre hablaba del equilibrio entre el todo y las partes. Y del color, sobre todo del color. Mi madre, no. Nunca dejaba de moverse. Hacia delante, hacia atrás. A la izquierda, a la derecha. Desde el otro extremo de la sala o con la nariz pegada a la pintura. Como si sólo moviéndose pudiese capturar la esencia de la obra. Sin embargo, ese día, contrariamente a lo que era habitual cuando alguien le impedía gozar de un cuadro en condiciones, mi padre ni rechistó. Algo de ella le hizo enmudecer. «Sus ojos —me confesó muchos años después—. Unos ojos de un verde suave, parecido al pigmento de la malaquita. Como los tuyos.» Ignoro qué debió de pensar ella de aquel hombre hierático que la vigiló disimuladamente hasta que salió de la sala. A pesar de que hubieron de transcurrir ocho meses para que el azar volviera a reunirlos, mi padre decía que, de vez en cuando, visitaba el Cranach para evocarla mejor.
Curiosamente, desde que tengo los días contados, siento que me he convertido en el cobijo de los ausentes; de los recuerdos, aislados, arbitrarios e imprecisos, de quienes me han precedido. Recuerdos que desaparecerán conmigo, porque Alma y yo no tuvimos hijos. Nos habría gustado, pero era demasiado tarde. Hoy me tranquilizaría saber que algo de mí perdura en alguien. Un rasgo físico, una forma de sonreír o de mover las manos, una expresión. O la memoria de Alma. O la mía. O las historias de mi padre. Pero soy el último eslabón de una genealogía de sombras. Después de mí, sólo habrá lugar para el olvido.
Llueve. El color de la hierba húmeda entre los adoquines no ha cambiado. Persiste con la firmeza de las palabras o de las sensaciones que activan los recuerdos. El día de la visita de Hofer también llovía, y del callejón subía, como hoy, el olor a tierra mojada, que ha quedado unido para siempre a dos sentimientos contradictorios: de niño, la seguridad de mi cama, cuando el aroma del jardín, colándose por la ventana, amansaba la furia aterradora de los truenos, y, muchos años más tarde, el desconcierto paralizante de la indecisión. Aunque no encajaba con lo que había oído decir sobre Hofer, durante días intenté convencerme de que tal vez acabaría por olvidarse de su propuesta y me dejaría en paz, de que seguramente tenía presas más provechosas, de que no iba a perder más tiempo por un Cranach. A pesar de todo, vivía pendiente de cualquier rumor en la escalera y de los automóviles que se detenían en la entrada del callejón. Probaba a pintar, pero de vez en cuando mis ojos tropezaban sin querer con la lista de Hofer y se me hacía un nudo en la boca del estómago. Entonces, como un eco infatigable, sus palabras flotaban entre los objetos y enturbiaban la presencia confortadora del Cranach.
El cuadro mide sólo 25 × 20, pero podía pasarme horas mirándolo. Las nubes, grises, compactas, cargadas de lluvia sobre una cresta de montañas nevadas, ocupan toda la parte superior. Detrás de la Virgen, a la derecha, entre los abedules, hay un pueblo a la orilla de un lago. Pese a la distancia, se pueden apreciar las tejas rojas, las ventanas ojivales, la aguja del campanario, el humo de las chimeneas... Alguien, sentado cerca del agua, contempla el reflejo de las casas. Más allá, coronando un risco, un castillo. Un muro bajo separa las tres figuras del paisaje idílico del fondo. Mi padre tenía razón cuando hablaba del equilibrio entre el todo y las partes: las nubes amenazadoras y la placidez del pueblo intensifican la soledad y el desamparo de los fugitivos en su camino hacia Egipto. A la izquierda, sobre una de las piedras del muro, la inconfundible firma de Cranach: un dragón con las alas extendidas. Más tarde, tras la muerte de su hijo mayor, las replegó en señal de duelo. Cómo me gustaría tener una imagen tan sencilla y elocuente para expresar el peso de todas las ausencias.