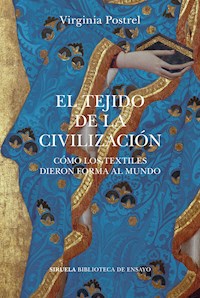
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie mayor
- Sprache: Spanisch
La historia de la humanidad es la historia de los tejidos, tan antigua como la propia civilización. Desde que se hiló la primera hebra, la necesidad de obtener tejidos ha servido de impulso para la tecnología, los negocios, la política y la cultura. En El tejido de la civilización, Virginia Postrel ha llevado a cabo una investigación única en su género que sintetiza arqueología, cultura, economía y ciencia para construir una historia sorprendente. El negocio de los textiles financió el Renacimiento italiano y el Imperio mongol; nos dio la contabilidad de partida doble y las letras de crédito, e hizo posible la creación de obras tan significativas como el David y el Taj Mahal. Desde los pueblos minoicos, que exportaban a Egipto telas de lana teñidas de un preciado púrpura, hasta los romanos que vestían seda china de un valor exorbitante, el negocio y la producción de textiles puso los cimientos para que el mundo antiguo recorriera los caminos de la cultura y la economía. La búsqueda de tejidos y tintes —tal y como sucedía con las especias y el oro— llevó a los marineros a atravesar mares extraños y a la forja de una economía global. El tejido también ha sido la fuerza motriz que se esconde tras el desarrollo tecnológico: los orígenes de la química se encuentran en el tinte y en el acabado de las telas. Los albores del código binario —y quizá de todas las matemáticas— se hallan en la tejeduría. La cría selectiva para la producción de fibras dio paso al nacimiento de la agricultura. La correa de transmisión llegó de la mano de los productores de seda. Igual que la microbiología. Ampliamente documentado y narrado con extraordinaria maestría, El tejido de la civilización cuenta la suntuosa historia del producto más influyente del mundo. «Virginia Postrel ha escrito un libro deslumbrante. Una irresistible aventura del conocimiento». Daniel Arjona, El Confidencial «Las tramas de la historia se entrelazan con las urdimbres de la cultura: un placer comprender el tejido del que está hecha la humanidad...».Lorenzo Caprile, modista «El que ha sido para mí el mejor libro de no ficción del año ofrece un audaz repaso de la historia a través de los tejidos (como decoración, moneda, ritual o mucho más). Uno de los textos más extraordinarios que he leído en años».Bloomberg Opinion «Esta es una historia de enorme complejidad. Sin embargo, ni Postrel ni nosotros (como lectores) perdemos nunca el hilo. El tejido de la civilización es un libro fascinante, también bastante persuasivo: al final se demuestra que los textiles dieron forma al mundo».The Times «Postrel nos conduce por un viaje tan épico y variado como la propia Ruta de la Seda. El tejido de la civilización se presenta minucioso, como la muestra de un brocado renacentista florentino: tejido con cuidado, con la técnica precisa, con los colores como adecuada mezcla de sombra y brillo, como la representación precisa de toda la tela».The New York Times «La autora ha hecho un trabajo excelente a la hora de destacar cómo los textiles cambiaron realmente el mundo».The Wall Street Journal «La producción de tejidos no ha recibido suficiente reconocimiento en la historia (quizá por su propia sofisticación), y aún menos su continua aportación a la innovación tecnológica humana. Un error que la erudita y exhaustiva obra de Virginia Postrel intenta, en buena medida, corregir».Wired
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 588
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ÍNDICE
CUBIERTA
PORTADILLA
PREFACIO. EL TEJIDO DE LA CIVILIZACIÓN
CAPÍTULO UNO. FIBRA
CAPÍTULO DOS. HILO
CAPÍTULO 3. TELA
CAPÍTULO CUATRO. TINTE
CAPÍTULO CINCO. COMERCIANTES
CAPÍTULO SEIS. CONSUMIDORES
CAPÍTULO SIETE. INNOVADORES
EPÍLOGO. ¿POR QUÉ LOS TEXTILES?
AGRADECIMIENTOS
GLOSARIO
NOTAS
CRÉDITOS
El tejido de la civilización
A mis padres,
Sam y Sue Inman,
y a Steven
Prefacio
EL TEJIDO DE LA CIVILIZACIÓN
Las tecnologías más influyentes son las que no se ven. Se entrelazan al tejido de la vida cotidiana hasta que se vuelven indistinguibles de ella.
MARK WEISER, «El ordenador para el siglo XXI»,
Scientific American, septiembre de 1991
En el año 1900, un arqueólogo británico hizo uno de los mayores hallazgos de todos los tiempos. Arthur Evans, que posteriormente fue nombrado caballero por sus descubrimientos, desenterró el complejo palacial de Cnosos, en Creta. Con su intrincada arquitectura y sus maravillosos frescos, el lugar había sido testigo de una sofisticada civilización en la Edad del Bronce, más antigua que cualquiera de las halladas en la península griega. Evans, científico de educación clásica y con inclinaciones poéticas, llamó «minoicos» a sus desaparecidos habitantes. Según la mitología griega, Minos, el primer rey de Creta, exigía que cada nueve años los atenienses enviasen siete niños y siete niñas a ser sacrificados al Minotauro.
«Aquí fue donde Dédalo —escribió Evans en un artículo periodístico— construyó el Laberinto, el cubil del Minotauro, y creó las alas —que quizá fueran velas— con las que Ícaro y él sobrevolaron el Egeo». También en Cnosos, el héroe ateniense Teseo, cuando se había aventurado por el Laberinto, desenrolló una madeja de lana, mató al feroz hombre-toro y, siguiendo las revueltas del hilo, recuperó la libertad.
Como ya había sucedido con Troya, la ciudad de las leyendas resultó ser real. Las excavaciones revelaron una civilización culta y muy bien organizada, y tan antigua como las de Babilonia y Egipto. El hallazgo también comportó un misterio lingüístico. Junto con las piezas artísticas, la cerámica y los objetos rituales, Evans descubrió miles de tablillas de barro cocido inscritas con los caracteres que ya había visto en las reliquias que motivaron su viaje a Creta. Identificó dos tipos de escritura, además de varios jeroglíficos que representaban objetos tales como la cabeza de un toro, un jarro de pico y lo que a juicio de Evans representaba un palacio o una torre: un rectángulo bisecado en diagonal, con cuatro puntas en lo alto. Pero no pudo leer las tablillas.
Aunque pasó varias décadas tratando de resolver el problema, Evans nunca logró descifrarlas. Hubo que esperar hasta 1952, once años después de su muerte, para identificar por fin una de las escrituras como una forma antigua del griego. Buena parte del otro alfabeto sigue siendo ininteligible. Lo que sí sabemos es que Evans colocó su «torre» bocabajo y que eso le llevó a malinterpretar su significado. Aquel jeroglífico no representaba una fortaleza almenada, sino un trozo de tela con flecos, o tal vez un telar vertical de pesas. No significaba «palacio», sino «textil».
La cultura minoica que inspiró el relato del hilo salvavidas hacía meticulosos recuentos de su ingente producción de lino y lana. Los registros textiles constituyen más de la mitad de las tablillas descubiertas en Cnosos. En dichos registros se contabilizan «los cultivos textiles, el número de corderos que nacen, la cantidad de lana que cada animal debe dar, la labor de los recolectores, la asignación de lana a los trabajadores, la recepción de tejidos acabados, el reparto de telas o prendas entre los empleados, y el almacenamiento de prendas en los almacenes palaciales», escribe un historiador. En una sola temporada, los talleres de palacio procesaban el vellón de entre setenta y ochenta mil ovejas, con el que se hilaba y tejía la impresionante cifra de sesenta toneladas de lana.
Evans había pasado por alto el origen de la riqueza de la ciudad y la actividad principal de sus habitantes. Cnosos fue una superpotencia textil. Como mucha gente antes y después de él, aquel arqueólogo pionero había pasado por alto el papel central de los textiles en la historia de la tecnología, el comercio y la civilización propiamente dicha.1
Nosotros, simios carentes de vello, coevolucionamos con nuestras telas. Desde el momento en que al nacer nos vemos arropados por una manta, ya estamos rodeados de textiles. Cubren nuestro cuerpo, engalanan nuestra cama y alfombran nuestros suelos. Los textiles nos proporcionan cinturones de seguridad y cojines para el sofá, tiendas de campaña y toallas de baño, mascarillas quirúrgicas y cinta aislante. Están por todas partes.
Pero, dándole la vuelta al famoso adagio de Arthur C. Clarke sobre la magia, cualquier tecnología lo bastante familiar es indistinguible de la naturaleza.2 Parece algo obvio, intuitivo: tan entrelazada está al tejido de nuestra vida que la damos por sentada. Somos tan incapaces de imaginar un mundo sin telas como sin la luz del sol o sin la lluvia.
Somos herederos de un gran tapiz de metáforas —«pegar la hebra», «hilar fino», «cortados por el mismo patrón»—, pero no siempre somos conscientes de que hablamos de fibras y tejidos. Repetimos expresiones acuñadas como, por ejemplo, «de buen paño», «pender de un hilo», «cardar la lana». Las historias que contamos tienen flecos, los enigmas son madejas, a veces perdemos el hilo cuando hablamos. Mientras gira y gira la rueca del tiempo, hilvanamos retales de vida, y nunca nos preguntamos por qué llevamos tantos siglos hilando y entretejiendo a nuestra lengua expresiones como estas. Rodeados de textiles, nos mostramos casi del todo ajenos a su existencia, y al conocimiento y los esfuerzos que atesora hasta el más pequeño trocito de tela.
Y, con todo, la historia de los textiles es la historia de la inventiva humana.
El desarrollo de la agricultura tuvo por objeto tanto la obtención de fibra como de comida. Fue la necesidad del hilo lo que dio lugar a las máquinas que ahorraban trabajo humano; entre ellas, las de la Revolución Industrial. El color y el acabado de las telas están en el origen de la química; el tejido, en el nacimiento del código binario y en algunos aspectos de las matemáticas. No menos que en el caso del oro o las especias, la búsqueda de colorantes y tejidos llevó a los mercaderes a cruzar continentes enteros, y a los marinos, a adentrarse en mares extraños.
Desde los tiempos más remotos hasta la época presente, la industria textil ha fomentado el intercambio a larga distancia. Los minoicos exportaban prendas de lana, algunas de ellas teñidas con la preciosa púrpura, hasta lugares tan lejanos como Egipto. Los antiguos romanos vestían seda china, que valía su peso en oro. El negocio textil financió el Renacimiento italiano y el Imperio mogol; nos brindó el David de Miguel Ángel y el Taj Mahal. Llevó el alfabeto a todas partes, así como el sistema contable de partida doble, hizo surgir instituciones financieras y alimentó el mercado de esclavos.
De una manera tan sutil como obvia, tan hermosa como terrible, los textiles conformaron nuestro mundo.
La historia global de los textiles ilumina la propia naturaleza de la civilización. Empleo el término «civilización» no con el propósito de sugerir una superioridad moral o el estado final de una evolución inevitable, sino en el sentido más neutro que esta definición implica: «la acumulación de conocimiento, habilidades, herramientas, arte, literatura, leyes, religiones y filosofía que se alzan entre el hombre y la naturaleza exterior, y que sirven de baluarte contra las fuerzas hostiles que, de otro modo, lo destruirían».3 Esta descripción abarca dos dimensiones críticas que, juntas, distinguen lo que es la civilización de conceptos afines como la cultura.
En primer lugar, la civilización es acumulativa. Existe en el tiempo, donde la versión actual se asienta sobre las anteriores. Una civilización deja de existir cuando se interrumpe esa continuidad. La civilización minoica desapareció. A la inversa, puede suceder que una civilización se desarrolle durante una larga extensión de tiempo, mientras que las culturas que la constituyen van desapareciendo o cambian de manera irreversible. La Europa occidental de 1980 era radicalmente distinta, en sus costumbres y convenciones sociales, en sus prácticas religiosas, en su cultura material, en su organización política, en sus recursos tecnológicos y en su comprensión científica, de la cristiandad de 1480, y, sin embargo, en las dos reconocemos la civilización occidental.
La historia de los textiles demuestra esta cualidad acumulativa. Nos permite seguir el proceso y las interacciones entre las técnicas prácticas y la teoría científica: el cultivo de plantas y la cría de animales, la propagación de las innovaciones mecánicas y los procedimientos de medición, la conservación y reproducción de patrones, la manipulación de productos químicos... Podemos ver cómo el conocimiento se va difundiendo de un lugar a otro, a veces en forma escrita, pero más a menudo a través del contacto humano o el intercambio de bienes, y observamos cómo las civilizaciones acaban entrelazándose.
En segundo lugar, la civilización es una tecnología de supervivencia. Comprende las numerosas cosas —diseñadas o desarrolladas, tangibles o intangibles— que se alzan entre los vulnerables seres humanos y las amenazas naturales, y que revisten el mundo de significado. Al proporcionar protección y adorno, los textiles por sí mismos se cuentan entre tales cosas, así como, también, las innovaciones que inspiran, innovaciones que abarcan desde la selección de semillas hasta los patrones de costura, pasando por las nuevas maneras de conservar la información.
La civilización nos protege, no solo de los riesgos y molestias de una naturaleza indiferente, sino también de los peligros que provienen de otros seres humanos. En su estado ideal nos permitiría vivir en armonía. Al hablar de civilización, los pensadores del siglo XVIII se referían al refinamiento intelectual y artístico, a la sociabilidad y a las pacíficas interacciones de la ciudad comercial.4 Sin embargo, rara es la civilización que existe sin violencia organizada. En el mejor de los casos, la civilización anima a la cooperación, al doblegar los impulsos violentos de la humanidad; y, en el peor de los casos, los desata en aras de las conquistas, el pillaje y la esclavitud. La historia de los textiles resalta ambos aspectos.
También nos recuerda que la tecnología implica mucho más que máquinas o electrónica. Los antiguos griegos adoraban a Atenea como diosa del techne: el arte y el conocimiento productivo, artífice de la civilización. Era la que otorgaba y protegía los olivos, los barcos y los tejidos. Los griegos empleaban la misma palabra para describir dos de sus tecnologías más importantes: llamaban histós tanto a los telares como al mástil de los barcos. De la misma raíz deviene el nombre de histía para las velas (literalmente, el producto de los telares).5
Tejer es idear, inventar, es decir, concebir una función y belleza a partir del más sencillo de los elementos. En la Odisea, cuando Atenea y Ulises traman algo, «tejen un plan». En inglés, fabric y fabricate («tejido» e «inventar», respectivamente) comparten una raíz latina común, fabrice, «algo producido con destreza». «Texto» y «textil» guardan una relación similar: provienen del verbo texere («tejer»), que a su vez deriva —como techne— de la palabra indoeuropea teks, cuyo significado es «tejer». La palabra orden procede de la palabra latina que designa la preparación de los hilos de urdimbre, ordior, al igual que la palabra ordenador. La palabra francesa métier, que significa «arte» o «industria», tiene también por significado «telar».
Tales asociaciones no son únicamente europeas. En el idioma quiché, los términos que describen el tejido de patrones y la escritura jeroglífica usan la raíz común tz’iba. La palabra sánscrita sutra, que ahora alude a un aforismo literario o una escritura religiosa, designaba en su origen el cordel o el hilo; la palabra tantra, que alude a un texto religioso hindú o budista, proviene del sánscrito tantrum, que significa «urdimbre» o «telar». La palabra china zuzhi, que significa «organización» u «ordenar», también quiere decir «tejer», mientras que chengji, cuyo significado es «logro» o «resultado», designaba en su origen el acto de entrelazar hilos.6
Hacer telas es una labor creativa, análoga a otras labores creativas. Es una prueba de maestría y refinamiento. «¿Podemos esperar que un Gobierno sea bien modelado por un pueblo que desconozca la manera de fabricar una rueca o utilizar sabiamente un telar?», escribió el filósofo David Hume en 1742.7 El conocimiento es poco menos que universal. Raro es el pueblo que no hila o teje, y rara, también, la sociedad que no se embarca en negocios relacionados con los textiles.
La historia de los textiles es una historia de científicos célebres y olvidados campesinos, mejoras paulatinas y repentinos saltos, repetidas invenciones y hallazgos únicos. Es una historia cuyo impulso reside en la curiosidad, en la practicidad, en la generosidad y en la codicia. Es una historia de arte y de ciencia, de mujeres y hombres, de serendipias y planificaciones, de comercios pacíficos y guerras salvajes. Es, en resumen, la historia de la propia humanidad: una historia global, situada en todo tiempo y lugar.
Como los bogolanes, o telas listadas, del África occidental, El tejido de la civilización es un todo formado por diferentes piezas, cada una de ellas entretejida a las otras, con sus propias urdimbres y tramas. (Las palabras y términos en cursiva, tales como trama, urdimbre y bogolán [o tela listada], pueden encontrarse en el glosario). La urdimbre de cada capítulo representa una etapa del viaje textil. Comenzamos con la producción —fibra, hilo, tela y tinte— y de ahí nos desplazamos, como la propia tela, hasta los comerciantes y consumidores. Al final regresamos a la fibra para adoptar una nueva visión de esta y para conocer a los innovadores que revolucionaron los textiles en el siglo XX, así como a algunos de hoy en día que esperamos que empleen las telas para cambiar el mundo. Cada capítulo expone los sucesos en un orden cronológico aproximado. Hay que pensar que la urdimbre es el qué de cada capítulo.
La trama constituye el porqué: esa influencia significativa de verdad que los materiales textiles, sus creadores o los mercados han tenido en el carácter y en el progreso de la civilización. Examinamos lo que de artificio hay en las fibras «naturales» y descubrimos el motivo por el que las máquinas de hilado supusieron el estallido de una revolución económica. Ahondamos en la profunda relación que existe entre las telas y las matemáticas, así como en lo que el tinte nos indica acerca del conocimiento químico. Exploramos el papel esencial de las «tecnologías sociales» en el desarrollo del comercio, las múltiples maneras en las que el deseo por los textiles perturba el mundo, y las razones por las que la investigación textil atrae incluso a los científicos teóricos. La trama aporta un mayor contexto a la historia del capítulo.
Cada capítulo puede leerse por separado, tal y como una sola tira de tejido kente puede formar una estola. Por otra parte, el conjunto revela el motivo general. Desde la prehistoria al futuro próximo, esta es la historia de los seres humanos que tejieron, y todavía tejen, el relato de la civilización.
Capítulo uno
FIBRA
El Señor es mi pastor; nada me falta.
Salmo 23
En estos días de prendas con mezcla de spandex y microfibras de alto rendimiento, Levi’s sigue vendiendo sus vaqueros cien por cien algodón de toda la vida. Si los miramos con atención, podremos ver la estructura. Cada hebra es fina y larga, está igualada y abarca el largo o el ancho completos de la prenda. Las hebras verticales son azules, con un núcleo blanco, mientras que las horizontales, que se dejan ver en los desgarrones dispuestos aquí y allá de forma artística, son blancas en toda su longitud. En las zonas gastadas del interior se puede ver el patrón diagonal de la sarga, que confiere a los vaqueros su resistencia y su elasticidad natural.
Al algodón lo llamamos «fibra natural», algo que, frente a tejidos sintéticos como el poliéster y el nailon, reviste un gran valor. Sin embargo, nada hay más lejos de la realidad. Las hebras, los tintes, las telas, e incluso las plantas y animales que proporcionan la materia prima, son el resultado de miles de años de mejoras e innovaciones, grandes y pequeñas. Fue la acción humana, y no la acción natural por sí sola, la que convirtió el algodón en lo que hoy es.
El algodón, la lana, el lino, la seda y sus parientes menos destacados pueden tener un origen biológico, pero las llamadas fibras naturales son el producto de artificios tan antiguos y cotidianos que nos hemos olvidado de que son tales. El recorrido que lleva a terminar una tela comienza en la cría y cultivo de animales y plantas mediante un proceso de ensayo y error cuya finalidad consiste en producir una abundancia antinatural de fibras apropiadas para formar las hebras. Estos organismos modificados genéticamente constituyen logros tecnológicos tan ingeniosos como las máquinas que dieron pie a la Revolución Industrial. Y también producen consecuencias de enorme alcance económico, político y cultural.
Lo que, en términos generales, se conoce como Edad de Piedra podría, de igual modo, recibir el nombre de Edad del Cordel. Esas dos tecnologías prehistóricas se hallaban literalmente entrelazadas. Los primeros humanos utilizaban el cordel para unir las piedras cortantes a sus mangos, creando así hachas y lanzas.
Las piedras perduraron durante milenios, a la espera de que las desenterrasen los arqueólogos. Para entonces los cordeles se habían podrido, y sus vestigios ya no eran perceptibles a simple vista. Los estudiosos dieron nombre a las épocas prehistóricas a partir de las capas de herramientas de piedra cada vez más sofisticadas que iban encontrando: Paleolítico, Mesolítico, Neolítico. Lítico significa «perteneciente o relativo a la piedra». A nadie se le ocurría pensar en los cordeles desaparecidos. Pero nos formaremos una idea incompleta de la vida prehistórica y de los primeros productos del ingenio humano si solo imaginamos las herramientas duras que resisten con facilidad el paso del tiempo. Hoy en día, los investigadores pueden detectar el rastro de materiales más blandos.
Bruce Hardy, un paleoantropólogo de Kenyon College, Ohio, está especializado en lo que se conoce como análisis de residuos, que consiste en examinar los fragmentos microscópicos que quedaron cuando las primeras herramientas de piedra cortaron otros materiales. A fin de construir una biblioteca de muestras comparativas, Hardy utiliza réplicas de las herramientas que podrían haber empleado las primeras poblaciones para cortar animales y plantas, y después las examina bajo el microscopio. Al analizar sus características al microscopio, Hardy es capaz de identificar desde células de tubérculos a esporas de hongos, pasando por escamas de pez y trozos de cuero. Y también puede reconocer fibras.
En 2018, Hardy trabajaba en el laboratorio parisino de Marie-Hélène Moncel, examinando herramientas que Moncel había desenterrado de un yacimiento del sudeste de Francia llamado Abri du Maras. Allí, hace unos cuarenta o cincuenta mil años, una población neandertal vivía bajo la protección de un saliente de roca que le servía de refugio. Tres metros por debajo de la superficie actual dejó un manto que albergaba cenizas, huesos y herramientas de piedra. Con anterioridad Hardy había encontrado fibras vegetales, sueltas y retorcidas, sobre algunas de sus herramientas, una prueba que parecía sugerir que esa población podía haber fabricado cordeles. Sin embargo, por sí sola una fibra no es un cordel.
En esta ocasión, Hardy advirtió que en una herramienta de piedra de cinco centímetros había un pedacito color crema del tamaño de un grano. Si bien era fácil pasarlo por alto en la superficie amarillenta del sílex, para una mirada tan adiestrada como la suya, podría ser como un neón parpadeante que dijera «¡AHÍ ESTÁ!». «En cuanto lo vi, supe que habría algo más —dice Hardy—. Pensé: “Madre mía, ya está. Creo que ya lo tenemos”». Incrustada en la piedra había una madeja de fibras entrelazadas.
Cuanto más examinaban Hardy y sus colegas aquel hallazgo, sirviéndose de unos microscopios cada vez más sensibles, más emocionante se volvía su labor. Tres nítidos haces de fibras, cada uno de ellos retorcido en la misma dirección, habían sido unidos entre sí en la dirección opuesta para formar un cordón de tres cabos. Usando las fibras del tronco interior de unas coníferas, los neandertales habían inventado el cordel.
Al igual que la máquina de vapor o el semiconductor, el cordel es una tecnología de utilidad general con incontables aplicaciones. Con él, los primeros humanos podían crear sedales y redes, fabricar arcos para cazar, o hacer hogueras; podían poner trampas para la caza menor, envolver y transportar bultos, colgar comida para que se curase, atarse los bebés al pecho, producir cintos y collares, y coser y unir el cuero. El cordel amplió las habilidades de las manos humanas y aumentó la capacidad de la mente humana.
«A medida que la estructura se vuelve más compleja (cordeles múltiples que se entrelazan para formar cuerdas, cuerdas que se entreveran para formar nudos) —escriben Hardy y sus coautores—, tiene lugar un “infinito uso a partir de medios finitos” que exige una complejidad cognitiva similar a la que demanda el lenguaje humano». Ya se utilizase para crear trampas o para atar bultos, el cordel facilitó la tarea de coger, transportar y almacenar provisiones. Proporcionó a los primeros cazadores-recolectores una mayor flexibilidad y control de su entorno. Aquella invención fue un paso fundamental en pos de la civilización.
«Tanto poder de someter el mundo a la voluntad y el ingenio humanos llega a tener un simple cordel que sospecho que fue un arma invisible que permitió a la raza humana conquistar la tierra», escribe la historiadora de los textiles Elizabeth Wayland Barber.1 Nuestros más remotos antepasados quizá fueran primitivos, pero también eran ingeniosos e inteligentes. A su paso, dejaron impresionantes obras de arte y tecnologías que cambiaron el mundo: pinturas rupestres, pequeñas esculturas, flautas y agujas hechas de hueso, abalorios y herramientas compuestas; entre ellas, puntas de lanza y arpones de quita y pon. Aunque solo han perdurado en el transcurso de los milenios cantidades ínfimas de cordeles, formaron parte de la misma abundancia creadora.
Su origen reside en la fibra liberiana, que crece en el interior del tronco de los árboles y en los tallos externos de plantas como el lino, el cáñamo, el ramio, la ortiga y el yute. Las fibras de los árboles tienden a ser más bastas y cuesta más trabajo extraerlas. Además, advierte Hardy, «el lino tarda menos en crecer de lo que tarda un árbol».
Representaba, pues, un significativo avance averiguar la manera de extraer la fibra del lino silvestre. No cuesta imaginar cómo pudo ocurrir. Al caer los tallos al suelo, las capas exteriores se pudrían bajo el rocío o la lluvia, dejando a la vista las largas y fibrosas hebras de su interior. Los primeros humanos pudieron retirar las fibras y entrelazarlas hasta conseguir un cordel, haciendo rodar el lino ya fuera entre sus dedos o contra sus muslos.
Ya procediera de árboles de crecimiento lento o de plantas de crecimiento rápido, la fibra liberiana no podía, por sí sola, dar cordeles en abundancia. Cuando la única manera de crear un cordel consiste en enrollar fibra liberiana contra el muslo, reunir la suficiente para fabricar una bolsa de malla puede requerir el equivalente actual de dos semanas de trabajo, esto es, entre 60 y 80 horas, si nos basamos en las prácticas tradicionales de Papúa Nueva Guinea. Darle forma a una bolsa entrelazando cordeles puede llevar otras 100 o 160 horas: el trabajo de un mes.2
Es posible que un cordel sea una tecnología poderosa, pero no es tela. Para producir las hebras que permiten crear un tejido necesitamos una mayor cantidad, y menos arbitraria, de materia prima. Hacen falta campos de lino, rebaños de ovejas, y el tiempo necesario para transformar unas desordenadas masas de fibra en varios metros de hebras. Necesitamos servirnos de la agricultura: un salto tecnológico que pasó rápido de la comida a las fibras.
Recibió el nombre de Revolución Neolítica. Hace aproximadamente doce mil años, los humanos comenzaron a establecer asentamientos permanentes, a cultivar plantas y a domesticar animales. Aunque seguían cazando y forrajeando, aquellos pueblos ya no subsistían tan solo de lo que encontraban en su entorno. Al comprender la reproducción y controlarla, comenzaron a alterar animales y plantas para adaptarlos a sus propósitos. Inventaron las fibras «naturales», además de nuevas fuentes alimenticias.
Hace once mil años, en alguna parte del sudoeste de Asia, las ovejas fueron, tras los perros, los primeros animales domesticados. Aquellas ovejas neolíticas no eran las lanudas y blancas criaturas de las escenas navideñas, los anuncios de colchones o los pastos australianos. Su pelaje era pardo, con un pelo basto que mudaba cada primavera, y que caía en montones en lugar de crecer de manera continua. Los primeros pastores sacrificaban a la mayoría de los machos y a numerosas hembras cuando los animales todavía eran jóvenes, para tomar su carne. Solo permitían que los que poseían las cualidades más deseables madurasen y se reprodujeran. Con el tiempo —mucho mucho tiempo—, las decisiones humanas modificaron la naturaleza de las ovejas. Los animales menguaron de tamaño, sus cuernos encogieron, su pelaje se volvió cada vez más lanoso, y, aunque los antiguos pastores de ovejas les arrancaban los vellones en lugar de esquilarlas, a la larga las ovejas dejaron de mudar la piel.
Tras unas dos mil generaciones —más de cinco mil años, o a medio camino de la época actual—, la cría selectiva había transformado las ovejas en las criaturas productoras de lana representadas en el arte egipcio y mesopotámico. Tenían espesos vellones de varios colores (entre ellos, el blanco), y huesos más gruesos para sostener su pelaje, ahora más pesado. Con el tiempo, las fibras de sus vellones se volvieron más finas y más uniformes. Los yacimientos óseos muestran que también cambió la mezcla de rebaños. En los yacimientos más antiguos, los arqueólogos encuentran casi de forma exclusiva huesos de corderos sacrificados para servir de alimento, mientras que en yacimientos posteriores muchos huesos también proceden de ovejas que han sobrevivido hasta la edad adulta, incluidos machos (probablemente castrados). Los pueblos antiguos habían comenzado a producir lana.3
Algo semejante ocurrió con la herbosa planta silvestre conocida como lino. En campo abierto, las vainas de lino estallan al madurar y sueltan sus pequeñas semillas en el suelo, donde resulta casi imposible recogerlas. Los primeros granjeros cosechaban las vainas de esas raras plantas en las que permanecían cerradas. Al igual que los ojos azules, estas cápsulas intactas indican un rasgo genético recesivo, que hace que las semillas que contienen produzcan retoños cuyas vainas también permanecen cerradas. La mayoría de las semillas cosechadas o bien se las comían, o bien las prensaban para obtener aceite, pero los encargados de cultivarlas se quedaban con las más grandes para plantarlas en la siguiente estación. Con el paso del tiempo las semillas de lino domesticadas aumentaron de tamaño respecto a su parentela silvestre, y proporcionaban mayor cantidad del aceite y los nutrientes que tanto valoraban los humanos.4
Una primitiva oveja de Soay, el pariente vivo más próximo a las ovejas que existían antes de la cría humana. Puede advertirse la muda de los vellones. Compárese con la actual oveja merina. (iStockphoto)
Los pioneros de la agricultura crearon entonces una segunda clase de lino domesticado. Guardaban las semillas procedentes de las plantas más altas y con menos vainas y ramas. En estas la energía se acumulaba en sus tallos, lo que contribuía a una mayor producción de fibra. Los campos cultivados con este tipo de lino proporcionaban suficiente material para confeccionar tela de lino.5
No obstante, el mero hecho de cultivar plantas de lino no producía hebras adecuadas para tejer. En primer lugar, la fibra ha de ser recogida y procesada, una tarea de lo más laboriosa incluso hoy día. El primer paso consiste en arrancar los tallos desde la raíz, conservando la fibra en toda su longitud. Luego hay que dejar secar los tallos recogidos. Viene después un proceso llamado enriado, que produce un fuerte olor, y en el que los tallos se mantienen sumergidos en agua para que las bacterias rompan la pegajosa pectina que adhiere las fibras útiles al tallo interior. A menos que el agua fluya libremente, el enriado huele a mil demonios. No es casualidad que la palabra inglesa para «enriar» (ret), se parezca a rot («pudrir»).
En este grabado holandés anónimo, una mujer sueña con un alivio mágico que la libere de la ardua labor de procesar lino, ca. 1673. (Rijksmuseum)
No es fácil saber cuándo es el momento adecuado para sacar los tallos del agua. Si se sacan demasiado pronto, las fibras estarán tan duras que no podrán extraerse, y, si no se hace lo bastante pronto, se romperán en pedacitos. Una vez fuera del agua, hay que secar los tallos a fondo antes de golpearlos y pelarlos para separar las fibras de la paja, un proceso que recibe el nombre de agramado. Por último, viene el rastrillado, durante el cual se pasan las fibras por los cardadores para separar las que son largas de la estopa, que es corta y sedosa. Solo entonces el lino estará listo para convertirlo en hilo.
Teniendo en cuenta todo este esfuerzo, es evidente que los primeros humanos concedieron un enorme valor al lino. No sabemos con exactitud cuándo comenzó el hombre a cultivar lino para producir telas en lugar de aceite, pero lo que sí sabemos es que tuvo que ser en los albores de la agricultura. En 1983, los arqueólogos que trabajaban en la cueva de Nahal Hemar, cerca del mar Muerto, en el desierto de Judea (Israel), descubrieron retazos de tejido e hilos de lino, entre los cuales se hallaban los restos de lo que parecía ser algún tipo de tocado. Dichos textiles, a los que el radiocarbono atribuyó unos nueve mil años de antigüedad, anteceden a la cerámica y pueden incluso ser anteriores a los telares. Más que tejida, la tela estaba hecha con técnicas de entrelazado, nudos y lazadas, similares a las utilizadas en cestería, macramé o ganchillo.
Los textiles de la cueva no eran experimentos rudimentarios, sino la obra de diestros artesanos, que, sin duda, sabían lo que hacían. Los restos revelan técnicas cuyo perfeccionamiento solo pudo haberse alcanzado con el paso del tiempo. Un arqueólogo que los analizó describe «… su bella factura, el grado de regularidad y delicadeza exhibido, los sofisticados detalles y un agudo sentido de la ornamentación. Entre sus acabados se aprecian ojales y puntos “de estrella”», con puntadas bordadas en paralelo, de idéntica longitud y perfectamente espaciadas. El hilo es resistente y está trenzado con mucha soltura, nada que ver con lo que uno obtendría al retirar la fibra de unos tallos recogidos del suelo sin orden ni concierto y trenzándolos entre sí con los dedos. En algunos casos se habían unido dos hebras para que tuvieran mayor firmeza.6
Dicho de otro modo, hace nueve mil años los granjeros del Neolítico ya habían concebido no solo el modo de cultivar y desarrollar el lino para obtener su fibra, sino también la manera de procesarlo e hilarlo en hebras de gran calidad, así como la forma de convertir esas hebras en telas cosidas con puntos decorativos. Los textiles se remontan a los primeros días de la agricultura y los asentamientos permanentes.
Transformar ovejas y lino en fuentes solventes de una materia prima que sirviera para la producción de hilos conllevó una meticulosa observación, ingenio y paciencia. Sin embargo, aquello no fue nada comparado con la imaginación —y una buena suerte genética— que se requería para convertir el algodón en la fibra «natural» más dominante, e históricamente trascendente, del mundo.
Suspendidos de unas ramas situadas a unos treinta centímetros de mi cabeza hay lo que parecen capullos, con unos núcleos sombreados visibles a través de las tenues fibras. Uno de ellos pende de un hilo de seis centímetros, como si fuera una sedosa araña blanca. Al arrancarlo, siento que el hilo es suave y está un poco enroscado, distinto del todo de la pegajosa seda de los capullos. El núcleo oscuro es una semilla de corteza dura. Esto es Gossypium hirsutum, algodón procedente de la península del Yucatán, la versión silvestre de la especie comercial hoy dominante. Observando el pequeño hilo, estirado y enroscado por obra de la naturaleza, veo de dónde sacaron los primeros humanos la idea de que estos filamentos podían resultar de utilidad.
«Son formas como estas las primeras que, al menos en cuatro ocasiones diferentes, en cuatro culturas distintas —que en cada caso se remontan a cinco mil años atrás o más—, atrajeron la atención de los domesticadores aborígenes», dice el biólogo evolutivo Jonathan Wendel. «Acertaron a domesticarlas de forma lenta pero segura, usando sus semillas como aceite, empleándolas para alimentar a sus animales domésticos o para fabricar mechas para velas, borra para almohadas o vendajes para heridas. Tal era su increíble versatilidad». Nos encontramos en el invernadero que hay en lo alto de un edificio de la Universidad Estatal de Iowa, el increíble hogar, en el Corn Belt, de uno de los principales expertos mundiales en genética del algodón... y uno de los más entregados coleccionistas y cultivadores de especímenes raros. El invernadero alberga cientos de plantas de algodón que representan unas veinte especies diferentes de todo el mundo, junto con muestras de los parientes más próximos del Gossypium: la Kokia de Hawái y la Gossypioides de Madagascar. El algodón está por todas partes. «Todas estas plantas tienen su historia», dice Wendel, un esbelto corredor de maratones que exuda un contagioso entusiasmo por la extraña historia natural del algodón.
Casi ninguna de las más o menos cincuenta especies de algodón que hay en el mundo sirven para hacer hilo. Sus semillas tienen tanta pelusa como un melocotón. Sin embargo, hace apenas un millón de años, de las semillas de una especie africana de Gossypium comenzaron a germinar pedacitos de pelusa algo más largos: cada una de las fibras era una solitaria célula enroscada. «Esto ocurrió tan solo una vez, en este grupo africano», dice Wendel.
En su despacho, Wendel me entrega una bolsa de plástico llena de pequeñas cápsulas de Gossypium herbaceum, procedentes de los descendientes vivos más cercanos de la especie africana de la que provienen todas las fibras de algodón. En su mayor parte son semillas, con la pelusa justa para que se mantenga unida. «Mucho antes de que hubiera humanos, la naturaleza nos ofreció esto», dice. Los científicos no saben muy bien por qué evolucionó la fibra. No parece servir para atraer a los pájaros, que a fin de cuentas solo rara vez dispersan semillas de algodón. Quizá ayude a que las semillas germinen, al atraer microbios que rompen el basto manto de la semilla cuando hay suficiente agua. La verdad es que desconocemos el motivo. Sea este cual sea, sobrevivió un particular genoma de algodón capaz de producir fibra. Los científicos lo llaman el genoma A.
La mutación que permite la producción de fibra fue el primer golpe de suerte para los futuros usuarios de ropa vaquera. No mucho tiempo más tarde sucedió algo todavía más extraordinario. Una semilla de algodón africano cruzó, no se sabe cómo, el océano, hasta llegar a México. Allí arraigó y se cruzó con una especie local que había desarrollado su propio genoma particular, llamado D. Al igual que el resto de las especies de algodón del mundo, el algodón D no producía fibra, al contrario que el nuevo híbrido. De hecho, tenía el potencial genético de desarrollar variedades con más fibra incluso que su pariente africano. Esto sucedió porque, en lugar de obtener la habitual copia única de los cromosomas de cada progenitor, el nuevo híbrido recibió ambas copias, lo que le confirió veintiséis pares de cromosomas con los que operar en lugar de trece. (Este fenómeno, llamado poliploidía, en contraposición a la diploidía habitual, es muy frecuente en las plantas). Los genetistas llaman AD al híbrido del Nuevo Mundo.
Al igual que la mutación africana original, el híbrido AD transoceánico solo apareció en una ocasión. Cuando Wendel comenzó a trabajar con el algodón en la década de 1980, había dos teorías que rivalizaban para explicar la manera en que los genomas A y D llegaron a unirse. La primera era que el híbrido surgió hace al menos sesenta y cinco millones de años, cuando América del Sur y África todavía formaban parte de una sola masa de tierra, antes de que un movimiento en la tectónica de placas del planeta separase ambos continentes. «En el otro lado del espectro —recuerda Wendel— se encuentran los Kon-Tikistas», que afirmaban que los humanos debían de haber llevado las semillas en sus barcos, de manera que «los algodones poliploides tendrían quizá unos cinco mil o diez mil años de antigüedad». (La Kon-Tiki es una barcaza que Thor Heyerdahl empleó para navegar desde Perú a la Polinesia francesa en 1947, y demostrar así la hipótesis de que los pueblos ancestrales podían haber recorrido grandes distancias por mar).
Ambas partes estaban equivocadas. Hoy, los genetistas pueden estimar la edad de una especie secuenciando su ADN para comprobar cuánto difieren los pares de base constituyentes de los que ostentan las especies relacionadas. Las mutaciones tienen lugar a un ritmo razonablemente predecible, que puede ser calibrado con pruebas fósiles para indicar cuándo divergieron las dos especies respecto a un ancestro común. La tasa de mutación varía —en el mundo vegetal, los árboles cambian más lentamente que las plantas anuales, por ejemplo—, y no todas las especies tienen un registro fósil, de modo que las estimaciones no son nada precisas. Pero, mal que bien, te ponen sobre la pista. «Puedes desviarte por un múltiplo de dos o tres o cuatro —dice Wendel—, pero no por diez o cien o mil».
En el caso de los misteriosos híbridos de algodón, con eso basta. Los genomas familiares A y D y el híbrido AD son lo bastante parecidos como para que el ensamblador pueda remontarse hasta la época en que los dinosaurios dominaban la tierra —los mismos A y D solo divergieron hace entre cinco y diez millones de años—, y son demasiado diferentes respecto al híbrido como para tratarse de un producto del transporte humano. «No hay la más ínfima posibilidad de que la causa fuera la Kon-Tiki —dice Wendel—. El algodón poliploide se formó sin ninguna duda antes de que los humanos apareciesen en el planeta».
Desconocemos cómo logró la semilla de algodón cruzar el océano, ni siquiera sabemos si se dirigió al oeste cruzando el Atlántico o al este a través del Pacífico. Quizá llegó flotando en un trozo de piedra pómez o la atrapó un huracán. Fuera como fuese, sucedió algo extremadamente improbable. «Es la trascendencia evolutiva de sucesos verdaderamente atípicos», dice Wendel.
En este caso, la trascendencia no fue solo evolutiva, sino también comercial y cultural. Cuando apareció el hombre, el complemento genético extra dio a los cultivadores de las Américas muchas más posibilidades con las que trabajar. El resultado, afirma Wendel, es que «la selección humana fue capaz de crear un tipo de algodón más largo, más resistente y más delicado de lo que era posible obtener de los domesticados genomas A del Viejo Mundo». Con su genoma AD, el algodón del Nuevo Mundo, ancestro de las especies que nutrieron la Revolución Industrial y nos legarían las prendas vaqueras, debe su existencia a un sorprendente golpe de fortuna.
El algodón domesticado tiene fibras más largas, más blancas y más profusas que el algodón silvestre. (Jonathan Wendel)
En su estado natural, sin embargo, incluso las plantas de algodón más fructíferas resultarían una patética fuente originaria para fabricar hilos, por no hablar de telas. En ambos lados del Atlántico, el algodón silvestre no es más que una mata escasa y esmirriada. Sus pequeñas cápsulas son en su mayoría semillas de revestimientos tan duros que rara vez germinan. Mucho antes de que alguien concibiera el término «organismo modificado genéticamente», la acción del hombre transformó esta poco prometedora planta en lo que Wendel llama «máquina frutal». El hombre creó esas cápsulas bien cargadas de fibra que hoy conocemos como algodón.
En el sur de África y en el valle del Indo, en la península del Yucatán y en la costa de Perú, los granjeros reservaban las semillas de las plantas que daban fibras más largas y abundantes para futuras cosechas. Aprendieron a hacer muescas en el duro revestimiento de las semillas para favorecer los brotes, y a buscar semillas que no fueran tan duras. Priorizaban las cápsulas blancas antes que la paleta de pardos de la naturaleza. Incentivaban las plantas que maduraban rápido y más o menos al mismo tiempo. De esta manipulación genética surgieron cuatro especies de algodón domesticado: dos en el Viejo Mundo, la Gossypium arboreum y la Gossypium herbaceum, y dos en el Nuevo, Gossypium hirsutum y Gossypium barbadense.
«Las cuatro especies de algodón —escriben Wendel y sus coautores en un texto genérico sobre la «domesticación» del algodón— se transformaron, de unas matas perennes y arbitrarias y unos arbustos con diminutas semillas impermeables cubiertas aquí y allá por unos burdos pelillos apenas distinguibles, en pequeñas y compactas plantas anuales con profusos montones de hilas largas y blancas brotadas de unas generosas semillas que germinaban con suma facilidad».7
Hasta aquí, perfecto. Pero, durante miles de años, muchas de las regiones productoras de algodón más importantes de la actualidad no admitían ninguna de las cuatro especies domesticadas. No se podía cultivar algodón en el delta del Misisipi, en las llanuras altas de Texas, en Sinkiang ni en Uzbekistán. Los cultivos de algodón solo podían sobrevivir en climas libres de escarcha. El motivo es que las plantas de algodón suelen atender a la longitud total del día como una indicación para saber cuándo florecer. Producen flores y luego semillas —y la fibra que las rodea— solo cuando los días se hacen más cortos. (Algunas variedades también necesitan temperaturas frías). De ese modo, en las tierras tropicales de las que es originario, el algodón no puede florecer hasta diciembre o enero, y produce sus cápsulas a comienzos de la primavera. En lugares proclives a la escarcha, esas plantas no vivirían lo suficiente para reproducirse.
Ese es el motivo por el que Mac Marston apenas podía creer lo que veía cuando observó la muestra que tenía bajo el microscopio. Elizabeth Brite, estudiante de posgrado de Arqueología de la Universidad de UCLA, le había pedido que identificase las semillas que ella había recogido en Kara Tepe, un yacimiento preislámico próximo al mar de Aral, al noroeste de Uzbekistán. En algún momento entre los siglos IV y V, un incendio que allí tuvo lugar arrasó una casa, carbonizando y preservando sus contenidos, entre los que se contaban gran cantidad de semillas que al parecer habrían sido almacenadas para plantarlas en el futuro. Brite puso en remojo las semillas dentro de un cubo de agua, y las pasó por un cedazo para quitarles la suciedad incrustada. Selló las muestras en frascos del tamaño de rollos de cine y se las entregó a Marston. El trabajo de Marston consistía en averiguar de qué tipo de semillas se trataba.
«Me quedé impactado cuando puse la primera muestra bajo el microscopio y descubrí que era pura semilla de algodón», recuerda Marston, actualmente en la Universidad de Boston. «No. No es algodón —pensó—. Me debo de estar equivocando en algo. Es otra cosa. Se parece un poco al algodón, pero tiene que ser otra cosa, porque eso no debería estar ahí». Nadie esperaba encontrar algodón tan al norte, ni tampoco en un yacimiento anterior al siglo V. Pero las muestras eran excelentes, las semillas eran sin duda algodón, y había demasiadas como para que pudiera tratarse de un casual detrito. El pueblo de Kara Tepe cultivó algodón.
Si olvidamos el problema de la escarcha, tiene sentido. El algodón necesita pleno sol, un clima cálido y no demasiada lluvia. Así que estaba bien adaptado para esa seca y calurosa región, con su suelo salino y un río que crecía a finales de la primavera y a principios del verano, proporcionando agua de regadío. Su ciclo vital complementaba los cultivos alimentarios locales. Y el pueblo de Kara Tepe podía haberse hecho con las semillas.
«Hablamos de una zona que tenía evidentes contactos comerciales con la India —dice Marston—. Así que no es como haber encontrado maíz, o cualquier otra cosa imposible del todo» porque solo creciera en el otro lado del mundo. Pero ¿por qué unos granjeros indios habrían identificado y cultivado un algodón que solo podía desarrollarse al trasplantarlo en Kara Tepe? ¿Por qué un pueblo situado en una región sin escarcha se preocuparía de unas plantas que no eran sensibles a la cantidad de horas de luz?
Quizá fue la competitividad comercial lo que impulsó el cambio. Supongamos que estamos cultivando algodón en el valle del Indo, que, como es sabido, se trata de un proveedor de prendas de algodón desde el tiempo de los escritos de Heródoto, en el siglo V a. C. Si nuestros árboles de algodón —pues en realidad eran árboles— florecen antes que los del vecino, podremos llegar antes al mercado. Nos pagarán antes. Dependiendo de la impaciencia de los compradores, podríamos incluso exigir un precio más alto. Cuanto antes se recoja el algodón, mejor para el granjero.
Luego, con el tiempo, aquellos que cultivaban buscando el máximo beneficio podrían haber dado un trato de favor a los árboles que, además de adelantar su florecimiento, no eran sensibles a las horas de luz. La competitividad haría que el periodo de floración se adelantase cada vez más, hasta que la cosecha que tiempo atrás aguardaba al invierno llegara a finales del verano y principios del otoño. Los granjeros no tendrían por qué saber, ni tampoco debía importarles, que el algodón ya no era sensible a la luz. Ni siquiera tendrían que tomar en consideración la escarcha. Les bastaría con favorecer las plantas que les proporcionaran una cosecha más temprana. Al hacerlo, desarrollarían poco a poco variedades de algodón que podrían florecer incluso en lugares como Kara Tepe. En aquellos climas del norte, las heladas seguirían destruyendo las plantas de algodón..., pero solo después de las cosechas. Sería preciso volver a plantar en primavera un nuevo cultivo. En vez de ser un montón de árboles en un huerto, el algodón que crecía en regiones más frías se convertiría en un cultivo anual distribuido en hileras.8
A excepción de esta última etapa, no sabemos con exactitud lo que sucedió. Pero sí sabemos que, para que el algodón crezca en el norte de Uzbekistán, de una manera u otra, los seres humanos, antes de nada, tuvieron que alterar su naturaleza. «La gente no iba a llevarlo allí y empezar a cultivarlo a menos que este cambio —este cambio biológico, genético— del cultivo ya hubiera tenido lugar», explica Marston. «Dicho esto, no creo que hayamos descubierto la primera muestra de este nuevo cultivo genéticamente modificado». Como sucede con las telas de lino halladas en la cueva de Nahal Hemar, las semillas de algodón de Kara Tepe son indicios de una importantísima innovación que ya se había convertido en una práctica bien asentada.
Se convertiría en una práctica todavía mejor asentada en los siglos posteriores, a medida que el califato islámico extendiese el cultivo del algodón que adelantaba su floración junto a la nueva fe. El islam prometía las sedas del fiel en el paraíso, pero prohibía que las llevasen los musulmanes en este mundo. Vestir prendas de algodón se convirtió en una señal de devoción, y la demanda de algodón creció con cada nuevo converso. «El algodón blanco, sin adornos (o el lino en Egipto), señalaba una sincera adhesión al islam, e indicaba que quien llevaba esas prendas compartía la estética de los conquistadores árabes», escribe el historiador Richard Bulliet.
Tras la conquista musulmana, explica Bulliet, el cultivo y el comercio de algodón hicieron que la meseta iraní se convirtiera en «la región más productiva y culturalmente vigorosa del califato islámico». Al principios del siglo IX, los comerciantes musulmanes, que lo más probable es que fueran árabes transterrados de Yemen, comenzaron a fundar nuevas ciudades en lugares áridos como la provincia de Qom. Reclamaban las tierras bajo la ley islámica, y otorgaban la propiedad a cualquiera que lograra convertir un «terreno muerto» en tierra de cultivo. Para regar sus cultivos instalaron canales subterráneos, o qanats. Aunque su construcción era costosa, los qanats podían canalizar el agua durante todo el año desde las montañas de los alrededores, y eran muy adecuados para el cultivo del algodón, que tenía un precio más elevado que los granos básicos. «Al contrario que el trigo y la cebada, que solían darse en invierno —escribe Bulliet— «el algodón crecía en verano y necesitaba una época de crecimiento larga y cálida, además del riego continuado que podía proporcionar un qanat».
La expansión del algodón, en su mayoría exportado a Iraq, contribuyó, a su vez, al crecimiento del islam. La promesa de retribuciones económicas atrajo a los trabajadores a los nuevos pueblos, donde adoptaban aquella fe emergente. Las conversiones daban a los terratenientes zoroástricos un dominio menor sobre la mano de obra de los migrantes, lo que dificultaba forzar a la gente a regresar a sus antiguos hogares. «De esta manera —observa Bulliet—, la industria del algodón contribuyó a la rápida expansión del islam en los distritos rurales próximos a centros árabes clave de guarnición y gobierno». En el curso de un siglo, los nuevos pueblos se habían desarrollado hasta convertirse en ciudades. Los mercaderes musulmanes, muchos de los cuales eran eruditos religiosos, se hicieron riquísimos.
Por todo el mundo musulmán se repitió lo que sucedió en Irán. El islam aumentaba la demanda de algodón, y los cultivadores musulmanes incrementaron sus suministros. «Ya en el siglo X —escriben Brite y Marston— era posible encontrar plantaciones de algodón en casi todas las regiones del mundo musulmán, desde Mesopotamia a Siria, pasando por Asia Menor, y desde Egipto al Magreb, pasando por España».9 Cuando los españoles hallaron algodón en las Américas, sabían exactamente lo que era aquello.
Desde el sur de México a Ecuador, el algodón era uno de los tesoros del Nuevo Mundo. Los pueblos autóctonos usaban delicados tejidos de algodón como tributos, como bienes comerciales y como objetos ceremoniales. Las balsas que comerciaban a lo largo de la costa pacífica de América Latina eran impulsadas por velas de algodón. Se usaba guata para acolchar las prendas y las armaduras de cuero de los guerreros aztecas e incas. El algodón proporcionaba los cordeles para los quipus, en los que los incas guardaban sus registros codificados en nudos. Cuando los incas contendieron por primera vez con los españoles, sus tiendas de algodón abarcaban unos cinco kilómetros. «Se podían ver tantas tiendas que aquello nos infundió auténtico pavor —escribió un cronista español—. Nunca hubiéramos imaginado que los indios podrían mantener tan magnífica hacienda ni que tuvieran tantísimas tiendas».10
Hasta principios del siglo XIX, sin embargo, el cultivo del algodón en las Américas se limitaba de forma fundamental a los trópicos. Un algodón suntuoso, de fibras largas, de las Sea Islands, variedad del G. barbadense, podía crecer en unas pocas áreas templadas de la costa de los Estados Unidos, pero los esfuerzos por cultivarlo en el resto del sur de los Estados Unidos resultaron frustrantes debido a las criminales heladas. Las dos variedades de algodón que conseguían florecer antes de que llegaran las heladas invernales tendían a enfermar, y costaba mucho recoger y limpiar sus pequeñas cápsulas. Los dueños de las plantaciones suspiraban por una variedad de algodón que se desarrollara en las fértiles tierras de la parte baja del valle del Misisipi, la frontera sudoeste de la reciente república.11
En 1806, Walter Burling la encontró en Ciudad de México.
Burling era la clase de aventurero amoral que da mala fama a los primeros capitalistas. En 1786, cuando apenas había rebasado la veintena, mató al padre de su joven sobrino —queda para el debate si su hermana se había casado— en un duelo. Seis días después, atraído por el dinero que generaba el tráfico de personas, formó una sociedad para introducirse en el negocio de la esclavitud en lo que hoy es Haití. Cuando la esclavizada población de la isla se levantó en 1791, dando comienzo a la Revolución haitiana, Burling recibió un disparo en el muslo y regresó a Boston. En 1798, embarcó en el primer viaje americano a Japón, y regresó dos años después con un cargamento que incluía reliquias japonesas y una bodega llena hasta los topes de café de Java.
Burling se casó con una mujer de Boston, luego se dirigió a la frontera y se estableció en Natchez, Misisipi, hacia 1803. En unos pocos años, se convirtió en el ayuda de campo de otro aventurero amoral: el general James Wilkinson, gobernador del territorio de Luisiana, compañero de Aaron Burr en un complot para fundar un país independiente en el sudoeste, y espía secreto de España. Fue Wilkinson quien envió a Burling a Ciudad de México. Su misión era entregar al virrey español una carta de Wilkinson exigiendo un pago de 122.000 dólares por frustrar los planes de Burr para invadir México y, ya puestos, hacer un mapa con las posibles rutas que permitieran la invasión al Gobierno de los Estados Unidos. Wilkinson era la clase de sujeto que trabajaba para cualquiera de las partes, mientras le pagasen por ello.
Burling no llegó a recibir el dinero; España debió de pensar que ya había compensado con largueza a Wilkinson. Pero localizó una variedad de algodón que, supuso, podría florecer en Misisipi, y pasó de contrabando la semilla a los Estados Unidos. En la versión, seguramente apócrifa, de la historia que desde hace años se cuenta a los escolares de Misisipi, Burling pidió permiso al virrey para regresar con la semilla, a lo que se le respondió que aquel tipo de exportación era ilegal, pero «Mr. Burling podía llevar tantas muñecas como quisiera de regreso a su hogar, si así lo deseaba; se entendía que las muñecas estarían rellenas de semillas de algodón». Burling murió en 1810, sin dejar testamento, pero sí una montaña de deudas.12 El hallazgo que hizo en México, no obstante, iba a cambiar la historia.
La nueva variedad de algodón demostró en verdad su idoneidad para la frontera del Misisipi. Maduraba pronto, evitando así el hielo. Las cápsulas aparecían todas más o menos al mismo tiempo, lo que brindaba una cosecha eficiente, y eran largas, y su apertura, más ancha, lo que las hacía mucho más fáciles de recoger. «A causa de esta cualidad inusual —escribe el historiador de la agricultura John Hebron Moore—, los recolectores podían recoger tres o cuatro veces más de la variedad mexicana en un día que del algodón más común», la «semilla verde de Georgia» que usaban con anterioridad. La proporción de fibra respecto a la semilla mejoraba de forma significativa, dando casi un tercio más de algodón utilizable tras su limpieza. Y el algodón mexicano era inmune a una enfermedad llamada «la seca», que amenazaba con barrer la producción de algodón de la zona. Hacia la década de 1820, los granjeros del valle del bajo Misisipi habían adoptado ampliamente la nueva variedad.
Los recolectores también la mejoraron, tanto por accidente como de manera deliberada. Al permitir una polinización cruzada sin control entre dicha variedad y la semilla verde de Georgia, crearon, sin advertirlo, un híbrido que preservaba buena parte de las ventajas de la variedad mexicana al tiempo que eliminaba su mayor inconveniente: la tendencia de las cápsulas a caer a tierra si no se cosechaban de inmediato. Los cultivadores de semillas trabajaron entonces con el objetivo de perfeccionar sus reservas. A principios de la década de 1830, un nuevo híbrido originario de México, llamado petit gulf, dominó el valle del Misisipi y florecería en los suelos de arcilla roja del lejano Este.
El descubrimiento de Burling, afirma Moore, «mejoró el rendimiento y la calidad del algodón americano hasta tal punto que merece ocupar un lugar de honor junto a la desmotadora de Eli Whitney en el salón de la fama del viejo sur». Patentada en 1794, la invención de Whitney —así como un modelo inspirado en los dientes de sierra, menos aclamado pero más exitoso, realizado por Hodgen Holmes un par de años después— empleaba un rodillo y un cepillo para separar la semilla de algodón de las hilas, mecanizando lo que antes era un laborioso proceso y aumentando muchísimo el suministro potencial de algodón.13
Semillas óptimas en mano y con las nuevas tecnologías de desmotado para procesar el algodón y la floreciente demanda desde los molinos del norte de Inglaterra, la «fiebre del algodón» que había llevado a pioneros como Burling a la frontera no hizo sino intensificarse. «La demanda del algodón estadounidense creció más del 5 por ciento cada año hasta 1860, y el sur se reveló como una región ideal para cultivar algodón en la época anterior al regadío —escribe un historiador económico—. Se decía que el algodón procedente de las tierras altas de América no tenía parangón al “unir la fuerza de la fibra con la suavidad y la longitud de la fibra cortada”». Podía hacerse mucho dinero en la frontera del algodón. Desde 1810 a 1850, la población de Misisipi aumentó casi quince veces, de 40.352 habitantes a 606.526.14
Anuncio de semillas de algodón, 1858. Muchas publicaciones sobre agricultura de la década de 1850 llevaban anuncios con este mismo texto. (Biblioteca de la Universidad de Duke. Aparición de la publicidad en América: colección 1850-1920)
No todos los pioneros del valle del Misisipi eran ambiciosos hacendados que soñaban con hacerse ricos gracias al algodón. Casi la mitad —un millón de personas en el medio siglo que faltaba para la emancipación— era mano de obra esclava arrancada a la fuerza de sus familias, sus amigos y sus entornos cotidianos. Esta experiencia devastadora constituyó un segundo exilio, una revisitación en suelo americano del «Pasaje del Medio» desde África. Sus víctimas comparaban la experiencia al robo y el secuestro. «La robaron en Virginny y la trajeron a Misisipi y la vendieron a Marse Berry», contaba la esclava Jane Sutton, rememorando lo que decía su abuela.15
En algunos casos, los migrantes involuntarios eran ciudadanos libres secuestrados por los traficantes de esclavos, como fue el caso de Solomon Northup, cuyo libro de memorias, Twelve years a slave [«Doce años de esclavitud»], sirvió de inspiración para la película homónima ganadora de tres premios Óscar en 2013. Con mayor frecuencia se trataba de esclavos cuyos propietarios del este los vendían para liquidar sus deudas o tan solo por obtener un beneficio, debido a la demanda que había de mano de obra en el oeste. Los traficantes de esclavos amontonaban a aquellos infelices en barcos que despachaban a Nueva Orleans o los hacían marchar cientos de millas al oeste, encadenados unos a otros. Era muy común ver aquellas caravanas de esclavos por los caminos, a finales de verano o a principios de otoño, cuando el clima favorecía aquellas caminatas de dos meses.
Otros migrantes esclavizados llegaban del oeste con sus propietarios, a menudo tras verse obligados a dejar atrás esposas e hijos. «Mi querida hija, durante un tiempo tuve la esperanza de volver a verte una vez más en este mundo, pero ahora se me ha ido esa esperanza para siempre», escribió Phebe Brownrigg a su hija libre Amy Nixon, poco antes de que su propietario se la llevase de Carolina del Norte a Misisipi en 1835. Es una de las pocas cartas escritas por un esclavo enviado al oeste, de su puño y letra, y termina así: «Ojalá nos reunamos en torno al trono de nuestro Padre en el cielo, y no nos separemos más».
Los americanos podrían haberse asentado en la frontera y cultivado allí el algodón sin recurrir a los esclavos. Después de todo, tras la guerra civil y la emancipación, la producción de algodón experimentó una rápida recuperación y sobrepasó los niveles anteriores, con pequeñas granjas que proporcionaban una cantidad creciente de cosechas. Pero atraer a migrantes voluntarios a la dura prueba que suponía la vida en la frontera, al calor, la humedad y a las condiciones de la región, infestada de enfermedades, habría llevado un tiempo bastante más largo. Al obligar a la mano de obra esclava a desplazarse, los dueños de las plantaciones de algodón podían agilizar el cultivo de las nuevas tierras.
«Los dueños de las plantaciones y los traficantes de esclavos importaban mano de obra esclava en un promedio superior a aquel en el que migraban los pioneros blancos —anota un historiador—. Hacia 1835, Misisipi tenía mayoría negra». Las tierras fértiles y la mejora de las semillas aceleraron la expansión de la esclavitud y la hicieron más rentable. En un país donde la mano de obra era el recurso más escaso, los pioneros que cultivaban algodón disponían de una población activa que no podía renunciar a su trabajo, y que incluso podía servir de garantía para financiar sus operaciones.16
En la imaginación popular, el sur prebélico es un lugar atrasado desde el punto de vista tecnológico, displicente y tradicional: la antítesis del ingenio yanqui. Hasta la desmotadora de algodón era obra de un inventor de Nueva Inglaterra. En realidad, el sur se nutría de sus propias ambiciones científicas y tecnológicas, y se centraba más en la agricultura que en la manufactura. Holmes, cuya desmotadora superaba al modelo de Whitney, basado en el rodillo, era de Savannah. Antes de que la cosechadora mecánica de Cyrus McCormick conquistase los campos de trigo de las regiones centrales, esta ya había nacido en una plantación de Virginia, con la ayuda de un esclavo llamado Jo Anderson.17 La esclavitud era inhumana, pero no incompatible con la innovación.
Las imágenes que presentan el sur prebélico como estancado en un sentido tecnológico también confunden «tecnología» con maquinaria, oscureciendo otras formas no menos significativas, como son las semillas híbridas. Al contrario de lo que sucedía con sus equivalentes del norte, los dueños de las plantaciones del sur no centraban su atención en los artilugios que ahorraban mano de obra. Su interés se focalizaba en las innovaciones que sacasen más provecho de sus tierras y de su mano de obra esclavizada. Recompensaban a los comerciantes cuyas semillas garantizaban un mayor rendimiento.





























