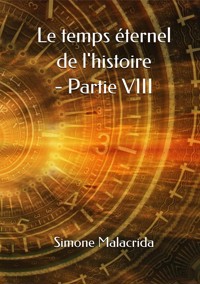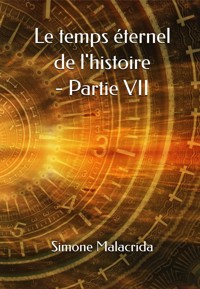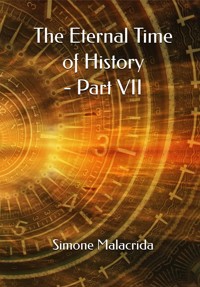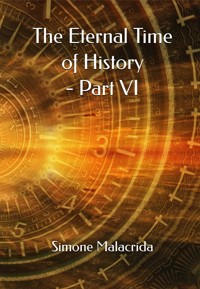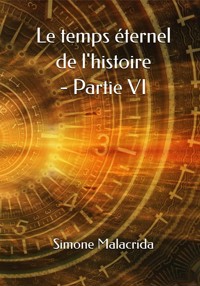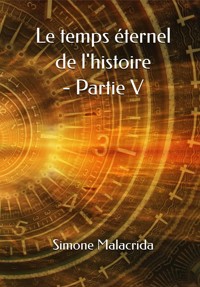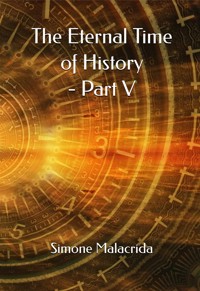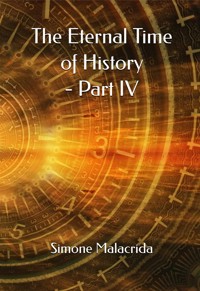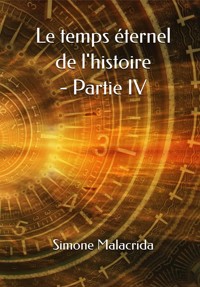2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Simone Malacrida
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Con el ascenso de Constantino al frente del Imperio Romano, la religión se convirtió en un elemento crucial, junto con las guerras civiles y las invasiones bárbaras, que moldearon toda la historia del siglo IV. Esta se caracterizó por una continua transformación de la sociedad, mucho más preocupada por los aspectos culturales, filosóficos y teológicos que por la tradición militar.
Los itálicos no fueron la excepción, y generaciones posteriores se adaptaron a estas nuevas costumbres, una clara señal de un declive inevitable y casi indefinidamente postergado.
Las bases del colapso residieron en el surgimiento de nuevos pueblos, representados por enemigos eternos del pasado, como los sasánidas, y por adversarios que, erróneamente, incluso serían considerados aliados, como los visigodos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tabla de Contenido
SIMONE MALACRIDA
“ El Tiempo Eterno de la Historia - Parte IV”
INDICE ANALITICO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
SIMONE MALACRIDA
“ El Tiempo Eterno de la Historia - Parte IV”
Simone Malacrida (1977)
Ingeniero y escritor, ha trabajado en investigación, finanzas, política energética y plantas industriales.
INDICE ANALITICO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
NOTA DEL AUTOR:
El libro contiene referencias históricas muy específicas a hechos, acontecimientos y personas. Tales acontecimientos y tales personajes realmente sucedieron y existieron.
Por otra parte, los personajes principales son producto de la pura imaginación del autor y no corresponden a individuos reales, así como sus acciones no sucedieron en la realidad. No hace falta decir que, para estos personajes, cualquier referencia a personas o cosas es pura coincidencia.
Con el ascenso de Constantino al frente del Imperio Romano, la religión se convirtió en un elemento crucial, junto con las guerras civiles y las invasiones bárbaras, que moldearon toda la historia del siglo IV. Esta se caracterizó por una continua transformación de la sociedad, mucho más preocupada por los aspectos culturales, filosóficos y teológicos que por la tradición militar.
Los itálicos no fueron la excepción, y generaciones posteriores se adaptaron a estas nuevas costumbres, una clara señal de un declive inevitable y casi indefinidamente postergado.
Las bases del colapso residieron en el surgimiento de nuevos pueblos, representados por enemigos eternos del pasado, como los sasánidas, y por adversarios que, erróneamente, incluso serían considerados aliados, como los visigodos.
“Si no se respeta la justicia ¿qué son los Estados?
¿Si no grandes bandas de ladrones?”
San Agustín
"De la Ciudad de los Dioses"
I
303-305
––––––––
Bruto llevaba diecisiete años desaparecido de casa, exactamente la mitad de su existencia.
Parecía como si su vida estuviera dividida en dos por un punto decisivo que él había decidido con total independencia.
Su alistamiento en las legiones romanas le hizo ascender desde el simple rango de legionario a convertirse en legado imperial, es decir, comandante de la segunda legión Auditrix, que estaba estacionada en Mediolanum, a pesar de que había pasado mucho más tiempo en la Galia, Germania, Britania, Recia y Nórico, es decir, las zonas de responsabilidad para la contención de los bárbaros bajo el mando de Augusto y César en Occidente.
Había seguido principalmente al segundo, Constancio Cloro, durante su ascenso y sus continuas victorias sobre sus enemigos, que casi siempre estuvieron asociadas a una integración de la caballería y la infantería de estas poblaciones derrotadas dentro del ejército romano.
La división del Imperio en cuatro, certificada sin otra lucha interna que la usurpación ahora derrotada de Carausio, había aumentado el número de legiones a más de cincuenta.
El ejército era tan omnipresente que hizo que otros poderes, como los pretorianos y el Senado, fueran completamente secundarios.
Este último, en particular, podría haber sido el lugar donde Bruto podría haberse ubicado, dada su ascendencia noble, pero el comandante de la legión nunca había estado interesado en la política.
Habiendo guardado su armadura y la piel de lobo que siempre usaba en la batalla para asustar a sus enemigos, se había permitido un mes de descanso para volver a casa, donde lo esperaban su madre Xantipa y su hermano Decio, con su esposa Drusa y sus hijos, Agripa y Helena.
Era todo lo que quedaba de su familia, ya que su padre Alejandro había muerto cuatro años antes y Bruto no había podido regresar a Panormo, en la provincia romana de Sicilia, donde sus antepasados ya habían vivido durante muchas generaciones.
Bruto se dijo que el clima siciliano, con su calor y su falta de humedad, ya no le resultaba familiar, como tampoco le resultaba familiar la vista rústica de aquellos campos que se extendían hasta el infinito.
Casi cuatrocientos siglos de cultivo de la vid, el olivo, el trigo y la espelta, cría de caballos, ovejas y cabras, producción de ropa y calzado, fabricación de ladrillos y centro de clasificación de barcos que, viajando de este a oeste, transportaban todo tipo de mercancías, apoyados por una aportación terrestre de caravanas y emisarios.
Todo esto indicaba el poder económico de su familia, que empleaba a miles de personas de diferentes etnias.
Había bárbaros de todos los orígenes, desde la región gótica hasta la germánica hasta las zonas del interior de África.
Además, Bruto conocía el carácter distintivo de lo que habían heredado de la mezcla de varias gentes, entre las más importantes de Roma.
La mujer de su hermano pertenecía a la gens Julia, pero los antepasados de Bruto habían sido, de diversos modos, Gracos, Severos, Flavios, Tulios, Cornelos, Fabios y, finalmente, Itálicos.
También había habido otros oficiales en el ejército romano, pero ninguno se había convertido en legado imperial a una edad tan joven.
Por último, pero no menos importante, estaba el centro cultural constituido por la gran biblioteca, orgullo de la familia y que siempre había atraído la atención de escritores y filósofos.
Tras desembarcar en Panormus, Bruto se preparó para ver a su madre y a su hermano.
No se habían visto desde hacía trece años, es decir, desde que todos habían presenciado el encuentro entre Diocleciano y Maximiano en Mediolanum.
Bruto se sorprendió al ver a su madre.
Ella era una anciana.
Sólo en ese momento, y al notar las lágrimas que corrían por el rostro de Xanthippe, sintió cierto remordimiento.
—Te abandoné —balbució, como justificándose.
Su enorme volumen duplicaba al de su madre.
Xanthippe se sintió satisfecha y en silencio agradeció a Dios por lo sucedido.
Fue un regalo muy bienvenido, aun sabiendo que tenía que ocultar el gran secreto que guardaba con su hijo y su nuera.
De hecho, todos se convirtieron al cristianismo, una religión considerada peligrosa, especialmente en Oriente.
Maximiano y Constancio Cloro fueron más tolerantes que la diarquía oriental formada por Diocleciano y Galerio.
“Porque en Oriente los cristianos tienen más poder.
“Soy un estado dentro del estado”.
Bruto no se sentía un huésped sino un amo.
Por otra parte, esa propiedad era, la mitad, suya y así lo decía como siempre había estado acostumbrado a hacerlo.
Directo y con mucha convicción en sus maneras, ya que, habitualmente, todo lo que decía se convertía en una orden y ese era el tono habitual.
Decius miró fijamente a Drusa y miró hacia abajo.
Él no habría intervenido y lo habrían pasado por alto.
Así era mejor.
Para todos, especialmente para sus hijos que deberían haber crecido sin ningún tipo de restricciones.
"¿Por cuánto tiempo se hospeda?"
Decio desvió la conversación, sirviendo un poco de vino a su hermano como muestra de amabilidad y hospitalidad.
“Pensé que un mes.
“Quiero ver cómo ha cambiado esta tierra”.
Su hermano lo rechazó.
“Aquí nunca cambia nada, debes saberlo.
¿Sabes qué pasa con aquellos que regresan después de mucho tiempo?
Encuentra todo sin cambios y descubre que el único que ha cambiado es él mismo, ya que sus ojos y sus filtros internos han cambiado”.
Bruto conocía las habilidades dialécticas de Decio y cómo las utilizaba.
Fue un gran estudioso del clasicismo y un excelente hombre de negocios.
Él había asumido todo lo que hacía su padre, aunque Bruto estaba casi seguro de que su esposa Drusa lo ayudaba.
Sólo por esto juzgó a Decio como lo que siempre había sido.
Un debilucho.
Todavía recordaba cuando era pequeño y su hermano menor nunca se defendía.
Nunca un destello de virilidad y orgullo.
¿Cómo había logrado conquistar a una mujer como Drusa?
Su cuñada le parecía anónima y descontenta, como si estuviera esperando algo.
Bruto imaginó que nunca había experimentado las fuertes sensaciones que solía provocar en las mujeres, más o menos obligadas o pagadas para acostarse con él.
Sólo un par de ellos lo habían amado.
Una estaba en Mediolanum y había tenido un hijo con él, completamente sin el conocimiento de Bruto.
Y el otro estaba allí mismo, a dos millas de aquella casa, empleado por su hermano.
Ella era una sirvienta mayor y su hija Cassia, de dieciocho años, estaba a punto de casarse y darle a Bruto su primer nieto pronto.
Lo que toda esta gente ocultó al legado imperial fueron sus creencias religiosas.
Todos los cristianos y todos conscientes de la brutalidad de ese soldado.
A pesar de esto y de lo que había sufrido en su juventud, Decio propuso llevar a su hermano al interior de la propiedad familiar para mostrarle cuánto había cambiado con el tiempo.
“Esta es la zona donde vivían los sirvientes y los libertos.
Mucho mejorado respecto a hace un tiempo.
“Condiciones más dignas para todos”.
Cabalgando con solemnidad, Bruto reconoció a algunos de los godos que le habían enseñado a luchar.
Un gesto de reverencia hacia el maestro y el comandante era lo mínimo que se podía hacer.
Bruto se bajó de su caballo y quiso saludarlos personalmente.
“Habéis prestado un gran servicio a Roma.”
En verdad, casi todos ellos se habían convertido al cristianismo y hacían todo esto para honrar a Dios.
Había algo muy ordinario y disciplinado en los neófitos de esa religión, con sólo un rechazo a servir a otros dioses, incluidos los tradicionales romanos.
Por lo demás, se trataba de una disciplina rígida basada en el control de los obispos y Decio no había entendido por qué el Imperio obstaculizaba todo ello.
En su opinión, los cristianos eran mejores ciudadanos, no inclinados a la rebelión, e incluso los bárbaros quedaban fascinados por ella.
Los godos que se habían establecido en Panormo eran mucho más similares a ellos que a los demás miembros del mismo pueblo que vivían más allá de Dacia.
La política de absorción gradual con dispersión de los diversos grupos étnicos parecía funcionar y los dos hermanos estaban de acuerdo en ello.
“Hiciste un gran trabajo.
Nuestro padre estaría feliz por eso”.
Al pasar para regresar a la domus, que también había sido restaurada y remodelada, Bruto ni siquiera vio a Bulica.
El sirviente, que había sido su primer amante, volvió a ver a aquel chico del pasado pero fue completamente ignorado.
Sin embargo, Bruto se fijó en la joven.
Sin saber que era su hija, pensó en otras situaciones, pero el caballo continuó su trote lento y lo condujo de regreso a casa.
Una vez dentro, deambuló por las habitaciones hasta llegar a la biblioteca.
“Este siempre ha sido tu reino.
Y siempre lo será."
Bruto pretendía entregarle todo a Decio.
Fue exactamente así.
El hermano siempre había trabajado en el negocio familiar y había invertido todo su tiempo en él.
Había llevado a su esposa a bordo y estaba criando dos hijos con la intención de continuar los mismos pasos.
“Quizás en el futuro sólo te pida las armas de nuestros antepasados.
O recibirás el mío para ponerlo aquí, como recuerdo.
Ahora no quiero parar.
Estoy al mando de una legión y no debería haber guerras civiles ya que el sistema tetrárquico funciona de maravilla.
El siguiente paso, que no es político, es tomar el mando de un ejército.
No me gusta el Senado, ni el Pretorio, ni el consulado, ni la gobernación de alguna provincia.
Quiero seguir luchando.
Sólo estos bárbaros parecen estar hartos de nuestro hierro.
Estamos muy organizados y los estamos utilizando con nosotros”.
Decius no quería saber los detalles.
Odiaba la violencia y despreciaba el hecho de que Roma basaba todo en las relaciones de poder, cuando en realidad también sobresalía en otras cosas.
Bruto se había sumergido en sus recuerdos y había visto todo brillar, sin entender cómo eso era posible.
Consideraba que Sicilia era demasiado periférica.
Fue Drusa quien le explicó el motivo.
“Aquí están llegando familias senatoriales.
Una de ellas parece que va a ponerse en contacto con nosotros porque quiere comprar un terreno en el interior, a salvo de posibles incursiones.
Vendrán aquí en verano para ver los baños, la biblioteca, los mosaicos y los frescos”.
Para Bruto estas cosas parecían de poca importancia comparadas con la gloria de la guerra y el reconocimiento que se podía obtener llevando una vida espartana pero dedicada.
Pasó su último día con su madre.
Xanthippe siempre se había sentido muy cerca de él, aunque conocía su naturaleza.
Ella sabía que ésta podría ser la última vez que lo vería.
Ella le pasó la mano por la cara.
“Me gustaría verte feliz.
Con una mujer a tu lado.
Espero que tengas uno, es decir, uno fiel que te ame”.
Bruto tomó las manos de su madre y las sintió frías.
Los calentó con un gesto instintivo.
Si sus soldados lo hubieran visto, no lo habrían reconocido.
El legado imperial, aquel que aterrorizaba a sus enemigos con aullidos indecibles, estaba allí cuidando a una anciana.
“¡A veces me parece que habláis como cristianos!”
Bruto se había dejado llevar por esa última confesión, pero en tono de broma.
Drusa se alarmó, pero Decio la tranquilizó.
Créeme, él no entendió.
“Es demasiado tonto para esas sutilezas”.
Bruto dejó atrás su pasado y su antiguo hogar.
Con él desaparecerían las imágenes familiares y aquellos campos en los que había tomado sus primeras lecciones de combate.
Algo más le esperaba al norte.
Una nueva leva de legionarios para integrar y movimientos de tropas para seguir.
Todo necesitaba ser revisado y fortalecido.
Así se prepararon las batallas posteriores.
Tan pronto como se reincorporó a su legión, sintió el deber de implementar inmediatamente algunas acciones.
Tenía que encontrar una mujer con quien pasar una noche.
Cosa fácil, sólo pagar.
Entonces emborrachate con sus soldados.
Igual de fácil.
Y por último, presenciar el entrenamiento de nuevos soldados.
Después de esto, se pondría en camino.
Constancio Cloro había solicitado su presencia en la Galia y Britania para organizar las defensas.
Se pensaron nuevos métodos para llevar a cabo ciertos asedios y repeler a los invasores.
Al mismo tiempo, en Panormo la familia senatorial de Roma estaba en visita oficial a la domus de los Itálicos.
Decio hizo los honores de la casa, dejando en manos de su madre y su esposa la tarea de explicar cómo estaban las cosas y qué había cambiado en los últimos años.
“Hay muchas oportunidades en Sicilia.
Mucho dinero llegará aquí desde Roma, dada la migración de patricios que se producirá.
Y el primero que llega, primero se sirve”.
Vio grandes negocios en el horizonte, con una economía necesitada de revitalización y buenas perspectivas para el futuro.
Sin embargo, incluso a ellos les tuvo que ocultar el hecho de que era un converso.
“¿Cuándo podremos salir al exterior?”
Era una pregunta recurrente en la gran comunidad cristiana que existía en la finca propiedad de Decio.
A diferencia de muchos que temían que la represión continuara, Decio estaba más confiado.
“No estamos en el Este aquí.
Tendremos que tener fe y veréis que las cosas cambiarán pronto.
El cambio es necesario, pero llegará.
Es inevitable.
¿Alguna vez has visto el mar permanecer idéntico al día anterior?
Ya casi no hablaba como un maestro, al menos no en las reuniones que tenían entre ellos.
Bulica, escuchándolo y viéndolo moverse, se había dicho que hubiera sido mejor para Cassia tener un padre como Decius que el suyo verdadero.
—Sí, pero si hubiera sido Decio, Casia no habría existido.
Decio nunca habría hecho lo que hizo Bruto”.
Parecía una contradicción que acabaría erosionando a la mujer si no se liberaba de esa carga.
¿Pero cómo?
Hablar no hubiera sido correcto.
No ahora, después de años y de haber mentido durante tanto tiempo.
¿Y luego para qué?
Había analizado la situación innumerables veces y se había dicho a sí misma que, para Cassia, era mejor así.
Una vida segura como plebeyo, pero con un destino nada sorprendente.
Se casaría, tendría hijos y ellos, a su vez, darían origen a nuevas generaciones.
Así fue para ellos y no les quedó más remedio que dar gracias a Dios por todo.
Los descendientes de los itálicos fueron buenos amos, guiados por un gran espíritu de sacrificio y sentido del deber.
Ahora también se habían convertido en hermanos cristianos, todos ellos excepto Bruto, pero el legado imperial no volvería a aparecer en Panormus.
Los rumores se extendieron rápidamente y todos sabían que Decio heredaría toda la empresa y se la pasaría a sus hijos.
Bulica se refugió en la oración.
El mismo que le había enseñado su actual marido, quien lo había aprendido de otros.
El boca a boca se basaba en algunos escritos y estudios recientes de varios obispos.
Decio, superada la fase de impacto inicial, fue profundizando en los aspectos doctrinales, siempre con cautela para no ser descubierto.
Parecía haber grandes divisiones y diferentes creencias cristianas, a primera vista de poca importancia para quienes no estaban acostumbrados, como Decio, al estudio de los clásicos.
Se sintió muy asustado y habló de ello con su esposa.
Era de mañana, uno de esos amaneceres de otoño que tardan en llegar.
Se hizo el silencio y se quedaron solos en la cama mirándose, como siempre lo habían hecho.
“Por mucho menos, las corrientes filosóficas han hecho la guerra.
¿Tú entiendes?"
Drusa era la única con una educación decente que habría comprendido el drama de Decio.
Incluso su madre Xanthippe hubiera podido resolver tal preocupación, pero era mejor no darle más preocupaciones.
Drusa suspiró.
“Dios nos guiará.
Enviará una señal, como siempre lo ha hecho.
Vendrá alguien que arreglará la doctrina”.
Decio se puso de pie.
Quizás hubiera sucedido así, pero ¿en qué creía exactamente?
¿Cuál era el verdadero significado del cristianismo?
*******
Habían pasado ya dos años desde que Sersore se había embarcado en unos barcos que navegaban constantemente por el mar que separaba Persia de Arabia.
Era la salida al mar más adecuada y conocida para la población que vivía dentro del Imperio sasánida, cuya extensión seguía aproximadamente a la que ya poseía el reino parto.
La dinastía sasánida había asumido el poder ochenta años antes tras la desintegración del linaje parto debido al conflicto en curso con Roma.
Habían traído un soplo de aire fresco desde Oriente, pero los hábitos generales no habían cambiado.
Misma capital, misma nomenclatura y mismos eventos alternados.
Los repetidos enfrentamientos con el vecino hostil y los éxitos se habían debido, en su mayor parte, a las crisis que siempre habían afectado al Imperio enemigo.
En particular, Sersore vivió en un período en el que su tierra había sufrido la devastación de Diocleciano y toda la sociedad había sufrido las consecuencias.
De su familia, él era el único que quedaba con vida, mientras que su casa y la empresa mercantil y naviera de su padre habían sido destruidas.
Por este motivo había decidido hacerse a la mar.
Por una parte, tenía conocimientos superiores a la media de navegación, de los instrumentos necesarios para la orientación y para la previsión de corrientes atmosféricas y marinas.
Además, su nombre era conocido y casi todo el mundo lo habría aceptado.
No habría sido un simple marinero, sino una especie de ayudante del capitán.
Sersore no tuvo dudas.
“No tengo nada que me detenga.
Ninguna mujer esperándome y ningún hogar.
No hay comida ni seguridad.
“El mar me alimentará y me llevará lejos”.
Así lo hizo y ahora estaba en la envidiable posición de poder elegir.
Los barcos comerciales podían seguir varias rutas y los salarios eran mejores si se aventuraban hacia el este.
Más allá de Persia, había tierras de poco interés, hasta que finalmente desembarcamos en la India, con sus inestimables riquezas.
Sersore se alisó la barba, que le cubría el rostro bajo un manto de pelo negro.
El cabello largo estaba atado en una trenza como era costumbre entre otros pueblos nómadas que habitaban las estepas al norte de Persia.
“Yo me encargaré”, le dijo con seguridad al empresario.
Habría liderado una pequeña embarcación, navegando a lo largo de la costa y cruzando el gran río que dio origen a la India, tanto geográfica como toponímicamente.
Él lo miró.
¿Qué habría arriesgado?
No mucho, sólo una porción mínima de las ganancias.
Si así fuera, habría ganado una suma considerable.
Buen chico. Que los dioses te bendigan.
El Imperio era un crisol de etnias, intercambios culturales y devoción a religiones dispares, dando incluso refugio a judíos y cristianos, una nueva connotación que llegó de Occidente.
Sersore no creía en nada más que en sí mismo y en la respuesta del mar.
Fue una fuerza incontrolable la que devolvió al hombre a su lugar.
Pequeño e impotente, a pesar de lo que pensaban los emperadores, reyes, generales y cualquiera que comandara un cierto número de hombres.
“Allí afuera nadie manda.
Ni siquiera un capitán.”
Esto le había dicho a otro marinero que, aunque mayor que él, no tuvo la misma experiencia una vez que abandonó el continente.
El viento cálido y húmedo envolvió a los hombres mientras se lanzaban hacia lo desconocido.
Pensar en la expedición en su totalidad habría desanimado a cualquiera, pero Sersore estaba acostumbrado a pensar en fragmentos.
Llegar a un punto sin preocuparse por lo que viene después.
Por ahora, Sersore solo podía ver el primer puerto comercial, el que estaba cerca del límite más externo del Imperio de su pueblo.
Allí se abastecerían y se prepararían para el salto a la India.
Si había algo que distinguía a Sersore de todos los demás marineros, era lo mucho que extrañaban la vida en tierra, especialmente las mujeres.
"No puedes saberlo.
Si nunca has probado...”
Se burlaban constantemente de él de forma bondadosa, pero Sersore no lo tomaba como algo personal.
Le bastaba con experimentar la emoción del viento y ser considerado un excelente capitán.
Sintió la responsabilidad de su nuevo papel, que le fue otorgado a tan temprana edad y para una aventura que era en sí misma peligrosa y sin ninguna certeza.
La visión de la siempre presente costa dio esperanza a muchos.
En caso de tormenta, pronto recuperarían la orilla, aunque Sersore pensó que todo esto no era más que una mera ilusión.
Había vientos capaces de llevar a uno mar adentro a pesar de la habilidad en el uso de las velas y la potencia de los brazos de los remeros.
Todo dependía del azar y de la naturaleza y el hombre sólo tenía que adaptarse.
El último refugio, como lo llamaban todos.
Cualquiera que se detuviera en el Este podría ser visto en pocos momentos.
Ellos eran los que se quedaban mirando las cargas, calculando pesos y volúmenes exactamente en función de lo que había disponible.
Sersore estaba acostumbrado a pensar numéricamente en su mente.
De memoria, como lo hicieron los más experimentados.
“Tres sacos más de grano y cuatro odres de agua.”
Esto es cuánto más habría habido.
La orden era atiborrarnos bien antes de partir.
Durante los dos primeros días tuvieron que comer poco o nada, dejándolo todo para la larga travesía hacia la India.
Sersore intentó alternar sus comportamientos, oscilando entre un control velado y una libertad parcial.
La armonía y la moral de la tripulación era el principal activo que debía preservarse.
Mar desprotegido de inmenso tamaño, imposible de abordar directamente.
“Es mejor permanecer más cerca de la costa”, le dijo al timonel.
Habrían hecho un viaje más largo, pero más seguro.
“Allí está el gran río.”
Era fácilmente reconocible, idéntica a la imagen que Sersore había formado en su mente después de escuchar las leyendas transmitidas oralmente o las descripciones de aquellos que alguna vez estuvieron allí.
A partir de ese momento comenzaría la India.
Contó cuatro días más de navegación.
“A la próxima ciudad junto al mar.”
Pasaron otros seis días y finalmente vieron algo interesante.
Entraron al puerto izando el estandarte del Imperio Sasánida para que todos supieran de dónde venían.
Estaban interesados en comprar y entender lo que era interesante.
Sersore había guardado celosamente el cofre que le habían confiado y lo había escondido en un lugar que conocía de su cabaña, casi el único que existía en el interior, obtenido simplemente mediante el uso de tablones verticales y una especie de techo de madera sobre su cabeza.
Nadie se habría atrevido a robarlo, ya que de su contenido dependía no sólo el éxito del comercio sino, más importante aún, la compra de provisiones para el viaje de regreso.
La comunicación era difícil.
Casi nadie hablaba su idioma y Sersore nunca había escuchado ese idioma.
“Te lo traduciré.”
Un hombre se ofreció, obviamente por un precio.
Sersore estaba demasiado acostumbrado a ese mundo como para no intuir un posible fraude.
“Solo te pagaré si te ofrezco precios más bajos de los que tengo en mente”.
Él conocía el valor de las mercancías, al menos el equivalente a lo que cada mercancía podía venderse dentro del territorio de donde provenía.
Después de deducir el coste del envío y la ganancia del contratista, así como su salario, lo que quedaba era lo que debían al comprador.
Todo lo que sobraba lo utilizaban como ingreso extra para compartir.
Las negociaciones comenzaron febrilmente.
Una multitud inhumana se reunió en el muelle y fue difícil para la tripulación poner un pie en tierra.
“Estamos unidos.
Donde va uno, van todos.
Así que sígueme."
Sersore condujo a la tripulación a un lugar seguro.
En primer lugar, tuvo que eliminar a todos aquellos que querían vender objetos que no eran interesantes, al menos según el gerente, que le había dado una lista.
“Dile a todo el mundo que no compraré nada ni hoy ni mañana”.
Pasaron diez días en tierra y casi todos los asuntos estaban concluidos.
“Debemos hacer guardia en el barco”.
Los marineros se quejaron.
“Vinimos aquí también por las mujeres”.
Sersore no permitiría que su primera misión se viera frustrada por razones triviales.
"La próxima vez.
Todos tenemos un mismo objetivo: volver a casa sanos y salvos, con lo que hemos cargado.
Cuando nos pagan, entonces podemos divertirnos”.
Tuvo que ser inflexible, pues sabía que un momento podía arruinar todos esos esfuerzos.
Después de dos días zarparon.
Ahora sabían la ruta.
Diez días hasta el comienzo de la desembocadura del Indo.
Tantos como para dejarlo atrás de una vez por todas y dirigirse hacia el Imperio.
Después de dos noches más, vieron la última frontera del hogar.
Estaban casi a salvo.
Dentro de su reino, al menos hablarían su propia lengua y tendrían la protección de los sellos del empresario, garantía de reconocimiento.
Lenta succión de ese mar que se iba cerrando y finalmente el desembarco.
Un abrazo selló el final del viaje.
“Mi capitán más joven y el más valiente”.
El empresario hizo los cálculos dos veces, sólo para estar seguro.
Excelentes resultados y había que continuar.
¿Cuándo zarparás de nuevo?
Sersore habría elegido el día siguiente, pero no la tripulación.
Como buen capitán debería haber esperado.
“Necesitamos dejar que los hombres descansen y luego necesitamos un barco más grande y otro barco de apoyo.
Debemos aumentar en número si queremos ser más libres y tener más éxito”.
A partir de entonces, la India y el mar serían sus mejores amigos, explorando esas rutas profundamente y avanzando mucho más allá del primer puerto disponible.
El negocio apenas comenzaba, con un efecto beneficioso en la forma de borrar el recuerdo de los acontecimientos en tierra, que siempre le recordarían sólo la muerte de su familia a manos de los odiados romanos.
*******
Xanthippe pasaba cada vez más tiempo con sus dos nietos.
En ellos vio al futuro, a los primeros miembros de la familia que crecerían como cristianos desde su nacimiento.
Se sentía en paz consigo misma y trabajaba para enseñarle a Agripa los rudimentos del griego.
La cultura clásica siguió siendo un eje central para comprender el mundo y los conceptos filosóficos que sustentan la religión.
La Hermana Elena siguió las lecciones paso a paso y nunca faltó a una cita.
Él vio a Agripa como un modelo y un ejemplo a emular.
Esta serenidad era un espejo de lo que estaba sucediendo en la sociedad de Panormo.
Dejados atrás los temores del pasado, superadas la plaga y las invasiones, reanudado el comercio, todo parecía florecer de nuevo.
Incluso la cosecha había aumentado en rendimiento y Decio estaba satisfecho con ello.
«Si dejaran de pensar en guerras, sería bueno para todos», reflexionó en cuanto le llegó la noticia, a través de las familias senatoriales de Roma que querían trasladarse a Sicilia, de un posible traspaso de poder sin violencia.
Habría sido un primer paso hacia la normalización.
Aparte de las persecuciones que estaban teniendo lugar en Oriente, Decio consideró que Diocleciano había sido un gran emperador.
Quizás uno de esos hombres que Roma necesitaba recuperar y alguien que encarnaba un espíritu de otros tiempos.
Nadie había abandonado el poder por voluntad propia y mucho antes de la muerte natural, al menos no en la Roma imperial.
Todo se habría concretado este año, con la retirada mutua de los dos Augusti.
Diocleciano habría regresado a Iliria, su tierra natal y donde se decía que había construido un suntuoso palacio con vistas al mar, mientras que Maximiano habría preferido Lucania.
Decio pensó en su hermano Bruto.
Se convertiría en una de las referencias militares del nuevo Augusto de Occidente, Constancio Cloro.
Su carrera estaba destinada al gran éxito y le deseaba lo mejor al hombre que una vez había sido su perseguidor personal.
Drusa, sin embargo, no compartía las opiniones de su marido.
Eres demasiado bueno con Diocleciano como lo eres con tu hermano.
Te entiendo, porque en el fondo la mano de tu padre Alessandro está ahí en ambos casos.
Sin embargo, la realidad es muy distinta”.
Drusa había demostrado ser una mujer con un carácter fuerte, mucho más allá de su apariencia aparentemente frágil.
Tuvo que afrontar embarazos y pérdidas de hijos a temprana edad, sin eludir sus obligaciones.
Trabajadora incansable, supervisaba todas las actividades de Decio en cuanto al comercio y la producción, dejando a su marido completa autonomía sólo para el cultivo y la ganadería.
Xanthippe estaba muy satisfecha con su nuera y sólo lamentaba que su familia no hubiera decidido trasladarse a la ciudad cercana a Panormo, eligiendo una parte de Sicilia mucho más al sur.
La anciana pensaba cada vez más en su hijo Bruto, impulsada por una extraña sensación que había tenido al encontrarse con una sirvienta.
Ella sabía que eran cristianos y recordaba su nombre, ya que habían sido bautizados juntos.
Se trataba de Cassia, que se había casado el año anterior y ahora mostraba claros signos de embarazo.
Xanthippe le había sonreído al encontrarse con ella fuera de la domus.
“No deberías cansarte demasiado”, había sugerido, dispensándote después algunos períodos de descanso forzado.
Había ido a la oficina de Decio y había convencido a su hijo para que introdujera una nueva organización del trabajo.
Las mujeres embarazadas podrían no hacer nada durante un año y aún así recibir pago o apoyo.
Bulica casi se puso a llorar al pensar en cómo habían cambiado las cosas en tan poco tiempo.
“Demos gracias al Señor”, le había recalcado a Cassia.
Ella no era consciente del detonante y del pensamiento lateral que había cruzado por la mente de Xanthippe.
¿Qué había visto en Cassia?
Una especie de naturaleza femenina que nunca había sido generada por Jantipa y que había permanecido latente en Decio y, sobre todo, en Bruto.
Contrariamente a la realidad, el hijo había creado una persona que contenía sus proyecciones mentales.
Una mujer delicada, casi frágil, religiosa y dispuesta.
Una especie de suma a la que Bruto se opuso y que buscó por todas partes.
No fue casualidad que las tres mujeres que le habían dado hijos se hubieran convertido al cristianismo, a pesar de que el comandante de la legión siempre había luchado contra ellas.
Estaba convencido de que Diocleciano y Galerio tenían razón al perseguir a aquellos fanáticos en Oriente y había ido personalmente a Roma para amenazar al obispo de esa ciudad, a quien consideraba una especie de líder especial.
Bruto había recibido órdenes del propio Maximiano para implementar las disposiciones orientales de Diocleciano.
“Expulsión de soldados cristianos del ejército.
Confiscación de los bienes de la Iglesia cristiana.
“Prohibición de funciones religiosas”.
Bruto se trasladó con parte de la legión y descendió sobre Roma, consiguiendo el cierre de las catacumbas y provocando gran temor entre los cristianos no descubiertos.
“Renuncia o muerte” había sido el veredicto de Diocleciano, que aplicó incluso a su esposa y a su hija.
Drusa estaba convencida de que el Emperador había sido castigado por esto.
“Volvió su mano contra su propia familia, exigiendo sacrificios rituales a los dioses.
Y ahora Dios lo ha castigado.
“Se siente enfermo y por eso se jubila”.
Decio no compartía una posición tan extremista, pero no pudo hacer nada cuando llegaron noticias de las persecuciones desde Roma.
“Mi hermano...”
Ni siquiera se atrevió a imaginar lo que Bruto podría desatar una vez que lo pusiera en movimiento.
Sin saberlo, estaba acelerando el proceso de traslado de algunas familias patricias a Sicilia y Decio se habría beneficiado de ello.
Frente al legado imperial se encontraba un hombre despojado de toda gloria.
“¿Entonces usted es el obispo de Roma?”
¿Conoces el edicto?
Sé que eres de la Ciudad y me avergüenzo de ti, Marcelino, al ver cómo la ciudad, símbolo mismo del poder, ha sido arrastrada hasta tan bajo.
Entonces te preguntas por qué ya no es capital”.
Marcelino respondió a la pregunta con calma.
Negó cualquier interferencia en los asuntos estatales.
“Está escrito.
Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Por eso, nosotros los cristianos seremos siempre fieles al Estado.
Pagamos impuestos y apoyamos el sistema legal”.
Bruto estaba harto de palabras.
¡Qué falsos eran aquellos discursos!
“Entregad los textos sagrados para que sean quemados y luego escoged entre la abjuración o la muerte”.
Un asesor político se le acercó.
No había necesidad de ser tan duro, ya que podría haber desencadenado revueltas internas.
“O el exilio”, añadió poco después.
Marcelino eligió la tercera vía.
Exilio, para poder permanecer en espera.
Sabía que el mundo pronto cambiaría.
“Siento tu profundo malestar.
Hay bondad en ti, Legado Imperial.
Has visto la muerte muchas veces, pero anhelas la vida.
Todo en ti anhela la eternidad.
¿Crees que la guerra te dará lo que quieres?
Es sólo una ilusión, un ídolo falso como tus dioses.
“Busca la verdad en lo profundo de tu corazón”.
Bruto hizo un gesto para que se lo llevaran.
Había cumplido su tarea y ahora estaba ansioso por abandonar Roma.
Era una ciudad tortuosa y licenciosa, demasiado amigable y peligrosa.
Había un pasado vasto pero un presente pantanoso, desprovisto de cualquier magnificencia.
Cabalgando hacia el norte, Bruto estaba listo para recibir el mando de la reserva estratégica ubicada en Mediolanum.
Constancio Cloro estaba a punto de nombrar al nuevo César de Occidente, en la persona de Flavio Valerio Severo.
Al mismo tiempo, hubo que reformar el despliegue de tropas, dado que Maximiano se había preocupado más de África que de la parte norte de Nórico y Retia.
Bruto también habría querido luchar para borrar las palabras de aquel obispo cristiano que lo habían perturbado profundamente.
“¿Qué sabe él de mí?”
Se decía que, para convencerse de su total equivocación, cometía toda clase de crímenes a los ojos de los cristianos.
En Mediolanum, ordenó actividades represivas contra los seguidores de esa religión, matando a uno con sus propias manos.
Era medio hermano de su hijo, el segundo que tuvo con la ex prostituta a la que había seducido años antes.
La mujer había muerto el año anterior y, como legado al mundo, había dejado esos dos hijos.
La ejecución se llevó a cabo en público, ante los ojos de una multitud que vitoreaba, aunque entre ellos había una parte de la comunidad cristiana que permanecía en silencio y ahogaba sus sollozos.
El hijo de Bruto, sin conocer la identidad de su padre, reprimió su primer arrebato de ira, recordó las palabras de perdón y se las repitió al legado imperial, ahora el nuevo y verdadero comandante de todas las tropas presentes en Mediolanum.
Constancio Cloro lo llamó.
Conocía su ímpetu y su furia y sabía que podían ser contraproducentes en una ciudad que no quería ver sangre.
“Te confío la fortificación y reconstrucción de toda la defensa entre Recia y Nórico hasta Panonia.
Debemos asegurar los corredores alpinos hasta aquellos que llevan hacia Iliria.
“Hazlas estrechas e inaccesibles para una horda que quiere invadir la llanura italiana”.
Bruto sabía cómo hacer cumplir tal orden.
Se exigía disciplina y fuerza de voluntad, abnegación y armonía entre las unidades, junto con una integración mutua con los bárbaros.
“¿Podré traer a mis lobos?”
Se refería a su escolta personal, una fuerza de trescientos hombres entrenados en todos los campos y con una reputación legendaria en el campo de batalla.
Para unirse a esta unidad de élite, uno tenía que ser un excelente guerrero, con una voluntad inquebrantable de matar y una coordinación general perfecta.
“Sí, adelante.
Iré a Gran Bretaña para resolver esa frontera y restaurar la flota.
Debemos evitar las penetraciones bárbaras por mar.
“Se están convirtiendo en piratas”.
Bruto sonrió.
Tenía una misión, después de mucho tiempo.
Una tarea precisa y lógica.
Los trabajos de fortificación incluían la limpieza de las fronteras, con la consiguiente matanza o captura de bárbaros.
Volvería al negocio y su espíritu estaba lleno de alegría.
Nos iremos dentro de una década.
Reposta, revisa tu equipo.
Nos dirigiremos al norte hacia el Lario y, tras bordearlo, pasaremos a Retia”.
Era una tarea que le llevaría un año entero, incluido el invierno.
Una de las características de sus hombres era que podían trabajar y luchar en cualquier condición climática.
Al igual que los lobos, sabían cómo atacar con eficacia en invierno mientras otros animales hibernaban.
Una vez de nuevo a cargo de la reserva estratégica, Bruto vio un futuro brillante y resplandeciente.
Su referente directo fue Augusto de Occidente, en un sistema tetrárquico que parecía funcionar de maravilla.
Un mecanismo perfectamente pensado y probado que había devuelto el brillo al Imperio.
Repelidos los enemigos externos, consolidada la economía y evitadas las guerras internas, ahora era posible concentrarse en eliminar los peligros internos y a todos aquellos que amenazaban el orden de Roma.
Ignorante de la fragilidad de las cosas y de la imprevisibilidad de la vida, Bruto quiso engañarse pensando que vivía en una nueva era dorada.
Mejor que la paz de Augusto, mejor que los tiempos de Trajano, mejor que el principado adoptivo.
El Imperio tenía cuatro capitales y un ejército más grande que nunca.
Casi sesenta legiones.
Una impresionante masa de soldados que tenían una sola tarea.
Defender.
No más conquistas ni más botines nuevos, sino simple contención.
“Mientras se lleven bien, todo será perfecto”.
Decio le había confesado todo esto a su esposa y Drusa ya veía el peligro que se avecinaba.
¿Cuándo un pueblo tan cautivado por el poder y con la fuerza de las armas de su lado se ha sentido contento de compartir el mando?
Sin fe, todo estaba dictado por los instintos y el oportunismo.
El abismo estaba cerca y la sociedad pagana saldría derrotada de él.
II
307-309
––––––––
Bruto estaba al frente del ejército que, desde Mediolanum, descendía rápidamente hacia Roma.
La situación había degenerado después de la muerte repentina de Constancio Cloro.
El Augusto de Occidente había muerto en suelo británico, en la misma ciudad donde, casi cien años antes, había muerto Septimio Severo.
Para Bruto, que estaba estrechamente vinculado al hombre al que estimaba, fue un golpe difícil de asimilar, pero lo que estaba a punto de suceder era peor.
Desafiando el sistema tetrárquico, las tropas que seguían a Constancio habían aclamado a su hijo Constantino como emperador.
“Ya no estamos en tiempos de anarquía militar, ¡hay reglas!”
Bruto habría masacrado a estos traidores al orden establecido con sus propias manos, pero no había necesidad.
Galerio, el Augusto de Oriente, propuso una solución perfecta.
Flavio Severo se habría convertido en Augusto de Occidente y Constantino en el César de Occidente.
Formalmente nada cambió y Bruto logró calmarse.
Sin embargo, algo había ido mal en Roma.
Fortalecido por el descontento surgido en la ciudad, Majencio acabó haciéndose proclamar Emperador.
Contaba con el apoyo del pueblo de Roma, del Senado, de los pretorianos, de las tropas estacionadas en Castra Albana y de toda África, así como de una figura clave con la que podía contar.
Su padre fue Maximiano, el Augusto de Occidente, que se había retirado formalmente pero cuya importancia seguía siendo tal.
Bruto, aunque escéptico respecto de la guerra civil, tuvo que aceptar las órdenes de Galerio.
“No podemos distraernos con el hecho de que Majencio es hijo de Maximiano.
Aquí está en juego la coherencia.
Del modelo adoptivo o hereditario hemos pasado a algo más, es decir, a una elección basada en reglas y órdenes precisas.
Si permitimos que se rompa una vez, entonces todo está permitido”.
Había partido hacia Roma y ahora la ciudad temblaba.
Para Bruto, era necesario eliminar a Majencio y aplicar plenamente la reforma deseada por Galerio con la supresión de la Guardia Pretoriana.
Además, el comandante del ejército habría exterminado con gusto a los senadores que habían apoyado esta usurpación.
“Culpable de haber desatado otra guerra fratricida.”
Decio se quedó observando.
Cuando los ejércitos romanos se enfrentaban entre sí, siempre era difícil decidir a quién abastecer y a quién no.
Por otra parte, su mayor preocupación ahora era el destino de su hermano, quien desconocía por completo la gran fuerza que aún existía en Roma.
Ya no es militar, sino económico.
Y si Bruto hubiera conocido la historia pasada del Imperio y de su familia, habría comprendido el significado inicial de la gran reforma implementada por Septimio Severo a través de la centralidad del ejército estacionado en las zonas fronterizas.
Quitarle a Roma la elección del Emperador.
La alianza entre senadores y pretorianos y la intervención directa de Maximiano habrían provocado algo intolerable e inconcebible para Bruto.
La traición.
Mucha gente ya no quería matar a sus hermanos romanos ni ser asesinados por ellos.
Además, persistió cierta sacralidad de la Urbe.
Finalmente, la llegada de Maximiano y el recuerdo de los gloriosos acontecimientos del pasado prepararon la mente de los legionarios.
Fue como una fuga abierta por el agua.
Al principio, insignificante y lento.
Luego cada vez más disruptivo.
Lo único que hizo falta fue dinero, donado en abundancia por todas las familias senatoriales.
"¿Qué están haciendo?"
Las tropas desertaban, pasándose al enemigo, en cuyo caso Majencio.
Bruto pronto se encontró aislado, con su manada de lobos y la guardia personal de Flavio Severo, quien huyó del campamento buscando refugio en el norte.
No quedaba nada por hacer más que rendirse.
Bruto se rindió ante Majencio, sufriendo la peor indignidad posible.
Traición y rendición sin lucha.
“Hónrame matándome”.
Majencio lo miró fijamente.
Podría haber dado una señal de ferocidad o de clemencia.
“Levántese, comandante.
¿Estás convencido de que es necesario defender Roma?
Bruto asintió.
“¿Y que debemos estar unidos en la tradición?”
Majencio utilizó las armas de la elocuencia.
Recordó las grandes reformas que hubiera querido apoyar, en primer lugar la centralidad de los dioses romanos y la persecución de los cristianos.
Bruto se encontró de acuerdo con los principios de Majencio, que eran los mismos que los de su padre Maximiano.
¿Quién fue Flavio Severo?
Un hombre vil y cobarde que había huido y que tuvo que ser perseguido y encarcelado.
Bruto se encontraba ante aquel que ahora veía como Augusto de Occidente.
Habrían llegado a un acuerdo con Constantino, ya que eran cuñados.
Todo quedó dentro de los confines familiares de una disputa donde sólo Flavio Severo era un extraño.
Con un deseo indomable de enmendarse, Bruto ordenó a las dos legiones que había conservado el mando que marcharan sobre Rávena.
Majencio permaneció en Roma y Bruto se dirigió al norte con Maximiano, dejando claro que exigirían la rendición de Flavio Severo a cambio de su vida.
Tal vez no hubiera sido necesario derramar ni una gota de sangre romana y eso fue bueno para Bruto.
Drusa temía presenciar más masacres, pero Decio la detuvo.
“Es sólo política, precisamente lo que mi hermano odia”.
Pensaba que el destino era cruel y que quienes intentaban alejarse lo más posible del peligro terminaban cayendo en él.
Estas disposiciones son ambivalentes.
“Nosotros abastecemos a todos por igual.
Las mismas cargas para Oriente y lo mismo para Occidente, con dosis divididas equitativamente entre Constantino y Majencio”.
Era una manera cuidadosa de moverse, esperando los acontecimientos.
No sabía mucho sobre Constantino y si se podía confiar en él o no.
Además, el hecho de que Diocleciano todavía estuviera vivo arrojaba una luz ominosa sobre los acontecimientos que se estaban desarrollando.
Podías ganar o perder momentáneamente pero eso no se habría convertido en un gesto definitivo.
Decio estaba más preocupado por otras cosas, como el destino de sus hijos en un mundo tan desgarrado, la salud de su madre Xanthippe, aparentemente excelente pero siempre con un velo de tristeza, y cómo sacar a la familia de los peligros actuales.
Heredero de una tradición que siempre había visto a alguien sacrificarse por el bien común, Decio encontró enormes puntos de contacto entre muchos de sus antepasados y la fe cristiana.
Comenzaría dentro de algunos años a educar a sus hijos según los preceptos de la religión familiar, una vez que estuviera seguro de su confidencialidad.
Hasta ahora había logrado mantener a todos a salvo, sin denuncias por parte de los paganos que estaban a su servicio.
Si bien hubo elementos de ferviente anticristianismo, las razones prácticas prevalecieron.
Con su comportamiento ejemplar, Decio había disuadido a cualquiera de perder sus privilegios adquiridos.
De modo distinto que Bruto, Decio llegó al mismo resultado, es decir, a hacerse seguir.
A primera vista parecía más débil y menos convincente, pero lo que Decio logró fue sólido a lo largo del tiempo.
Incluso ante la adversidad, sus subordinados no cambiaban de opinión, lo que no era el caso de los legionarios de Bruto.
Aparte de sus lobos, todos los demás eludían el orden jerárquico y se dirigían directamente al único comandante en jefe.
“El poder del amor es mayor”, solía decir Drusa y se lo recordaba constantemente a sus hijos.
Agripa y Helena fueron criados con valores distintos a la opresión y la violencia.
¿Cómo habría sobrevivido Roma?
Ésta era la principal objeción de una sociedad cada vez más militarizada.
En primer lugar, prohibir la pena capital y las ejecuciones, así como la tortura y la persecución.
Esta fue la primera fase, en cuanto a la segunda, es decir, la abolición de la guerra, Drusa tenía algo revolucionario en mente.
“Debemos convertir incluso a nuestros enemigos.
No detengamos el cristianismo en las fronteras del Imperio.
“Llevando la palabra a los bárbaros”.
Por abstrusa que fuera la idea, Xanthippe pensó que era brillante.
¿Cómo se habría podido evitar la guerra?
Simplemente haciendo que todos seamos hermanos.
Una verdad fáctica la daba la no beligerancia entre los cristianos, aunque Decio empezaba a percibir ciertos desacuerdos provenientes de Oriente.
Comenzaron a circular rumores de disputas teológicas y diferencias de opinión.
¿Quién fue el obispo más importante?
¿El de Roma?
¿Y por qué, porque tuvimos a Pedro como nuestro precursor?
¿O el de Jerusalén?
¿Y Antioquía y Alejandría, los principales centros culturales del Imperio?
Además, Decio estaba seguro de que la Pascua se celebraba en fechas diferentes, habiendo recibido testimonio de muchos comerciantes.
Si todo esto no se pudiera resolver de manera conciliatoria, habrían sonado los disparos.
Como siempre en la historia de la humanidad, sin mirar a nadie a la cara.
“Estás cargando con una carga innecesaria.
Libérate de esta carga, hijo mío”.
Xanthippe tenía un profundo respeto por Decio y estaba plenamente convencida de que su familia tendría un gran futuro, confiado al buen sentido de Decio.
Sin embargo, vio en él una especie de compulsión autoinfligida.
Nada comparable a la gran libertad que Xanthippe siempre había buscado y que había encontrado, definitivamente, en el cristianismo.
Su erudición sentimental y sexual sobre los libros prohibidos de la biblioteca había sido libertad, y su mostrarse desnuda a su prima había sido libertad, y su casarse con Alessandro había sido libertad.
Siempre tienes la libertad de dejar que tu hermano y tu primo tomen sus propias decisiones, incluso si son equivocadas y mortales.
Y, finalmente, la libertad de aceptar el camino de Bruto.
El hijo mayor era quien encarnaba el espíritu de Xanthippe y la mujer sentía que siempre lo había preferido, sintiéndose culpable hacia Decio, quien se había obligado a vivir una vida piadosa y justa, principalmente para ganar la aprobación de su madre.
Tan ingenioso, inteligente e intelectualmente superior como era a cualquier otro miembro de su familia, pasada o presente, Decio nunca admitiría sacrificarse por los demás.
Él también se sentía libre, a pesar de las cadenas invisibles que lo ataban a un hogar que con demasiada frecuencia se había convertido en una prisión del futuro, un recordatorio del pasado.
Bruto escoltó a Flavio Severo desde Rávena hasta las afueras de Roma, contento de no haber presenciado ningún derramamiento de sangre.
Mientras tanto, Majencio llevaba a cabo su programa.
Rápidamente y sin dudarlo.
Lo único que se había producido era la deserción de la familia senatorial, que se había trasladado a Sicilia, acogida ahora por el antiguo asistente de Alejandro, el padre de Decio.
Habían comprado un buen terreno en una región más interior, situada en una meseta, y estaban realizando las primeras obras de construcción.
Una vez listo el primer núcleo, se trasladarían allí para ampliar el edificio y hacerlo tan suntuoso como en sus ideas originales.
Sólo una gran guerra civil habría impedido tal esperanza.
Aunque Bruto estaba convencido de que nada de esto sucedería, la noticia causó pánico en Roma.
El Augusto de Oriente se disponía a marchar sobre Italia y tal vez ya había pasado, con la vanguardia, uno de los pasos asegurados por el propio Bruto.
No había tiempo para discutir.
“Es mejor que uno perezca por el bien de todos.”
Maximiano estaba convencido de ello.
Su hijo Majencio lo comprendió y ordenó a Bruto ejecutar a Flavio Severo.
Antes de que el comandante pudiera tomar una decisión, los pretorianos fueron más rápidos que nadie.
Acostumbrados a las conspiraciones y a la rapidez de las emboscadas, ya llevaban algún tiempo acechando bajo la casa donde Flavio Severo se encontraba retenido como rehén en la ciudad lacio de Tre Taverne.
Se envió un despacho directamente a Galerio, quien debía tomar nota de ello.
Su ejército se detuvo y luego regresó.
En Roma, en los palacios cercanos al Palatino donde residía Majencio según la antigua tradición romana, hubo una celebración que despertó la preocupación de su padre Maximiano.
¿Era todavía necesario reorganizar la jerarquía imperial dentro del esquema tetrárquico?
No para Bruto.
Para el hombre de armas, todo estaba claro.
En Occidente hubo un Augusto y un César en las figuras de Majencio y Constantino.
Certezas que sólo un militar podría tener, pero no un político ni nadie acostumbrado a razonamientos complejos.
Decio era consciente de ello y se dijo que tendrían que esperar hasta el año siguiente.
“Una cosa que nos enseña la naturaleza es seguir los ritmos.
Nosotros los humanos a menudo queremos imprimir nuestra velocidad a los acontecimientos, pero nos equivocamos al considerarnos tan poderosos”.
Su hijo Agripa escuchó y guardó.
Había heredado casi todo de su padre.
En primer lugar, la apariencia física.
Ligeramente redondeado, con pelo corto y negro, piel ligeramente oscura y ojos marrones con vetas grises.
De las influencias germánicas, dacias y galas, de piel clara y cabello rubio, quedó muy poco.
Por encima de todo, su actitud reflexiva y gentil era una característica que tenían en común.
Xanthippe parecía ver, día tras día, al propio Decio crecer, confundiéndolo con Agripa.
Por el contrario, Elena era una copia de su madre cuando era niña.
Natural y radiante, sin florituras y esencial.
En sus hijos la pareja se reflejó y por eso fue natural que se convirtieran en padres.
Por ahora no había ningún conflicto ni divergencia, pero el período difícil estaba por llegar.
Ni Drusa ni Decio se hacían ilusiones de que esto pudiese durar para siempre.
“Todo cambia, nada cambia”, era una frase paradójica que Decio repetía a menudo.
Se decía que bastaba consultar los registros familiares para encontrar la respuesta a cada pregunta terrenal.
Lo ocurrido podría trasladarse al presente, modificando adecuadamente las condiciones externas.
“Si estalla una guerra civil, por ejemplo, veremos una crisis económica y una nueva y consecuente presión por parte de los bárbaros”.
Parecían afirmaciones obvias, pero incluso Bruto había llegado a las mismas conclusiones militares.
Estaba ansioso por regresar a Mediolanum para tomar nuevamente el mando de la reserva estratégica.
Por muy interesante que fuera vivir en Roma y por muy acorde que fuera la tradición, sólo desde Mediolanum se podía coordinar la defensa de la frontera.
Se dijo que hablaría con Majencio, pero no lo hizo.
Tal vez sintió la necesidad de pasar un invierno en Roma, entre los lujos que nunca se había permitido.
Vino y calor, casas patricias y matronas.
Todo el mundo que siempre había despreciado y lo había rechazado, ahora estaba bajo sus pies.
Esperó la llegada de Maximiano y luego se entregó a una década de pasión con la hija de un senador que había puesto sus ojos en él.
Ella no era como las concubinas ordinarias con las que estaba acostumbrado a acostarse, sino una madre de dos hijos de veinticinco años que quería una aventura amorosa con un comandante rudo y poderoso.
Bruto no pudo contenerse y descargó su ira acumulada sobre ella, haciéndole pagar por su estatus privilegiado.
La mujer sufrió en silencio.
Era lo que había buscado y, en parte, deseado.
Realmente era un lobo.
Un hombre más parecido a un animal en su forma de tratar a las mujeres.
Después de esto, despidió a Bruto, volviendo a su vida monótona y conservando para el resto de sus días ese amor salvaje y apasionado del que nacería un hijo.
El cuarto para Bruto, el cuarto nunca conocido.
“Ya no te necesito, tu solicitud de traslado a Mediolanum ha sido aceptada.
Allí serás el comandante en jefe de todas las tropas y coordinarás la defensa de la llanura italiana”.
Bruto comenzó a pensar en su siguiente paso.
Con una nueva leva de legionarios habría podido derrotar completamente a los alamanes y recuperar el Agri Decumates después de casi cincuenta años.
Una hazaña así le habría valido otro ascenso al mando supremo de todas las tropas estacionadas entre la frontera y la reserva estratégica.
*******
Las ondulantes colinas de Dacia albergaban a toda la familia de Munda. A sus cuarenta y un años, había superado el trauma de su infancia, cuando esa misma tierra fue sinónimo de una derrota total para su pueblo, los godos, derrotados rotundamente en Naissus y con una marcha que vio morir tanto a la madre como a la tía de la entonces recién nacida, quien ahora se erguía orgullosa sobre sus propios pies, escudriñando el horizonte.
En esa misma tierra se encontraba parte de sus orígenes, mezclándose los que habían sido dacios libres con los godos.
En verdad, la migración que había vaciado casi toda la población de Olbia, la antigua colonia romana situada a orillas del mar al norte de Dacia, había provocado una gran división en ese pueblo.
Las dos tribus que ocupaban ubicaciones diferentes siempre habían diferido en sus hábitos y costumbres, pero ahora el nombre también reinaba sobre todo.
Teomiro, esposo de Munda y uno de aquellos guerreros que no habían librado ninguna batalla, se asombró al oír a su hijo mayor Totila, de veinte años, pronunciar el nuevo nombre.
“Visigodos.”
Así pues, los demás permanecieron como ostrogodos y ahora se asentaron en la zona que anteriormente había sido de su responsabilidad, habiendo abandonado las estepas orientales debido a la creciente presencia de los hunos.
Lo que había predicho el padre de Teomiro se había cumplido y ahora los visigodos podían estar tranquilos.
“Una o dos generaciones”, había decretado Teomiro, consciente del grave problema que se avecinaba.
El Imperio Romano al sur y los hunos al este.
Un agarre mortal si se aplica a una población que tenía pocos miembros en comparación con el pasado.
Por eso su adagio:
El “no a la guerra” había sido tomado en consideración por todos y se había convertido en patrimonio común.
Totila estaba ansioso por entrenar y su deseo de entrenar había pasado hacía tiempo.
“Es necesario actuar”, pensó para sí mismo, y por eso Teomiro había dejado muy clara su decisión.
“Necesitamos encontrarle una esposa, y pronto”.
A los veinte años ya debía tener hijos, pero la migración y el esfuerzo posterior de reurbanización habían consumido tiempo y recursos.
Del antiguo botín saqueado por los romanos quedó muy poco y sólo unas pocas familias consiguieron mantener un buen nivel de prosperidad.
Éstos eran los mismos que podían ascender a roles nobles y esperar que uno de sus miembros fuera elegido rey.
La posesión más preciada de la familia era un caballo que, de potro, se había convertido en adulto joven y estaba destinado a Totila, mientras que Teomiro se había conformado con un papel marginal en el futuro.
Lo que había logrado hacer le bastaba, sobre todo mantener a Tamindo, su hijo menor, lejos del ejemplo de su hermano.
Tamindo había aprendido un oficio poco después del final de la migración y ahora vestía pieles y ropas.
Él era el único en la familia que trabajaba para los demás y el niño era feliz.
“Me gusta no tener el control”, dijo.
Poco sensible al poder, le bastaba con tener medios para vivir y la esperanza de encontrar pronto una esposa.
A diferencia de Totila, él ya había vislumbrado una potencial conquista: Getinia, una muchacha de catorce años que trabajaba en el campo y que no ocultaba su deseo de emerger.
Por la tarde, ella fue la única en todo el pueblo disperso entre las colinas de Dacia que intentó leer un texto que habían encontrado allí.
Era un antiguo volumen dejado allí por los dacios libres que hablaba de la historia del país.
Le explicó los rudimentos del latín el sabio del pueblo, un tal Pondiro, que recordaba perfectamente la época en que los godos habían saqueado el mundo romano y, desde entonces, había conservado el legado de la lengua.
De aquel volumen, Getinia dibujaba cada día unas cuantas líneas, pero la perseverancia la recompensaría.
Se convertiría en la primera mujer de todo el pueblo en entender la lengua romana y una de las pocas mujeres entre los visigodos que no era analfabeta.
Esta determinación había impresionado a Tamindo, quien había hecho todo lo posible para lucirse ante sus ojos.
Cuando la familia de Getinia vino a entregar ropa, Tamindo se hizo cargo de la entrega incluso si tenía otras cosas que hacer y puso el doble de habilidad y el triple de atención de lo habitual.
Hasta ahora nadie había notado su interés, ni siquiera Getinia, que conocía a Tamindo, sino que lo había atribuido al joven que trabajaba en la tienda de ropa y cuero.
Munda observaba a sus hijos constantemente, sin hablar ni juzgar.
Habían crecido.
Por la noche solía pasar tiempo con Teomiro.
“Ambos necesitan una esposa”.
Su marido no dejaba de mirarla fijamente, como si nunca hubiera entendido lo que aquella mujer estaba pensando realmente.
¿Qué había en la mente de una huérfana que tuvo que soportar una prueba tan dura y vivir constantemente con la muerte como compañera?
“Pero Tamindo se encargará de ello él mismo”, añadió Munda.
Siempre había visto cómo su hijo menor era más independiente, incluso en su elección de profesión.
Ninguna imitación de los hechos familiares, ningún deseo de seguir los pasos de su padre.
El verano comenzaba a florecer, con las primeras temperaturas cálidas subiendo desde las llanuras y trayendo un gran alivio a los cultivos.
El calor del sol era necesario para madurar los productos de la tierra, los mismos que garantizarían la supervivencia de todos.
Después de muchos años, habían vuelto a vivir en cabañas, algo que nadie había hecho en Olbia desde que explotaron las casas saqueadas a los antiguos habitantes romanos de la ciudad.
Ninguno de ellos se quejó de ello.
Era mejor vivir libre de esa manera que permanecer subyugado por otros, ya fueran hunos o romanos.
Y era mejor estar vivo que muerto.
Por eso, Teomiro repetía una y otra vez la frase que le había enseñado su padre.
“Tenemos que crecer en número.
“Tener hijos es nuestro trabajo”.
Sintió que lo había hecho lo mejor que pudo, con dos brotes jóvenes unidos por otros dos recién nacidos o bebés muertos.
Ahora fue el turno de otros, concretamente de Tamindo y Totila.
“Tenemos que darnos prisa, no tenemos tiempo.”
Teomiro se movió dentro de la comunidad de ancianos y comenzó a difundir la palabra sobre Totila.
Si Munda realmente hubiera tenido razón, entonces Tamindo se habría sentido animado y habría salido.