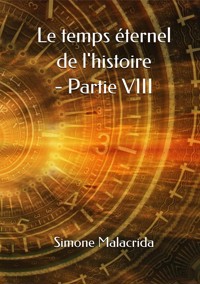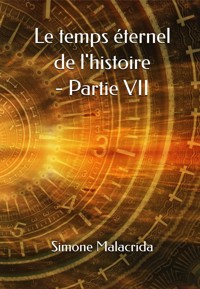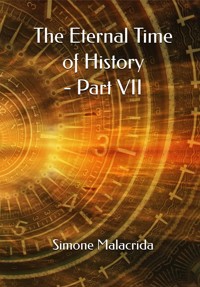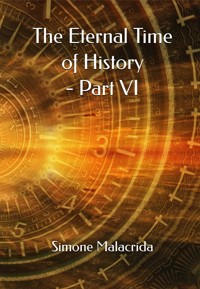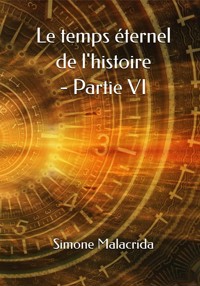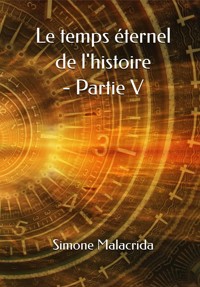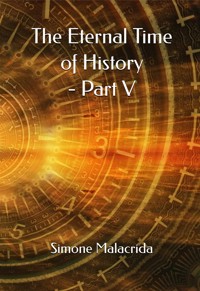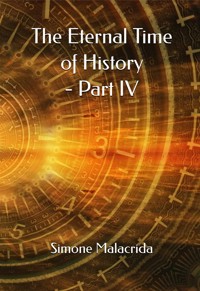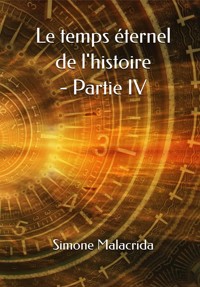2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Simone Malacrida
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El saqueo de Roma por los visigodos abre la historia del siglo V, que presencia el declive definitivo del Imperio Romano de Occidente y de Italia como eje central del mundo conocido hasta entonces.
El consiguiente declive de la sociedad continúa durante generaciones hasta el desmembramiento efectivo de todo orden preestablecido, llevando la historia de los itálicos a su conclusión definitiva.
Ya no unidos, sino divididos, como sucedería con los pueblos futuros, toda su tradición se desmorona y no se transmitirá. Del mismo modo, los eternos enemigos del Imperio sufren un final similar.
Tras una larga lucha, los protagonistas del pasado deben dar paso a una nueva era y a una renovación que surgirá del inicio de un ciclo de acontecimientos diferente.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tabla de Contenido
El Tiempo Eterno de la Historia - Parte V
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
SIMONE MALACRIDA
“ El Tiempo Eterno de la Historia - Parte V”
Simone Malacrida (1977)
Ingeniero y escritor, ha trabajado en investigación, finanzas, política energética y plantas industriales.
INDICE ANALITICO
––––––––
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
NOTA DEL AUTOR:
El libro contiene referencias históricas muy específicas a hechos, acontecimientos y personas. Tales acontecimientos y tales personajes realmente sucedieron y existieron.
Por otra parte, los personajes principales son producto de la pura imaginación del autor y no corresponden a individuos reales, así como sus acciones no sucedieron en la realidad. No hace falta decir que, para estos personajes, cualquier referencia a personas o cosas es pura coincidencia.
El saqueo de Roma por los visigodos abre la historia del siglo V, que presencia el declive definitivo del Imperio Romano de Occidente y de Italia como eje central del mundo conocido hasta entonces. El consiguiente declive de la sociedad continúa durante generaciones hasta el desmembramiento efectivo de todo orden preestablecido, llevando la historia de los itálicos a su conclusión definitiva. Ya no unidos, sino divididos, como sucedería con los pueblos futuros, toda su tradición se desmorona y no se transmitirá. Del mismo modo, los eternos enemigos del Imperio sufren un final similar. Tras una larga lucha, los protagonistas del pasado deben dar paso a una nueva era y a una renovación que surgirá del inicio de un ciclo de acontecimientos diferente.
“Cada día cambiamos, cada día morimos, y aun así nos consideramos eternos.”
San Jerónimo
I
401-403
––––––––
Procopio Metelo echó una mirada fugaz a las murallas de Constantinopla.
Parecían poderosos y estaban destinados a inspirar miedo.
El hombre de treinta y cinco años no dio importancia a épocas pasadas, durante las cuales ninguna ciudad del Imperio Romano estaba rodeada de murallas, no teniendo necesidad de ser defendida ya que todo el contingente militar estacionado en las fronteras no dejaba pasar a nadie y, de hecho, se distinguía por continuas conquistas.
Sus pensamientos estaban en otra parte.
“¿Qué sentido tiene tener muros así, si el enemigo ya está dentro de ellos?”
Negó con la cabeza y se alejó, alejándose del parloteo indistinto de los comerciantes y de aquellos que querían vender todo tipo de mercancías.
Como había previsto el Papa, en Constantinopla se estaba produciendo una especie de eliminación continua entre los distintos poderes.
Con la muerte de Eutropio, consejero del emperador Arcadio, la influencia de Gainas duró poco más de un año.
El general se había rebelado y los godos habían sido utilizados como un martillo para quebrantarlo.
“Bárbaros contra las tropas imperiales usurpadoras en nombre del legítimo Emperador”.
Para Procopio era suficiente concluir que la situación era incontrolable.
Desconfiando de misivas y cartas, habría entregado sus confesiones a algún correo de probada fiabilidad.
“Tenemos que intervenir.”
El plural era el más apropiado para quienes se consideraban universales, es decir, la Iglesia católica, en abierto desafío al poder oriental que toleraba demasiado la herejía arriana, a todos los niveles.
En la corte imperial y en la sede episcopal, los poderes eran demasiado tenues para desafiar a los verdaderos amos.
¿Quiénes eran?
Sin duda los generales de Arcadio, cuya tasa de mortalidad era tan alta como su deseo de emerger.
A ellos se sumaban los godos, divididos en realidad en dos grandes familias, los ostrogodos y los visigodos, que practicaban juegos diferentes y a veces conflictivos.
Y luego el gran peligro que todos habían presentido durante décadas, es decir, los hunos, acampados justo más allá del Ister, en las tierras que una vez se habrían llamado Dacia y Panonia.
Esquema de alianza variable.
¿Quién era el enemigo?
Dependía del momento.
Ahora el viento había cambiado y Gainas había sido asesinado por los hunos, que exigieron reconocimiento.
"De mal en peor.
“Los visigodos son arrianos, los hunos son paganos”.
Procopio ya podía afirmar con certeza ciertas frases y habría hablado en nombre y por medio del Papa.
Llevaba consigo los sellos y signos del legado papal, una figura laica que inspiraba cada vez más respeto y temor, aun cuando no llevaba armas ni tenía ejército detrás de él.
Sin embargo, la Iglesia estaba asumiendo un poder económico y político considerable.
En poco tiempo habrían podido contratar mercenarios o comprar la paz, pero siempre era mejor que las guerras las libraran conversos fieles, quienes, deseosos de acceder al reino de Dios, no dudarían en levantar las armas contra cualquier enemigo.
Pagano, arriano, imperial o bárbaro.
Procopio presentía el siguiente movimiento.
“Expulsión de Alarico y sus visigodos.
Su poder duró muy poco.”
Decidió acelerar los preparativos para la partida a principios de la primavera.
Un legado papal de su riqueza y rango podía tener acceso a diversos medios de transporte, explotando diversos canales.
En primer lugar, todo lo que el Imperio reservaba a los funcionarios que, aunque no estuvieran relacionados con ningún aparato administrativo oficial, desempeñaban una delicada tarea para la difusión de la fe.
Procopio, sin embargo, prefirió moverse en la sombra, sin dejar demasiadas huellas de su paso excepto cuando desembarcó.
Y por eso explotó los pocos barcos que ahora poseía su familia, legado de una densa serie de intercambios comerciales dentro del Mare Nostrum.
De los más de mil barcos que poseyeron, sólo quedaron unos cincuenta, cuyo mando operativo estaba en manos de su primo Tácito Druso, estacionado en Panormo, en la antigua provincia de Sicilia, donde la noble familia residía desde hacía casi tres siglos.
A Procopio le bastaba con mostrar el anillo en su dedo con el escudo familiar y tener paso directo sin ninguna explicación.
Prefería patrullar el puerto al anochecer, para no ser reconocido.
Ahora era su costumbre llevar una especie de capa con capucha, al estilo bárbaro, que le permitía ocultar la cabeza y evitar ser reconocido.
Tras ser identificado por el capitán del barco, preguntó por el destino.
Ya eran pocos, los únicos que se consideraban seguros.
Además de Constantinopla, Atenas, Antioquía, Tiro, Alejandría, Cirene, Cartago, Rávena, Panormo y Roma.
Él siempre esperaba que fueran los dos últimos, donde se encontraban sus polos de atracción.
La residencia familiar, una inmensa domus con campos adyacentes interminables para la producción agrícola y la cría de miles de animales, y la sede papal.
Abordó el barco que regresaba al puerto operativo de la sede, Panormo.
Había salido de allí muchos años antes y volvió, aunque fuera por poco tiempo.
Sus padres habían muerto y en Panormo sólo quedaban sus primos Tácito y Amalasuntha, con sus respectivos cónyuges e hijos, y su madre, Beteuse, única sobreviviente de su generación.
Era una antigua esclava de origen germánico, antaño hermosa y ahora un brillante ejemplo de madurez casi senil.
Procopio creía que había poco que registrar o aprender en Panormo.
Todo siempre había fluido de la misma manera, al menos eso era lo que pensaba en la superficie.
No le interesaba ni la cría, ni la agricultura, ni el comercio; juzgaba el mundo con otro criterio.
La de la fe y cómo defenderla.
Para Procopio sólo contaban las acciones que traían alabanza y gloria a Dios.
Lo que Procopio ni siquiera tomó en consideración, más allá del cambio natural que, por imperceptible que sea, tiende a modificar cada pequeño gesto, fue lo que el resto de la familia ya sabía desde hacía dos años.
El hijo mayor de su prima Amalasunta, Ambrogio Giulio, había iniciado el estudio sistemático de la inmensa biblioteca que había sido el orgullo de la familia durante al menos un siglo, si no más.
Formada por volúmenes de diversas épocas, enriquecida por varios eruditos exponentes de generaciones pasadas, había sido catalogada definitivamente y salvada del paso del tiempo por Druso Metelo, primo de la abuela de Procopio, fallecida entonces doce años antes.
El legado papal lo recordaba bien, con su figura nítida destacando en el interior de la inmensa sala que había sido utilizada como almacén y consulta.
La biblioteca era una fuente de conocimiento antiguo y clásico, pagano y cristiano, filosófico y matemático, histórico y geográfico.
Nada se le escapó y Procopio le había dado poca consideración desde que dejó Panormo, creyendo que su trabajo al servicio del Papa y de Dios era mucho más importante.
Ambrogio, un joven de dieciséis años lleno de ardor y que volcaba su energía adolescente en sus libros, no dejaba nunca de informarse y de crear conexiones dentro del índice creado por Druso.
Meticulosa y sistemáticamente, sin importar el sol o la lluvia, el verano o el invierno, leía y aprendía.
Disfrutaba de las palabras de poemas y canciones líricas, se elevaba por los aires imaginando los diversos modismos descritos en la gramática y la sintaxis, y trabajaba para superar las limitaciones lógicas y retóricas.
Druso había establecido un camino de dificultad progresiva y Ambrosio lo seguía servilmente.
Su hermana Agnese no lo entendía, y su primo Plácido tampoco.
Los dos formaron una especie de alianza que veía la combinación adecuada de naturaleza, negocios, juegos, diversión y estudio como el mejor método para crecer.
Junto a ellos estaban sus padres y tíos, unidos por el gran vínculo familiar que siempre los había distinguido a todos.
“Nosotros, los itálicos de Panormo”, subrayaba cada vez más Tácito, el padre de Plácido, el actual estratega del negocio familiar y quien presidía la sala dedicada al comercio en la que el mapa de madera surgía como una especie de escultura clásica.
Era una enorme estructura rectangular de madera, que descansaba sobre una mesa igualmente majestuosa.
Contenía mapas de todas las posesiones del Imperio, pero no de las actuales, sino de la época espléndida de su mayor extensión territorial.
Además, el mapa también mostraba las zonas que en ese momento estaban bajo influencia bárbara.
Tácito, bien afeitado como correspondía a los antiguos romanos, caminaba cada vez con más frecuencia de forma desaliñada.
“¿Qué te preocupa, mi amor?”
Su esposa Clodoveo, antigua esclava de origen franco que había encontrado en su suegra Beteuse la mejor aliada para entrar en el consejo familiar, intentó consolarlo.
Ella conocía a su marido y su espíritu inquieto.
No quería presenciar la decadencia, sentirse responsable del colapso y no quería ser superado por su padre Domicio.
“¿Qué mundo le dejaremos a nuestro hijo?”
Fue casi un tormento para Tácito.
Pensar en el futuro, sin disfrutar el presente.
Clodoveo lo abrazó fuertemente.
“Dios cuidará del bien de todos”.
Procopio llegó cuando los árboles ya estaban en flor.
Un derroche de colores y olores invadió Sicilia y la bahía de Panormo parecía encantada.
“Sal de ahí, vamos.”
Agnese intentó con todas sus fuerzas arrastrar a su hermano mayor al menos hasta los jardines interiores de la casa, aquellos que estaban rodeados de columnatas y peristilos, protegidos por los muros exteriores y por las habitaciones que, como si fueran torres de vigilancia, se alzaban a su alrededor.
Ambrogio miró hacia otro lado por unos instantes.
¿Por qué hizo todo eso y se sometió a un ritmo tan implacable?
¿Por vanidad y orgullo?
Así pues, no era mejor que los paganos o los poderosos que, declarándose cristianos, no seguían la lógica de Dios.
Una punzada de remordimiento lo asaltó.
No debía dejarse engañar por nadie, ni siquiera por su hermana, el ser humano a quien más acercaba.
Si hubiera sabido que Procopio desembarcaría ese día, Ambrosio habría leído el doble.
La prueba final de todos sus estudios fue superar al miembro actual de la familia considerado el más erudito.
No sabía que Procopio había consultado y comprendido menos de una cuarta parte de la biblioteca y que su distancia no le permitía refinar sus conocimientos, sino sólo fosilizarse en conceptos repetitivos y obsesivos.
Ambrosio estaba en la fase de mitificar el pasado, sintiéndose siempre inadecuado e inferior.
La habría superado, pero no ahora.
Por otra parte, el mero hecho de andar de Procopio no dejaba lugar a dudas sobre su plenitud de ser.
Su mirada estaba vuelta hacia arriba y hacia el horizonte y no le importaba el humilde suelo que pisaba.
Dios estaba arriba y no abajo y estaba seguro de proceder con su presencia a su lado.
Caminó hasta la casa familiar y se presentó a su prima Amalasunta.
"Bienvenido de nuevo.
¿Por cuánto tiempo se hospeda?"
Procopio solía visitarnos por un corto tiempo, ocupado como estaba por los deberes del mundo.
"No mucho.
Llego de Constantinopla en un barco familiar, pero debería ir a Roma”.
Amalasunta no le preguntó nada más, sabiendo que Procopio informaría al consejo familiar.
Era una práctica que se venía aplicando desde hacía algunas generaciones para la gestión compartida de los negocios.
Una vez que la crisis y el declive ya habían comenzado, a todos les pareció que una excelente solución era afrontar los problemas juntos y con plena conciencia.
Las reglas, establecidas por una tradición bastante reciente, eran que había tres tipos de participantes.
Los que tomaban las decisiones, aquellos que gestionaban directamente todos los aspectos de la empresa familiar; los asesores, generalmente alguien que se había distanciado de la vida cotidiana real pero que poseía habilidades analíticas y eruditas incomparables; y los oyentes, generalmente compuestos por las generaciones más jóvenes.
Ninguno de los niños, ni siquiera Ambrose, habían sido admitidos aún como oyentes, debido a que su edad aún no era la apropiada.
Tal vez el único capaz de aspirar a tal papel era Ambrose, pero el joven habría visto esas reuniones como una pérdida de tiempo que le quitaba a su ocupación principal, es decir, el conocimiento y el aprendizaje.
Procopio fue un consejero, como lo habían sido, antes de él, los dos miembros de la familia que habían llevado el nombre de los itálicos por todo el Imperio como grandes eruditos.
Beteuse, que en el pasado había estado decididamente involucrada con su marido y otros de su generación, había aceptado hacerse a un lado y ofrecer consejos.
La sala utilizada para la reunión estaba presidida por una mesa redonda en el centro, como para subrayar un concepto muy claro para todos.
Sin jefe, sin pirámide vertical, todos iguales.
Procopio se puso de pie frente a su familia y comenzó su exposición, no sin antes dar gracias a Dios.
“En Constantinopla todo está revuelto, pero no se vislumbra nada positivo.
Los hunos y los visigodos compiten por la esfera de influencia y, al parecer, los hunos están ganando.
No pasará mucho tiempo antes de que Alaric se traslade al Oeste para vengarse.
Para esto debo ir a Roma para informar al Papa”.
Había sido conciso y sin andarse con rodeos.
Tácito miró a su esposa y a su cuñado.
Heron, el marido de Amalasuntha, de origen persa y piel oscura, era un experto en actividades agrícolas.
Un ejército en marcha con una guerra a cuestas trajo consigo destrucción de diversos tipos.
De campos y personas.
Una contracción en la demanda de alimentos.
Esto no era una buena noticia, especialmente si los bárbaros ganaban.
“Al menos estamos a salvo”, se dijo.
Esta fue la razón por la que Sicilia fue elegida por varias familias nobles.
La provincia, ahora incorporada a la diócesis italiana, estaba sustituyendo a África como granero de Occidente, dado que seguramente allí había más rebeliones e invasiones.
Procopio partió sin demora y sin poner un pie en la biblioteca.
Ni siquiera se preguntó por qué no había visto a Ambrosio, el único de la nueva generación que se negó durante las dos décadas de estancia del legado papal.
En Roma no había ningún signo de un peligro potencial procedente del este.
La ciudad había estado aislada de los juegos de poder durante más de un siglo, pues la corte imperial residía en Mediolanum, donde Honorio, hermano de Arcadio, tenía su base. Él tampoco era apto para el mando y no estaba a la altura de su padre, quien había reunificado todos los territorios bajo el control directo del Imperio.
Grandes áreas habían sido abandonadas y se sabía poco de otras.
El Papa no prestó mucha atención a lo que informó Procopio, excepto a la parte relativa al poder real del obispo de Constantinopla.
“Debemos luchar contra las herejías.
Están proliferando demasiados.
¿Recuerdas tu misión en África?
Procopio no podía olvidarlo, dado lo mucho que había desatado en términos de predicación.
Los donatistas estaban acorralados, pero la derrota doctrinal ya no parecía ser suficiente.
¿Qué sentido tenían los concilios y las excomuniones si de todas formas las desviaciones se propagaban?
Quitaron el consenso y el poder, especialmente cuando pidieron donaciones al pueblo.
Era necesario hacer entrar en vigor el poder de los gobernadores y del Imperio, mediante edictos precisos y represión.
Confiscaciones y prisión.
También hubo quienes, más apresuradamente, pensaron en una solución definitiva.
“Los muertos no pueden hablar.”
Se necesitaba un ejército para castigar a esta gente y Procopio recibió una orden específica.
“Necesitamos convencer a alguien para que luche por el cristianismo”.
El legado papal se encontró en la extraña situación de no poder desobedecer una orden que derivaba directamente de la voluntad de Dios y de quienes interpretaban su palabra, sino de querer verse puesto en la posición de no llevarla a cabo.
En su opinión, el problema inminente era otro.
Una catástrofe invasiva de inmensas proporciones estaba a punto de azotar Italia.
En Occidente, pocos habían visto la furia devastadora de los visigodos.
La irrupción de una horda vándala en Rhaetia y Noricum distrajo a todos y Alaric tuvo vía libre.
¿Quién lo detendría ahora que conocía el camino a Mediolanum, la capital del Imperio?
Una respuesta que ciertamente no estaba escrita en los libros que Ambrose devoró sin parar.
*******
Tatra regresaba a caballo a la zona de jurisdicción de su pueblo, junto con otro grupo de guerreros.
Más allá del río y las colinas, le esperaba algo mejor que la gloria de la batalla.
Se había hecho honor a sí mismo cuando los hunos jugaron la carta de la alianza con el emperador oriental Arcadio, matando a su general Gainas.
Para Tatra los godos eran los verdaderos enemigos de su pueblo, pues los consideraba bárbaros asiáticos, lo que al joven no le agradaba.
“Mantén la calma y no espolees al caballo”.
Otro joven se le acercó y le instó a reducir la velocidad.
“¡Sabemos por qué quieres llegar rápido a tu destino!”
Los demás se rieron.
Tatra estaba a punto de casarse y recordaba muy bien a su prometida.
Tiara era dos años más joven que él y había crecido como una parte perfecta de su pueblo.
Respetuoso, con grandes cualidades de sumisión y reverencia hacia los líderes y los hombres.
Como casi todos los guerreros hunos, Tatra estaba equipado con un caballo, aunque algunos decidieron que era necesaria una unidad de infantería.
"Nos retrasaría", había dicho Tatra, aunque su ingenio no era especialmente agudo.
Podría decirse que nació a caballo y no podía concebir otro movimiento que ese.
Caminar era incómodo para él y no era propio de su pueblo.
Frente al fuego que encendían cada noche para calentar la comida y dar sensación de comunidad antes de dormir, intercambiaban historias del presente con leyendas del pasado.
De cuando estaban en otro lugar, y Tatra sólo había presenciado la última migración.
Recordó que cuando era niño, las grandes llanuras de Escitia habían sido el hogar de su familia, mientras que ahora habían quedado atrás.
Su padre le contó que, incluso antes, estaban más allá del gran río y su abuelo recordaba las estepas hacia el otro gran Imperio.
“Nunca nos hemos detenido y nunca nos detendremos”.
Dedicados principalmente al pastoreo y poco a la agricultura, no estaba en su naturaleza permanecer en un lugar durante mucho tiempo.
Por otro lado, pocos pensaron en los años venideros.
“Todo lo que venga será bienvenido.”
Tatra se quedó dormido, tratando de pensar en el próximo invierno y cómo lo pasaría, con el cálido abrazo de una mujer suya.
Tiara se encontraba alojada en un lugar que era considerado el hogar actual de una parte de su pueblo, al menos de aquellos que respondían al mando del rey Uldin.
No había un gobernante único, sobre todo dada la inmensidad de los grupos que se desplazaban.
El nomadismo era un componente inherente a su carácter y conllevaba una especie de fragmentación en varias partes.
Había una conciencia popular general, especialmente cuando la gente migraba o tenía que enfrentarse a la adversidad.
Tiara vivía con su familia, como correspondía a cualquier joven soltera.
Las costumbres eran básicas y no se poseía nada superfluo.
“Todo lo que tenemos debe ser fácilmente transportable”, se enseñaba a todos los niños.
La muchacha pensaba a menudo en su futuro marido.
De estatura media, en promedio más bajos que los pueblos germánicos, los Tatras llevaban barba como era costumbre entre su pueblo.
Tenía un físico delgado y en forma, lo que atraía particularmente a Tiara.
No soportaba a los hombres gordos o panzudos, aunque comprendía que esas eran características comunes a medida que la gente envejecía.
Para entonces, ella esperaba ser vieja y tener hijos adultos y felices, como ella lo había sido.
Ella se conformaba con poco, sólo la libertad del viento en su cabello, prefiriendo un peinado con dos trenzas independientes.
A Tatra le intrigaban precisamente las trenzas, pues denotaban personalidad y ganas de destacar.
En un pueblo donde las masas nivelaban el carácter de todos y donde los grandes números constituían la fuerza, no era del todo habitual encontrar a alguien como Tiara.
“Por fin en casa.”
La visión del valle enclavado entre dos cadenas montañosas y colinas era lo que esperaba al guerrero y nunca lo habría dicho hasta hace unos meses, cuando la furia de la batalla fue tal que transfiguró Tatra.
Nadie lo habría reconocido como el joven plácido que siempre se había destacado por su excelente equitación y gran practicidad.
Era una forma de cambiar para infundir terror en el enemigo, aunque todo ello fuera un reflejo interno.
Antes de cada pelea, Tatra era sacudido por extraños temblores y los ocultaba utilizando su galope y su ira.
“La mayoría permaneció al servicio del Imperio”, anunció el líder de la expedición, un hombre mayor que formaba parte de la llamada nobleza.
Se contaban historias de cuando los hunos eran un pueblo sin divisiones y habían intentado penetrar en el Imperio chino, pero habían sido repelidos.
De aquí se produce la gran migración y trashumancia.
Con caballos y cabras se dirigieron hacia el oeste, aunque algunos se habían extraviado hacia el sur y ahora estaban en tierras tan lejanas que la reunión era imposible.
“¿Cuándo puedo casarme?”
Tatra había regresado sólo para esto.
Se requería el consentimiento de las familias, aunque fuera más bien una formalidad.
“Antes de la próxima luna”, le dijeron.
Él asintió y bebió de un trago un poco de una especie de sopa hecha con nabos y hierbas silvestres.
Era difícil comer carne a menos que estuvieras en batalla o atacando a otros pueblos, y tenías que acostumbrarte nuevamente a la normalidad.
¿Qué están haciendo aquí?
“Envíalos lejos.”
Tatra no podía soportar la multitud de niños que invariablemente rodeaba cada llegada de guerreros.
Tenían curiosidad y querían saber qué había pasado y cómo eran los lugares que habían visitado.
Dependiendo de la preferencia de cada individuo, las reacciones fueron variadas.
Casi todos eran como Tatra.
Gruñones y sin ganas de compartir, mientras unos pocos preferían hacerse mayores y jugar con los niños, que reían y corrían como si fuera una diversión.
"Déjame en paz."
Sus padres y hermanos se fueron, sabiendo muy bien que Tatra necesitaba dormir.
Siempre había sido así, después de cada esfuerzo.
“Verás que con la salida del sol será diferente”.
Su madre estaba segura de ello y tampoco se equivocó esta vez.
Poco a poco, los guerreros buscaron destellos de paz, incluso si los nobles exigían lo contrario.
“La guerra es la condición normal, no una excepción”, se dijo.
Sin la guerra era imposible sostener esa vida y tener la riqueza para alimentar a todos.
“No producimos nada, no tenemos un reino real, no tenemos moneda ni impuestos.
Todo viene de fuera.
Por eso debemos luchar y afirmarnos”.
Tatra lo entendió hasta cierto punto, desde entonces:
“Siempre es un asunto entre caballeros”, solía decir.
Se consideraba una persona sencilla y un muchacho que veía la lanza y el arco como una forma, como cualquier otra, de tener un lugar entre su pueblo.
El período de espera estaba a punto de terminar.
Los dos futuros esposos se habían visto sólo unas pocas veces, ya que su unión no estaba permitida con antelación.
Dependía del sacerdote chamán de la tribu sellar su vínculo.
Eternos mientras vivieran.
“No está permitido traicionar a una mujer ni divorciarse de su marido.
Al hombre, sólo en caso de negligencia grave por parte de la mujer”.
Había roles que respetar, pero eso no les importaba a los dos jóvenes.
En el momento en que sus miradas se cruzaron, una pasión furiosa los invadió y no pudieron esperar para entrar, acompañados por los coros entusiastas de todos, a su nuevo hogar, construido y donado por el pueblo.
Era tradición y había que respetarla.
Sin la presencia de los demás, permanecieron en silencio, casi avergonzados.
No se conocían en absoluto.
¿Qué le gustó a Tiara?
¿Y qué fue lo que atrajo la atención de Tatra?
Nuevos mundos por explorar, en lugar de guerras en países desconocidos y con pueblos diferentes a los suyos.
Si hubiera podido, Tatra se habría quedado en ese lugar para siempre.
“Deseo que esta noche nunca termine”.
Fue un deseo para el futuro.
Tiara no tenía tal creencia porque se había sentido decepcionada.
¿Eso es todo el amor?
No fue un gran milagro y, de hecho, la mujer sufrió dolor, mientras que el hombre encontró una alternativa válida a la guerra.
“No tienes que envejecer”
La conclusión de Tatra fue casi infantil en su deseo de desafiar el tiempo.
Ahora que tenía algo que era verdaderamente suyo, no quería perderlo.
Es inútil preguntarse qué habría sucedido en caso de muerte del guerrero, ya que de los dos cónyuges él era sin duda el que corría mayor riesgo.
Eran preguntas que ni siquiera se hacían.
En la mente de Tatra, lo único que vislumbraba era el invierno que se acercaba, una estación de descanso en espera del florecimiento de la Naturaleza.
Generalmente, cuando las flores estaban a punto de reaparecer, algún noble llegaba y ordenaba su partida.
Adónde iba era algo desconocido y para Tatra no tenía importancia.
Los nombres de lugares dados por otros eran secundarios.
¿Habría cambiado algo realmente si en lugar de la India hubiera existido Persia o Asia Menor o Moesia o Tracia?
¿Quiénes eran esas personas?
Nada.
“Hagamos lo que queramos”, concluyó Tatra, no sólo delante de su esposa Tiara.
La mujer empezó a pensar en los meses, quizás años, de soledad y encontró que era un compromiso justo.
Vivir constantemente al lado de un hombre no hubiera sido agradable.
Sin ninguna libertad y con dos trabajos por realizar.
Cuando la tierra se descongelara, entonces el viento le recordaría su forma de ser.
*******
A pesar de la victoria que Estilicón había obtenido contra Alarico y sus visigodos, el emperador Honorio había decidido trasladar la capital a Rávena.
La gloria de Mediolanum había durado poco más de un siglo, pero ahora la ciudad, elegida por su posición estratégica para la defensa de las fronteras, se consideraba demasiado vulnerable.
Lejos del mar, sin defensas naturales, no se adaptaba bien a lo que la corte imperial tenía en mente, es decir, evitar ser capturada.
Sólo la velocidad y valentía de Estilicón habían roto el asedio que Alarico había impuesto a Mediolanum y los bárbaros habían sido derrotados y rechazados, logrando incluso capturar a la propia familia del rey.
Procopio no se hacía demasiadas ilusiones y comprendió que los visigodos volverían al ataque en cuanto acabara el invierno.
Rávena sólo tenía dos méritos.
Los pantanos estaban infestados de insectos que transmitían enfermedades a los ejércitos sitiadores y la flota permanecía constantemente atracada para poder escapar a Constantinopla con rapidez y seguridad.
¡Qué final tan ignominioso para aquellos que estaban destinados a conquistar!
El Papa no se preocupó de todo esto, ignorante del peligro, mientras que en Panormo se había establecido que los viajes por tierra para abastecer de víveres a la parte norte de Italia debían limitarse a Rávena.
A partir de ese momento, la comercialización y distribución quedarían a cargo de pequeños agentes locales.
Tácito, cada vez más desanimado, abrazó a su esposa.
Clodoveo conocía sus pensamientos, ahora compartidos también con los de Herón, quien había decidido no cortar la producción de los campos.
“Si sobra, lo utilizaremos aquí en Sicilia”.
Al menos en esa provincia nadie pasaría hambre.
Por supuesto, eso significaba vender a un precio más bajo y, por lo tanto, reducir la participación en los ingresos.
El tesoro italiano ya no estaba tan bien provisto como antes y hubo que reducir los gastos generales, incluidos los de mantenimiento de las domus.
Los trabajos de mantenimiento se habían espaciado, posponiendo los plazos y creando una agenda menos ocupada, pero sobre todo, todos los adornos que una vez dieron brillo a la casa se habían cancelado.
No más ampliaciones ni nuevas salas, ni frescos ni mosaicos ni mobiliario.
Además, la menor presencia de caravanas y barcos permitió contener aún más los costes.
Siempre estaba el tesoro dacio de Cayo, un antiguo antepasado que todos recordaban solo por la genealogía que había sido colgada en una habitación específica, y todas las reliquias y recuerdos que valían una fortuna.
Sin embargo, había una renuencia a vender incluso uno de esos artículos, ya que todos habían sido criados con la misma línea general.
“Sólo en casos de extremo peligro y después de haber explorado todas las hipótesis posibles.”
En ninguna ocasión se había llegado a este punto y las exigencias habían disminuido significativamente.
La llegada del cristianismo provocó una reducción de la demanda de bienes de lujo, como ropa y alimentos refinados.
Menos sirvientes y menos banquetes, menos recepciones y unas costumbres completamente olvidadas y caídas en desuso.
Se trataba de una visión opuesta a la de toda la época imperial, caracterizada por excesos de todo tipo y por excedentes de metales preciosos, dinero y objetos.
Muchos se habían arruinado o habían decidido venderlo todo y mudarse a Este, donde la opulencia todavía parecía existir.
Las itálicas de Panormo habían resistido a todo y esto se debía a su perfecta unidad y a la ausencia de elementos dispersivos.
Ninguno de ellos había malgastado sus posesiones ni había traído a su casa a nadie inepto o incapaz.
Tácito aún tenía algunos emisarios de la antigua red heredada de sus antepasados y se decía que Alarico estaba muy ansioso de venganza.
“Lo interceptarán mucho antes de Mediolanum”, fue la conclusión.
Estilicón ya no tuvo que enfrentarse a múltiples invasiones, como había sucedido anteriormente con los vándalos y los visigodos.
Los había derrotado por separado y ahora tenía que esperar a que los bárbaros se movieran para luego inmovilizarlos y obligarlos a hacer las paces.
¿Qué se ganó con tal actitud?
Tiempo y dinero.
El primero en particular fue crucial.
Aunque el Imperio había sufrido derrotas y humillaciones, aún no se había derrumbado y aún era capaz de aniquilar pueblos enteros.
Esto se debió a una serie de acuerdos de paz temporales que no tenían como objetivo integrar a los pueblos, sino ganar más tiempo.
Años, décadas y generaciones, todo posponiendo el colapso final.
Ambrosio había sido invitado como auditor al consejo familiar italiano, pero el joven había declinado, alegando razones totalmente comprensibles.
“Nunca me ocuparé de actividades ni de negocios, lo sabes.
No creo que sea correcto escuchar y luego no ponerlo en práctica.
Me quitaría tiempo y no me aportaría ningún valor añadido”.
Ambrogio había sugerido incluir a su hermana Agnese y a su primo Plácido, aunque todavía eran jóvenes.
“Será para ellos una manera de completar su formación y autoconocimiento.
Sus almas se alimentarán de palabras e ideas, de lo hecho y del mundo exterior”.
Garza miró con asombro a su hijo, cuyo físico no se parecía en nada al suyo.
Todavía pensaba en él como un niño, pero Ambrose ya había tomado algunas decisiones de adulto.
Él sabía lo que era su vida y lo que le esperaba.
Seguir los pasos de Druso, César Mario y Procopio, convirtiéndose en la cuarta generación de eruditos que llegaron más allá de la familia para difundir el conocimiento y la fama.
Tal vez Ambrosio habría contribuido a enriquecer aún más la biblioteca, una especie de tesoro escondido e inconmensurable, pues solo los escritos de Aristóteles y Platón habrían supuesto una fortuna, sin contar los tratados de matemáticas y geometría.
Se decía que incluso el conservador de la biblioteca de Alejandría anhelaba apoderarse de esa sabiduría que estaba en manos de ciudadanos privados.
En aquella ciudad, el nombre de los itálicos se había difundido principalmente por Druso, cuya asociación con la escuela pagana de Teón había dado frutos inesperados.
Desde la muerte del anciano sabio y la entrada en vigor de los decretos teodosianos, Procopio no mantuvo ningún contacto con los paganos, prefiriendo crear un vínculo directo y luego corresponderse con Cirilo, el hijo del obispo, designado por su propio padre para sucederlo.
Fue una apuesta a largo plazo, en parte vinculada al mandato papal y en parte conectada a las decisiones y la voluntad del propio Procopio.
El consejo de Ambrosio fue aceptado, aunque sólo fuera porque todos conocían su figura.
“Pronto nos superará en conocimiento”.
Todos esperaban un enfrentamiento con Procopio, excepto este último, que era ciego a los acontecimientos de su familia.
La noticia del descenso de Alarico y de los preparativos de Estilicón llegó a Roma.
Rávena era imposible de conquistar por lo que el general interceptó a los visigodos no lejos de Verona.
Después de las calendas de junio, tuvo lugar la batalla de la que dependía el destino de toda Italia.
Procopio había instado al Papa a tomar precauciones, pero sus advertencias cayeron en oídos sordos.
Aparte de los asuntos de fe, el legado papal no era considerado un consejero político, y esto angustiaba a Procopio, en virtud de sus antecedentes familiares.
Aunque nunca pudo luchar, envidiaba a su antepasado Mario Severo, que había luchado toda su vida en nombre de Dios.
Le habían escuchado por su experiencia, aunque nadie había prestado atención a sus pensamientos.
Parecía una elección doble.
Acción o pensamiento.
No hay conciliación posible.
El calor en Roma era agobiante y Procopio sufría constantemente, sobre todo porque la ciudad ya no estaba dotada de viviendas salubres, sino que casi todo estaba abandonado a su suerte.
No más nuevos acueductos, no más nuevos balnearios, cada vez menos mantenimiento, despoblación progresiva que había afectado sobre todo a la Suburra, menos funcionarios administrativos y menos mercancías.
Todo disminuyó, excepto una cosa.
La presencia y omnipresencia de iglesias y lugares de culto cristianos, embellecidos con reliquias de templos paganos, ahora cerrados y en proceso de ser saqueados.
Los pocos paganos que aún resistían no encontraban paz y consideraban a la mayoría cristiana como saqueadores y devastadores.
Obras de arte que desaparecieron para siempre, simplemente por ser consideradas blasfemas.
¿Y qué sabían los hombres de lo que estaban haciendo?
Nada.
Más bien, justificaron tales acciones en nombre de la verdad.
Procopio permaneció en Roma hasta que llegó la esperada noticia.
Los visigodos derrotados y en retirada hacia las montañas.
Sonrió y se despidió del Papa con su misión en África en mente.
Se decía que el obispo de Roma que había sucedido a Anastasio era su hijo, e Inocencio tenía una cosa en mente.
“Todo depende de Roma.
Ningún obispo puede hacerlo solo”.
Sintió la necesidad de unir a toda la jerarquía episcopal en torno a la figura del Papa, sin más distinción entre Oriente y Occidente.
“Necesitamos crear unidad de propósitos y si hay disputas, todo debe venir aquí”.
Procopio fue ayudado por un joven patricio, amigo de la familia del Papa.
Provenía de Oriente, concretamente de Asia Menor, cerca de Constantinopla.
Descendiente lejano de la gens Claudia, su familia había ido adquiriendo cada vez más rasgos helenísticos, hasta el punto de que llevaba barba según la costumbre griega.
Era joven, tenía diecisiete años y todavía inexperto en la vida y sus implicaciones.
“Llévalo contigo.
En África recorrerás las principales diócesis y conocerás a todos los obispos.
Os confío estas encíclicas y recogeréis opiniones”.
Procopio tuvo que aceptar, de lo contrario no habría sido legado papal, pero le pareció que lo alejaban del corazón del asunto.
Todo ocurrió mucho más al norte, en el eje entre Italia, Iliria y Constantinopla.
Y, por encima de todo, estaba la cuestión principal del arrianismo, al que pertenecían tanto los visigodos como muchos creyentes de Oriente.
Los primeros, agotados por el hambre y el frío, con Alarico corriendo el riesgo de perder la vida, tuvieron que firmar una paz deshonrosa para sus ambiciones.
No más tributos recibidos del Imperio, no más incursiones en Italia, restitución del botín, urbanización todavía en la parte occidental, sino entre Dalmacia y Panonia.
Alaric no tuvo elección.
Sabía que sería utilizado como un primer escudo contra los hunos y su deseo de invadir Occidente, pero sobre todo como una ofensiva de Estilicón contra el Imperio de Oriente.
El general no había olvidado la doble orden de alto que Arcadio le había dado en los años anteriores y también el hecho de que siempre había derrotado a los visigodos.
Procopio miró al joven Teofrasto Claudio, quien reconoció el escudo de armas de los italianos en sus barcos.
“¿Entonces ustedes son los dueños de la biblioteca?”
Procopio sonrió.
En el pasado, se les habría reconocido por algo más.
Para el comercio y para la producción de califas, para caballos o para grano, para vino o para comandantes militares.
Ahora bien, fue la biblioteca la que los hizo famosos y Procopio no había gastado ni tiempo ni dinero en embellecerla o mantenerla.
Teofrasto, con la típica despreocupación de los jóvenes, antes de embarcar preguntó si era posible visitarlo y cuándo.
“Sería un honor para mí”.
Procopio pensó en ello.
Quizás a su regreso, después de terminar su misión.
No quiso hacer promesas definitivas ni asumió ningún compromiso.
Su conciencia habría trabajado en las sombras, una vez que hubo notado el gran deseo de aprender de Teofrasto, sus excelentes credenciales como hombre de fe y de probado origen noble.
Sin conocer el futuro, Procopio determinaría el destino de la familia.
Dependió de él, aquel que nunca se había preocupado por crear descendencia ni por tomar medidas para continuar con ninguna tradición.
El hombre que se consideraba libre de todo excepto de la voluntad de Dios estaba en un viaje, y cada paso que daba conducía a la conclusión natural de los acontecimientos posteriores.
Unidos entre sí según una lógica precisa, abstrusa para la mente humana, pero tan inevitable.
Agnese esperaba su admisión en el consejo familiar sin dudar nada.
Las sorpresas son tales cuando no se revelan y esto fue lo que todos pensaron, incluido el general Estilicón y el derrotado rey visigodo Alarico.
II
405-407
––––––––
Procopio abrió la carta que venía de Alejandría, Egipto.
Había reconocido el sello del obispado y tal comunicación sólo podía venir de Cirilo, hijo del obispo y su heredero en todo, quien ya se había distinguido por varias acciones, todas ellas admirables.
Había marginado a los paganos, obligándolos a esconderse y a renunciar a casi todas sus posesiones, cerrando muchas de sus escuelas y prohibiéndoles difundir sus teorías erróneas.
En el plano de la doctrina cristiana, Cirilo luchaba contra la difusión de las herejías y esto lo ponía en común con el destinatario de la carta.
Procopio leyó con avidez las palabras allí escritas.
Esta fue una noticia positiva en todos los ámbitos.
Como nota final, la carta contenía una frase seca.
“Teón de Alejandría ha muerto.”
Procopio sabía a quién se refería Cirilo.
Teón había sido el director del Serapeum, el edificio destruido años antes por los propios cristianos, bajo el mando de Procopio y del propio Cirilo.
Fue un pagano, un excelente matemático y padre de Hipatia, también filósofo, matemático y astrónomo de extracción neoplatónica.
Ambos eran conocidos por Procopio, ya que su antiguo antepasado Druso era un gran amigo de su familia.
Junto con Teón, Druso había elaborado algunas bellas discusiones matemáticas y filosóficas y habían discutido interminablemente el sistema ptolemaico y el uso del astrolabio plano, construido e inventado por el propio Teón.
Procopio no reaccionó excepto con una mueca de desprecio.
Todavía recordaba a Hipatia, aquella mujer once años mayor que él y que había sido la causa de sus primeros y únicos ardores pasionales.
El hecho de que le hubieran ignorado había encendido la ira de Procopio, que había reprimido en lo más profundo de su ser.
Después de años, parte de la venganza se había cumplido.
Por lo demás todo fue como esperaban.
Avance lento pero progresivo de la centralidad del catolicismo, aunque el Papa estaba preocupado.
“Estos obispos orientales piensan demasiado en su poder”.
Temía una escisión a raíz de lo que venía sucediendo desde hacía tiempo en el Imperio Romano.
La división entre Este y Oeste fue sólo un ejemplo, pero aún así la gente vivía en paz.
Mucho más compleja había sido la cuestión de los usurpadores, numerosos y dispersos en diversas épocas.
Procopio fue interrumpido por la llegada de Teofrasto.
El joven estudiaba en Roma las artes del trivium y del quadrivium, junto con la doctrina de la Iglesia.
No había visto la biblioteca de Panormus simplemente porque Procopio no se había detenido en la casa.
¿Qué aprendiste hoy?
Procopio estaba haciendo, con un desconocido, lo que nunca había querido hacer con su propia familia: dirigir su educación.
Rompiendo una tradición que se remontaba a Druso, se había negado a tomar a sus sobrinos bajo su mando después de que cumplieran doce años, algo que en cambio había aprovechado al máximo.
La razón no fue su falta de voluntad de enseñar, sino su deseo de abandonar aquella casa.
Quería sentirse libre y sin restricciones, sin tener que esperar hasta que el hijo menor, Plácido, cumpliera dieciocho años.
Esa era la edad que se consideraba el límite entre la educación general y lo que todo el mundo haría.
“Debería haberme quedado en Panormo dos años más, pero en lugar de eso he estado vagando libremente y sin límites durante más de quince años”.
Se sintió renovado y escuchó atentamente lo que Teofrasto decía.
Diligente, dispuesto, pero no ingenioso.
Ciertamente no es adecuado para la filosofía o la teología, sino para una tarea práctica.
Dadas las circunstancias del joven, tuvo que buscar una esposa y formar una familia mientras dedicaba sus esfuerzos a una profesión.
Esta fue la idea de Procopio, compartida por todos los adultos interesados en el joven.
El Papa había escrito así a sus padres, que vivían cerca de Constantinopla, y había establecido que, si Teofrasto no encontraba esposa en el plazo de dos años, regresaría a casa para cumplir su misión y su propia voluntad inconsciente.
Sin embargo, Teofrasto no había desistido de su deseo de visitar la famosa biblioteca de Panormo y se estaba volviendo insistente.
Aunque a Procopio no le gustaba hacer alarde de lo que no había seguido personalmente, logró sacar una conclusión que fue suficientemente convincente para todos.
Si no hubiera habido una misión que cumplir o noticias significativas de las fronteras, habría aceptado el viaje.
“Dos meses”, se había dicho Teofrasto, durante los cuales redobló sus esfuerzos para completar su educación, ya que se vería catapultado a la presencia de tanto conocimiento.
Procopio habría encontrado cualquier excusa plausible para posponer su partida, pero no había mucho que discutir.
Todo parecía congelado en un estado de espera.
Alarico permanecía tranquilamente en Iliria y poco se sabía de los demás bárbaros.
La Galia y Britania estaban ahora muy lejos, especialmente la segunda provincia, que ahora se consideraba esencialmente perdida.
Había que defender el corazón del Imperio y no buscar extravagancias en las zonas periféricas.
No hubo novedades teológicas, aunque, en algún lugar y oculto a todos, seguramente había alguien que elaboraba teorías diferentes a las de los concilios y de la doctrina oficial.
¿Cómo detectar a estos impostores?
-No te preocupes, Procopio.
Ellos serán los que se muestren, porque eso es lo que quieren”.
El carácter seráfico del Papa Inocencio se adaptaba poco al carácter voluntarioso de Procopio, que sentía cada vez más el fuerte llamado a la acción.
A pesar de sí mismo, tuvo que aceptar cumplir el deseo de Teofrasto.
Fue al puerto para averiguar con qué frecuencia atracaban los barcos de la familia.
Roma era ya un puerto secundario de mercancías, no tanto por su población, todavía claramente mayoritaria respecto a cualquier otra ciudad imperial, sino por sus necesidades.
Menos patricios y ninguna delegaciones imperiales o administrativas importantes significaron una menor demanda de bienes y alimentos y, por lo tanto, poco interés comercial.
“Dentro de una década”, le dijo a Teofrasto, despertando el entusiasmo del joven.
Lo que para aquel desconocido resultaba estimulante era en cambio una práctica cotidiana para toda la familia de los Itálicos de Panormo, especialmente para Ambrogio, quien a sus veinte años ya había superado en cultura general a todos los demás miembros de la familia.
Uno a uno, se habían sometido voluntariamente a los desafíos con Ambrogio y el joven de veinte años había salido victorioso en todos ellos y en todas las disciplinas.
Ahora conocía seis idiomas diferentes y podía disertar en cada uno de ellos, haciendo listas de historias, fechas, lugares, paisajes, costumbres y pensamientos filosóficos o teológicos.
En el camino concebido por Druso, Ambrosio se encontraba ahora en la etapa final de lo que su propio antepasado había llamado "maestro supremo", con una posdata particular:
“Quien haya llegado hasta aquí, tenga cuidado.
Para completar esta última parte se necesita tanto esfuerzo como todas las demás juntas.
En otras palabras, ¡solo estás a medio camino!
Ambrosio no se desanimó y continuó impávido.
Él veía el final del viaje como el desafío final, es decir, el propio Procopio, y por eso nunca abandonó la biblioteca.
Había logrado relegar las demás actividades a su hermana y a su prima, convenciendo a todos los adultos a aceptar un estado de cosas ya decidido para el futuro.
Agnese, con un futuro marido aún desconocido, dedicaría el resto de su vida a administrar los campos, como siempre había sido su sueño y anhelo, mientras que Plácido, también con esposa, se dedicaría a la ganadería y al comercio.
Sin embargo, el niño más pequeño escondía en su interior un secreto que nadie conocía y que él guardaba como un preciado cofre del tesoro.
“Quiero irme de aquí y ver el mundo”, se había dicho.
En su mente, los oficios no debieron ser los que tejía su padre, manejando todo desde Panormo sin moverse nunca.
Plácido quería ser un verdadero comerciante, pero sabía lo que todos los demás le responderían:
“No es el momento adecuado.”
Ésta fue la conclusión acordada en cada consejo familiar al que había asistido.
Plácido no quería creerlo.
Acostumbrado como estaba a la seguridad de su patria y de Sicilia, ciertamente no imaginaba los peligros que el Imperio y sus habitantes enfrentaban en casi todas las zonas, incluso en Italia.
Los visigodos estaban listos para invadir nuevamente el corazón del Imperio Occidental, pero esta vez no con Alarico a la cabeza.
El general y el rey habían firmado un pacto y lo respetarían, conscientes de lo que significaría enfrentarse a Estilicón.
Perder y arriesgar la vida.
Si alguien más hubiera querido intentarlo, sería bienvenido, y Alaric no se habría opuesto, dejándolos a su suerte, es decir, a una muerte casi segura.
Sin saber lo que encontrarían en Panormo, Procopio y Teofrasto desembarcaron en el puerto, recibidos por la habitual brisa que esparcía diversos olores.
Teofrasto quedó encantado con la dulzura de las aguas y los olores, pero Procopio quiso advertirle.
“Ten cuidado, aquí no todo es lo que parece.
En algunos aspectos es incluso mejor, pero esta tierra tiene el poder de hechizarte y hacerte vincular con ella.
Todos mis familiares son víctimas de esta voluntad que los encadena y no los libera”.
Teofrasto no habría escuchado nada de esto y habría quedado encantado.
De los cerros, de los paisajes, del mar, de los cultivos, de los animales.
Casi olvidamos el motivo de su visita.
Procopio fue anunciado después de haber pasado un día entero al aire libre mostrando a sus invitados sus posesiones.
Beteuse fue el primero en darle la bienvenida.
Al fin y al cabo, ella debía ser considerada la matriarca anciana, de más de sesenta años.
Detrás de ella venían los cuatro hermanos y cuñados que tenían el poder de decisión.
Procopio los saludó y presentó al joven Teofrasto Claudio.
“¿Y dónde están los demás jóvenes?
Estoy seguro de que Teofrasto tendrá muchas más cosas en común con ellos”.
Amalasunta le informó a su prima.
“Agnese y Plácido se preparan para la última cena, mientras que para Ambrogio es mucho más sencillo.
"Está en la biblioteca, como siempre, a todas horas de todos los días".
Teofrasto aguzó el oído en cuanto oyó la palabra “biblioteca” y sintió envidia de aquel Ambrosio que podía disponer libremente y continuamente de semejante fortuna.
Amalasuntha condujo a Teofrasto al interior de la casa, orientándolo.
“Tendremos un par de habitaciones preparadas sólo para ti”.
Hizo una señal a unos sirvientes y todo empezó a moverse, como un mecanismo perfectamente engrasado.
Cenaron platos frugales, fruto de tradiciones agrícolas y de una herencia rural que veía la calidad, no la cantidad, como su verdadera fortaleza.
Procopio dio gracias antes de partir el pan y compartirlo con sus invitados.
Teofrasto era el invitado y todas las miradas estaban puestas en él.
A Ambrogio no le asustaba la comparación con un estudiante de trivium y quadrivium en Roma, fase a la que ya había superado hacía al menos dos años.
Después de que Procopio hubo expuesto, en términos generales, la situación de Roma y de Italia, así como las disputas teológicas, Tácito le sugirió que, además, sería mejor discutirlas durante el consejo de familia.
Si había una regla que todos siempre habían respetado era que, delante de desconocidos, nunca se discutían las prioridades internas.
“Nunca dejes que nadie fuera de la familia sepa lo que realmente pensamos en asuntos de negocios”, era una advertencia todavía válida de Constantino Tiberio, el abuelo de Tácito.
En ese punto, para evitar los silencios incómodos que surgen entre un grupo de conocidos ante la presencia de un nuevo desconocido, todo tuvo que girar en torno a la figura de Teofrasto.
Y fue tarea del invitado eliminar la vergüenza.
El joven comprendió y planteó un tema que le interesaba mucho, a saber, la conciliación entre la filosofía platónica y aristotélica y la teología cristiana derivada de la exégesis de las Escrituras según el credo niceno-constantinopolitano.
“No es un concepto complejo.
Se trata de purificar el platonismo haciéndolo pasar de la visión neoplatónica y abstrayendo las ideas primitivas de un alma ultraterrena en un alma espiritual.
Para Aristóteles la relectura debe situarse en el motor inmóvil que no es otro que Dios con su providencia y su voluntad”.
Ambrose había respondido de manera concisa y perfecta.
Ni siquiera Procopio hubiera podido lograrlo con tanta rapidez y eficacia, pero Ambrosio no se detuvo.
“Si quieres, a partir de mañana puedo llevarte a la biblioteca y mostrarte el camino lógico.
Se trata de siete escritos diferentes que deben leerse en secuencia.
Cada uno abre una puerta al otro.
Completé este viaje interior hace tres años, gracias al índice y las notas de mi antepasado Druso Metelo”.
Ambrosio mostró certeza en sus argumentos y una visión integral de la biblioteca.
No era posible conocer su disposición completa, ni siquiera pensando mentalmente en la ubicación de los escritos.
Procopio se sirvió un poco de vino y siguió adelante.
Él no se preguntaba cómo lo había logrado el joven, pero su familia sabía de los esfuerzos que había realizado a lo largo de seis años.
Ambrogio nunca se había tomado un descanso y vivía allí y era obvio que sabía todo sobre lo que allí se guardaba.
Él mismo había comunicado que, en el plazo de cuatro años, completaría todos los estudios posibles entre esos tomos y decidiría qué hacer con el futuro.
Plácido miró fijamente el rostro del invitado.
Teofrasto parecía asombrado y aturdido, casi aterrorizado ante tanto conocimiento.
“Gracias, no esperaba tanto para una cena informal.
A partir de mañana estaré completamente absorto en esos escritos”.
Sonrió, como si quisiera aceptar un desafío que sabía que estaba perdido desde el principio.
Se sentía uno de esos guerreros que, aun conociendo la superioridad del enemigo, no dudan en aceptar la lucha.
Había grandeza en esto, el legado de un estoicismo que nunca había muerto definitivamente.
Pasado los siglos, limpio de reminiscencias paganas, incluso en el martirio cristiano había algo de estoico, pero todo fue hecho por la fe en Dios.
Ese fue el salto superior que unió a todos los invitados alrededor de esa mesa.
Inés había permanecido en silencio, incapaz de alcanzar el nivel de discusión al que habían llegado Teofrasto y Ambrosio.
Ella miró con recelo al joven, sólo dos años mayor que ella.
Parecía sereno y con sólidas tradiciones familiares.
El rostro era redondo, perfectamente simétrico, con cabello y barba negros pero bien cuidados.
Ninguna influencia bárbara ni oriental, es decir, aquella que vino de Heron.
En la mesa, sólo dos mujeres se dieron cuenta de lo que estaba a punto de suceder.
Y no fue la madre de Agnese ni la propia protagonista de la historia.
Clovis y Beteuse sintieron que la sangre bárbara hervía dentro de ellos.
Indomable, apasionado, difícil de entrenar.
Habían tratado de ocultarlo durante la mayor parte de su existencia en Panormo, pero de vez en cuando volvía a despertar.
Fue esto lo que indujo a sus maridos a casarse con ellas y vivir con ellas, primero en el amor y luego en la vida.
Ambos captaron el sutil vínculo tácito que se había establecido.
Inés por modestia, Teofrasto por ignorancia momentánea.
No fue el conocimiento de la biblioteca, sino algo más lo que habría atraído y retenido al huésped.
Cuando Teofrasto hubo satisfecho su sed de conocimiento y hubo visto la inmensidad de la biblioteca y cuando se dio cuenta de la completa superioridad de Ambrosio, comprendió su verdadera naturaleza.
Como habían predicho Procopio y el Papa, Teofrasto tendría una crisis de identidad.
“Por mucho que lo intente y por mucha fuerza de voluntad que ponga, nunca seré ingenioso ni erudito.
Ambrogio es de otra naturaleza y lo entendí.
¿Qué tengo que hacer?"
En la visión de Procopio, ese habría sido el momento de regresar a Roma y convencer al joven de regresar con su familia cerca de Constantinopla para aprender un oficio y tomar una esposa.
Pero ni siquiera Procopio había tenido en cuenta la inevitabilidad de la providencia y sus caminos majestuosos que conducen a la voluntad divina por encima del desarrollo de los acontecimientos.
En medio de una crisis de identidad de pleno verano, huyendo desesperadamente de la domus, Teofrasto se habría dirigido a los campos.
Ilimitado e inmenso, con el trigo ya segado y los sirvientes ocupados en recogerlo en gavillas y molerlo o desgranarlo.
Con los olivos cargados y las viñas repletas de uvas, con la espelta lista para ser recolectada.
En aquel caos bucólico, una figura habría sobresalido en el horizonte, iluminada a contraluz y envuelta en el calor del sol de aquella tierra.
Era Agnese, flotando en su mundo ideal.
La joven habría sido el salvavidas de Teofrasto, la revelación al final del camino hacia la iluminación.
El futuro estaba ante nosotros, el mismo que vio a los visigodos cruzar los Alpes y entrar en el norte de Italia en busca de conquistas.
No se habrían dejado detener ni en Verona ni en Mediolanum, pero pretendían penetrar mucho más profundamente.
Pasos lentos hacia una meta que, al menos, no este ejército.
El amor y la muerte, como siempre, viajaron de la mano.
*******
Luténico había abandonado a su esposa Abbinia sin dudarlo y se había unido a la banda de visigodos que había entrado en Italia bajo el liderazgo de Radagaisus.
“Esta vez regresaré victorioso”, le había dicho a Abbinia, quien estaba embarazada y daría a luz cuando su marido se encontrara en guerra.
Lo que Luténico no podía soportar era hasta qué punto su rey Alarico le había hecho oscilar entre alianzas y rivalidades con los romanos, ya fueran de Oriente o de Occidente.
Habían confiado demasiado en esa raza y tuvieron que hacérselo pagar.
Ya había perdido a un hermano, una madre y una tía en las diversas batallas que Alarico había librado en Mediolanum o en las montañas.
Los romanos los habían derrotado y, por pura suerte, Luténico había sobrevivido, mientras que su hermano Clemente había muerto cerca de Mediolanum.
Lo peor les tocó vivirlo en invierno, en las montañas que separaban Italia y Nórico.
Agilulfa, su madre, junto con su tía Cleopia habían muerto de hambre, e incluso su prima Ossiana y su marido Eunico estuvieron a punto de correr la misma suerte.
En respuesta, ¿qué hizo Alarico?
Había aceptado las condiciones del Imperio Romano y del general Estilicón, aquel que los había derrotado varias veces.
Se había retirado a una zona remota y desde allí tuvo que someterse a las órdenes de sus antiguos enemigos.
Lutenico se había calmado por un tiempo, sólo para ver el nacimiento de su primer hijo Gerentius y su nieta Catafrina, pero luego consideró humillante permanecer inactivo.
Tenía veinticinco años y estaba en la flor de la vida.
Y no habría aceptado luchar por los romanos contra otros romanos u otros bárbaros.
No más.
No después de haber estado tan cerca de conquistar una parte de Italia y no después de haber vagado durante tanto tiempo.
Nació en otro lugar, en Dacia, luego pasó a Moesia y Tracia, finalmente a Iliria e Italia.
Se sentía cerca de su pueblo, al igual que su hermano mayor, quien había sido su guía en todo.
Cada paso de Luténico se había ajustado a lo que Clemente ya había experimentado.
Morir en batalla era posible e incluso probable.
Había que aceptarlo y era parte de las reglas del juego, pero no la muerte por hambre.
Humillante y desgarrador, afectó principalmente a mujeres y niños.
Entonces Lutenico no se contuvo y saludó a todos.
“Te toca a ti”, le había dicho a Eunico, quien siempre se había mostrado reacio a luchar, pero dada la ausencia de hombres habría que convencerlo.
Sin una tierra real, el pueblo había seguido a Alarico como si fuera un líder, pero al final el rey había demostrado ser inadecuado.
Para Lutenico sólo había una solución.
Cambiar de rey.
Radagaisus prometió la guerra inmediatamente y sin demora.
Penetrar profundamente en Italia y derrotar a los romanos y luego negociar desde una posición de fuerza.
“Queremos un pedazo de Italia donde todos podamos vivir”.
Abrazó a su esposa, cuya gordura era evidente.
Abbinia era una mujer muy alta, incluso más alta que Lutenico.
Se consideraba una virtud, ya que podía producir hijos poderosos que servirían en el ejército.
Los deseos de Lutenicus eran conocidos, mientras que Eunico no sabía si él hubiera deseado un futuro así para un hijo varón.
Por eso hubiera sido más feliz teniendo una mujer.
“Tenemos mucho tiempo”, concluyó junto a su esposa Ossiana, muy diferente a Abbinia físicamente.
El embarazo la había agrandado un poco, signo de prosperidad y de buena salud para alguien que, en cambio, luchaba cada año contra el espectro del hambre.
La zona donde se asentaron no era tan rica como Italia, pero no estaba mal.
A un día de viaje aproximadamente estaba el mar, y si uno aguzaba la nariz podía oler sus delicados aromas.
La tierra, sin embargo, era estéril y sólo más al norte había bosques y lagos.
“Aquí no hay mucho cultivo, salvo en la costa”, habían concluido los sabios del pueblo.
Italia era sin duda mejor, pero no era la presa fácil que le habían hecho creer a Alarico.
Al menos el Emperador del Este había jugado con inteligencia, sabiendo muy bien lo peligroso que era Estilicón.
Casi nadie tuvo los escrúpulos que sólo tuvo la generación anterior.
Los visigodos se habían convertido al cristianismo arriano, pero esto no les impidió seguir luchando.
Después de todo, eso es lo que hicieron la mayoría de los pueblos bárbaros.
Y lo que Lutenico había oído fue suficiente para convencerlo de lo correcto de su acción.
Los vándalos, alanos y suevos irrumpieron hacia el norte, desde Germania hacia la Galia.
“¿Si no ahora, cuándo?”
Había intentado convencer a la mayor cantidad de gente posible, pero sólo unos pocos se habían marchado, ya que la mayoría seguía siendo leal a Alaric.
En realidad, dividieron el territorio, integrado por muchas tribus y ya no a nivel unitario.
Alarico no se había movido y tenía la intención de permanecer en el pacto con Estilicón.
“Verás que cambiarás de opinión y vendrás a Italia después de nuestra victoria”.
Lutenico estaba seguro de ello y ni siquiera miró atrás cuando salió del pueblo.