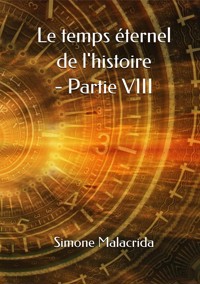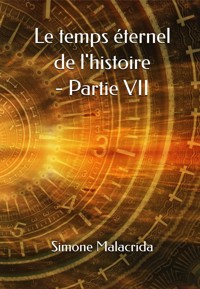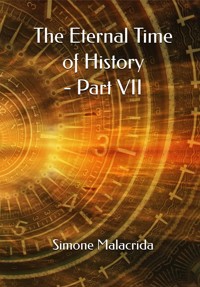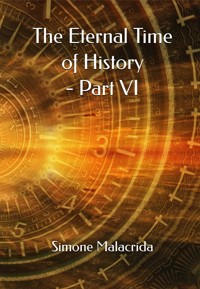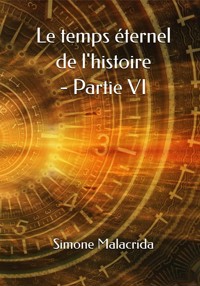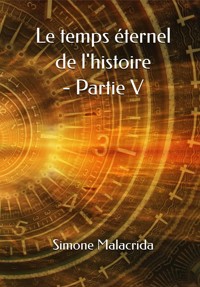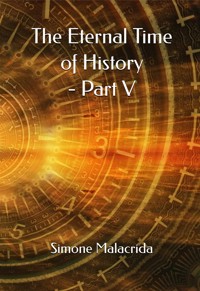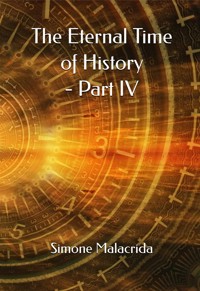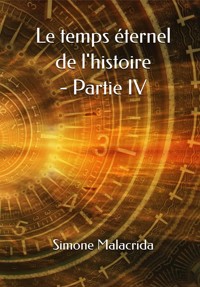2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Simone Malacrida
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El nuevo curso de la historia tras la caída definitiva del Imperio Romano de Occidente se reinterpreta a través de las historias de tres parejas de gemelos, ambientadas en distintos lugares y contextos.
Junto a un fugaz anhelo de restauración proveniente de Oriente, que presenció el gran esplendor de la era de Justiniano, pero también el colapso definitivo debido a la peste y las interminables guerras que asolaron lo que quedaba del Imperio, la nueva era se caracterizó por la consolidación del poder franco y la invasión de los lombardos.
Ambos pueblos se verían obligados a lidiar con delicados equilibrios internos derivados de tradiciones tribales, la preponderancia de la religión en este nuevo panorama y la difícil integración de los diversos grupos étnicos y culturas preexistentes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tabla de Contenido
SIMONE MALACRIDA
“ El Tiempo Eterno de la Historia - Parte VI”
INDICE ANALITICO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
SIMONE MALACRIDA
“ El Tiempo Eterno de la Historia - Parte VI”
Simone Malacrida (1977)
Ingeniero y escritor, ha trabajado en investigación, finanzas, política energética y plantas industriales.
INDICE ANALITICO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
NOTA DEL AUTOR:
El libro contiene referencias históricas muy específicas a hechos, acontecimientos y personas. Tales acontecimientos y tales personajes realmente sucedieron y existieron.
Por otra parte, los personajes principales son producto de la pura imaginación del autor y no corresponden a individuos reales, así como sus acciones no sucedieron en la realidad. No hace falta decir que, para estos personajes, cualquier referencia a personas o cosas es pura coincidencia.
El nuevo curso de la historia tras la caída definitiva del Imperio Romano de Occidente se reinterpreta a través de las historias de tres parejas de gemelos, ambientadas en distintos lugares y contextos.
Junto a un fugaz anhelo de restauración proveniente de Oriente, que presenció el gran esplendor de la era de Justiniano, pero también el colapso definitivo debido a la peste y las interminables guerras que asolaron lo que quedaba del Imperio, la nueva era se caracterizó por la consolidación del poder franco y la invasión de los lombardos.
Ambos pueblos se verían obligados a lidiar con delicados equilibrios internos derivados de tradiciones tribales, la preponderancia de la religión en este nuevo panorama y la difícil integración de los diversos grupos étnicos y culturas preexistentes.
“Bueno, creo que la adversidad beneficia más a los hombres que la prosperidad; pues esta última siempre engaña con la apariencia de felicidad cuando parece favorable, mientras que la primera siempre es verdadera, cuando por su constante cambio se muestra inestable. La primera engaña, la primera instruye.”
Severino Boecio, "Sobre la consolación en la filosofía"
I
502-504
––––––––
Odetta aún no se había acostumbrado a vivir en la ciudad, aunque se encontraba en una zona periférica del ahora decadente Aureliano, un centro que una vez estuvo ubicado en la Galia, pero que ahora formaba parte del reino de los francos, justo en la frontera con el de los burgundios.
Llevaba viviendo allí cuatro años, siguiendo a su marido Rigoberto, un carpintero de veintiséis años que no había dudado en tomar decisiones por todos cuando había que decidir el futuro de él mismo, de su esposa y de sus futuros hijos.
“Nos iremos y tú me seguirás, mujer.”
Rigoberto dominaba a su esposa Odetta en todos los sentidos.
Físicamente, era un hombre alto y corpulento, con una espesa cabellera rubia que llevaba suelta y cuatro túnicas diferentes, que debía usar según la estación del año.
Las aldeas improvisadas ubicadas en el campo no le interesaban, ya que allí solo había materia prima, es decir, madera, mientras que en la ciudad había compradores.
No solo la nueva clase dominante de los francos, sino también los antiguos habitantes galo-romanos.
Completamente ajeno a la historia que había tenido lugar apenas medio siglo antes, con la invasión de los hunos, Rigoberto solo tenía la mirada puesta en el presente.
Era analfabeto y no tenía conocimientos de latín; solo hablaba la lengua germánica de los francos salios, la tribu de la que procedía y que había ocupado la zona al norte de la Galia.
El rey Clodoveo había impuesto dos grandes novedades a su pueblo.
La primera fue la conversión al catolicismo, que Rigoberto y Odetta habían aceptado sin comprender realmente lo que significaba.
Sin demasiados preámbulos, Clodoveo había decidido por todos, desatando el poder capilar de la estructura eclesiástica y convirtiéndose en uno de los primeros pueblos bárbaros en disfrutar de esta ventaja, abandonando tanto el arrianismo como los ritos paganos.
La segunda se refería a la beligerancia clásica de los pueblos bárbaros, a través de una política de agresión continua, pero ya no contra el enemigo de siglos anteriores, es decir, el Imperio Romano, tal como había caído, sino contra otras poblaciones bárbaras vecinas.
El objetivo era el reino de los visigodos, situado al sur del franco, socavando parcialmente el sistema de entrelazamiento tejido por el rey ostrogodo Teodorico mediante matrimonios concertados que habían relacionado a todos los reinos bárbaros.
Esto le interesaba poco a Rigoberto, que nunca había querido involucrarse en tales asuntos.
“La guerra es para maestros o para tontos”, solía decir.
En su opinión, el hombre común tenía que aprender a sobrevivir, a disfrutar de los placeres de la vida y a tener hijos, los únicos que heredarían el trabajo y la propiedad.
De acuerdo con la Ley Sálica, para Rigoberto las mujeres no significaban nada.
Una esposa solo servía para satisfacer a su marido y para dar a luz hijos, preferiblemente varones.
Por esta razón, había tratado a Odetta con desprecio cuando, dos años antes, ella había dado a luz a hijas gemelas.
Tener una mujer ya era una pequeña desgracia, pero tener dos al mismo tiempo era aún peor.
Crimilde y Casilde eran indistinguibles en todos los sentidos.
Solo Odetta era capaz de hacerlo, mientras que Rigoberto, por si acaso, siempre los llamaba juntos.
En realidad, había interactuado poco con ellos.
“Los hijos son asunto de mujeres, y si son niñas, serán niñas para siempre.”
Odetta se sentía abrumada por cada insulto y por tener que arrepentirse.
“Ve a la iglesia y pide gracia.”
Ahora que estaba embarazada de nuevo, la joven de veintidós años dividía su tiempo entre dos tareas principales.
Cuidar de las niñas pequeñas y de la modesta casa, una choza lúgubre y siempre húmeda, y rezar por el futuro embarazo.
Su vientre crecía cada vez más y sabía que solo tenía una oportunidad para redimirse.
“Padre, que sea un niño.”
Esta era su oración interior, la cual dirigía varias veces al día a una entidad que no comprendía.
La gente seguía inmersa en grandes tradiciones paganas, y los ancianos aún recordaban lo que se les había transmitido por tradición.
El riesgo de mezclarse con el paganismo era alto, pero esto no interesaba a los poderosos.
Lo importante era la fachada y el vínculo que se había establecido; para la gente, los sacerdotes habrían sido suficientes.
Hombres que, como mínimo, sabían leer y escribir y que habrían ejercido una fuerte influencia sobre aquellos que no podían ofrecer resistencia.
Ni elocuencia, ni lógica, ni riqueza.
Lo único que se necesitaba era que entendieran latín, pero habría sido mucho más fácil consagrar sacerdotes pertenecientes al pueblo franco, y ellos se habrían tomado la molestia de explicar los Evangelios a la multitud.
Rigoberto recibía constantemente la visita de los leñadores que le proporcionaban la materia prima, y por eso iba a la casa de al lado de la suya.
Allí había construido una especie de ampliación, estrictamente de madera, simplemente para resguardarse de la lluvia.
Debajo, guardaba sus herramientas de trabajo y todo lo necesario para dar forma a las piezas requeridas.
Nada sofisticado ni artístico.
Además, eran tablones y postes para construir chozas o cercas, o algunas piezas cuadradas para un banco.
No había mucha riqueza y a todos solo les importaban las necesidades básicas.
“Cinco piezas más.”
Los acuerdos se cerraban de boca en boca y sin ningún tipo de contrato, algo que no habría atraído a la antigua nobleza.
—Son pocos, aunque sean ricos —había recalcado Rigoberto, que solía gastar parte de sus ganancias en la taberna que servía vino, situada justo enfrente de ese tipo de tiendas.
Había elegido cuidadosamente el lugar de la ciudad al que mudarse, después de haber visto cómo vivía la gente allí.
“Todo el mundo va a la taberna.”
Desde entonces, habían visto pasar inviernos y veranos, lluvias y calor, gente que llegaba a Aurelianum y otra que se marchaba.
Era un mundo en evolución y con gran incertidumbre, especialmente debido a las consecuencias de las guerras.
Si hubieran perdido, habrían tenido que marcharse, igual que habían llegado a esos lugares.
Tanto Rigoberto como Odetta habían dejado atrás a sus respectivas familias, en las que aún había padres que recordaban los tiempos del bosque.
Fue allí donde nació la tradición familiar de la carpintería, mientras que por parte de Odetta los hombres siempre se habían dedicado a la agricultura.
Aunque la madera era necesaria, el índice de consumo de la sociedad era bajo en comparación con el pasado, cuando los romanos la requerían principalmente para alimentar las termas.
Habían deforestado grandes extensiones de terreno, mientras que ahora la vegetación estaba recuperando lentamente su espacio natural.
Las mismas carreteras, mal mantenidas en comparación con el pasado, se estaban llenando de arbustos y pequeñas plantas, el primer paso hacia una recuperación progresiva de una naturaleza más exuberante.
Odetta miró fijamente a sus hijas.
No tenían mucho que comer, ¿y qué iba a pasar con el recién nacido?
Es más, Rigoberto no quería escuchar razones.
Solo una vez, la joven esposa se había atrevido a responder, afirmando espontáneamente:
¿Esto es todo lo que tenemos?
En respuesta, Rigoberto la abofeteó, haciéndola volar al suelo y sacudiendo su pequeño cuerpo.
Al menos, si hubiera seguido en el campo, cerca de sus padres, habría podido reunir algunos bocadillos, especialmente para sus hijas.
Se había dicho a sí misma que tal vez podría empezar a trabajar como sirvienta, pero no hasta dentro de tres años.
¿Quién habría cuidado de los niños?
En los pueblos, todos crecían juntos y en comunidades, pero no en las ciudades.
En Aureliano, la comunidad galo-romana despreció a los recién llegados, a pesar de que formalmente eran los nuevos amos.
Sin embargo, solo se trataba de los guerreros y nobles, un porcentaje minoritario de toda la población, de la cual Rigoberto y Odetta formaban parte.
Por mucho que lo intentara el marido, el acceso al botín era prácticamente inexistente, y la única opción real era trasladarse a lugares antes inaccesibles para obtener nuevas oportunidades.
Así pues, aunque se consideraba un innovador, Rigoberto se había encauzado perfectamente por un camino predecible, en el que cada día tenía que luchar por su existencia.
Poco tiempo para elevar el espíritu si todo se centra en la satisfacción de meros instintos primarios.
—Necesitamos una guerra —se había dicho Rigoberto, y su esposa simplemente no lo entendía.
No podía saber que para formar un ejército se necesitaban arcos y flechas, ballestas y otros materiales, todos ellos hechos de madera.
Aparte de los criadores de caballos y los herreros, los carpinteros solo podían contar con los beneficios de una guerra.
—No como los granjeros —se burló el hombre mientras luchaba por alisar lo que la naturaleza ya de por sí es áspero.
Era plenamente consciente de la enorme destrucción que una guerra causaba en los campos y lugares devastados.
Por este motivo, había ido a la ciudad.
Aparte de los asedios, las ciudades eran más seguras.
“¿Entonces por qué se van los demás?”, habría querido replicar Odetta, sin saber quiénes eran los que se marchaban, generalmente aquellos que temían ser saqueados y, por lo tanto, ciertamente no eran miembros del pueblo franco.
Odetta se había sentido desorientada y reconocía la llegada de las estaciones no tanto por el cambio de colores de la naturaleza, sino por la temperatura que percibía en la casa.
El frío y húmedo invierno dio paso al abrasador calor del verano, que alternaba barro y polvo.
¡Hace muchísimo calor!
No podía encontrar la paz porque mudarse se había convertido en un esfuerzo casi insuperable.
A juzgar por su vientre desproporcionado, el feto debía de ser bastante grande.
—Tengo el presentimiento de que va a ser un niño —había declarado Rigoberto, olvidando lo grande que se había puesto Odetta durante su embarazo anterior.
La mujer permaneció en silencio y puso pan y hierbas sobre la mesa.
No había mucho más, salvo algo de fruta recogida por los vecinos que habían intercambiado media mañana de trabajo de Odetta por esos platos y una mirada a los dos gemelos.
Al menos, Rigoberto no comía mucho en casa si ya frecuentaba la taberna.
Él tenía la primera opción y, solo después de que se hubiera servido, los demás podían repartirse lo que quedaba.
Odetta lo miró y vio que su mirada ya estaba nublada por el cansancio y el vino de mala calidad.
Se quedó inmóvil, esperando el movimiento de su marido.
Rigoberto se levantó del banco y caminó hacia el lecho de paja.
Era la señal tan esperada.
Él no habría comido nada, por lo que todo habría estado disponible para las tres mujeres de la casa.
Odetta dejó dos sándwiches para sus hijas y tomó uno para ella.
Los dos pequeños se habrían saciado sin demora y habrían pensado en algún tipo de celebración.
Además, había dos manzanas, de las cuales los gemelos solo comieron la mitad.
El resto fue para Odetta, que no podía creer tanta abundancia.
Mañana sería un nuevo día con una nueva lucha por la existencia, pero al menos ahora podía decir que estaba satisfecha.
En cuanto se metió en la cama, sintió que el dolor empeoraba.
Él sabía lo que eso significaba.
Se levantó y se sentó en el banco, cogió un recipiente de madera y vertió agua en él.
Un trapo estaba allí preparado para recibir al recién nacido, y Odetta tuvo que hacerlo todo sola, incluso cortar el cordón umbilical con un cuchillo de cocina.
Rigoberto no habría despertado, pues su letargo era total.
Solo después de que se produjera el parto, presenció la escena con los restos de sangre en el suelo.
El calor sofocante la hacía sudar, mientras sus esfuerzos se volvían cada vez más exigentes.
“¡Vamos, empuja!”
Un orden mental la dotó de un sentido maternal.
Al final solo dejó escapar un grito, liberador y casi disruptivo.
Tomó el cuchillo y le cortó la criatura.
Era un niño, por suerte para él.
Ella sonrió y el bebé empezó a llorar, despertando a los gemelos.
Casilde y Crimilde intentaron vislumbrar la silueta de su hermanito, con los primeros rayos del alba iluminando la escena.
El parto de Odetta había durado casi toda la noche y la mujer estaba angustiada, mientras que las dos niñas pequeñas aún no comprendían que aquel niño indefenso las superaría en todo.
Era el único heredero según la ley sálica, el único que tenía derechos y era considerado.
Una vez despierto, tras expresar disgusto por los olores que se extendían por toda la casa, Rigoberto tomó a su hijo en brazos.
“Él es mi hijo.
Su nombre será Ramberto.
Salió a la calle y empezó a gritar su alegría a todo el mundo, mostrando con orgullo a ese pequeño manojo de alegría que era ese hombrecito.
La jurisdicción e influencia de Odetta sobre Ramberto ya habían terminado.
Tras completar su triunfal recorrido por las casas vecinas, el marido regresó a casa.
“Ahora aliméntalo, mujer.
Que tu leche ayude a mi hijo a crecer sano y fuerte.
Antes de vestirse para ir a trabajar cerca, colmando a cada uno de sus clientes de la alegría de ser padre de un hijo, echó una última mirada a la choza.
“Y limpia este desastre.”
Odetta se ocupó de todo en silencio, mientras miraba a sus dos hijas con compasión mezclada con pesar.
Para ellos, la vida no sería ni fácil ni alegre.
*******
Paldone exploraba las colinas que dominaban la antigua ciudad romana de Vindobona, ahora un montón de escombros en lo que a residencias de los antiguos nobles se refería, junto con un grupo bastante numeroso de viviendas modestas.
Habían llegado allí no hacía mucho , menos de una década, al final de un largo viaje de peregrinación que los había llevado varias veces desde Alemania a Panonia y al interior de Italia antes de dirigirse casi hasta Escitia.
Paldone recordaba lo que su padre le había contado sobre la época en que los lombardos eran súbditos e, incluso antes, lo que le habían contado sobre la libertad de su pueblo.
Su padre llevaba mucho tiempo muerto y su medicina le había sido de poca utilidad, salvo para transmitir sus conocimientos a su hijo.
A solas, como correspondía al recolector de hierbas que servía al sacerdote encargado de los ritos sagrados de la tradición lombarda, Paldone pasó la mano por la espesa barba rubia que distinguía a ese pueblo en particular.
“Mejor aquí que allá abajo en la llanura, cerca del río.”
Las colinas tenían un clima particular y Paldone lo había comprendido explorando a pie, ya que su trabajo no le permitía utilizar animales.
Ya fueran caballos, mulas o burros, sus cascos habrían acabado destruyendo los restos de hierbas y el olor de los animales, saturando así el fino sentido del olfato del recolector.
La cesta de madera que llevaba sobre sus hombros estaba casi llena, aunque su contenido no era pesado en absoluto.
Las hierbas no debían prensarse, so pena de perder sus propiedades.
Una vez que llegaba a la llanura, se colaba en la cabaña del sacerdote para transformar esas plantas verdes o de otros colores en ungüentos o líquidos.
Su arte era secreto y existía la pena de muerte para quien lo violara.
Paldone solo podía legarla a uno de sus hijos varones y, si no tenía ninguno, debía elegir a un niño para criarlo como su heredero adoptivo.
Lo mismo podría decirse del sacerdote, en realidad una especie de chamán que evocaba los antiguos ritos del bosque.
Los lombardos tenían su origen en esa tradición y se habían mantenido fieles a esas divinidades y tradiciones del pasado.
Nombres que infundían terror en la gente, y esto cumplía un propósito constante.
El sacerdote, uno por cada congregación de aldea para reunir a un gran número de personas bajo su mando, era el único que podía hablar directamente con la nobleza de primer orden, es decir, aquellos de entre los que se elegiría al rey.
La mayoría de las veces hacía lo que el rey quería y no podía obtener por la fuerza de las armas.
“Tenemos el conocimiento de los ritos y la capacidad de hablar”, decía siempre Candomargo, el sacerdote con quien colaboraba Paldone.
El hombre, unos diez años mayor que él, estaba satisfecho con el trabajo de Paldone, como siempre.
¡Vamos, antes de que oscurezca!
Él ya había preparado un recipiente metálico tosco en el que hervir las hierbas y luego dejar que el jugo espesara, mientras que otras debían ser trituradas en un cuenco de madera y reducidas a una pulpa.
Paldone ayudó y siguió los extraños rituales de Candomargo, quien recitaba fórmulas en una lengua ahora desconocida para todos ellos.
Era un antiguo dialecto germánico que tenía algunas similitudes con la lengua hablada por la gente, pero también muchos términos completamente desconocidos para todos.
Cada gesto fue estudiado y confería un aura de mayor rigor y austera sacralidad.
Paldone había cumplido con su tarea del día y regresó a casa.
No estaba muy lejos, a unos cien pasos aproximadamente.
Tomó la cesta y la llevó a su mano derecha, con un movimiento que ya se sabía de memoria.
En el corto trayecto se encontró con otras personas y todas lo saludaron con respeto.
Tenía hambre y esperaba que su joven esposa Adalberga, diez años menor que él, hubiera preparado algo suculento.
Le apasionaba la carne seca, ahumada y luego desmenuzada, hervida con agua, un puñado de espelta y verduras variadas.
Ya podía saborearlo y aguzaba el olfato para captar su aroma.
“Así son las cosas”, se dijo a sí mismo.
Adalberga fue una buena esposa.
Hizo todo lo que se podía esperar de una mujer, sin esperar nada a cambio y sin montar demasiados berrinches cuando Paldone estaba de mal humor.
“Mujer, ¿cómo me recibes?”
Adalberga vio la figura de su marido destacando en el claroscuro y se arrojó a sus pies, cogiendo su cesta, su alforja y el abrigo que usaba para protegerse de la intemperie.
Después de eso, y como era práctica común entre ellos, ella le ofrecía su cuerpo y Paldone nunca perdía la oportunidad de tocarle el pecho o los muslos.
"Ahora no."
Principalmente tenía hambre y sed.
Había una bebida fermentada que todos consumían en casa, dada su facilidad de preparación.
Bastaba con cuajar la leche añadiendo una planta ácida, para luego filtrarla y colarla añadiendo cebada fermentada.
La mezcla se diluyó con agua recogida de los pozos en una proporción de un tercio de agua y dos tercios de bebida.
Paldone tomó cinco cucharones y el líquido se desbordó hasta mojarle la larga barba.
Echó un vistazo al rincón más alejado de la cabaña donde dormían sus hijos.
Eran gemelos, aunque eran hombre y mujer.
Era un fenómeno raro y Paldone le había preguntado a Candomargo si era un mal presagio.
“No, en absoluto.
Solo tienes que elegir quién es el principal entre los dos.
Como ves, la naturaleza es cruel y siempre está dividida entre los que mandan y los que se someten.
Para Paldone había sido una decisión fácil.
Ilderico era varón y había sido el primero en salir del vientre de su madre, por lo tanto era el primogénito y el elegido.
Adalgisa era mujer y la segunda, por lo que era una especie de rechazada.
Todo lo que no se había puesto en Ilderico estaba en Adalgisa, quien, desde su nacimiento, tenía un destino sellado.
Ahora tenían poco más de dos años y medio y aún no entendían cómo funcionaba el mundo.
La referencia para ambos la dio Adalberga, quien tenía la tarea de criarlos, posiblemente sin exponerlos a riesgos y enfermedades.
Era cierto que, dada la posición de Paldone, los pequeños podían tener un acceso privilegiado a la atención médica y esta era también la razón por la que Adalberga se consideraba afortunada.
A cambio de esto, su familia le había ordenado obedecer a su marido en todo y nunca ceder ante sus peticiones.
Adalberga había sido literalmente vendida por su padre, dado que pertenecía a otro linaje tribal de los lombardos.
Ellos pertenecían a los llamados Gausi, mientras que Paldone era súbdito de la tribu que representaba al rey en el cargo, Tatone, perteneciente a la casa Letingi.
Por esta razón también, Adalberga se encontraba en una posición sumisa y había cumplido las órdenes de Paldone.
El marido disfrutó de una buena comida, incluso le sobró algo para el día siguiente, un hecho que Adalberga aprovechó de inmediato.
No era habitual saber de antemano que se podía contar con un acompañante, dado que normalmente se razonaba con poca visibilidad temporal.
Ahora ya sabía lo que Paldone haría.
Una vez que tuvo el estómago lleno, dio rienda suelta a lo que había estado anhelando todo el día.
Adalberga se desnudó y permaneció de pie frente a su marido hasta que él lo consideró oportuno.
Sabía lo que le gustaba a Paldone y lo satisfacía plenamente, sin escrúpulos ni vacilaciones.
Podía oler el día impregnado en sí mismo: el musgo y las hierbas de la ladera, el barro y el sudor, la carne y la bebida fermentada, los ungüentos y las pociones.
Ese aroma, una mezcla de placer y repugnancia, le habría acompañado durante los días siguientes, ya que era raro poder lavarse y normalmente se hacía en el río o en un arroyo junto con las demás mujeres de la zona.
Por turnos, ya que algunos de ellos tenían que cuidar a los niños.
“Que este sea el momento oportuno.”
Paldone esperaba tener más hijos, ya que era consciente de la alta tasa de mortalidad antes de los seis años.
Observó qué pacientes acudían a Candomargo y que, cuando no tenía que oficiar en ritos y celebraciones religiosas, se convertía en una especie de médico.
Tres grandes categorías de personas llegaron a su puerta.
Personas mayores, con cientos de dolencias diferentes.
Hombres heridos en batalla y supervivientes.
Finalmente, los niños.
De las tres categorías, la última era la más desgarradora, y Paldone había decidido que no se quedaría sin descendencia, especialmente masculina.
La mejor manera era tener una gran cantidad de descendientes, así que estaba muy ocupado.
“Ahora te toca a ti”, le decía siempre a Adalberga, que ya no sabía cómo dar a luz a más hijos.
Había consultado a mujeres mayores y a aquellas consideradas expertas.
Los consejos abarcaban desde qué alimentos comer hasta cómo dormir con su marido.
“No debes lavarte durante diez días.”
“Un huevo al día, nada más despertarte.”
“El color blanco para llevar cerca del pecho.”
“Extiende esta pomada sobre tu vientre.”
Todas estas eran ideas, más o menos pintorescas, que circulaban entre la gente ya que un sacerdote chamánico como Candomargo no estaba autorizado para tratar asuntos de mujeres.
La religión y los ritos eran algo puramente masculino y, de hecho, en las reuniones particulares que se celebraban, los únicos admitidos eran los hombres que ostentaban todo el poder del pueblo lombardo.
Militar, político, fiscal y administrativo.
Las mujeres no tenían derecho a hablar, votar ni a nada más, y este era el caso entre todos los pueblos germánicos.
Era bien sabido que las mujeres servían principalmente como prisioneras o como sello de una alianza o una incursión, teniendo que adaptarse a las costumbres del nuevo conquistador.
No era raro encontrar madres, mujeres jóvenes o sirvientas de origen huno, hérulo, turingio u otros pueblos vecinos que se habían integrado más o menos a los lombardos y habían tenido conflictos con ellos.
“Las más difíciles son las que habían sido romanizadas.
Incomprensible."
Aunque poco de ese pasado quedaba cerca de Vindobona, hubo épocas en que el pueblo lombardo se había extendido mucho más allá del territorio actual y se había encontrado con mujeres refinadas que eran demasiado nobles para ellos.
Con el cabello bien arreglado y ropa lujosa.
“Olían bien”, dice una leyenda bastante extendida entre la gente.
Con esta gente, no había nada más que hacer que simplemente violarlos.
Nunca habrían sido esposas fieles y sumisas.
Y luego estaba el componente religioso.
Incluso Paldone sabía que todos los habitantes del sur, e incluso algunos de los demás pueblos germánicos, adoraban a un único Dios, diferente de sus tradiciones.
Por este motivo, se les consideraba un peligro, especialmente por Candomargo.
“Quieren destruir nuestro gran ritual.
Están malditos, jamás hay que transigir con ellos porque, de forma insidiosa, nos conquistan desde dentro.
Paldone nunca cuestionó las decisiones del hombre al que consideraba su amo y solía pensar como máximo en los próximos diez días, nada más.
Su tarea era clara y bien definida.
Siendo los ojos y las piernas del sacerdote ritual en toda la zona circundante, adentrándose solo en el bosque.
Para asegurarse de no correr peligro, primero tenía que dejar que los exploradores o cazadores hicieran lo suyo y luego hablar con ellos.
“Descríbeme los lugares y los caminos.”
Casi todos ellos proporcionaron indicaciones precisas sobre las señales y la duración en pasos.
Para un pueblo acostumbrado a desplazarse y seguir al rey de turno en sus batallas, no fue difícil adaptarse a un nuevo lugar.
Nadie hacía demasiadas preguntas sobre el mañana.
Por ahora, con Tatone, estaban allí y había relativa paz y autonomía, pero en cuanto llegara un nuevo rey todo podría cambiar en el espacio de unas pocas lunas.
No se discutió ningún orden, y esta era una característica común de todas las poblaciones germánicas, a la que pertenecían los lombardos.
La temporada de verano se consideraba la mejor para Adalberga, aunque su marido sabía que las hierbas no crecían en condiciones demasiado calurosas.
En Vindobona y las colinas cercanas hay que decir que el suelo casi nunca se secaba y la mayor cantidad de luz y calor podía alargar considerablemente el día.
Adalberga solía ir con sus hijos a las praderas incultas cercanas, adyacentes al gran río que separaba dos territorios frecuentemente disputados.
¿Qué había más allá?
Otros lombardos en tiempos pasados, ahora una mezcla de diferentes tribus entre las que destacaban los gépidos.
Se trataba de antiguos aliados, en realidad también súbditos del Imperio Huno que se habían liberado definitivamente del yugo de aquellos que no eran considerados germánicos.
Por el momento, vivían juntos en paz, pero no siempre sería así y todos eran conscientes de ello.
Adalberga se dejó llevar por la ilusión de poder ver crecer a sus hijos juntos por toda la eternidad.
Ilderico era más vivaz, Adalgisa más tranquila.
Por el momento tenían la misma altura y complexión, pero a medida que crecieran serían diferentes.
El hombre más poderoso, la mujer más agraciada.
Lo que asombró a la madre fue cómo se buscaban constantemente.
No les fue posible separarse más que por unos instantes.
Era una visión alegre, pero Adalberga comprendió que duraría solo un corto tiempo, solo el espacio de la primera infancia.
Los destinos a los que estaban llamados eran diferentes, y esto marcaría la diferencia en sus historias personales, enmarcadas en una aventura mayor vinculada a la gente a la que ambos pertenecían.
*******
Attalo se había despertado, como de costumbre, temprano por la mañana.
Siempre era el primero en ponerse de pie, en comparación con su esposa Lydia y sus dos hijos gemelos, Timothy y Theophanes, quienes, a los cuatro años, aún desconocían el mundo, con sus bellezas y su maldad.
El hombre, no muy alto en comparación con la media y de complexión robusta con extremidades cortas y rechonchas, ciertamente no reflejaba el ideal de belleza clásica de su Grecia natal, pero volcó en su profesión y en su arte la mayor gracia que pudiera existir.
Desde la terraza que daba a su casa se divisaban las murallas de Constantinopla, de la que él mismo había sido uno de los arquitectos.
Sin embargo, su idea principal era otra.
No más construcciones militares, sino una nueva construcción de lo que ya existía en forma de basílicas.
Atalo se consideraba un cristiano devoto, pero ciertamente no era de los que seguían las modas del momento.
Era calcedonio, término que indicaba la evolución moderna del Credo Niceno y que, en Roma, se identificaba con el término católico.
El emperador Anastasio, en funciones, se adhería al monofisismo, una idea que ya había sido declarada herética tiempo atrás, pero esto parecía importar poco a la mayoría de la corte imperial.
En la mente de Attalo, todo ya estaba construido.
Ya no eran las dos basílicas una al lado de la otra, una dedicada al Logos y la otra a la Santa Paz, sino un nuevo e inmenso lugar de culto que era el centro neurálgico del poder imperial y eclesiástico, hasta el punto de competir con Roma y las basílicas erigidas bajo Constantino.
La perfección de la trinidad ya estaba imaginada, transformada en ideas arquitectónicas de naves, arcos, columnatas y altares.
Estaba tan absorto que no se percató del paso del tiempo.
Detrás de él, Lidia se había levantado de la cama.
La mujer era más culta que su marido, ya que tenía un mejor conocimiento del latín, la lengua considerada oficial en la corte y la Iglesia.
Resultaba paradójico que, en un tiempo, fueran los romanos quienes consideraban el griego superior y se adoctrinaban en las escuelas de Atenas y Oriente, mientras que ahora, con la caída del Imperio Romano, los papeles lingüísticos se habían invertido.
El griego como lengua del pueblo y el latín como lengua refinada de las clases dominantes.
Esto ocurrió únicamente en Oriente, ya que en Occidente todo estaba ahora en manos de los bárbaros germánicos, que habían atacado Roma también a instancias de la propia Constantinopla.
Lidia también era más alta que su marido y era considerada una mujer hermosa, llena de encanto y sabiduría.
“¿Tu visión otra vez?”
Atalo no oyó la voz de su esposa y solo despertó cuando ella le tocó el codo.
"¿Como?"
El rostro ceñudo de su marido, parcialmente oculto por su espesa barba, era un libro abierto para Lidia.
“Tu iglesia.”
La mujer sonrió antes de salir de la habitación para ir con sus hijos, con quienes se despertaría.
Era hora de que los gemelos se pusieran en marcha y comieran lo que los sirvientes les habían preparado.
El día fue largo y Lidia tuvo que educarlos a ambos, tal como se lo había prometido a sus padres, antes de que fallecieran dejándole una considerable fortuna que administrar.
El dinero y las propiedades eran algo fugaz y efímero, mientras que el conocimiento permanecía.
Por este motivo, ambos niños tuvieron que aprender pronto, mucho antes que los demás.
En primer lugar, hablar bien, utilizando la terminología correcta, y luego leer y escribir siguiendo ambos alfabetos.
La griega, natural para el pueblo, y la latina, destinada a la casta gobernante.
En cuanto al entretenimiento, también había espacio para eso, pero solo bajo la supervisión de Lidia.
—Nada de carreras de caballos ni de carros —había decretado, y Atalo había estado de acuerdo.
Fue la principal razón de la agregación popular, una vez que desaparecieron los juegos de arena.
Las tres facciones principales se distinguían por los colores que enarbolaban: los Rojos, los Azules y los Verdes, cada uno con connotaciones políticas e incluso religiosas precisas.
En esto existía una gran continuidad con lo que la tradición romana había establecido siglos antes.
Quien controlaba la arena, controlaba Roma y el Imperio, y ahora la situación no era muy diferente de las carreras de circo y de Constantinopla, junto con las prácticas religiosas.
Attalo se preparó para salir y sabía muy bien lo que le impedía recibir encargos arquitectónicos reales.
“Jamás renunciaré al credo calcedonio.”
Anastasio, el emperador en funciones, habría terminado su reinado y el poder del monofisismo estaba en declive, especialmente entre la clase dirigente.
El hombre se acercó a las murallas y comprobó la ejecución de su proyecto.
Los trabajadores especializados utilizaban mano de obra esclava improvisada, y por eso era necesario realizar comprobaciones.
No se escatimó en materiales y cada detalle era importante.
Nuestra seguridad está en juego.
Los enemigos eran muchos y aún recordaban a los últimos, los ostrogodos, que habían invadido Italia unos diez años antes para evitar consecuencias nefastas para la capital de Oriente.
La ropa y los papeles que Attalo llevaba consigo eran una elocuente señal de su profesión.
Cada oficio se identificaba mediante una ceremonia específica y Attalo comenzó a cuadrar el trabajo.
"Muy bien."
No muy lejos de allí, poseía una especie de taller donde trabajaban sus principales colaboradores.
Casi siempre, le pedían un modelo de madera o yeso de lo que tenía en mente, como segunda fase después de los primeros bocetos en papel.
Por otro lado, a Attalo le gustaba pasear por la ciudad, buscando ideas e inspiración.
Había magníficos ejemplos del pasado para estudiar y de los que aprender las técnicas de construcción de cúpulas y arcos.
Un desafío eterno a la altitud y a cuánto deseaba la tierra recuperar para sí misma en forma de la fuerza que hizo que todo cayera.
“Pero lo peor son los terremotos”, solía decir.
Eran la peor pesadilla de cualquier arquitecto.
Impredecible y una señal indeleble de lo divino que quería vengarse de la maldad humana.
En Constantinopla eran frecuentes y constituían la causa principal de los derrumbes, mucho más que los temidos bárbaros.
Sin embargo, los terremotos fueron aceptados precisamente porque no dependían de la voluntad humana.
Attalus había intentado simular estructuras resistentes a los temblores, pero había tenido que desistir, como muchos antes que él.
Casi a diario pasaba frente a las dos iglesias y ya veía allí su proyecto.
¿Cómo lo habría llamado?
El monumento a Sofía, la sabiduría.
La tradición griega que se unió al cristianismo, el símbolo mismo de Constantinopla.
El alma de la ciudad residía en eso, sin duda no en la corte imperial ni en el ejército.
Al mismo tiempo, Lidia cuidaba de sus hijos, dejando las tareas domésticas a los sirvientes.
Había puesto todo su conocimiento al servicio de los dos gemelos, indistinguibles hasta entonces salvo a los ojos de sus padres.
Misma altura, mismo peinado.
Al parecer, habían heredado la altura de su madre y el rostro de su padre.
¿Habrían llegado a ser tan delgadas como ella?
No importaba mucho, ya que sus mentes eran más importantes.
“Esto es lo que nos diferencia.”
Siempre señalaba la calavera y el corazón, y los dos hermanos respondían al unísono.
Perfectamente sincronizados en tiempo y palabras, ambos crecieron de forma interdependiente.
Para Lidia, criar a dos hijos de edades diferentes fue menos una tarea, y se decía a sí misma que su nacimiento había sido una bendición.
No era común presenciar tales nacimientos y existían diferentes interpretaciones, algunas de las cuales provenían de creencias místicas anteriores al cristianismo.
Muchos cultos paganos habían entrado en la práctica diaria y habían sido aceptados e incluso erigidos como monumentos eternos, al igual que todo lo que originalmente estaba vinculado al Sol Invencible.
El manifiesto descontento del Papa León XVI, unos sesenta años antes, había desaparecido y ahora todo se fusionaba a la perfección.
Lidia no era inmune a ello y simplemente se había adaptado.
Ese era el mundo y tenía que conformarse con él.
No tenía sentido luchar inútilmente y sin esperanza, ya que lo importante era el futuro de sus hijos.
¿Qué te he enseñado hoy?
Teófanes quería responder primero.
Sin embargo, estaba esperando ese momento para sincronizarse con su hermano.
Timothy hacía lo mismo, inconscientemente, en lo que respecta a asuntos físicos.
Ya eran diferentes en algunos aspectos, pero tendían a reprimir su singularidad para lograr una comunión total de acciones, intenciones y pensamientos.
“La voluntad de Dios es más importante.”
Lidia sonrió y les dio unas palmaditas a ambos.
No hizo preferencia entre los dos, precisamente porque eran idénticos en todos los sentidos.
Cuando surgieron las primeras diferencias, entonces cambió la actitud.
La mujer quería engañarse a sí misma, incluso desde la cima de su conocimiento, haciéndole creer que los mismos estímulos en personas sustancialmente similares producirían reacciones idénticas, pero este no era el caso.
Hasta ese momento, había predominado la represión mutua, pero la más mínima insinuación habría bastado para abrir la primera grieta sutil.
Como Attalo pudo haber atestiguado con respecto a las estructuras arquitectónicas, algo se estaba gestando en las sombras incluso antes de que se manifestara la presencia evidente del asentamiento.
Era difícil comprender la naturaleza de la materia, pero eso no era nada comparado con el alma humana.
Los días parecían seguir una modulación constante, con el Sol determinando la vida de todos.
Semanas y meses, estaciones y años.
¿Qué fue el breve lapso de la existencia?
“Una forma de alabar a Dios”, habrían respondido los esposos al unísono.
La centralidad de la religión era incuestionable en todos sus discursos, y esto estaba muy extendido en gran parte de la sociedad oriental.
Sin embargo, existían muchas tensiones que aún permanecían sin resolver o latentes, pero esto era la raíz del distanciamiento con el pueblo.
Existían al menos tres clases sociales diferentes, cada una en conflicto con las demás, y las tensiones solo se mantenían latentes.
La mejor manera de evitar la desintegración interna era encontrar un enemigo externo, para así canalizar las fuerzas hacia él.
—El síndrome del asedio siempre funciona —había señalado Lidia con sorna.
Atalo se sintió atraído por su esposa precisamente por esta peculiar característica suya.
No era una mujer sumisa, sino independiente, que sabía que podía hacerse oír, al menos en casa.
Era una lástima que, en la empresa, no pudiera desempeñar ningún cargo de liderazgo o responsabilidad, pero Lidia se había conformado con esa limitación siempre y cuando lograra su objetivo principal: educar a sus hijos.
Attalo fue reubicado en otro punto de la ciudad.
Esta vez eran los puentes y el acueducto los que necesitaban refuerzo.
En su taller reinaba un frenesí, pero el arquitecto tenía otras cosas en mente.
¿Cómo puedo convencer a los altos mandos de la validez de mi proyecto?
¿Es necesario un suceso terrible para empezar a trabajar en las basílicas?
Un incendio o un terremoto, sería absurdo.
Lidia quería consolarlo.
Ella lo vio esperando ansiosamente una señal divina, algo que no le habría deseado a nadie.
Ese día la mujer había notado una pequeña ondulación.
Por primera vez, Teófanes se había adelantado a su hermano en la respuesta.
Y, poco después, Timothy hizo lo mismo corriendo alrededor de la casa.
No lo esperaban y esta fue la fractura largamente esperada.
Lidia no se había dado cuenta, pero por la noche empezó a pensar en ello.
Cada uno de nosotros es diferente, aunque seamos similares.
Es la huella de Dios en nuestra alma.
Ya se percibía inquietud en el ambiente.
El día siguiente iba a ser uno de los dedicados a los juegos y ya varios miles de personas se agolpaban en el cruce de caminos.
Se desplegaron los estandartes y no había misterio alguno en el hecho de que el Emperador prefería a los Azules, aquellos que eran el símbolo mismo de los Monofisitas.
Fue mucho más que una carrera de caballos, ya que todos lo interpretaron como la voluntad de Dios.
Si los católicos nicenos y calcedonios hubieran ganado, habría sido una gran noticia para la corte imperial.
El sol se ponía lentamente, como suele ocurrir a finales del verano, y la cálida brisa traía consigo una mezcla de especias procedentes de las zonas más remotas del Imperio, donde los eternos enemigos de Persia comerciaban sin cesar.
Timoteo y Teófanes se despidieron justo antes de quedarse dormidos.
Ninguno de los dos había notado la marcada diferencia y se habían dicho el uno al otro que seguirían viviendo juntos para siempre.
Lidia abrazó a su marido y, por una noche, quiso olvidarse de todo.
La basílica y el trabajo, el capital y el conocimiento.
Permanecer abrazada por el amor de su vida, con el fruto de su unión en la habitación contigua.
Se quedó dormido pensando que podría revivir ese día para siempre.
II
506-508
––––––––
En Aurelianum no había mucho movimiento, pero a Rigoberto no le preocupaba demasiado.
Los pedidos ya se habían cumplido, lo que había supuesto un aumento de los ingresos familiares, lo que llevaba a una única razón.
El rey Clodoveo, tras conquistar Suabia, quiso derrotar definitivamente a los visigodos ocupando su territorio en la Galia, cuyo tamaño era casi igual al del reino de los francos.
Para ello, había reunido un enorme ejército, incluyendo como aliados a los burgundios, es decir, aquellos que vivían en la zona sur de Aurelianum.
Los burgundios y los francos podían presumir de una cercanía histórica, que existía incluso cuando se encontraban en los territorios germánicos originales, mientras que los visigodos eran vistos como extranjeros.
Además, eran arrianos y la Iglesia veía con buenos ojos su derrota.
Rigoberto había recibido encargos de postes, arcos, flechas, ejes de carros y ruedas.
Le habrían pagado generosamente y el obrero se habría puesto a trabajar con entusiasmo.
Además, desde que nació su hijo Ramberto, había dejado de frecuentar la taberna y de beber vino.
El aumento del apetito de Odetta significaba que tendría que preparar mucha más comida, pero lo que Rigoberto traía a casa compensaba con creces la mayor demanda de productos básicos.
En poco tiempo, habían logrado dejar de lado las preocupaciones de mera subsistencia para elevarse a un nivel de mayor seguridad.
Incluso la expresión de Rigoberto se había suavizado hacia su esposa, que había vuelto a quedar embarazada pero había perdido al niño durante la gestación.
No había dejado de cuidar a sus hijos, especialmente a los gemelos, y esto fue fatal para el feto.
—Todavía queda algo de tiempo —concluyó Rigoberto, tomando en su regazo a su hijo de casi cuatro años, un gesto que nunca había hecho con los gemelos.
Hasta los diez años, Ramberto habría sido considerado un mocoso, nada más, pero aun así el heredero natural de la familia.
Después de esa fecha, el padre comenzaría a llevarlo con él a la tienda.
“De esta manera verás lo que hacen los hombres y te desvincularás de este entorno femenino.”
El niño sonrió buscando consuelo, ya que no se sentía nada mal por estar con sus hermanas mayores.
Crimilde y Casilde no veían en él al futuro amo de sus vidas, sino a un mocoso menor.
Con su continua alianza, la manipularon a su antojo.
A los seis años, las dos hermanas ya vivían en simbiosis.
Acostumbrados a intercambiarse unos por otros y a compartirlo todo, habían transformado esta característica en fortaleza.
Se les asignó cada tarea y la realizaron por parejas.
Ya fuera transportando provisiones o limpiando, cuidando de Ramberto o ayudando a su madre, no había actividad en la que no trabajaran juntos al unísono.
Incluso las actitudes y las respuestas se reflejaban.
“Sí, mamá”, se pronunció en perfecta sincronía y sin que se pudieran distinguir las dos voces.
Mismo tono y timbre.
Su complexión idéntica, heredada de Odetta, era menuda y permitía a su madre vestirlas con las mismas pieles en invierno o las mismas túnicas en verano.
En su familia todo se duplicaba, al menos en lo que respecta a las necesidades de los gemelos.
Su rostro era redondo y de tez clara, mientras que su cabello era menos rubio que el de su padre o el de Ramberto.
Los ojos, desorbitados de sus órbitas, eran de un color marrón similar al del barro que se acumulaba por todas partes durante el otoño y la primavera.
El nacimiento de gemelos no era común y se consideraba de mala suerte en una comunidad aún llena de supersticiones, por lo que todos conocían la ubicación de la familia de Rigoberto, que también se había beneficiado de esa peculiaridad.
En la comunidad de Aurelianum, era común oír a los residentes francos hablar de esta manera:
“Le encargué un banco al carpintero que es el padre de los gemelos.”
Todo el mundo sabía quién era ella y en ello se había producido una pequeña revolución que Crimilde y Casilde habían logrado imponer con su sola existencia.
Por lo general, los hijos eran conocidos por los padres que tenían.
Ramberto habría sido hijo del carpintero Rigoberto, de no haber sido por los dos gemelos.
Fue una pequeña venganza para un mundo femenino acostumbrado a soportar en silencio todo tipo de abusos y opresiones, como era tradición y como enseñaba la nueva fe católica.
Este mundo estaba bien representado por Odetta, cuya figura ahora se desvanecía cada vez más en el fondo.
A medida que sus hijos crecían, ella se habría deteriorado aún más y solo la intervención concienzuda de los gemelos podría haberla salvado.
Pero, ¿qué se podría hacer en una sociedad donde ninguna mujer pudiera ocupar ningún cargo público?
Incluso los matrimonios entre los poderosos eran concertados; reyes y nobles podían divorciarse de varias esposas y casarse hasta tres veces sin incurrir en ningún tipo de conflicto con la Iglesia.
De hecho, Clodoveo podía disponer libremente de varias mujeres y el concubinato nunca había sido tan tolerado.
“Mejor si está consagrado”, se decía.
De esta forma, el matrimonio dejó de ser una institución religiosa para convertirse en política, y los obispos pasaron a ser los artífices de las alianzas militares.
De este modo, los francos pudieron asegurar su retaguardia en Borgoña para atacar el reino visigodo.
Los pobres y la gente común desconocían esto, y solo unas pocas familias de ascendencia galo-romana fueron capaces de comprender el significado práctico del asunto.
La política se doblegó ante la religión para hacerla dócil y maleable al servicio de la propia política.
Una doble legitimidad que excluía a la clase trabajadora, aunque Rigoberto ahora se sintiera importante.
“Le dejaré a mi hijo un negocio próspero y una vida mejor.”
El hombre estaba indeciso sobre si tener otro descendiente.
Ella quería otro hijo varón porque sabía que esto le reportaría otra dote de una familia externa.
La única forma de que los gemelos se casaran era tener dos hijos.
Las dotes que recibirían de sus respectivas esposas se habrían utilizado para Crimilde y Casilde.
Sin embargo, al tener dos hijos, quiso dividir la herencia por la mitad.
Justo cuando uno podía disfrutar de los frutos de años de duro trabajo, todo desaparecía.
No tenía sentido.
Odetta lo había pensado para sí misma y se había comparado con otras mujeres.
“Solo podría dejarse al primogénito varón.”
En su opinión, ciertamente no apta para grandes razonamientos, las mujeres, el género al que pertenecían, no tenían derechos.
La única cuestión era si todos los niños varones podían hacer las mismas afirmaciones o no.
“Pero no puedes.
La ley lo impide.
Era cierto, la ley tribal indicaba que todos los varones tenían el mismo derecho a la herencia.
Incluso el rey, para quien Clodoveo debía dividir el reino en cuatro una vez muerto.
Esperemos que viva muchos años.
Él es un gran rey.
Aunque nunca lo había visto ni conocido, y solo una vez había sido admitido en presencia de un conde, para Rigoberto era el mejor monarca que jamás había existido.
Gracias a su trabajo, su familia tenía lo suficiente para vivir.
“Gracias a él podremos comer durante otros tres años.”
Agradécele.
La oración habitual antes de la cena incluía alabanzas a Dios y al rey, por igual.
Para el obrero, no cabía duda sobre la campaña militar.
“Ganaremos.”
Los Franks no estaban acostumbrados a perder últimamente y un extraño sentimiento de superioridad se había instalado en ellos.
Se consideraban superiores a los burgundios, los suevos, los sajones, los turingios y los visigodos.
En cuanto a los residentes anteriores, eran personas educadas, refinadas y elegantes, pero habían perdido.
De ellos se podía obtener cualquier cosa si se hubieran usado armas, pero la nobleza había optado por otro tipo de saqueo.
“Los impuestos.”
Como hombre franco, Rigoberto pagó una suma irrisoria al representante administrativo.
Se sabía que este tipo de idilio de exención no podía durar para siempre y, de hecho, las conquistas sirvieron a este propósito.
Para obtener nuevos ingresos y ampliar la base impositiva para no oprimir al propio pueblo.
Quienes cayeron en batalla, además de perder la vida de sus guerreros, dejaron algo mayor en el campo de batalla.
Los reyes bárbaros se habían vuelto astutos y comprendieron que la tributación continua era el mejor robo legalizado de todos los tiempos.
A cambio, proporcionarían seguridad.
"¿Cual?
El de no ser robados, el de ver sus casas intactas y a sus mujeres sin ser violadas.
En el taller de Rigoberto se intercambiaban opiniones de todo tipo, incluso si el obrero no tenía una idea precisa, o mejor dicho, si no tenía ninguna idea en absoluto.
Estaba centrado en su trabajo y su familia, pero en realidad solo en su hijo Ramberto.
El trabajo de Odetta y las dos gemelas pasó desapercibido y no fue detectado.
La madre solía inclinarse sobre ellos para acariciarlos.
"No te preocupes.
Nadie te hará daño.
Ahora somos importantes.
Los dos no se entendían del todo.
¿Por qué alguien usaría la violencia contra su familia?
No eran tan malos como decían los sacerdotes, que aterrorizaban a la población adulta para que permaneciera sumisa.
Lo único que les importaba a los dos era una sola cosa, y la dijeron juntos.
¿Prometes que siempre estaremos juntos?
Odetta no lo entendió de inmediato.
Él creía que se referían al concepto de familia, en el sentido del componente femenino.
Solo después de unos días, en pleno otoño, empezó a centrarse en todo.
Sus hijas hablaban de sí mismas.
Su mundo comenzaba y terminaba con la figura del yo y el otro gemelo.
Unidos desde el nacimiento.
Dormían juntos, comían juntos, trabajaban juntos, hablaban juntos.
Se habían puesto de pie juntos por primera vez y habían consumido los mismos alimentos y en las mismas cantidades.
¿Qué pasaría cuando se dieran cuenta de que tenían algo diferente?
¿Cuándo se harían más evidentes las sutiles diferencias en el rostro y el físico?
¿Y cuándo la vida les habría puesto frente a la decisión más singular de todas: formar una nueva familia?
Nadie podía saberlo.
Odetta nunca había conocido a pares de gemelos.
Su única respuesta fue una sonrisa.
Algo sencillo y prescindible sin tener que pagar precio.
Todos podían sonreír, incluso los mendigos y los que no tenían nada.
¿Para qué hacerlo, si la vida era miserable y podía terminar miserablemente en cualquier momento?
Odetta no tenía respuesta y, con frecuencia, el cansancio le ahogaba los pensamientos.
“Sí, lo prometo.”
Les susurró algo a los dos, quienes se alejaron felices y se abrazaron.
Feliz y despreocupada, aunque inexperta en el mundo.
Existían muchos mundos ahí fuera, incluyendo algunos donde las mujeres sabían leer y escribir e incluso eran ricas.
Pero también existía un gran riesgo, ya que las guerras traían muerte y destrucción.
El propio ejército franco no era muy amistoso con los territorios invadidos del reino visigodo.
Se quemaron aldeas y se violó a mujeres, en desafío a los mandamientos del catolicismo.
Los sacerdotes que les siguieron, por el contrario, bendijeron cada acción, ya que se trataba de erradicar una herejía y eso era lo que mandaba el mandato papal.
Si, como se rumoreaba, tras la conquista de ese territorio se instalaron nuevos obispos y se convocó un concilio, entonces todos se habrían beneficiado.
Iglesia y nobleza, poderosos y guerreros.
Una pequeña parte también habría llegado a manos del pueblo llano y de los carpinteros.
Rigoberto podría haber ampliado su clientela y alcanzado una nueva prosperidad, con un solo objetivo en mente.
Deja a Ramberto un mundo mejor.
Con esto, habría cumplido con su deber como padre y como cristiano.
¿Y las mujeres?
“Que lo solucionen ellos, solo sirven para romper cosas.”
Las sonoras carcajadas que los hombres intercambiaban al pasar por el taller del carpintero eran solo una muestra de lo que iba a suceder en la taberna, donde las únicas mujeres permitidas eran las camareras, preferiblemente con poca ropa y generalmente voluptuosas.
Al menos, Rigoberto se dirigía directamente a casa.
“Tal vez sea hora de comprar una piel nueva para este invierno.”
Odetta se engañó a sí misma creyendo que esto era para todos.
“Para el pequeño.”
Los gemelos miraron a su padre, algo decepcionados.
“Para ti es más difícil.
Sois dos y el coste es el doble.
Quizás el año que viene, si ganamos la guerra.
Oren por nuestro rey Clodoveo.
Crimilde y Casilde se fueron inmediatamente a su rincón de la casa y comenzaron a rezar, aunque no conocían las palabras ni los textos, ni siquiera en la lengua franca derivada del germánico.
Odetta los vio y no supo si sonreír o echarse a llorar.
*******
“Guárdalo para mí.”
Paldone le suplicaba a Candomargo, el sacerdote chamán con quien había colaborado durante varios años, que le perdonara la vida de su hijo Ilderico.
Con casi siete años, el pequeño parecía estar al borde de la muerte, ya que estaba hinchado por completo, especialmente su rostro.
Lo habían mantenido en reposo y aislado, pero eso no había sido suficiente.
Ni siquiera le dieron comida sustanciosa, ya que la rechazó.
A poca distancia de Paldone, en segunda fila, estaban su esposa Adalberga y su otra hija pequeña, Adalgisa, hermana gemela de Ilderico.
La niña sentía que una parte de ella estaba enferma, aunque no presentaba síntomas de una enfermedad prácticamente desconocida.
No era contagioso, de lo contrario habría infectado a todos los miembros de su familia.
Candomargo era consciente de la dificultad de la curación.
Cuando existía una causa externa evidente, era más sencillo, ya fuera una herida o un hueso roto.
Esos eran los casos más exitosos, ya que los ungüentos y pociones podían ser de alguna utilidad, pero cuando el dolor era interno, en las vísceras, ni siquiera él sabía qué hacer.
Tuvo que ser un proceso de ensayo y error.
En primer lugar, seda al pequeño porque, si no hubiera sentido dolor, habría estado mejor.
Le dio una poción destinada a adormecer sus sentidos y sumirlo en un sueño profundo.
Después lo estiró e intentó palparlo.
Examinó el cuerpo y no vio lesiones, ni internas ni externas.
Sin partes magulladas, ni excesivamente duras o blandas.
Todo parecía estar bien.
La hinchazón también se limitaba a las extremidades, como los tobillos y las muñecas, y lo más impresionante era el rostro.
Parecía haber tragado litros de agua, como esos cadáveres que flotan en los ríos después de una batalla.
Intentó examinarle la garganta, después de haberle tocado la frente, que estaba muy caliente.
Otra posible intervención era enfriar el cuerpo.
Había que beber un extracto especial y luego aplicarse un ungüento.
Lo hizo rápidamente y luego continuó su investigación.
La garganta era un cráter volcánico, estaba tan roja e inflamada que tal vez todo provenía de allí.
Tenía que intentarlo.
Sabía qué hacer, puesto que ya lo había hecho antes.
Se necesitaba una plancha especial que debía calentarse primero y luego lavarse con agua.
“Cuando haga esto, gritará como un loco.
Tendrás que sujetarlo quieto y luego calmarlo.
Le llevará una luna llena volver a la normalidad y escupirá sangre durante unos días.
Le resultará difícil comer y perderá peso, pero a partir del segundo día podrá beber.
Agua fresca o leche fresca.
Nada de comidas calientes, ¿de acuerdo?
Habló con Paldone y, sorprendentemente, también aceptó la presencia de Adalberga, ya que era ella quien cuidaría del pequeño en los próximos días.
La plancha estaba a la temperatura justa y Candomargo la sumergió en el recipiente con agua para enfriarla.
“Sujétalo quieto.”
Tres hombres le bloquearon el paso, mientras que otros dos le mantenían la boca abierta con un mecanismo compuesto por un espaciador de madera y ataduras de cuerda de buey.
Candomargo estaba empapado en sudor y miraba fijamente su mano derecha.
Había que decidirlo.
Alcanzó a ver el centro del volcán justo frente a él e insertó el hierro, teniendo cuidado de no tocar las paredes del desfiladero.
Había llegado a su destino y ahora tenía que actuar con rapidez.
Aprieta, asegúrate de que todo el trozo de carne que vas a desgarrar quede atrapado y luego tira.
Repasó mentalmente la acción y la ejecutó.
Ilderico no tuvo tiempo de despertar de su estupor y oír el desgarro, así que gritó imprudentemente después de que el sacerdote chamán hubiera cumplido con su deber.
Entonces el resto de la comunidad se puso en acción para hacer lo que él había dicho.
El niño, que estaba fuera de sí, se calmó y se necesitó el resto del día para que se quedara en silencio.
Paldone no sabía cómo agradecer al hombre que había salvado a su familia, ya que Adalberga no había podido dar a luz a más hijos, a pesar de sus constantes esfuerzos.
Creía haber quedado embarazada un par de veces, pero no había podido llevar el embarazo a término.
Si un médico la hubiera examinado por dentro, habría comprendido la laceración que le había provocado el nacimiento de los gemelos, pero tal vez así fue mejor para el destino de Adalgisa.
La niña, ya considerada una desecho, no habría podido soportar la acusación de que su nacimiento, al haber ocurrido en segundo lugar, había puesto fin a la capacidad procreativa de su madre.
Durante el mes que tardó Ilderico en volver a la normalidad, ella fue la persona que permaneció más cerca de él.
“Beba despacio.”
“Ten cuidado, no te fuerces.”
Ella lo veía débil y enfermo, algo que no era propio de un futuro hombre.
Solo se les permitía morir en batalla o de viejos, mientras que la mortalidad infantil era muy alta y generalmente se consideraba sinónimo de desgracia o deshonra para la familia existente.
El hecho de que Ilderico hubiera sobrevivido y que la comunidad lo viera retomar su vida normal después de un tiempo fue un triple éxito para Paldone.
En primer lugar, por su profesión.
Su trabajo al servicio de Candomargo había demostrado ser beneficioso para la comunidad mucho más allá de la mera celebración de ritos.
En segundo lugar, por su propia familia, que a partir de ese momento fue considerada especial y había entrado en la gracia de los dioses.
Finalmente, por ser el padre de Ilderico, el niño que, sin un pedazo de su garganta, habría dado testimonio de la fuerza y la voluntad de su pueblo.
Todavía se encontraban cerca de Vindobona y esto no se consideraba una etapa definitiva.
Entre los lombardos no había nada definitivo, ya que su guarnición guerrera se desplazaba con frecuencia, aunque solo fuera para patrullar las fronteras y registrar las acciones de sus belicosos vecinos.
Nunca hubo paz mental, ya que la gente solo podía sobrevivir gracias a un ejército que defendía sus tierras, las cuales habían sido conquistadas a otros.
Según la leyenda, eran originarios del norte, un lugar frío y boscoso, y habían emigrado al sur en busca de nuevas tierras y calor.
Luego llegaron los recuerdos transmitidos oralmente, que marcaron las distintas fases.
La de las alianzas, la de las estepas, la de la subyugación y, finalmente, la autonomía recién adquirida.
Todo sucedió en lugares diferentes y Vindobona fue solo un lugar de paso como tantos otros.