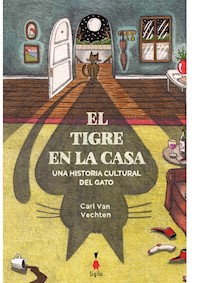
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sigilo Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El amor que sentimos por "el tigre que come de la mano", como se ha llamado en Japón al más doméstico de los felinos, no es un fenómeno reciente. Venerado por los antiguos egipcios, compañía silenciosa de artistas y poetas, de magos y de brujas, adorado por igual en Oriente y Occidente, en todas las épocas y las culturas el ser humano le rindió culto al gato e intentó dar cuenta de su belleza y misterio. ¿Qué los vuelve seres tan especiales? ¿Por qué nos fascinan tanto? Con enorme gracia y erudición, Carl Van Vechten explora aquí la figura del gato en la literatura, la pintura, la música, el folclor, la religión y la historia. Se vale de su incomparable talento literario para extraer de cada cita, observación o anécdota tomada de las más diversas fuentes una nueva respuesta que demuestra por qué, como dijo Leonardo Da Vinci, "hasta el más pequeño de los felinos es una obra maestra". Desde su aparición en 1920, El tigre en la casa no ha dejado de publicarse en inglés, aunque nunca hasta hoy había sido traducido al castellano. Todo lo que puede decirse sobre los gatos está dicho en este libro de la manera más inteligente, divertida y hermosa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dios creó al gato para concedernos el placer de acariciar a un tigre.
Méry
A Edna Kenton y Feathers
Qué suerte ser un gato:
¡libre para aceptar
o rechazar lo que se le ofrece!
1 CONTRA EL PREJUICIO POPULAR
Cada vez que se toca el tema, y siendo moderado puede decirse que surge unas cuarenta veces al día, invariablemente alguien dice: “No, a mí no me gustan los gatos, me gustan los perros”. La observación dicotómica equivalente, igual de popular, predominante y banal, sería algo como: “No, Dickens no me gusta, me gusta Thackeray”. Tal como el escritor James Branch Cabell dejó asentado de una vez y para siempre, “al pensamiento filosófico esa afirmación le resulta tan sensata como rechazar una invitación a jugar al billar con el argumento de que uno es fanático del arenque”. Sin embargo, ambas controversias siguen causando estragos, y pensadores despreocupados continúan imponiendo categorías a Dickens y al gato. Los amantes de los perros, si es que tiene sentido esa oposición (porque claramente es posible que te gusten ambos, gatos y perros, así como es posible leer con deleite La historia de Pendennis y Casa desolada), dicen del suave felino que es taimado y falso, ladrón y malagradecido, cruel y veleidoso, amigo de la casa y no del ser humano. De esta opinión, desconsiderada y precipitada, ha derivado el peyorativo y metafórico adjetivo “gatuno” –catty, que en inglés significa malicioso–, que cuando se usa en su sentido más aceptado me parece especialmente aberrante, porque solo podría describirse como gatuna una criatura graciosa y elegante, digna y reservada, el epítome de la belleza, el encanto y el misterio del amor.
Los amantes de los gatos, por su lado, tan fervientes que en Francia se han ganado el apodo de félinophiles enragés, tampoco es que sean unos inocentes. Cariñoso, inteligente, fiel, seguro y confiable son algunos de los adjetivos que prodigan de forma indiscriminada a sus mininos adorados, y después de leerlos pareciera que los gatos pasan sus nueve vidas cuidando a los enfermos, rescatando niños de edificios en llamas y ayudando a las ancianas benefactoras a coser ropita para los desposeídos en África.
El mismo gato podría haber resuelto el problema hace mucho tiempo, si la resolución de tales cuestiones fuera uno de los propósitos del gato en esta vida. No se puede esperar razonablemente que un pariente cercano del rey de la selva (a quien de cerca se asemeja mucho más, por cierto, que un chin a un terranova), un animal que ha sido un dios, el compañero de las brujas en el aquelarre, una bestia que es de la realeza en Siam, “el tigre que come de la mano”, como se lo llama en Japón, el adorado de Mahoma, el rival de Laura para Petrarca, el amigo de los momentos ociosos de Richelieu, el favorito del poeta y del prelado, vea sino con desdén la estupidez de la humanidad en lo que a él se refiere.
El gato, de hecho, no hace ningún intento de acercamiento. Se concentra en su lugar junto a la chimenea, a menudo consiente en dar afecto a sus amigos humanos y es conocido por una notoria afición por caballos, loros y tortugas, pero incluso en la más intensa de estas relaciones mantiene la debida independencia. Se queda donde le gusta estar, va adonde quiere ir. Entrega su afecto a quien le place y cuando quiere, y lo retiene ante quienes considera indignos de él. Con un gato uno se ve en una posición parecida a la que se tiene con un digno y buen amigo: si se pierde su respeto y confianza, la relación sufre. Conviene recordar que el gato sigue siendo amigo de los humanos porque le agrada serlo, y no porque deba. Ingenioso, valiente, inteligente (el cerebro de un gatito es mayor que el de un niño), en ningún sentido es dependiente, y puede volver al estado salvaje con menos reajuste de sus valores que cualquier otro animal doméstico. Por eso se le permite determinar su propio fin y propósito, ser el rector de su propia vida. “Me encanta en el gato –decía Chateaubriand al conde de Marcellus, quien lo registró en Chateaubriand et son temps (1859)– ese temperamento independiente y casi ingrato que le impide apegarse a cualquiera; la indiferencia con que pasa del salón al tejado. Cuando lo acaricias se estira y arquea el lomo, es cierto, pero lo hace por el placer físico y no, como el perro, por esa tonta satisfacción que siente en amar y serle fiel a un dueño que devuelve el cumplido a patadas. El gato vive solo, no necesita de la sociedad, no obedece excepto cuando él quiere, finge dormitar para ver más claramente y araña todo lo que puede. Buffon ha dado una falsa impresión del gato; yo estoy trabajando en su rehabilitación y con el tiempo espero hacer de él un animal medianamente bueno”.
Sin alguna guía como esta es imposible abordar la naturaleza del más interesante de los animales, pero con estos pocos hechos en mente debo insistir en una paradoja. El caso es el siguiente: cada gato difiere en tantas formas como sea posible de cualquier otro gato en particular. El observador imparcial lo habrá descubierto por sí mismo si se ha familiarizado con varios a la vez. Existen los gatos angélicos y los gatos demoníacos, pero el carácter de la mayoría se sitúa en algún punto entre estos intensos extremos en blanco y negro. Y algunos son tan excepcionales que carecen incluso de las características felinas más típicas. Sí puede decirse que son todos soberanos, y la mayoría apasionados (sus hábitos amorosos, inspirados por el deseo más impetuoso, suelen ser sumamente crueles)1 y místicos.
Sobre este último punto existen pocos motivos para la duda. Los gatos manifiestan gnosis en un grado que solo se atribuye a algunos obispos, como intentaré mostrar en un capítulo posterior. En cuanto a su independencia, se trata solo de la aristocrática cualidad de ser natural. No fuerzan sus atenciones y no les importa recibirlas de los demás. Pero cuando un gato tiene hambre o quiere salir, o siente el llamado de la pasión, declara abiertamente sus sentimientos. “¿Por qué no? –se pregunta Kiki-la-Doucette, la gata de los Diálogos de animales de Colette–. ¿Por qué no? La gente lo hace”. Son reminiscencias, herencias de la vida salvaje que no ha perdido y nunca perderá. Porque, tal como en su regio hermano el león, también en ellos dormita un fuerte instinto de raza que despierta cuando se lo llama. El gato sabe más que la Monalisa.
La diversidad de carácter en los gatos se mide en cómo reaccionan a estos instintos, y esas diferencias se acentúan por trato y por crianza. Parece poco científico decirlo, pero entre los muchos rasgos que heredan los gatos hay evidencia sólida de que heredan también características adquiridas. Hay obras que han llegado a afirmar que una gata a la que se le ha cortado la cola podría parir gatitos sin ella.
Muchos observadores han registrado las excentricidades y los atributos de este animal. Andrew Wynter, en Fruit Between the Leaves, habla de un gato suyo que seleccionaba papel secante para tumbarse. El Gran Gatito de Meredith Janvier contrajo tuberculosis por dormir sobre un radiador caliente. Clara Rossiter describe en el North British Advertiser de Edimburgo, en 1874, a una minina cuya mayor entretención era sacar todos los alfileres de una almohadilla, ponerlos en la mesa “y, cuando sacaba el último, nos miraba a la cara con la expresión más graciosa del mundo, dejándonos muy claro que los quería de vuelta en la almohadilla. Sin importar cuántas veces volviéramos a pinchar los alfileres, ella volvía a quitarlos”. Disfrutaba también devorando flores que sacaba de los floreros. El reverendo J.G. Wood nos habla de un gato que era tan aristocrático que “nada –ni siquiera la leche cuando tenía hambre– lo inducía a asomar la cabeza por la cocina, o a entrar en la casa por la puerta de servicio”. Wynter tenía un gato que un día se levantó de súbito y subió por el tubo de la chimenea, y eso que el fuego ardía en la rejilla. Un par de siglos antes habrían quemado en la hoguera al escritor por narrar este incidente. Este gato comía pepinillos, y le gustaba el coñac con agua. William Lauder Lindsay menciona un gato que tenía afición por la cerveza negra, y Jerome K. Jerome escribe en sus Novel Notes de una que bebió de la gotera de un barril de cerveza hasta intoxicarse. En una carta a Samuel Butler, fechada el 24 de diciembre de 1879, dice la señorita Savage: “Mi gato bebió demasiado vino dulce y ponche de ron. ¡Pobrecito! Pero tanto mejor para él, así aprenderá. El doctor Richardson dice que los animales inferiores rechazan las bebidas alcohólicas, y que los humanos deberían hacer lo mismo”.
Se suele creer que los gatos sienten una antipatía inherente por el agua y que en general son “catabaptistas”, pero mi Ariel no era así; esta gatita persa anaranjada acostumbraba a saltar por voluntad propia dentro de mi matinal bañera caliente, y le gustaba sentarse en el lavatorio bajo el grifo abierto. Artault de Vevey tenía una gata, Isoline, que tomaba baños saltando a la tina llena. “Se supone que a los gatos les desagrada lo mojado –escribe Olive Thorne Miller–, pero yo he visto a dos de ellos mantener una entrevista bajo una lluvia constante, con toda la gravedad y deliberación con que se celebran estos asuntos”. Se han registrado innumerables ejemplos de gatos que nadan por cursos de agua para retornar a sus hogares, y St. George Mivart nos habla de una gata que se hundió en un arroyo correntoso y rescató a sus tres gatitos, que se ahogaban, cargándolos uno a uno hasta la orilla. Un redactor en el Chamber’s Journal del 9 de octubre de 1880 recuerda a un alicaído gato negro que se suicidó ¡ahogándose! Los gatos pescadores son un lugar común. Lane cita al Plymouth Journal contando de uno que acostumbraba a bucear en busca de peces;2 y Charles Henry Ross escribe sobre un tal señor Moody, cerca de Newcastle-upon-Tyne, que tenía uno que pillaba pececitos, anguilas y sardinas de esta manera. Igualmente, se sabe de un célebre fresco egipcio en el Museo Británico que representa a un gato que actúa como un perro retriever; el noble gatito salta al Nilo desde un bote para buscar y traer de vuelta al pato sacrificado, incidente que G.A. Henty ha tejido en su cuento para niños The Cat of Bubastes.3 Ciertos gatos hoy en día encuentran natural esta tarea de rescate. Mi Ariel corría tras un ratoncito de hierba gatera y me lo traía todas las veces que yo lo arrojaba. “Durante la visita a un amigo en la Patagonia –registra W.H. Hudson en El diario de un naturalista– quedé atónito un día que salimos con un arma para cazar un poco, seguidos por los perros y un gato negro que los acompañaba, y al disparar mi primer tiro lo vi salir volando antes que los perros para recuperar el pájaro y traérmelo”.
Hay quienes observan que los gatos son siempre amables y educados, que comen con delicadeza y nunca con avidez, pero yo he visto felinos de buenas maneras que pueden engullir su comida y gruñir sobre ella con tanta glotonería y falta de educación como cualquier perro. En la mera cuestión de la selección de su cena varían tanto como las personas. Existen gatos imperiosos, altivos, aristocráticos, que insisten en ser alimentados en platos esotéricos, en determinados lugares y por ciertas personas. Otros se parecen al gatito rojo de Lafcadio Hearn en “The Little Red Kitten”, que “comía bifes y cucarachas, orugas y pescados, pollo y mariposas, libélulas y cordero asado, estofado y bichos bolita, escarabajos y pernil de cerdo, cangrejos y arañas, polillas y huevos escalfados, ostras y lombrices de tierra, jamón y ratones, ratas y arroz con leche, hasta que su vientre se convirtió en una representación del Arca de Noé”.
Los gatos son extremadamente nerviosos y como regla general no son confiables en los trenes, pues el menor sonido o movimiento es probable que los aterrorice, y los objetos en rápido movimiento les inspiran un temor agudo. Sin embargo, Abélard, el persa atigrado de Avery Hopwood, da paseos motorizados con él, sentándose como un experto en el asiento delantero sin correa. Si el auto se detiene, salta y camina alrededor, listo para volver a su lugar cuando su dueño se pone en marcha. Theodore Hammeker, un piloto en el frente galo y en Palestina durante la Primera Guerra, volaba con Brutus, su gato negro. El R-34, el primer dirigible en cruzar el Atlántico desde Inglaterra hacia Estados Unidos, cargaba a Jazz, un gato atigrado, como único pasajero animal. Y yo estoy familiarizado con un gato persa de color plata y alteraciones digestivas que incluso va al cine en el hombro de su dueña.
Nuevamente, la creencia popular supone que los gatos prefieren los lugares a las personas, y existen literalmente miles de casos de ejemplares que han vencido toda clase de obstáculos físicos con tal de volver a las casas de las que se les había expulsado. Pero sería igual de fácil e interminable hacer la lista de los gatos que se mudan con sus familias más o menos una vez por año; y se podría hacer otra lista con los que se trasladan por decisión propia, a menudo desde hogares donde los tratan con todo respeto y en los que están rodeados de lujos y comodidades. A aquellos que sienten que un receptor de tantas atenciones debería estar agradecido, sin importar si su forma es humana o animal, esta extraña conducta les parecerá inexplicable, pero estoy seguro de que mis lectores entenderán que es posible desear algo distinto de una vida rodeada de lujos y comodidades. Incluso de vez en cuando es posible encontrar gente dispuesta a abandonar sus cómodos aposentos a cambio de los placeres de la aventura. “El viaje de los deseos alados del gato / libre de ataduras, allende el tiempo y el espacio”, cavila Hiddigeigei, el gato macho del poema de Joseph Viktor von Scheffel; y los michos con anhelos en el alma invariablemente satisfacen estos deseos, hasta donde pueden hacerlo. Se ha sabido de gatitos persas criados entre algodones que han abandonado las sedas y los satines de las salas de estar en pos de la libertad de los tejados y la compañía de felinos sumamente lenguaraces, maleducados y de pelo corto. Luego el adulterio abunda. Otros gatos han dejado atrás lujosas mansiones para llevar una existencia más interesante en una verdulería, donde la caza es mejor y hay menos humanos persiguiéndolos para hacerles cariño. Lo contrario también pasa a menudo –dejan las pellejerías de la calle para iniciar una vida de lujos–, pero por lo general yo diría que los gatos moldean sus vidas más como May Yohe que como Cenicienta.4
Por lo demás, es indudable que existen gatos contumaces, así como existen personas contumaces, que insisten en vivir en un lugar determinado; como mostraré más adelante, tienen por instinto una buena motivación para hacerlo.
Algunas gatas son madres fervientes y afectuosas, y cuidan con esmero de sus retoños previniendo el peligro, limpiándolos, alimentándolos y enseñándoles a jugar. La gata de la Alicia de Lewis Carroll, Diana, cuyo método para lavar a sus crías consiste en sostener por las orejas a los pobrecillos en el aire y con la otra pata frotarles la cara por todas partes, es una excelente madre. Algunas tienen un instinto maternal tan fuerte que si les arrebatan las crías pueden amamantar a recién nacidos, lebratos y hasta ratas. Pero hay otras que rechazan e incluso matan a su camada. Una imperturbable joven reina, seguramente después de leer La belleza inútil de Maupassant, ahogó a sus gatitos en un barril colector de lluvia; otra, que se rehusaba a amamantar o siquiera a acercarse a sus crías, tras ser encerrada con ellas en un cobertizo acabó con sus cortas vidas aplastándolas con sus fuertes patas traseras. Luego, cuando la liberaron, salió ronroneando, evidentemente aliviada y en un estado de gran contento.
La higiene en el mundo gatuno suele considerarse una virtud suprema. El gato dedica más tiempo a la limpieza que las jóvenes debutantes a cambiarse de vestido, y su atención a la hidráulica gulliveriana y otras demandas de la naturaleza puede llegar a ser hasta demasiado escrupulosa. En el País de los Gatos, observa pintoresco Clarence Day Junior, el plomero, la manicurista y el fabricante de jabones ocuparían las más altas posiciones sociales; predicadores y abogados, las más bajas. Y sin embargo los gatos siameses y los rusos azules de pelo corto despiden un fuerte hedor, y he visto gatos de todo color y raza más sucios que lo que puede estar cualquier otro animal. Una vez, un gatito que vivía conmigo, inteligentísimo, se negaba a sistematizar sus maniobras de baño. Era un gatito sin cola de lo más gracioso, adorablemente imprudente, que una noche en París me siguió por la calle. Caminó muy cerca detrás de mí unos cuatrocientos metros, y cuando lo alcé y me lo guardé en un bolsillo –era diminuto– sucumbió al trato ronroneando con fuerza. Pero cuando me monté en un bus el conductor agitó pomposamente la mano con la admonición “Pas de bêtes!”, de manera que caminé con el gatito en el bolsillo hasta mi hotel. Este micho tenía el delicioso hábito de saltarme al hombro en la oscuridad cuando volvía a casa por la noche. Se frotaba contra mi mejilla y su ronroneo sonaba como los timbales en el Réquiem de Berlioz. No le causaba impresión el arte de Franz von Stuck e invariablemente –hasta que ya no lo colgué más– lograba arrancar de la pared un grabado de su Salomé, aun cuando estaba colgado bastante alto y no había ningún mueble que facilitara la operación. Este gatito tenía también la manía de romper platos, y en su presencia no había manera de resguardar ningún juego de té. Como todos los de su especie, podía posarse en una mesa llena de adornos sin tocar nada, pero le encantaba perturbar el equilibrio de la porcelana con su pata ágil y traviesa. Tales cualidades no lo hicieron menos merecedor de mis afectos, por el contrario. Peleamos irrevocablemente acerca de otro asunto en el que asimismo se mostró invencible y supremo, como todos los gatos. Se negó a aprender los usos de una caja de arena; tampoco se dignó a aceptar una hoja de papel o aserrín. Ni siquiera lo tentaban Le Temps o Le Journal con las reseñas de Catulle Mendès…
Se supone que no existe nada que a los gatos les guste más que el calor, y es verdad que buscarán una chimenea, un acogedor fuego de leña o la compañía de una estufa de cocina, pero es perfectamente factible que vivan en el frío. Cuando se descubrió que la gélida temperatura de las grandes plantas frigoríficas no era lo suficientemente implacable para exterminar la resistencia de las ratas, alguien propuso llevar gatos. Los primeros felinos trasladados a estos inhóspitos cuarteles no prosperaron, y unos cuantos murieron, de hecho, pero después de un par de inviernos les creció una asombrosa capa de piel, tan gruesa como la de un castor. Las camadas nacidas en estos fríos extremos resultaron ser unas robustas bestezuelas, y se dice que ahora los gatos de las cámaras frigoríficas languidecerían jadeando de agotamiento si se los expusiera a un día de pleno verano en Nueva York.
Existe, sí, enemistad entre el gato y el perro, pero esta antipatía es superficial y puede obviarse en muchos casos. Sin duda es instintiva; se sabe de crías que apenas han abierto los ojos y han soltado un bufido a un perro. Pero los gatos que viven con perros suelen hacerlo dignamente y en paz; muchas veces brota incluso un profundo afecto entre ellos. Cuando la desdichada dama de la obra de Richard Flecknoe Enigmatical Characters (1658) habla de dejar caer su devocionario en la sartén caliente, y del perro y el gato peleándose encima y al final orando juntos, eso tiene un sentido simbólico. Del mismo modo, recordemos a la vieja madre Hubbard de la canción infantil yendo a la sombrerería a comprar un sombrero para su perro, “pero cuando volvió el perro estaba alimentando al gato”.
La señorita Antoinette Thérèse Deshoulières escribió La mort de Cochon, una notable tragedia heroica, a la manera de Corneille, cuyo tema central es la pasión de la gata de su madre, Grisette, por Cochon, el perro del duque de Vivonne, hermano de madame de Montespan. Todos los gatos machos de la casa de madame Deshoulières y del vecindario se han reunido en un techo para regocijarse por la noticia que porta el título de la obra, y para expresar la esperanza de que alguno de ellos logre pedir la pata de la perversa Grisette. La joven señorita, sin embargo, se entrega de todo corazón al duelo. En vano llora el coro de gatos:
Vuelve la cara a tu especie
Será más dulce tu destino.
Grisette responde:
Mi ternura a Cochon se la debo
Mil veces más celosos de él tendrían que estar
Verán hasta qué punto me importa ese perro.
El coro llora:
¡Ah, basta, gata cruel!
Pero ella no cede, y desaparece del tejado para dar paso a Eros, el dios en un carro, que se hace la siguiente ilusión:
Tiernos michos, déjenla hacer.
Vuestra miseria tendrá fin.
Juro por mi arco, juro por mi madre:
Grisette se cansará.
La constancia es una quimera.
Mediante la oportuna pluma de la señorita Deshoulières, Grisette y Cochon habían mantenido una larga correspondencia. Es, quizás, la primera amistad literaria entre un perro y un gato, pero en ningún caso la última. De hecho, en la mayoría de los casos un gato prefiere a un perro como compañía que a otro gato. Una madre gata amamantará cachorros caninos y se sabe que han amamantado ratas. Porque las ratas y los gatos también pueden ser amigos, como descubrió Théophile Gautier cuando sus dinastías de ratas blancas y gatos blancos resultaron tener la misma edad. También W.H. Hudson relata la historia de una notable amistad entre un gato y una rata en El libro de un naturalista.
“El respeto por el sueño –escribe S.B. Wister– es una característica de lo más curiosa de los gatos, y a menudo me he preguntado si es el mismo instinto que se dice impide a leones y tigres atacar a sus presas dormidas”. Todo esto está bien, pero ¿tienen los gatos respeto por el sueño? Algunos sí. Mi Feathers no. Ella quiere su desayuno a cierta hora de la mañana; si la puerta de mi dormitorio está cerrada empieza a dar grititos afuera. Si está abierta entra, posa las patas delanteras en el borde de la cama, cerca de mi cara, y me lame las mejillas. Si la aparto con la mano, en un momento está mordisqueándome los dedos de los pies. Si le pongo fin a esta medida de presión empieza a marchar arriba y abajo usando mi cuerpo como carretera. Y es igualmente persistente si estoy durmiendo siesta: trepa hasta mi pecho y se duerme conmigo, pero cuando despierta me clava las garras y se estira, casi como si yo no existiera. Esta protrusión alternada de sus patas delanteras, con los dedos separados como si presionara y mamara de las tetillas de su madre, es un gesto típico de placer gatuno.
Los gatos hacen una distinción radical entre sus relaciones con los seres humanos y sus relaciones con otros gatos, lo que es natural. Un escritor anónimo, citado por Moncrif, lo ha dicho bellamente en su descripción de la adorable Menine, de madame de Lesdiguières, que era
gata para todo el mundo, pero para los gatos tigresa.
Los gatos son extremadamente sensibles y nerviosos; registran 160 pulsaciones por minuto. Un gatito de buen carácter puede convertirse en un gato adulto de mal talante, y los rasgos de maldad pueden verse suavizados si lo tratan con amor. Sé de una ocasión en que un invitado sujetó a una gatita de unos tres meses de manera bastante brusca. Cuando se soltó, la pobre voló a un lugar seguro; no estaba acostumbrada a humillaciones y la resintió. La familiaridad excesiva siempre engendra desprecio en un gato. Una vez que el invitado partió la gata reanudó sus distraídas maneras y se mostró tan juguetona como siempre. Pasó un año antes de que el huésped transgresor apareciera nuevamente y la gatita ya era adulta, pero en el momento en que el joven cruzó el umbral ella desapareció bajo una cama y ya no hubo forma de sacarla de allí. Los gatos tienen buena memoria.
Jessie Pickens tenía una notable gata persa atigrada que gruñía y refunfuñaba y chistaba a todo el mundo menos a su dueña. Sufría si alguien que no fuera Jessie se acercaba a ella, pero por su señora sentía un profundo apego e incluso había cruzado el Atlántico diecisiete veces en una cabina para hacerle compañía. Su temor a los extraños se debía a un accidente ocurrido cuando era cría. Willy, un gran admirador de los gatos, y en ese tiempo marido de Colette, a quien nadie supera a la hora de escribir delicadamente y con sensatez acerca de estos pequeños canallas con abrigo de piel, un día alzó a la gatita para jugar con ella y empezó a lanzarla hacia el techo, una y otra vez, hasta que hubo un giro repentino y la pequeña resbaló de sus dedos y cayó al suelo. Con un grito de terror huyó de la estancia y no la encontraron sino hasta dos días después, escondida detrás de unos baúles en la buhardilla. Nunca más permitió que un extraño la tocara.
Otro gato cayó a un pozo. Se las arregló para no ahogarse trepando a una saliente rocosa y fue rescatado a tiempo, pero se volvió loco; nunca recuperó el interés por la vida ni parecía tener la menor conciencia de sí. Lindsay, en Mind in the Lower Animals, ha seleccionado otro ejemplo, el de un gato que vivía asustado por un pavo real: desarrolló una especie de pánico, agorafobia tal vez, con una pérdida total de serenidad y una timidez permanente que le impedía alimentarse si no era en presencia de su dueño.
Sea que hereden estos rasgos o bien que sus modales y hábitos se hayan visto alentados o reprimidos por el trato, el hecho es que existe toda clase de gatos, enfurruñados y amables, crueles y tiernos, violentos y anodinos. Lo curioso es que varios gatitos de la misma madre y criados juntos en la misma casa exhibirán aun así diferencias notorias. Gautier describe tres de la misma camada:
Enjolras era solemne, pretencioso, un caballero desde la cuna; hasta teatral a veces en su inmensa presunción de dignidad. Gavroche era un bohemio nato, enamorado de las malas compañías y de la despreocupada comedia de la vida. Su hermana Eponine, la más querida de los tres, era una delicada y fastidiosa pequeña criatura con un exquisito sentido del decoro y de los refinamientos de la vida social. Enjolras era un glotón, nada le importaba más que su comida. Gavroche, más generoso, traía de la calle gatos flacos y desgreñados que devoraban a la carrera, con pánico en los ojos, la comida reservada para su nuevo amigo. Varias veces tuve la tentación de regañar al bribonzuelo con un “¡Linda pandilla de amigos te fuiste a pescar!”, pero me contenía ante su afable debilidad. Después de todo, podría haberse comido todo él solo.
Madame Michelet, en Les chats, piensa que la coloración puede tener algo que ver con el temperamento. Los gatos negros, según esta femme savante, serían apasionados y sombríos; los rubios, amigables y frívolos, con cierta ensimismada y sonriente melancolía de fondo, y aquellos entre los dos extremos, ni rubios ni morenos, tendrían temperamentos estables. Por cierto, cualquiera que haya conocido gatos de diferentes colores considerará más bien descabelladas las clasificaciones de la dama.
Pero la afirmación de Diderot “il y a chat et chat”, hay gatos y gatos, es definitivamente justa. Algunos son fríos y altaneros, arrogantes e irónicos. Otros son tan francos, tan persistentes en su demanda de afecto que casi carecen de misterio. Algunos se trepan encima de cualquier persona y ronronean con placer. La hierba gatera es vodka y whisky para la mayoría, pero mi Feathers apenas la olfatea y se aleja. Existe toda clase de gatos, toda clase de variedades y tipos: los de pelo largo y pelo corto, y los mexicanos sin pelo; hay extraños gatos australianos con narices puntiagudas; hay gatos angora, persas y siameses, y los gatos Manx, que no tienen cola; los hay azules, negros y blancos, carey y crema, naranja y plateados y de color chinchilla; existen en combinaciones de todos estos colores; mi Feathers es una reina persa atigrada calicó, ¡con siete dedos en cada pata delantera! Los gatos de siete o de seis dedos no son nada extraños. Incluso entre los bichos raros de la gatunería hay variaciones: a pesar de la muy popular opinión en contrario, los gatos blancos no siempre son ciegos, los de pelaje carey no siempre son hembras y los atigrados de color naranja no siempre son machos.
Ciertos pelajes gatunos son amarillos, otros ámbar tarjados de oscuro;
Que cada felino es único, se lo aseguro.
En uno las patas estriadas de escarcha, en otro la cola rizada;
El pellejo de este a rayas entintadas, la piel de aquel perlada.
Los gatos se asoman por el horizonte de la mente junto con los héroes de la historia y los personajes de novela: el angora errante de Zola, derrotado en una pelea callejera, y el andariego angora de Edward Peple que arruina a un gato de la calle y vuelve a casa cansado y feliz; el gato ocultista de Baudelaire; la gata carey de Lafcadio Hearn, Tama, que jugaba con sus gatitos muertos en sueños, susurrándoles y atrapando para ellos pequeños objetos tenebrosos; la bandida de Jacobina, la gata berrenda y demoníaca del cabo Bunting en la novela de Bulwer-Lytton; el adorable ejemplar de madame de Jolicoeur, llamado Sha de Persia, cuyas “excepcionales y pequeñas rabietas gatunas no eran sino manchas solares en el resplandor de su afabilidad”; Gipsy, el gato del señor Tarkington, “mitad bronco y mitad pirata malayo”; Lady Jane, la gruñona gata gris de ojos verdes que sigue a todas partes al señor Krook en Casa desolada; los piadosos gatos papales de León xii, Gregorio xv y Pío ix; los juguetones compañeros de Richelieu;5 Hodge, el gato comedor de ostras del doctor Johnson, que era la pesadilla de Boswell; Old Foss, de Edward Lear; el gato Hector G. Yelverton, “ese fastidioso adefesio, sin más principios que un indio”, al decir de Twain; la reina indomable de Richard Garnett, de quien se ha escrito: “Y todos los machos, que nunca se atrevieron a tanto, / tiemblan ante la marcial Marigold”.
La esotérica procesión continúa pasando frente a mí: el macho lírico y filosófico de Scheffel, Hiddigeigei, con su piel azabache y su cola majestuosa; Amílcar,6 el gato de Sylvestre Bonnard, que combinaba el formidable aspecto de un jefe tártaro con la gracia pesada de una odalisca; el micho de John F. Runciman, de nombre Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Shedlock-Runciman-Felinis, que bufaba a las calesas a la edad de seis meses y luego intentaría tocar la viola arrastrando el arco por el piso, y su Minnie, que solía hacer recular a los perros y murió por comer agujas; el fascinante Kallikrates de la novela Blind Alley, de W.L. George; el prodigioso y encantador Hinze, de Tieck; el clarividente Mysouff, de Alexandre Dumas, que una vez tomó un desayuno de quinientos francos; el terrible gato tuerto del cuento de Poe, Plutón, y el también tuerto Wotan, de Kraft, en Maurice Guest; el sabio Calvin, del señor Warner, y Tom Quartz, de Mark Twain, muy dotado para la minería; los gatos de Agnes Repplier, Agrippina y Lux; el gato psíquico de John Silence, Smoke, que amaba restregarse contra las piernas de los espíritus; Fanchette, la gata huérfana de Claudine; Apollyon, el gato escatológico del doctor Nicola, que estaba al tanto de los misterios de la cartomancia; la Willamina de Dickens, llamada William en un comienzo; Rumpel, de Southey, “el más noble archiduque Rumpelstiltzchen, Marcus Macbum, conde Tomlefnagne, barón Raticida, Waowhler y Scratch”; el gato rojo y gris de Chateaubriand, Micetto, regalo de un papa; la gata de Tom Hood, Tabitha Longclaws Tiddleywink, y sus tres gatitos, Peppernot, Scratchaway y Sootikins; el gato negro de fray Inocencio, llamado Timoteo “por la razón de que es un nombre apropiado para un gato y además en burlona reprobación de ese cismático monofisita de Egipto que en el siglo v usurpó el patriarcado y era popularmente conocido como Timoteo el Gato”, y que más tarde se llamó Susurro; el gato vudú de Sandy Jenkins, Mesmerizer; Madame Theophile, una de las muchas gatas de Théophile Gautier, que hallaba deleite en los perfumes y la música, en los chales de la India que venían en cajas de sándalo, en los tenues y aromáticos olores de Oriente; Chanoine, de Victor Hugo, y Hinse of Hinsefield, de sir Walter Scott; Moumoutte Blanche y Moumoutte Chinoise, de Pierre Loti; el malvado Rutterkin y sus emanaciones mefíticas, y la gata egipcia de Rosamund Marriot Watson, deseada por Arsínoe: “Una leona diminuta, de dulzura exquisita. Sus ojos grises como el mar. Y esas patas como algodones al caminar”.
Y prosigue la marcha solemne: “Los gatos prudentes, los gatos callados / paseando su belleza, su gracia y su misterio”, las serpientes con pelo, como también se los ha llamado; esas “Venus de ojos verdes”, “el animal de casa”, “la esfinge de la chimenea”, “el comedor de ratas”, “el enemigo de los roedores”, “la pantera del hogar”, gatos “con nombres obsoletos y otros no, como Tom, Tiberio, Rogelio, Rutterkin o Puss”; gatos calumniosos, adeptos al faux pas, cuya reputación liquidan con sus garras asesinas; gatos chillones y buenos para la camorra; gatos de cruza que solo desean tener algo que morder; gatos circunspectos de triste semblante puritano y gatas sabihondas que vuelven locos a sus maridos; gatos inciviles que nunca se cortan las uñas; gatos chismosos, llenos de cuentos de Canterbury; grandes damas gatas vejadas por el catarro y el asma, y gatos supersticiosos que maldicen a las estrellas.
2 SOBRE SUS RASGOS
Ahora que he convencido al lector de que los gatos tienen carácter, es momento de afirmar con la misma contundencia que tienen características distintivas. Ningún amante de los gatos estaría dispuesto a negar esta verdad, puesto que son sus características lo que nos hace amarlos. Muchos de estos rasgos nacen de hábitos ferales, de cientos y hasta miles de años de antigüedad. El perro es un animal que en estado salvaje se desplaza en jaurías y sigue a su líder en las expediciones de caza; domesticado, transfiere esta lealtad desde su líder a su amo, porque el humano es literalmente el amo del perro, como lo es del caballo y del asno, y como lo ha sido del sirviente de la casa. En cambio el gato en estado salvaje cazaba y vivía solo, y hoy conserva esos hábitos independientes. Obsérvese, por ejemplo, a un perro comiendo: si una persona u otro perro se le acerca, va a gruñir; tiene por instinto una memoria que lo impulsa a pelear por el mejor bocado, y es ese instinto lo que lo lleva a devorar sus viandas antes de que se las quiten. Un gato por lo general no muestra esa agitación. Acostumbrado a comer tranquilo y en soledad cuando era fiera, el gato domesticado suele alimentarse despacio y con decoro, sin ningún temor instintivo a que le roben la comida.
Del mismo modo, la preocupación por sí mismo es sumamente identificable con una reminiscencia de su vida en el bosque y en los llanos. El gato no persigue a su presa como lo hace el perro; es capaz de correr velozmente distancias cortas, pero correr no es su especialidad. Más bien se tumba a la espera de su presa y se abalanza sobre ella de sopetón. Ahora bien, algunos de los animales más estimados por el gato, gastronómicamente hablando, en particular el ratón, tienen un sentido del olfato más desarrollado que su enemigo, por eso es que el buen gato ratonero se lava y se vuelve a lavar hasta la última mota, tanto el pelaje como los bigotes: para estar desprovisto de olor.
“El amor por la etiqueta es muy marcado en este animal fascinante –escribió Champfleury–; se siente orgulloso del lustre de su pelaje y no puede soportar que un solo pelo esté fuera de lugar. Cuando ha comido, pasa la lengua varias veces por ambos lados del hocico y por sus bigotes con el fin de limpiarlos minuciosamente; mantiene su pelaje impecable con una lengua espinosa que cumple la función de una almohaza; y aunque a pesar de su ductilidad le es difícil alcanzar la parte alta de la cabeza con la lengua, usa una pata humedecida con saliva para pulir esa parte”. Hippolyte Taine ha escrito una encantadora descripción de esta operación:
Su lengua es esponja, cepillo, toalla y almohaza
Y bien que sabe usarla
Mi pobre trapo, más pequeño que un pulgar.
Su nariz toca la espalda, las patas traseras
Cada trozo de piel rastrilla, escarba y allana
¿Acaso ha hecho más Goethe, podría hacer más Voltaire?
Louis Robinson, en Wild Traits in Tame Animals, propone una teoría interesante y creíble según la cual la coloración del gato y su hábito de sisear o de bufar corresponden a mimetismos protectores. El enemigo más agresivo del gato en estado salvaje es el águila. Ahora se sabe que todos los animales (¡excepto quizás el gato!) temen a las serpientes. La coloración más común entre los felinos es la atigrada. Pues bien, si usted observa a un gato atigrado durmiendo, enrollado, la cabeza en el centro del espiral, notará su gran parecido con una serpiente enroscada, un parecido suficiente para engañar a un águila en vuelo. Y suponga que una gata ha escondido sus crías en un árbol hueco; si se aproxima el enemigo comienza a escupir y esta acción emite un sonido muy parecido al siseo de una serpiente. Ningún zorro va a pegar la nariz contra el oscuro hueco de un árbol si oye un siseo venir del interior.
El gato es anarquista, mientras que el perro es socialista. Es un anarquista aristocrático y tiránico, además. “Cruel, pero sereno y templado. Mudo, inescrutable y espléndido. De esta guisa habría sido Tiberio, si Tiberio hubiese sido un gato”, escribió Matthew Arnold en un momento de inspiración. Prefiere texturas delicadas, alimentos sofisticados y todo lo de mejor clase.1
Hay que decir que si el gato tiene un lugar prominente en la casa no es solo por sus gracias de niño malcriado, sus carantoñas encantadoras y el seductor abandono de su indolencia; más que nada es porque exige mucho. Tiene una personalidad fuerte, y sus despertares y sus deseos son impacientes. Se niega a esperar. En esa grácil suavidad hay insistencia y don de mando. Nos defendemos en vano, él es el amo y nosotros su escudo.
Así habla madame Michelet, a quien su marido, el buen Jules, una vez replicó al alarde de que ella había tenido un centenar de gatos: “¡Más bien has tenido cien dueños en forma de gatos!”.
Alguien en The Spectator describe un caso típico:
Hemos visto una gata atigrada de hocico negro que por su insolencia fría, calculada y sin embargo perfectamente educada podría haber dado lecciones a una despreciable duquesa viuda cuya nuera no fuera “uno de los nuestros”. De haber sido un hombre, la grosería desalmada y deliberada de esa gata habría justificado propinarle un tiro al instante. Los cortesanos en el palacio más servil de todo Oriente se rebelarían si recibieran el trato que ella infligía todos los días a quienes tenía a sus pies. Después de que un devoto admirador la buscara sin aliento y sin sombrero por los vastos jardines bajo un sol abrasador, no fuera a ser que la minina se perdiera la hora de comer, y de que la llevara en brazos al comedor, en lugar de mostrar gratitud y correr con alegría al plato preparado para ella se sentó erguida en el otro extremo de la habitación, contemplando la escena con indisimulado desprecio, los ojos entrecerrados con arrogancia y apenas un punto de la lengua roja sobresaliendo entre los dientes. Si la escena no hubiese estado tan bien ejecutada habría sido sencillamente vulgar; pero, así como fue, contó como la más innoble manifestación de brutalidad aristocrática imaginable. Con los comensales completamente desconcertados y mortificados por esta monstruosa exhibición de villanía, la gata en cuestión lentamente se sentó en dos pies y, clavando bien las garras en la alfombra, se estiró y balanceó bostezando al mismo tiempo con desdeñosa autosatisfacción. Después procedió a avanzar por la ruta más tortuosa disponible hacia el plato puesto frente a ella, por supuesto con la intención de dejar bien en claro que su presencia bajo el aparador se debía únicamente a su destreza y premeditación, y que ella en ningún sentido consideraba que tenía obligaciones con nadie.
El gato es el único animal que vive con los humanos en términos de igualdad, si no de superioridad. Se domestica a sí mismo si quiere, pero bajo sus propias condiciones, y nunca renuncia del todo a su libertad, sin importar cuán estrechamente esté confinado. Preserva su independencia en esta lucha desigual incluso a costa de su propia vida. Un gato común y corriente, aunque viva en un hogar humano y esté en los mejores términos con la familia, frecuenta los tejados y las cornisas, es el cabecilla en grescas importantes, abunda en romances y, en suma, se comporta fuera de casa exactamente como lo haría en estado salvaje. De hecho, cuando es abandonado a sus propios recursos, como ocurre no pocas veces tanto en la ciudad como en el campo, es del todo capaz de cuidarse solo y de ajustarse a las nuevas condiciones de vida sin un momento de duda. Esta característica la ha ilustrado admirablemente Charles G.D. Roberts en un relato basado en un hecho real (“How a cat played Robinson Crusoe”, en Neighbours Unknown). Un perro en la misma situación estaría indefenso; el perro, en realidad, al someterse a la esclavitud ha perdido por completo la facultad de cuidarse a sí mismo.
Booth Tarkington se ha divertido pintando en Penrod and Sam el cuadro de un gato así, una prodigiosa bestia larguirucha que abandona las comodidades de una vida junto a la chimenea y el afecto de una niña por los placeres de la caza y la vida salvaje. Había sido un gatito gordinflón y salpimentado cuyo nombre, Gipsy, le vendría de perillas en esta segunda parte de su carrera. Ya en su juventud comenzó este camino hacia la disipación y se acostumbró a unirse a los gatos callejeros en sus bartoleos nocturnos. El gusto por una vida disoluta aumentó con la edad y una noche, llevándose consigo el bife de la cena, se unió definitivamente a los bajos fondos.
Su extraordinario tamaño, su osadía y su absoluta falta de simpatía pronto lo convirtieron en el líder –y el terror– de todos los gatos sueltos del barrio. No hacía amigos y no tenía confidentes. La policía lo buscaba sin éxito, pues rara vez dormía en el mismo lugar dos veces seguidas. En apariencia no le faltaba distinción, del tipo despreciable; el lento, rítmico y perfectamente controlado vaivén de su cola al caminar le confería un aire incomparablemente siniestro. El paso señorial y peligroso, los bigotes largos y brillantes, las cicatrices, el ojo amarillo, frío como el hielo, ardiente como el fuego, altanero como el ojo de Satán, todo hacía pensar en un mosquetero letal que te retara a duelo. Su alma se manifestaba en ese ojo y ese caminar: el alma de un bravo de la fortuna, uno que vivía de su ingenio y su valor, sin compasión y sin pedir a nadie ningún favor. Intolerante, orgulloso, hosco, pero vigilante y en constante planificación –un militarista, partidario de la matanza como religión y confiado de que el arte, la ciencia, la poesía y toda la bondad del mundo se obtendrían de ese modo–, Gipsy, aunque técnicamente no era un gato salvaje, se había convertido en el gato más indómito del mundo civilizado.
El gato, cuyo retrato pinta Tarkington en estos trazos brillantes, descubre el espinazo de un pescado blanco de kilo y medio a pocos centímetros de la nariz del viejo perro de Penrod, Duke, y Duke despierta ante el aterrador espectáculo del felino sosteniendo el espinazo en la quijada de un modo que producía espanto. “De un lado de su feroz cabeza, y mezclándose con los bigotes, se proyectaba el largo esqueleto hacia el otro lado, donde colgaba la cola del pez, y el efecto ya notable se disparaba hacia lo intolerable con el resplandor de esos ojos amarillos. Ante la mirada de Duke, todavía borrosa por el sueño, esa monstruosidad era una sola pieza”. El perro emitió un alarido de terror, Gipsy también hizo sonar su grito de guerra, que sonó como “el diapasón subterráneo de una demoníaca viola da gamba”, y la masacre comenzó. Enseguida, “sin soltar el espinazo ni por un instante, el gato echó las orejas atrás de un modo escalofriante y comenzó a encogerse como un acordeón, elevando el centro del cuerpo hasta que pareció estar imitando a esa pacífica bestia que es el dromedario. Tras haber alcanzado la mayor altura posible alzó la pata derecha a la manera de un semáforo. Esta pata semáforo permaneció rígida por un segundo, amenazante; luego vibró con una rapidez inconcebible. Era solo un amague, pues fue la traicionera garra izquierda la que realmente hizo daño. Dio a Duke tres palmaditas relámpago sobre la oreja, y el sonido de la garganta del perro anunció que no se trataba de golpecitos cariñosos. Gritó: ‘¡ayuda!’ y ‘¡asesinato sangriento!’… En cuanto a Gipsy, poseía un vocabulario soez ciertamente insuperable fuera de Italia…”. De inmediato, esta vez con la pata derecha, sacó sangre de la nariz de Duke, pero ante la cercanía de Penrod estimó oportuno retirarse, no por miedo, explica Tarkington, sino probablemente porque no podía bufar sin soltar el espinazo y, “como sabe todo gato con la más mínima pretensión de dominar la técnica, no se puede atacar ni producir un buen efecto si no se abre la boca a su máxima capacidad para dejar expuesto el tubo digestivo”.
Gipsy no debe considerarse una excepción en el mundo felino. El gato es el único animal sin medios de sustento establecidos que todavía se las arregla de lo más bien en la ciudad. No quiero decir que todos lo hagan. Tanto en la ciudad como en el campo están a merced de un gran número de enemigos, agresivos o accidentales.2 El niño malvado, el automóvil, el perro, el tranvía y la trampa de conejos acaban con muchos gatitos superfluos, pero es igualmente cierto que la cantidad de gatos que viven una existencia salvaje, sin protección de ningún tipo, es muy grande. Algunos machos se vuelven enormes, gordos y lustrosos; viven del contenido de los tachos de basura de la calle y ocasionalmente roban comida buena a través de una ventana abierta, o atrapan ratones en bodegas y gorriones en los parques. Las hembras también se las arreglan de alguna manera, no solo para cuidar de sí mismas sino para criar a sus familias. El agua limpia es difícil de encontrar a veces, pero los gatos pueden vivir varios días sin agua: su sangre se espesa automáticamente. Una tarde de domingo muy calurosa en pleno verano, subiendo por la Quinta Avenida observé a un atigrado grande, de color naranja, frotándose contra un grifo y maullando. Me detuve a hablar con él, como es mi costumbre, y se acercó un policía irlandés. “Creo que quiere un trago –sugirió este brillante oficial–. Se ha dado cuenta de que a veces sale agua de este grifo”. “Tiene usted razón –respondí–. Démosle pues un trago”. Un gato no va a hacer una excursión solamente porque un hombre quiera compañía; caminar es un hábito humano al que los perros se suman con facilidad pero que el gato considera una forma de ejercitarse de muy mal gusto, a menos que tenga un propósito en mente. Y así fue en este caso. Tanto el policía como yo éramos unos completos extraños para el gato sediento, y sin embargo cuando sugerimos darle un poco de agua caminó tranquilamente detrás de nosotros por la Quinta Avenida. “Creo que Page and Shaw’s está abierto”, dijo el policía. Page and Shaw’s estaba a tres cuadras del grifo, pero el animal nos seguía pegado a los talones. Al llegar le pedí –al gato– que se sentara un momento; el policía entró y volvió a aparecer con un vaso de papel lleno de agua. Nuestro compañero bebió hasta la última gota y luego pidió más. Se le dio otro vaso. Entonces, como ya no le servíamos para algún otro propósito, partió al trote, sin una palabra ni un gesto de despedida.
Un ingenioso amigo de Louis Robinson le insinuó que los gatos posiblemente piensen en los humanos como “una especie de árbol portátil, agradable para frotarse contra él, con ramas inferiores que ofrecen un asiento confortable y otras ramas altas de las que a veces caen trozos de cordero y otros frutos deliciosos”. Hay una buena cantidad de cosas que decir acerca de esta teoría. Aunque se sabe de gatos que han mostrado el afecto más cabal, la mayoría cumple con unos saludos muy amistosos por la mañana y poco más, e incluso hay cierta reserva en estas atenciones, la que aumenta con el paso de las horas. Nada del lengüeteo excesivo tan del gusto de los caninos. Los gatos solo dan amor a quien lo ha merecido, además de aquellas ocasiones en que, por perversidad pura, molestan a un ailurofóbico con sus atenciones. Devolver bien por mal no existe en los mandamientos del gato. Pueden volcarse en un afecto muy profundo y hermoso hacia una persona que merezca su amistad, pero es un proceso que crece lento y que puede interrumpirse en cualquier momento. No tolerarán que los manipulen con brusquedad, ni los golpes ni las burlas. No soportan que se rían de ellos. Quien busca el cariño de un gato debe proceder con cuidado y con el tiempo es posible que reciba algunos de los beneficios de su esmero, pero si ofende a tan sensible criatura todo el trabajo del pasado se habrá deshecho. Los gatos rara vez cometen errores, y nunca el mismo error dos veces. ¡Qué estúpido deben de encontrar a un ser humano que constantemente tropieza con la misma piedra!
Como ya es proverbial, se los puede engañar pero solo una vez en la vida. O, más bien, el celebrado asunto del gato y las castañas es la única ocasión, histórica o fabulosa, en la que se ha engañado a uno de su especie. Louis de Grammont describe un incidente típico sobre este instinto: en cierta casa, donde se usaba gas para cocinar, había una gata con dos hijitos a medio criar. A la hora de la cena estos niños, muy malcriados, tenían la costumbre de saltar a la mesa y zamparse lo que pudieran. Un día, mientras la sirvienta depositaba sobre la mesa unas costillas de carne hubo una pérdida de gas por un descuido de la cocinera y se produjo una pequeña explosión en la cocina. Nadie resultó herido y todos volvieron a sus puestos, excepto los gatitos, que, muy asustados, habían desaparecido. Y no volvieron en varios días. Luego el miedo se disipó y retomaron sus antiguas costumbres. Pero, algunas semanas después, cuando la empleada nuevamente sirvió costillas, ¡los gatos huyeron a perderse!
Acerca de la crueldad gatuna, es cierto que estos animales pueden ser, y la mayoría lo es, muy crueles, pero pienso que es injustificable la hipótesis de George J. Romane de que torturan a los ratones simplemente por el placer de verlos sufrir. Y no digo que a veces no sea cierto. La notable gata del reverendo J.G. Wood, Pret, tenía la costumbre de arrastrar un tembloroso y aterrado ratón bastante vivo a la parte superior de la casa de cinco pisos donde residía, y luego lo dejaba caer por el hueco de la escalera de caracol mientras observaba con ojos ávidos el desenlace desde la barandilla. En su favor debo decir que para mantener en forma los hábitos de caza se requiere de cierta práctica, y la práctica con un animal vivo es mucho mejor que con una pelota o un pedazo de papel arrugado, que son las herramientas con que las crías toman sus primeras lecciones de ataque por sorpresa.3 Es sabido que algunas gatas guardan animalejos levemente heridos como reservas de caza y se los lanzan a sus crías para que jueguen. Pero este instinto sádico también lo tienen ciertos humanos cazadores de gatos que se entregan a masacres innecesarias. También ocurre que algunos gatos llevan su amor por la caza de vida silvestre mucho más allá de lo prudente; y ¿por qué, en el nombre de todo lo que es justo, no deberían hacerlo? Hay quienes protestan contra el instinto asesino de los gatos y no ven el mal en conducir a mansos terneros y corderitos al sacrificio, gente que disfruta de sus langostas sin pensar que se las ha cocinado vivas, que usa en sus coloridos sombreros penachos de aves arrancados del pecho de los pájaros en sus propios nidos, gente que embute una parva de pollitos en una jaula y envía reses vivas en largos y nauseabundos viajes por el océano, tan juntas una de la otra que apenas pueden echarse en el suelo. Gente que disfruta la temporada del zorro saliendo a cazar tres veces por semana objeta que un gato torture a un ratón. (Pero no ve ningún mal en que a los perros se les enseñe a cazar. El crimen del gato es que caza para sí mismo y no para el humano). ¡Hasta dueños de fábricas que se valen del trabajo infantil y críticos teatrales me han dicho que los gatos son crueles!
Recordemos que el gato, al igual que el ser humano, es un animal carnívoro. Y lo es en mayor grado, pues un gato saludable debe alimentarse de animales, mientras que un hombre saludable (véase George Bernard Shaw) puede subsistir con una dieta de frutas y nueces. Solo está siguiendo su instinto al matar pájaros y ratones, y cuando somete a sus presas a cierto grado de tortura lo que está haciendo es simplemente mantenerse en forma. “¿Pero los gatos se parecen a los tigres? ¿Son tigres en miniatura? Bueno, son unas muy lindas miniaturas –escribe Leigh Hunt–. ¿Y qué ha hecho el tigre que no tiene ya derecho a tragar su cena, como Jones?... Prive a Jones de su cena por un día o dos y vea en qué estado lo encuentra”. Naturalmente, se puede poner un cascabel al gato, y me refiero a atarle al cuello una campanilla ruidosa; entonces, cuando corra o salte de golpe el cascabel advertirá al pájaro que vuele y se aleje. Por desgracia para el éxito de esta estratagema, un gato inteligente que sea a la vez un obstinado cazador pronto aprenderá a sostener el cascabel bajo la barbilla de tal manera que no suene.
Los gatos son camorristas natos, pero sus peleas se parecen en una cosa a los torneos de caballería o las riñas de los apaches de París: siempre el motivo es un lío de faldas. Porque el gato es un gran amante. Difícilmente podría sobreestimarse la dosis de instinto amoroso en un macho adulto saludable, y cualquier intento de refrenarlo, aparte de la castración, se verá frustrado. Como ha dicho Remy de Gourmont, en el reino animal la castidad es un ideal quijotesco por el que solo el humano se esfuerza. Es imposible mantener confinado ni siquiera a un sedoso angora cuyos antepasados hayan sido animales domésticos, a menos que se lo haya castrado. Cualquiera que lo intente, después de una semana o algo así, estará encantado de permitir que el gato siga su camino.4 Pero se ha hecho costumbre –excepto para quienes conservan a los reyes con fines de reproducción– operar a los machos de modo que se convierten en animales enormes, perezosos y afectivos, que duermen mucho, comen mucho y resultan pintorescos pero no muy activos. Estos machos alterados suelen ser los favoritos como mascotas. Yo, en cambio, estoy más interesado en aquellos que conservan su fervor natural.
Las hembras pelean de vez en cuando, en especial para proteger a sus crías y cuando están en estro o “llamando” (así se ha denominado poética y literariamente esta fase marcada por suaves arrullos amorosos, casi como los tiernos suspiros de un amante del siglo xviii);5 con un descaro nacido del deseo muerden a los machos en el cuello, generalmente con resultados satisfactorios.
Los machos son luchadores formidables, tanto con su propia especie como con otros animales. Por lo general no se enfrentan con perros a menos que se los arrincone en una esquina, pero hay gatos conocidos por atacarlos sin razón aparente. Muy eficaces en la guerra son sus afiladas garras y flexibles articulaciones, mantenidas en forma por el contacto constante con un árbol o una silla o una mesa o una alfombra donde clavan las zarpas, se estiran y elongan a diario, y esa eficacia se ve incrementada por unas mandíbulas poderosas y unos dientes afilados. Es costumbre en el gato echarse de espaldas cuando pelea, si le es posible, pues de ese modo planta cara con sus mejores talentos y a la vez se protege la columna, que es su punto más vulnerable. Cuando ataca a un perro, suele saltarle sobre el lomo y es capaz de aferrarse y al mismo tiempo desgarrar la cabeza y los ojos de su contrincante. La naturaleza, irónica como de costumbre, permite al águila proceder de la misma manera con el gato. De las más sangrientas refriegas los gatos a menudo salen indemnes, salvo por una oreja rajada o una herida en la cola, pues su pelaje es una capa gruesa y suelta al punto de que pueden tironearla casi hasta la mitad del cuerpo sin desgarrarla. La flexibilidad de la cabeza, por su parte, si bien no alcanza el extremo del búho permite movimientos laterales muy considerables.





























