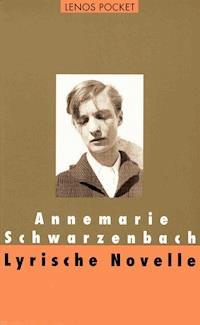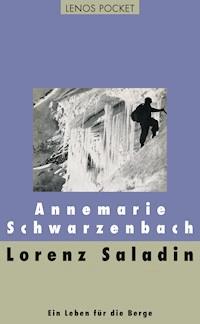Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Línea Del Horizonte Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cuadernos de Horizonte
- Sprache: Spanisch
Una estancia en el valle persa del río Lahr, es la excusa para reelaborar un texto anterior y convertirlo en el espejo de sus dramas íntimos. La de Annemarie Schwarzenbach fue una vida corta pero intensa marcada por la angustia existencial, la homosexualidad, las drogas y la búsqueda de la identidad en largos viajes por Persia y Oriente, Europa, Estados Unidos y África. La inseparable amiga de Klaus y Erika Mann, la compañera de viaje de Ella Maillart, la amiga de Malraux y la gran pasión de Carson McCullers traza en estas páginas su relato biográfico más intimista y el más osado debido a una sinceridad implacable. La vida en este valle, recreada años después, se convierte en una alegoría de la soledad, el amor y la muerte, pero también del esfuerzo por sobrevivir a pesar de verse a sí misma "perdida, apátrida, a merced del viento, del frío, del hambre… siempre sola, empujada hasta el mismo borde del abismo". El recuerdo de lo vivido en este lugar, donde parecen acabar todos los caminos, será también un acicate para renacer y extraer de la memoria y las experiencias pasadas nueva energía para seguir adelante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CUADERNOS DEL HORIZONTE
El valle feliz
ANNEMARIE SCHWARZENBACH
TRADUCCIÓN DE JUAN CUARTERO OTAL
SOBRE LA AUTORA
ANNEMARIE SCHWARZENBACH (Zürich, 1908 – Sils, Engadina, 1942)
Arqueóloga, escritora y periodista nació en el seno de una familia suiza acomodada. Desde muy temprano sufrió la nefasta influencia de su madre y el esfuerzo por construir su identidad desde su condición homosexual. Vivió con intensidad una vida nómada que la llevó a ejercer la arqueología, el periodismo, la narrativa de viajes y la literatura en el Oriente y Asia, Europa, Estados Unidos y África. Muy marcada por la relación con Klaus y Erica Mann, los hijos del Nobel Thomas Mann, perteneció a una generación condicionada por la crisis moral que afectaba a la Europa de entreguerras y la adicción a las drogas. Algunos de sus relatos y correspondencia fueron destruidos a su temprana muerte por la madre, pero otros sobrevivieron como Todos los caminos están abiertos (Minúscula), el relato de su viaje con Ella Maillart (El camino cruel, La Línea del Horizonte) y Muerte en Persia que años después reescribió en estas páginas: El valle feliz, que ahora se traducen por primera vez.
SOBRE EL LIBRO
Una estancia en el valle persa del río Lahr, es la excusa para reelaborar un texto anterior y convertirlo en el espejo de sus dramas íntimos. La de Annemarie Schwarzenbach fue una vida corta pero intensa marcada por la angustia existencial, la homosexualidad, las drogas y la búsqueda de la identidad en largos viajes por Persia y Oriente, Europa, Estados Unidos y África. La inseparable amiga de Klaus y Erika Mann, la compañera de viaje de Ella Maillart, la amiga de Malraux y la gran pasión de Carson McCullers traza en estas páginas su relato biográfico más intimista y el más osado, debido a una sinceridad implacable. La vida en este valle, recreada años después, se convierte en una alegoría de la soledad, el amor y la muerte, pero también del esfuerzo por sobrevivir, a pesar de verse a sí misma «perdida, apátrida, a merced del viento, del frío, del hambre… siempre sola, empujada hasta el mismo borde del abismo». El recuerdo de lo vivido en este lugar, donde parecen acabar todos los caminos, será también un acicate para renacer y extraer de la memoria y las experiencias pasadas nueva energía para seguir adelante.
Título de esta edición:El valle feliz
Título de la edición original:Das glückliche Tal
Primera edición enLA LÍNEA DEL HORIZONTE EDICIONES: septiembre de 2016
© de esta edición:
LA LÍNEA DEL HORIZONTE EDICIONES:
www.lalineadelhorizonte.com | [email protected]
© de la traducción: Juan Cuartero Otal
© de la maquetación y el diseño gráfico: Víctor Montalbán | Montalbán Estudio Gráfico
© de la maquetación digital: Valentín Pérez Venzalá
Imagen de cubierta: Annemarie Schwarzenbach en Persépolis. Autor desconocido © Schweizerische Nationalbibliothek, Bern
ISBN ePub: 978-84-15958-51-2 | IBIC: FA;WTL;BG;1FBN
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
El valle feliz
NOTA DEL TRADUCTOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Un intento de amar
El rechazo de la magia
El ángel
POSFACIO ¿Dónde acaban los caminos?
NOTA DEL TRADUCTOR
Entre octubre de 1938 y febrero de 1939, Annemarie Schwarzenbach permaneció internada en la clínica Bellevue de Yverdon. Ello supuso un efímero periodo de calma en su atormentada vida, que aprovechó para reescribir el manuscrito inédito de Tod in Persien y darle una forma más literaria, un tono marcadamente íntimo. El resultado fue Das glückliche Tal, cuya traducción tiene ahora en sus manos y que, para el crítico Charles Linsmayer, han sido las mejores páginas escritas por Schwarzenbach.
La autora, consciente de que esa obra sí la vería publicada, tomó la decisión de desdoblarse en un juego literario y –aunque a lo largo del relato original apenas se percibe– ceder la voz a alguien que, aunque solo en un par de pasajes muy concretos, se nos revela como masculino. No obstante, la necesidad perentoria de marcar desde la primera página la concordancia de género en español, unida al manifiesto carácter testimonial de esta novela corta y a la ausencia de prejuicios por parte del público al que hoy va dirigida, han llevado a tomar la decisión de convertir al narrador esta vez en narradora, esperando contar con toda la complicidad y consideración de los lectores.
JUAN CUARTERO OTAL
1
Nuestras tiendas están plantadas sobre una franja de hierba a orillas del río Lahr. El fondo del valle se encuentra a dos mil quinientos metros sobre el nivel del mar, a treinta más si tomamos como referencia el nivel del Mar Caspio, que está mucho más cerca que el Golfo Pérsico. Dos mil quinientos metros: resulta muy impresionante pero en realidad no significa mucho, ya que a nuestro alrededor no se ve otra cosa que montañas y cordilleras que sobrepasan con mucho la altura de este valle. Cumbres grises, unas con paredes de rocas cuarteadas y abruptamente accidentadas que ascienden casi verticalmente, otras con extensas laderas que se inclinan con suavidad. Si me quedo quieta en medio de una de estas laderas —subimos con bastante frecuencia, ya sea para observar las cabras montesas, ya para escapar de la pesada somnolencia de nuestras tiendas de campaña— escucho perfectamente la caída incesante de rocalla. Este rumor suave y monótono es el único sonido que se escucha en este yermo, aparte del soplo de un viento invisible que, muy lejos, pasa por encima de las crestas como también de la meseta sofocante que, mucho más abajo, se encuentra separada de nuestro valle por incontables sendas y pasos sin nombre. No conozco un sonido más insoportable que el rumor incesante de estas enormes laderas. Sí, es aún más terrible que el eco nocturno de las esquilas que hacen sonar los camellos y de las que aquí me hallo felizmente a salvo. En verano, las caravanas pasan el calor del día en una ciudad o en un caravasar y no se ponen en marcha hasta la hora del crepúsculo, cuando el viento ya es un poco más fresco. Viví varios meses en un barracón que solo estaba separado por un muro de adobe de la antigua ruta de las caravanas entre Teherán y Varamín y todas las noches, incluso en sueños, escuchaba el eco sordo de las campanillas, los roncos gritos de los caravaneros y el cascabel agudo colgado al cuello del asno que los guiaba. Y aun así nunca logré acostumbrarme. Aquí arriba disfruto de algo que podría llamar «placidez nocturna»: por este valle raras veces pasan camellos y, con este frío terrible, nunca durante la noche. También hay, sin embargo, otros ruidos: a veces me asusto con el gorgoteo repentino y veloz del agua del río cuando pasa serpenteando entre las orillas, chocando con la gravilla —incluso estoy convencida de que se puede escuchar a las truchas dando saltos desesperados—, o cuando se levanta viento, este terrible viento de montaña, que trae hasta aquí arriba el olor del polvo de la meseta quemada y que en la oscuridad tira de las cuerdas de nuestras tiendas. Pero, como ya he dicho, lo peor de todo es el incesante rumor de estas enormes laderas. No deberíamos aventurarnos nunca a subir entre la rocalla. Pero lo hacemos constantemente.
Si me quedo parada, solo un instante, para recuperar el aliento, lo primero que noto es el sonido de mi propio corazón latiendo con rapidez. Pero una vez que se ha silenciado, lo que todavía se escucha —ahora con claridad, sin duda— es la incesante caída de rocalla. Miro involuntariamente a mi alrededor, como esperando ayuda. Este páramo gris y sorprendentemente apacible es lo único que hay hasta donde se pierde la vista. Abajo tenemos el río, una estrecha franja, los verdes potreros, nuestras tiendas blancas; en la otra orilla, el edificio del chaiján, bajo, casi oculto en la vaguada donde comienza la subida hacia el paso de Afyeh, el humo que sale por la puerta y sube pegado a la pared de rocas de color gris plata; un poco más abajo, las tiendas de fieltro negro donde viven los nómadas y, delante de ellas, las faldas rojas de las mujeres y los calderos de cobre brillante. Todo es tan pequeño que parece de juguete, también los rebaños de ovejas, también los caballos del Sah en el prado. El río se pierde de vista detrás de los acantilados negros; nunca hemos llegado mucho más allá, ni siquiera cuando hemos salido a pescar truchas. El valle del Lahr no se termina ni mucho menos allí, pero ¿sabemos adónde conduce? Baja hacia Mazandarán, la región a orillas del Mar Caspio, «el País del Diablo», que es como le dicen los nómadas. Mazandarán, ¡qué hermoso sonido el de este nombre! Ahí tienen jungla, selva, campos de arroz, búfalos de agua sobre melancólicas dunas, humedad, malaria. En Guilán, la provincia vecina al este, están drenando los campos de arroz por orden del Sah y han traído a chinos para que en esos campos sustituyan la malaria por el difícil arte de cultivar té. El té de Guilán sabe a paja, el arroz de Mazandarán huele a estiércol seco. En las pequeñas poblaciones costeras, como Pahlavi o Mashhad-i-Sar, viven rusos dedicados a la pesca del caviar. Al este comienzan las estepas, los pastos de los tayikos y turcomanos, con sus alfombras de color rojo y marrón como pelo de camello, con sus tiendas de campaña y sus alforjas de vivos colores. Son los que crían los mejores y más rápidos caballos de Oriente. Los niños, a los seis u ocho años, ya participan en las grandes carreras de caballos que se celebran en otoño. Del puerto de Krasnovodsk parten los Ferrocarriles de Rusia, una solitaria vía que atraviesa la estepa: hacia Merv, hacia Bujará y Samarcanda. Allí ya estamos cerca de los crespos tayikos, ya casi en la Meseta de Pamir, en la frontera con las Montañas Celestiales. ¡Ah, la magia de los nombres! ¡Ah, ciudades de Asia, cúpulas luminosas sobre tierra de nadie! ¡Ah, esperanzas repentinas! ¿Ha vuelto a latir tu corazón?
Al final del valle, o más bien, allí donde sospechamos que se acaba el valle, se eleva el cono liso de un gigante, la pirámide del Damavand, inalcanzable e intocable. Ahora, a final del verano, tiene el cuerpo a rayas, como una cebra. Las paredes de lava se muestran entre las nieves que se van derritiendo. Su cima siempre tiene un color blanco brillante, como el de una nube, que resplandece aun de noche y, al igual que la Vía Láctea, ilumina el cielo ligeramente. Ya estamos acostumbrados a esa impresionante vista; igual que en este país estamos acostumbrados a los paisajes, al polvo, a las esquilas de los camellos, a la fiebre, al paso de las horas, a la mañana y a la tarde, y cada uno trata de vivir como puede. El Damavand se ve por dondequiera que miremos: cuando salimos de la tienda por las mañanas, cuando caminamos río abajo hasta los acantilados negros, cuando, por el contrario, vamos río arriba y llegamos a la caldera de hierba donde encontramos pastando camellos y cabras y ovejas de cola grasa. Una vez fui a caballo hasta unas ruinas, a muchas horas de aquí, en el fondo sinuoso de un valle al que todavía no habían llegado los saqueadores de tumbas ni los pasos de ningún mortal. Para los nómadas no tiene el menor significado; es porque ni una brizna de hierba crece en su superficie desnuda, pergeñada por una muerte que le sobrevino hace tal vez mil años. Fui subiendo, le di la espalda al fuerte viento: allí, a una distancia prodigiosa, se erguía de nuevo esa cima blanca. Hoy está cubierta por una nube ligera, ¿o son más bien vapores de azufre? En realidad, el cráter ya lleva mucho tiempo extinguido. Ni siquiera los asirios, que ya habían dado noticia de que el pueblo de los medos se había extendido al pie del monte Bikni, llegaron a saber de su naturaleza volcánica. Unos tres mil años lleva ya extinguido. Desde tiempos inmemoriales. Los latidos de mi corazón se mezclan con el rumor incesante de la rocalla en cuanto miro al Damavand, al que desde hace tiempo conozco y guardo evidente respeto, pues su cabeza llega hasta el cielo mientras que su pie permanece invisible. Me tranquiliza. Por encima de mí, despojadas de todo su peso, se yerguen las brillantes crestas que sirven de corona a las montañas y, aunque a veces me cuesta notarlo, ese insoportable rumor adquiere la esencia de un impresionante silencio.
A este valle lo llamamos «el Fin del Mundo», pues queda muy por encima de las otras mesetas del mundo, muy lejos de las carreteras transitadas de la llanura. Las rutas de las caravanas lo comunican o con el desierto, o con las puertas de dos necrópolis, las ciudades de Kerbala y Nayaf, repletas de gentes dedicadas a sus negocios. Interminables cadenas montañosas lo separan del mar. Es cierto que por aquí uno siempre se encuentra con algún camino; pero nadie, excepto los nómadas, sabe adónde llevan esos caminos. Es más, ni siquiera es seguro si los nómadas lo saben, por más que sean ellos quienes los han hollado a lo largo de los siglos: ellos son los que deambulan pacientemente con sus rebaños, buscando el buen tiempo o los buenos pastos, hasta que se cierra el ciclo y, en los primeros días del verano, regresan aquí. No, no tienen una meta; y su mirada, cuando pasa rozando por encima de los lomos de sus camellos y llega tal vez hasta el mismo Damavand, revela esa lealtad que aguanta tanto lo bueno como lo malo y esa paciencia que estremece hasta lo más profundo. No le tienen ningún miedo a la muerte, eso es indiscutible. ¿Pueden ver el Damavand? ¿Pueden ver cómo cierra el fondo del valle con su cono suave? ¿No se dan cuenta de que, cuando tratan de acercarse a esa forma con líneas de nieves, se pone a flotar suavemente y se aleja como si fuera la luna? Probablemente nos responderían que es posible rodearla por su pie. ¿Y qué hay al otro lado de su pie? Ante una pregunta así, simplemente sacudirían la cabeza.
Dicen que los nómadas no acostumbran a fumar opio. Si en el pequeño chaiján, allí donde los hombres están sentados alrededor del samovar, parece notarse el olor dulzón del opio, ese olor que recuerda los caravasares de las rutas de los nómadas y evoca las teterías de las ciudades, solo hace falta mirar con más atención al banco corrido junto a la estufa: en el rincón más oscuro, un soldado, uno de los guardas de los caballos del Sah, está en cuclillas, fumando, con la guerrera abierta y los zapatos a un lado. Es conveniente no mirar demasiado fijamente. El propietario se acerca y aclara en un murmullo: «Está enfermo». Es lo que nos dice a los farangi, a los extranjeros. Y a nuestro alrededor, silencio; los hombres siguen sorbiendo té a través de un terrón de azúcar sin ni siquiera volver la cabeza. Pero debemos andar con cuidado: se nos despiertan los recuerdos. Debemos evitar los rostros de los fumadores de opio y los olores dulzones, el de los chaiján y el del viento cargado de polvo de la llanura, y las voces roncas de los soldados persas y el calor que despide el samovar y también el humo del carbón de leña, que irrita los ojos: en fin, todo lo que está vivo, todo lo que hemos conocido, todo lo que la lejanía evoca.
La lejanía no existe: no podemos llegar aún más alto, no podemos subir tanto como para mirar más allá de nuestro valle, por encima de los peñascos y las pedrizas que lo limitan.
Una vez —de eso ya hace mucho tiempo— nos explicaron cómo se leen los mapas. Estaban repletos de nombres: de mares y ríos, de grandes carreteras que conectan las ciudades importantes entre ellas. También nos hablaron de los pueblos que viven en esas ciudades y en cada uno de esos países, que mantienen entre sí relaciones comerciales y hacen guerras, que con el devenir de los siglos vencen y dominan, y que igualmente son vencidos. Finalmente también nos explicaron que todos siguen aún con vida. A mediodía gritan en la Bolsa de París y en Wall Street; en plena noche se congregan en los bazares de Estambul; por la mañana temprano hay una febril actividad en el caravasar de Taskent, y un día tras otro entierran a los muertos. ¿De dónde sacamos las evidencias? De los periódicos, de los mensajes de radio que recorren el mundo entero. Alguien que se despierta en Zúrich por la mañana sabe cuántos muertos ha habido esa noche en Abisinia, en Barcelona, en Shanxi. Incluso funciona el mercado de valores que, aunque no es un instrumento para la paz en la tierra, sí contribuye a la complacencia de las gentes. Pero aquí arriba, en el valle del Fin del Mundo, no tenemos periódicos, incluso se nos ha olvidado instalar una radio. Por mi parte, ya cuando tuve que aprenderme los nombres de las ciudades, empecé a dudar de su existencia. Después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que hacen como en el cine, es decir, que nos muestran unos tras otros, con toda rapidez, escenarios y campos de batalla, y alguien que aparece por un instante en la pantalla con el rostro perfectamente rasurado nos lo va aclarando todo: el ganador de la Maratón —filmada ayer mismo—, los presos en China —justo después de ser ejecutados—, la flor del cerezo —en Japón y en el Danubio—, la llegada del dictador, las multitudes enfervorecidas, la paz en el mundo, dos manos que se unen, dos brazos que se abrazan a nuestro mundo a pesar de que gira a una velocidad vertiginosa. Pero, ¿y qué más sabe ese señor que tan bien sabe hablar? En estos momentos, ¿no hay por ahí unos soldados que están ateridos de frío, pasando la noche al raso y limpiando los fusiles para evitar que los arresten? ¿No hay una campana que suena ahora mismo, a esta hora, en algún lugar? ¿Caminan los prisioneros en círculo?
—Déjate de ensoñaciones —me dijo el maestro—, cada cosa a su tiempo, ahora estamos en clase de Geografía. A ver, ¿en qué países hay yacimientos de petróleo?
—En México —le respondí—, en Rumanía, en Oklahoma, en Bakú…
—Bakú no es un país. —Aclaró el señor maestro. Tenía razón y me dio permiso para sentarme.
Ahora que estoy mucho mejor informada que él, puesto que ya he estado en Bakú, yo le preguntaría: «A ver, ¿qué pasaba entonces con Bakú?».
Qué pasaba con Bakú…
Una fría noche zarpamos del puerto de Pahlavi, en la desolada costa de Persia. Íbamos en un pequeño vapor que llevaba ondeando en la popa una bandera roja, descolorida y desgarrada por las tormentas. El traqueteo de las máquinas, el estruendo, las sacudidas, los chasquidos y los chirridos me causaron pesadillas. Por la mañana subí a cubierta para contemplar el Mar Caspio, gris y agitado, la niebla ondulante, el cielo colmado de nubes, un gris y un vacío sobrecogedores; hacia el norte, una colina desolada surgía de entre las olas, en su ladera, árboles desnudos: un bosque negro, evidentemente calcinado. El capitán me lo aclaró: eran las torres de los yacimientos petrolíferos de Bakú.
Sí, ahora lo sé. He estado en Bakú, y también en muchas otras ciudades. He sufrido amargas decepciones. Ya no me abandono a ensoñaciones de colegiala. Sin embargo, ¿qué es lo que me obliga a creer en la existencia de un pueblo cualquiera que me encuentre incluido en un mapa? ¡Ay, ojalá pudiera alcanzar esos nombres, tocar esos muros y recorrer sus calles, oír mis pasos resonando en sus suelos empedrados y mi corazón palpitando! Ahí está el secreto: ignoro aquello que existe fuera de mí. Soy inocente, al menos mientras no alcance ese lugar sagrado, esos nombres mágicos y sagrados. Donde se acaba el espacio, cuando se acaba el tiempo transcurrido, no me cabe duda, se ven brillar las cúpulas doradas bajo la luz vespertina. Pero ¿qué significa, aquí y allá, al mismo tiempo? Y si estoy aquí o allá, ¿solo depende del designio de mi voluntad? ¡Ay, si pudiera pisar ese suelo, darle vida con mi aliento! ¡Ay, realidad, realidad…!
No han cambiado desde mi niñez: los mismos anhelos, las mismas dudas. Pero ahora estoy prevenida. Hubo un tiempo en que todos los caminos estaban abiertos. ¿Y cómo es que no me conformé con eso? ¿Por qué me empeñé con tanta obstinación en dar rodeos, en seguir caminos equivocados? Todos acabaron aquí arriba, en este «Valle Feliz» del cual ya no podemos salir.
¿Persia? ¿Extranjeros? Salgo por la puertecilla del chaiján. Yo ahora podría estar en un prado en Suiza, en lo alto del Col du Julier. Eso es lo que pienso a la vista de estos verdes prados. ¡Vaya! ¿Pero qué comparaciones son estas?
Solo son atajos de mis recuerdos, vericuetos de mi nostalgia; y esta es una palabra que prefiero no dejar que se escuche alto. En Persia hemos aprendido a evitar las batallas innecesarias. Uno debería elegir sus enemigos igual que sus objetivos: de acuerdo con las fuerzas de que dispone. «Debemos saber lo que queremos». Debemos, queremos… Pero, ¿y qué es lo que sabemos? Es la fórmula estéril de nuestra falta de libertad. Al aceptarla, todos nosotros, sin haber salido ni de la escuela, tomamos la misma decisión: se acabaron los años de aventuras, de jugar con el fuego, de amoríos ingenuamente dolorosos, de grandes ambiciones. Un día, nos regalaron un reloj para la Confirmación y nos habíamos hecho adultos. El uno decidió hacerse capitán de barco en el lago de Zúrich —siempre lo tuvimos por un bicho raro— y otro dejó a un lado los aviones en miniatura —que tan hábilmente sabía fabricar— para colocarse de aprendiz en un taller mecánico. El talento siempre logra imponerse y, cuando no es así, cuando uno sin duda va a salir torcido, da igual todas las advertencias que le puedan hacer.