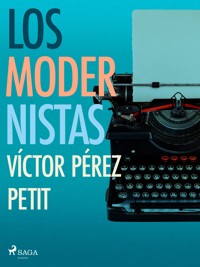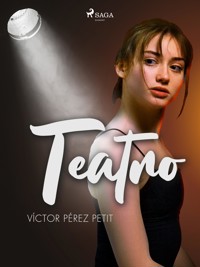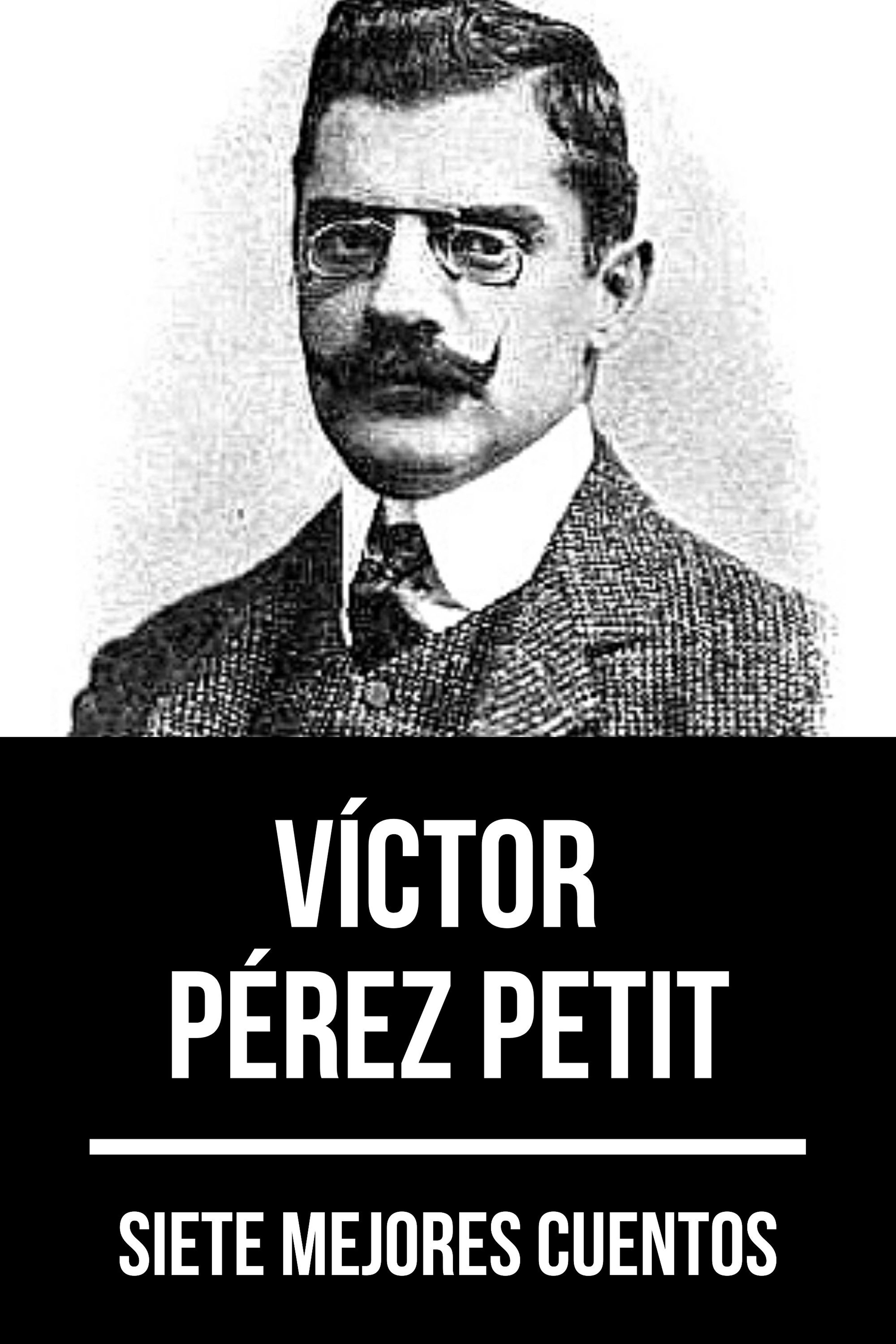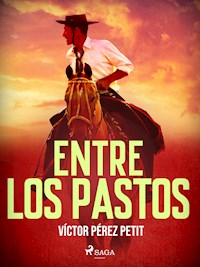
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Entre los pastos» (1920) es una novela gauchesca de Víctor Pérez Petit. En el rancho no hay trabajadores que se soporten menos que Juan de Dios y Baudilia. Un día, los desprecios y las bromas llegan demasiado lejos y la culpa revela a Juan de Dios que en realidad no odia a su enemiga. Sin embargo, sus recién descubiertos sentimientos no evitarán la tragedia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Víctor Pérez Petit
Entre los pastos
(Obra premiada en el concurso literario organizado por “El Plata” y la empresa Barreiro y Cia )
Saga
Entre los pastos
Copyright © 1920, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726681703
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A la memoria de mi madre
Elena Petit de Pérez
V. P. P.
FALLO DEL JURADO
En Montevideo, a veintitrés de Diciembre de mil novecientos diez y nueve, se reunieron en la redacción de “El Plata” los señores don Mateo Magariños Solsona, doctor don Horacio Maldonado y don Raúl Montero Bustamante, designados para constituir el Jurado que debe decidir del mérito de las novelas presentadas al primer concurso literario de la serie organizada por la Dirección del expresado diario, de acuerdo con la casa editora Barreiro y Compañía, habiendo precedido a este acto, el examen individual y colectivo de las trece obras recibidas, cuyos títulos y lemas, oportunamente publicados en la prensa, son los siguientes: “Renovación”, Ariel; “Entre los pastos”, Sóstrato; “Fernando Rodríguez”, sin seudónimo; “La ley de los lobos”, Pipi; “María Jesús”, El Vizconde Julio Ramiro; “Nunca es tarde”, Zapicán del Monte; “Los Altúnez”, Heart; “Tribu galiana”, Emilio Campuzano; “Mea culpa”, Per Aspera ad Astra; “Magdalena”, Ora et labora; “La sociedad amigos del pueblo”, Moskva; “Sangre Americana”, Sin pretensiones; “Infortunio de almas”, Bernard.
Habiendo el Jurado pasado a deliberar, luego de un breve cambio de ideas, se produjo el acuerdo unánime respecto a la eliminación de once de las obras presentadas, debiendo, en consecuencia, pronunciarse, en definitiva, el Jurado, sobre el mérito de las novelas tituladas “Entre los pastos” y “Renovación”, cuya superioridad sobre las demás obras presentadas se declaró como cvidente e indiscutible. Examinadas detenidamente ambas obras, y hecho un minucioso análisis crítico de sus caracteres y cualidades, se reconoció, unánimemente, la dificultad de establecer superioridad de la una sobre la otra, en razón de los méritos de ambas, y sobre todo, por tratarse de dos novelas que pertenecen a géneros completamente distintos y que constituyen, cada una, dentro del respectivo género, un hermoso esfuerzo de concepción y de realización, sin que el ajuste de lenguaje y elegante sobriedad de estilo de la una, haga desmerecer la fuerza descriptiva, la rica documentación y la propiedad de lenguaje de la otra; ni tampoco se superen en el trazado de la acción. Producido unánime acuerdo al respecto, el Jurado, en vista de! caso, resolvió declarar que las novelas “Entre los pastos” y “Renovación” se hallan en igualdad de condiciones y ambas merecen les sea adjudicado el primer premio. Comunicada esta resolución a la dirección de “El Plata” y a los señores Barreiro y Compañía, no obstante autorizar el cartel de otorgamiento solamente un primer premio, se resolvió, de común acuerdo, en vista de la especialidad del caso, duplicar el primer premio establecido en las bases del concurso.
En consecuencia, luego de haber sido abiertos los sobres lacrados que contenían los nombres de los autores de las novelas tituladas “Entre los pastos” y “Renovación”, que resultaron ser el doctor Víctor Pérez Petit (Montevideo) y el señor Máximo Sáenz (Buenos Aires), respectivamente, el Jurado, usando de las facultades acordadas por el cartel y de las que le fueron otorgadas por la dirección de “El Plata” y los señores Barreiro y Compañía, declaró:
Para constancia de todo lo resuelto se labró esta acta que fué suscrita por los miembros del Jurado para ser entregada a la dirección de “El Plata”.
Raúl Montero Bustamante. — M. Magariños Solsona. — Horacio Maldonado.
“. . . vidas obscuras y humildes, perdidas en la soledad del campo, entre los pastos, sobre las que rueda, a veces, un soplo de Amor y de Tragedia.”
PRIMERA PARTE
1
Cuando salió del rancho, ceñida la cabeza y el busto por un viejo rebozo de lana, todavía estaba obscuro y las estrellas escintilaban en el firmamento. Hacía un frío húmedo y punzante, — ese frío denunciador de la próxima madrugada. La tierra, dura y opaca, estaba espolvoreada por el rocío de la noche. Al pisar las motas de césped que aquí y allá matizaban el patio de la estancia, Baudilia sentía la humedad del hielo penetrarle sus gruesos zapatones.
— ¡Brrrrr! ¡qué frío! ¡la gran perra! — hizo la moza, apretando los dientes y encogiéndose toda ella al salir de la tibia atmósfera del rancho y hallarse de pronto ante el relente de la noche que le mordía las carnes.
Entonces, con pasitos cortos y apresurados se encaminó a la cocina, donde debía encender el fuego. Al mismo tiempo, Juan de Dios, que venía del galpón de los peones, dispuesto ya para comenzar su habitual tarea de ordeñar las vacas, se cruzó con Baudilia.
— Güen día, — formuló ella.
Pero el otro, impasible y hosco, se metió en la cocina sin contestar al saludo.
— ¡Pucha que sos mal educao! — rezongó Baudilia; — ¿que no has oido que te he dao el güen día?
— No tengo gana de conversaciones, — replicó el mozo con brusquedad; y en seguida, sin parar mientes en la inconsecuencia lógica que cometía, agregó: — ¿No vistes mi cuchillo que anoche dejé por aquí?
— Buscalo con toda tu alma, sarnoso! — espetó la moza, malhumorada repentinamente con la grosería del peón.
— ¡Te viá a dar sarnoso!
— ¡Pegá, si te atrevés! — desafió ella, no sin encogerse ante el ademán amenazador; y luego, viéndole abandonar su actitud agresiva: — ¡pura palabrería!
Baudilia encendió un velón y a su luz temblequeante empezó sus habituales ocupaciones. La cocina, fría y obscura, estaba llena del vaho agrio que dejan la grasa y el humo en los lugares estrechos y cerrados. Apenas si se divisaban, a la incierta claridad del velón, los objetos que en ella había. Los dos jóvenes se desempeñaban entre las tinieblas más por adivinación y familiaridad con las cosas que por lo que con sus ojos veían. Un perro entró y meneando gozosamente la cola fué a hacerle fiestas a la muchacha.
— ¡Juera, Tigre!, — dijo Baudilia.
Mientras la moza quebraba cardos secos para encender el fuego, Juan de Dios revolvía por los rincones, buscando su cuchillo. Volteó una lata, se dió en el pecho con los estribos de un recado que se asentaba en un tirante, soltó el correspondiente juramento contra el recado y quien lo había puesto allí, y, encontrando por fin lo que buscaba, se volvió de nuevo hacia la muchacha para decirle, mientras ladeaba su busto al colocar el arma en la cintura:
— Bien podías tener prendido el juego a estas horas, dormilona. Aurita tendré que dirme a ordeñar sin chupar un miserable mate.
— ¡Ajajá! ¿te golvió el habla? — arguyó entonces la moza. Y encrespada otra vez: — Yo me levanto cuando se me da la gana, y si no hay mate, chúpate el dedo gordo, si te parece. ¡No faltaba más!
— ¡Tiñosa! — masticó Juan de Dios, saliendo de la cocina.
— ¡Abombao! — replicó Baudilia.
Rezongando como un mangangá, el peón se encaminó al tambo, que así denominaban a un pequeño corral donde dejaban por la noche a las lecheras que debían ser ordeñadas al amanecer. Un perro flaco y sucio le vino a los alcances para olfatearle amistosamente; pero el mozo, que no tenía el ánimo para fiestas, le alargó un puntapié. Decididamente, Juan de Dios se había levantado de mala vuelta.
Siguió su camino. Unos pasos más allá, al lado del grupo de talas que marcaban el arranque del camino a la cañada del bajo, una sombra desusada llamó la atención de Juan de Dios.
— ¡Oh? ¿y eso? — se dijo; y, torciendo el rumbo de sus pasos, fué a inquirir lo que sería aquél bulto informe que, en medio de la obscuridad reinante, trastornaba la silueta familiar de las cosas del paraje.
Al acercarse el peón, el bulto se movió, calmoso.
— ¡No dije! — prorrumpió entonces, al adivinar con sus ojos avisados el caballo de Faustino, que se había desatado del poste donde el chico lo dejara a soga y se había venido mansamente hasta los talas; — ¡cosas del gurí!
Cogió la cuerda, endurecida y húmeda por el rocío, que el animal arrastraba entre los pastos, y la ató al tronco de los espinosos árboles. Luego, restregándose las manos amoratadas por el frío, prosiguió su camino en dirección al tambo.
Una vez allí, dispuso sus tarros, se metió entre los animales; escogió la lechera que tenía por hábito ordeñar en primer lugar, y, como se hallara ésta algo apartada del sitio donde lo hacía siempre, le pegó una palmada en el anca.
— ¡Hala, Chorreada! — ordenó, haciendo claquear la lengua contra el paladar, para avivar el paso de la lechera.
Entonces, ésta, dócil por la fuerza de la costumbre, vino por sí misma a colocarse junto a los palos de la puerta del corral. Juan de Dios buscó a su alrededor, entre los tarros, el pedazo de soga y maneó con ella las patas traseras del animal. En seguida, fué a buscar el ternerillo de la vaca en el corral de al lado, donde encerraban aparte todos los críos por la noche.
A brincos, como un chivato, se vino el animalito para prenderse goloso a la ubre, y entonces empezó Juan de Dios su trabajo, en cuclillas, regateándole al ternero, vez a vez, las tetas de la madre, para hacer bajar la leche. Acumplida esta primer labor, separó el crío de la vaca, tironeando de él y fué a atarle a los palos, para volver luego a ordeñar la lechera.
El cielo empalidecia poco a poco, ahogando paulatinamente la grisácea claridad de las estrellas. Pero las sombras se amasaban todavía sobre la tierra. Los grupos de árboles más cercanos eran bultos informes que ponían una nota opaca en medio de la tiniebla. Las mantas de cardo borriquero que hollaba el mozo en su ir y venir, no tenían color y se confundían con el color uniforme y barroso de la tierra dura. Sólo las paredes blancas de la Estancia empezaban a destacarse con un tono grisáceo. En el cielo, hacia el occidente, persistía la negrura profunda de la noche y las estrellas parecían avivar inquietas sus últimos resplandores. En cambio, en el levante, la lechosa claridad que iba trepando sobre el borde del horizonte, se intensificaba cautelosamente.
Juan de Dios proseguía parsimoniosamente su trabajo. Ordeñada una vaca, dejaba que el crío mamara a su gusto, y la reemplazaba con otra. Así iba llenando de leche sus grandes tarros, que alineaba junto a la empalizada. De pronto, como un fantasma, surgió a su lado Faustino, medio soñoliento.
— Se me desató el caballo, Juan de Dios, — moduló el chico, apesadumbrado.
— ¿Y no li hallaste? — preguntó el aludido, con sorna.
— Juí hasta el bajo y no está.
— ¿No miraste encimita del ombú? Pue que se haiga subido allí.
El pobre muchacho no recogió la burla: antes bien suspiró quejumbrosamente:
— El patrón me va a dar unos chirlazos, Juan de Dios.
— Bien hecho, por zonzo. ¿Qué no apriendiste entuavía a atar un caballo pa que no se te suelte?
— Juan de Dios, me van a castigar, — repitió dolorosamente el chico, restregándose los ojos con sus puños amoratados por el frío.
— ¿Y qué querés que yo le haga?
Entonces, como Faustino enderezara hacia el cardal para buscar su matungo, el peón tuvo lástima de él:
— Por ai no, chancleta; rumbiá mejor pa los talas. Si tuvieras abiertos los ojos pue que ya te hubieras topado con él.
Salió corriendo Faustino, vuelta el alma al cuerpo, y Juan de Dios se aprestó para ordeñar las últimas vacas.
Ahora el día avanzaba de verdad. Del lado donde iba a surgir el sol, la claridad intensa del alba se iba dorando, manchándose de tintas anaranjadas, acusando franjas que serían de púrpura. Las últimas estrellas se desleían ya en la lechosa diafanidad del cielo: sólo Venus, la estrella de la mañana, temblaba rutilante, muy cerca del horizonte, como un prisma de cristal, resistiendo la invasora claridad. En la tierra, todos los objetos surgían de la sombra, cobraban sus formas familiares, se vestían poco a poco de su matiz particular. Había en el ambiente como una bruma blanquecina, que flotaba sobre los inmensos campos, que ceñía los grupos de árboles, que se intensificaba en las lejanías, ahogándolas y desvaneciéndolas. Las paredes de la Estancia se tornaban cada vez más blancas, se sonrosaban en el pretil de la azotea. Dos grandes ombúes, sobre una loma, que hasta hace un momento eran negros, se azulaban despacio.
Volvió Faustino con su caballo ensillado y empezó a cargar los tarros de leche que había de conducir al pueblo. Mientras cumplía esta tarea, empezó a hacerle un cuento a Juan de Dios.
— ¿Sabés, la gallina batará, la que tenía la pollada adentro de la cocina? Güeno, pues; anoche la mató una comadreja. Debe ser la mesma que estos días se ha estao comiendo los pollitos. Baudilia está apenada y la parda le va a pedir al patrón que ponga una trampa.
— Movete y dejate de cuentos, — repuso Juan de Dios, — mirá que ya es de día y te se hace tarde.
— ¡Y más ligero de lo que hago! — contestó el chico; — la culpa es del frío, que ha envarado las guascas.
— ¿Se levantó el patrón?, — dijo en esto el mozo, mientras se aprestaba para ordeñar el vaso de apoyo de misia Ramona.
— Cuando venía p’acá, lo ví cruzar por el guardapatio, con un freno en la mano.
— Güeno, montá y marchá, que de no nos vamos a ligar tuitos algún rezongo.
Se trepó, entonces, el chico sobre su cabalgadura, en medio de los tarros, y taloneando al matungo con sus pies descalzos, salió al galope por el camino de paraísos.
Ya era de día. Barras de oro y de púrpura alternaban en el oriente, que con aquellos esplendores ígneos parecía una fantástica fragua. Unas nubecillas blancas, muy blancas, algodonosas, con los bordes sonrosados, fluctuaban en lo alto sobre un piélago de oro. La tierra parecía palpitar bajo aquella inmensa caricia rubia y en la puntita de los pastos fulguraban las gotas de rocío como perlas de vidrio. El tono opaco de la tierra cobraba tonos calientes de siena natural y de bruno claro, como si brotaran mágicamente de la paleta de un artista. Toda la gama del verde, bajo la luz que crecía por instantes, cobraba sus valores reales, y mientras los trebolares ardían como una clara esmeralda, grupos de cinacinas se fundían en tonos de amatista, y el camino, festoneado de paraísos, se agravaba de azules metálicos, obscuros como záfiros. Los pájaros empezaban a cantar. Unos teros, invisibles, promovían extraordinaria algazara del lado del horno. El balido de las ovejas ponía una nota suave, un tintineo campestre en el ambiente húmedo y frío de la mañana. A lo lejos, el relincho de un potro agujereó el aire azul como una diana de victoria. Y, de pronto, enorme, dorado, refulgente, sin dañar todavía la vista, surgió el disco del sol entre un mar de nubecillas parduzcas, que parecían evaporarse en una vorágine de perlas. Se advertía su ascensión, su crecimiento. Era una bola de fuego, rutilante, de oro fundido, que se alzaba poco a poco sobre la línea remota del horizonte, que ardía ahora en un diluvio de sangre. Todo el oriente fulguró, inundado de saetas amarillas, hirviente de gérmenes, empapado de lumbre. Un rancho lejano, negro y terroso, se aureoló como con un enjambre de avispas anaranjadas. En la tierra, los colores se intensificaron alegremente, los árboles cobraron tintes fantásticos, los caminos arados por la rueda de los carros se diseñaron con relieves de tonos suaves y calientes. Entre tanto, las nubes empezaron a trocar sus colores, y violetas carmíneos alternaron con verdes de resedá. El oro del levante se desleía por minutos, rápidamente, en una blancura hialina, que iba avasallándolo todo. El cenit, límpido y sereno, era de un celeste claro, transparente, de una pureza y frescura virginal. En el corral mugió una vaca, y aquel mugido tenía como un aliento campesino, suave y oloroso, que hablaba de eglógicas dulzuras. El perfume de la tierra se alzaba penetrante, como el de una amante que se despereza en la inquietud del despertar. Desde la cocina de terrones que ahora vestía el sol con una oleada caliente de lumbre áurea, se alzó la voz grave del patrón. Al través del campo, rumbo a la manguera, cruzó a caballo el peón brasilero, y en sus labios cantaba una copla:
“O tatú foi incontrado
Lá, na serra de Bagé,
A cavallo d’um zorrillo
Campeando un boi yaguané. . .”
Juan de Dios se alzó, combó el pecho robusto, distendió ambos brazos y bostezó largamente en el aire puro de la mañana. Con el resurgir de la luz, toda la tierra despertaba alborozada, y había en el ambiente un indefinible perfume de arbustos y yuyos salvajes, húmedos y frescos, que dilataba los pulmones.
— Vamo a agenciar un amargo, — masticó el mozo, y se encaminó a las casas, despacito, con un rítmico balanceo del cuerpo.
II
La ojeriza que se tenían Baudilia y Juan de Dios era proverbial entre las gentes del pago de Buena Vista. Cuando se quería significar una rivalidad entre dos personas, no se decía que estaban reñidas “como perro y gato”, sino “como Baudilia y Juan de Dios”. Claro está que la sangre no llegaba al río, ni que nadie sospechara que tan honda divergencia iba a concluir con un desenlace dramático; todos sabían que aquel sentimiento era una antipatía muy marcada entre el mozo y la muchacha, que los traía sin segundo a las greñas, buscándose reyerta por la más mínima palabra, por el gesto más insignificante. Pero la misma diferencia de sexos excluía la posibilidad de una escena cualquiera de violencia, que tan fácilmente se hubiera producido a tratarse de dos hombres. Por otro lado, era Juan de Dios un muchachote bueno, honrado y trabajador; incapaz de buscar pleitos a nadie ni de cometer una acción reprobable. Sencillote, servicial, muy jaranista, chancero al extremo, en todas partes se captaba unánimes simpatías. En fiestas y velorios era el regocijo de la reunión. Cantaba con hermosa voz atenorada una cantidad de relaciones, décimas, vidalitas y tristes, capaces de satisfacer al concurso más exigente; sabía cuentos y juegos divertidísimos, como para amenizar y distraer los velorios de todos los angelitos del pago; y era, con todo eso, muy relamido y querendón con las mujeres, a las que decía donaires y finezas que no sabían los otros mozos. Sólo cuando Baudilia se le ponía por delante, el mozo se enfurruñaba, silenciaba sus gracias y se tornaba hosco y grosero.
Por su lado, Baudilia era una alegre y pizpireta muchacha ni fea ni linda, pero con ese encanto peculiar de algunas mujeres, que gusta más a los hombres que la verdadera belleza, a quien todos querían bien en veinteleguas a la redonda. Atenta, diligente y comedida, estaba siempre pronta a ocurrir donde podía hacer falta, acompañando enfermos, mitigando dolores, suavizando penas. Trabajaba en la estancia de don Carmelo Antúnez a la par del mozo más trabajador, y todos la trataban con paternal afecto, desde el patrón al más humilde puestero. Era alegre y cantora: todo el día rondaba por la casa y el campo, ocupada en sus menesteres, con una canción en los labios. Por eso la llamaban la Calandria. No tenía en su vida más que un rencor: Juan de Dios.
— Estos dos mostrencos van a acabar por ayuntarse en matrimonio, — había dicho una vez el patrón.
Pero, en lo sucesivo, tuvo que guardarse de repetir la frase, porque la emperrada criollita casi enfermó de rabia al oir el dicho y anduvo varios días llorando por los rincones, y él, el terco mozo, vino por la tarde, muy humildemente, a decirle al patrón que se marchaba. Hubo que apelar a las buenas palabras, a todas las recetas del sentimentalismo y hasta enojarse un poquito para lograr restablecer en la Estancia el statu quo.Mas, desde aquel día, nadie osó repetir la bromita del casamiento.
Sin embargo, contra la opinión de los que entendían que Baudilia y Juan de Dios no llegarían jamás a las manos, el peón brasilero opinaba que aquella enemistad concluiría mal. Los numerosos incidentes que entre uno y otro se producían casi a diario, aumentando a veces de gravedad, parecían darle la razón. Al principio, Baudilia y Juan de Dios no habían hecho más que zaherirse de palabra y aplicarse motes más o menos hirientes. Llamaba “guanaco” la moza al mozo, por el hábito que tenía éste de salivar a cada instante por el colmillo; y llamábala “comadreja” él a ella, por tratarla de moza presumida, “comadre”, y porque era la encargada del gallinero. Pero a estos apodos, siguieron otros calificativos más hirientes, y poco a poco el trato entre ambos fué verdaderamente insufrible. Se promovían pleito por cuestiones baladís; se daban respuestas injuriosas y procaces. Un día, Juan de Dios, como al descuido, le volcó la “pava” donde hervía el agua para el mate, y ese mismo día, Baudilia le fué al patrón con la denuncia de que el mozo no había “descalostrado” a una vaca parida, como se le tenía mandado. El peón se llevó el correspondiente rezongo del patrón, y esto contribuyó a envenenar más las cosas. Entonces, de las palabras pasaron a los hechos: cada cual procuraba hacerle algún mal a su enemigo. Empezaron a hacerse tretas y jugarretas de la más mala índole. Baudilia le soltaba el caballo a Juan de Dios para que éste tuviera el trabajo de largarse al campo a recoger de nuevo la tropilla; y Juan de Dios le revolcaba a Baudilia la ropa por el suelo, a fin de que ésta tuviera que volverla a lavar. En fin, que si alguien parecía tener razón al juzgar la actitud de aquella pareja, era el peón brasilero.
El cual, por lo demás, varias veces había tomado partido por la moza, defendiéndola contra las artimañas del solapado enemigo. Era un muchachote largo, esquelético, flaquísimo, de color de terracota, barbilampiño, de nariz aguileña, de cabello amotado. Muy bueno y manso; pero algo haraganote y tonto. Gustaba de Baudilia y se lo significaba a cada instante. La muchacha no le correspondió desde luego, pues no tenía el pobre, ni con mucho, las dotes de un don Juan; pero más por darle en cara a Juan de Dios, empezó a atenderlo. Mauricio, el brasilero, era el único que la había defendido contra ciertas groserías de aquél, — razón por la cual se suscitó una diferencia entre los dos mozos, — y eso bastó para decidir a la muchacha. Toda vez que Juan de Dios no veía con buenos ojos a Mauricio, Baudilia tenía que querer a éste. Y así empezaron aquellos extraños amoríos, con gran apasionamiento por parte del mozo y con algo de burla por parte de la criollita.
— Aura es cuando acertaste, — le dijo Juan de Dios, al enterarse del caso; — si no es ese naco de tabaco aventao, no sé con quién ibas a ayuntarte en tuito el pago.
— Mejor es Mauricio por novio, — replicó Baudilia, — que no tu Silvina pa un casorio.
— ¡Mirá! ¿Y qué tenés que decir vos de Silvina, si se puede saber?
— Yo nada. Pero don Margarito, el capataz de los Laureles, pué que tuviese que contar algo.
Tuvo el mozo un gesto como si fuera a deslomar a la china, que osaba recordar ciertas historias viejas que habían corrido en el pago respecto a ocultas relaciones cutre el aludido capataz y la pizpireta Silvina; pero, dominó su repentino impulso, y fuese masticando:
— Me parece que cualquier día te pongo yo una marca en la cara.
Juan de Dios enamoraba, en efecto, a Silvina, la morocha más bonita de los alrededores. En vano algunos compañeros procuraron, en los comienzos, aconsejarle y advertirle. El mozo estaba ciego. Ni quería oir hablar de aquel viejo asunto con el capataz de los Laureles.
— Son conversaciones de las malas lenguas, — contestaba a los oficiosos consejeros; — y el que quiera seguir siendo mi amigo, debe limpiarse la boca cuando habla de esa moza.
Esta advertencia y un incidente que tuvo cierta vez en una pulpería con un pardo que aludió a los amores del capataz Margarita, marcaron la pauta a los compañeros de Juan de Dios.
— Si no quiere atender consejos, — dijo uno de ellos, resumiendo la opinión de todos, — que se ruempa el alma contra la piedra que guste.
Desde ese día, nadie volvió a hacer juicios ni alusiones sobre la virtud de Silvina. Pero Juan de Dios llevó clavada la espina en el alma por mucho tiempo. Contra toda su fe y su amor, se levantaba siempre el recuerdo del capataz de los Laureles. ¿Sería verdad? ¿Había tenido Silvina un hijo con aquel hombre? Pero, no ¡no podía ser! ¡Si nunca se había visto ese hijo; si nunca había faltado la muchacha del pago! Eran chismes y murmuraciones de la mozada, desairada en sus pretensiones por la linda morochita, y de toda aquella recua de mujerotas, más feas que una noche de “refucilos”. No obstante, un día tuvo Juan de Dios el coraje de interpelar a su novia, y fueron tantos los aspavientos, lágrimas, protestas e iracundias de Silvina, que se dió para siempre por satisfecho.
Esa vez, tuvo Silvina un buen gesto:
— Si no me créis a mí y los creis a los otros, mándate mudar y no volvás.
Juan de Dios se rindió ante esta frase efectista y nunca más se suscitó entre ellos de nuevo el asunto. Por eso, la alusión de Baudilia no le afectó mayormente: la consideró como un rasgo de maldad de la muchacha, que hubiera querido verle retorcerse bajo el dolor de los celos, y se marchó en silencio para no taparle la boca con un bofetón.
Pero Baudilia, por su parte, había descubierto inadvertidamente el lado flaco de su enemigo. — “Es por ahí que te duele” — pensó la traviesa muchacha. Y, en efecto, en lo sucesivo no perdió ocasión de mortificar al mozo. Viniera o no a pelo, a cada instante estaba mentando a Margarita, el capataz de los Laureles.
— Si eso no sirve pa capataz, — dijo una vez uno de los oyentes, extraño a las aviesas intenciones de Baudilia; — todito lo más, es un güen domador.
— ¿Y te parece poco? — saltó ella, mirando de reojo a Juan de Dios. — Ha domao los más bravos potros del pago, y asiguran tamién que algunas potrancas.
Juan de Dios se marchaba entonces en silencio, tragando saliva.
Otra vez hablaban, en rueda de mozos, de la morocha más linda de Buena Vista.
— La más linda es Rosario, — adujo uno.
— Pa mi gusto, no hay como Martina, la de la Estancia del Medio, — arguyó otro.
— Pues yo creio que en Güena Vista no hay otra como Ruperta, adujo el capataz. — Esa tiene de todo: linda cara, lindo pelo y lindos modos.
— ¿Y ande me dejan a Silvina? — saltó en esto Baudilia. — esa tiene algo más entuavía.
— ¿Qué es lo que tiene Silvina? A ver, decí, vos, — replicó Juan de Dios, ya sulfurado por tantas indirectas.
— Tiene. . . tiene. . . — balbuceó la muchacha, adivinando la mala intención del mozo. — Tiene lo que otras mujeres solteras no tienen.
La idea del hijo, del hijo habido con el capataz de los Laureles, asaltó todas las imaginaciones. Juan de Dios contrajo los labios. Iba a hacer una barbaridad. Pero la hábil criolla, presintiendo que no lo pasaría bien si extremaba la nota, se contentó con haber sugerido la idea, y desvió la broma hacia otro rumbo:
— Tiene un novio que es un guanaco.
Soltaron todos la carcajada, festejando más que la burla, el arte con que Baudilia había herido a su adversario sin darle pie para un acto de violencia, y Juan de Dios, corrido y enconado, se contentó con replicar:
— Hay otras que ni eso tienen, porque ni pa escupirlas sirven.
Así, con estas cuchufletas y burlas, cada día se iban envenenando más las relaciones de Baudilia y Juan de Dios. Si alguien parecía, pues, estar en lo cierto, era el peón brasilero al pronosticar que aquel juego acabaría mal.
––––––––––
III
La Estancia de don Carmelo Antúnez era uno de esos viejos edificios de origen brasileño, que suelen encontrarse cerca de la frontera. Todo construído en piedra, con sus ventanas cubiertas por gruesos barrotes de hierro y su alta azotea almenada, más parecía fortaleza que casa de familia. Sin embargo, dados los tiempos semibárbaros, el desamparo en que vivían los moradores de aquellas apartadas regiones, lejos de toda población y de las policías, sujetas a las incursiones del matreraje, se explicaba la construcción de parecidas fábricas. Más de una vez, sin que el estado de guerra justificara tamaños atentados, una cuadrilla de bandoleros se venía sobre estas viviendas de estancieros platudos para intentar un bárbaro saqueo. Entonces había que defender la vida y la hacienda con los propios recursos, sin esperar la ayuda ajena, y había que defenderlas a todo trance, porque el triunfo de los malevos implicaba el degüello de los hombres de la Estancia, la violación de sus mujeres, y el robo y el incendio de la propiedad. Era imprescindible, pues, construir las viviendas como para soportar ventajosamente un asalto y repeler con éxito las hordas de foragidos.