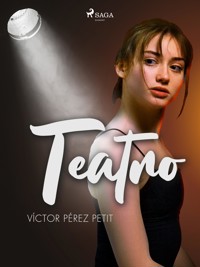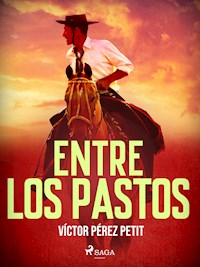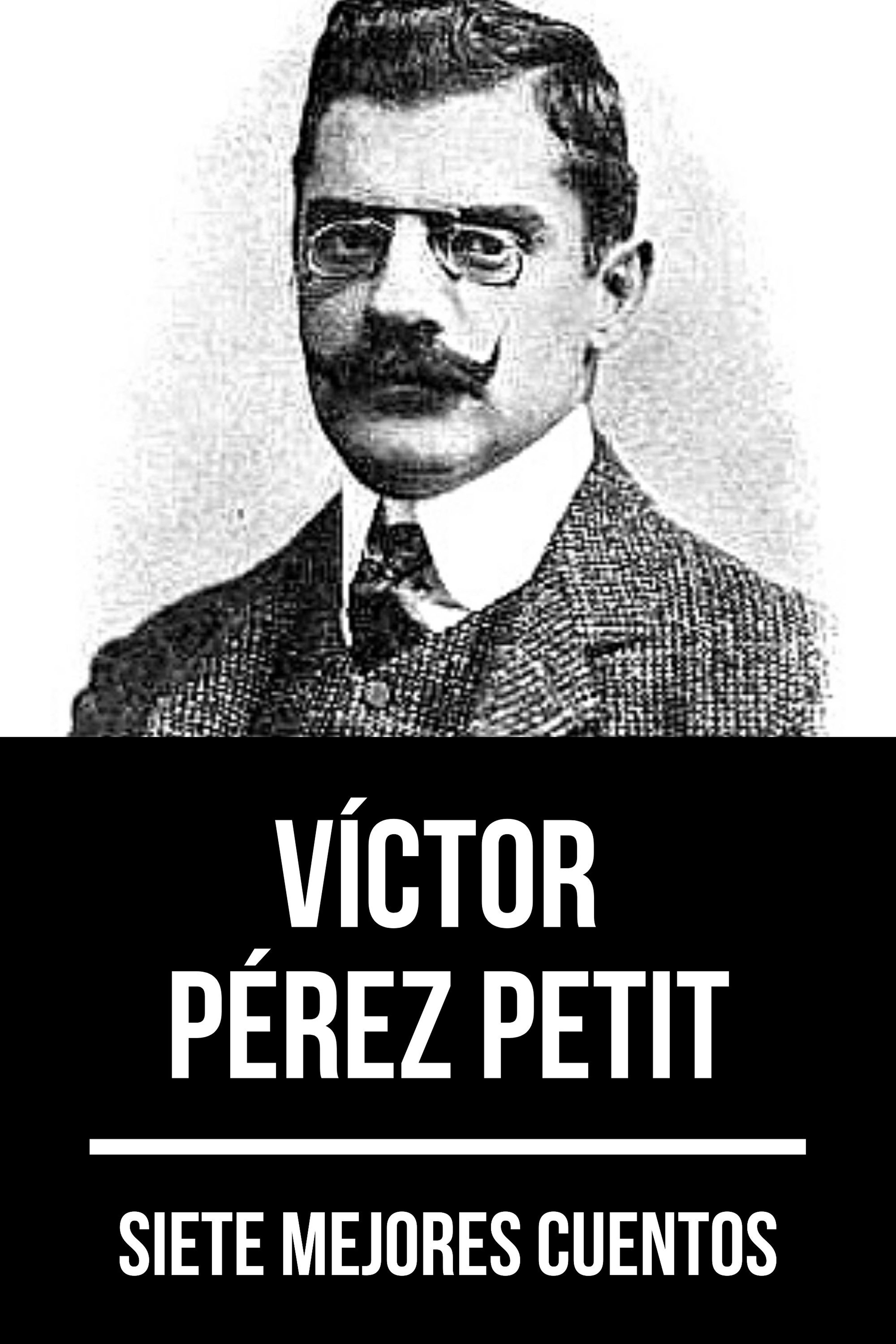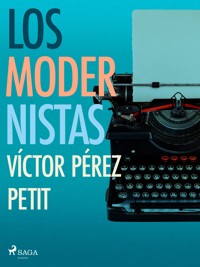
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
«Los modernistas» (1903) se trata de un extenso estudio literario de Víctor Pérez Petit sobre la poesía francesa, el movimiento literario modernista y la obra de escritores, poetas y filósofos como Hauptmann, D'Annunzio, Tolstoi, Verlaine, De Castro, Strindberg, Darío, Yakchakof, Mallarmé y Nietzsche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Víctor Pérez Petit
Los modernistas
Saga
Los modernistas
Copyright © 1903, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726681758
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
la lírica en francia
hauptmann
d’annunzio
tolstoi
verlaine
eugenio de castro
strindberg
rubén darío
yakchakof
mallarmé
nietzsche
LOS MODERNISTAS
LA LÍRICA EN FRANCIA
El decadentismo fulguró en estos últimos años en el cielo del arte como una aurora boreal: explosiones de luz, relámpagos de colores, migajas del iris tiñeron el cenit como un deslumbramiento. Y al par, un cálido espasmo, un estremecimiento voluptuoso vibró sobre todos los seres, como el que arrastraba en una bilarante y frenética teoría á las enardecidas afroditas cuando en las horas somnolientas del mediodía iban á aplacar las ansias del sexo contra los salientes ángulos de la estatua de Pan. Una muchedumbre de poetas, como vibrantes luciérnagas, constelaron los prados de la poesía, dejando sobre ellos todo un reguero de fosforescencias. Y el alma, un segundo hipnotizada por las voces ultraterrenas, como una golondrina nostálgica del Ecuador, se adurmió blandamente al arrullo de las harpas que agonizaban en la distancia.
¿Cómo nació el decadentismo y cómo vinieron sus aedas á ofciar en el maravilloso altar del arte contemporáneo?
Para responder á tan delicadas cuestiones, es imprescindible historiar la evolución de la lírica en Francia.
I
No hablaré de André Chénier, el último de los clásicos, el Apolo guillotinado, cuya obra diamantina cierra como un guión de oro el período de los siglos marmóreos de la poesía francesa. Sus versos admirables, — por los que corre una claridad helénica, — de un aticismo elevado y de una majestuosidad verdaderamente olímpica, no son ya recordados por las nuevas generaciones que enervan los licores románticos. En vano quisieron los primeros idealistas, los revolucionarios, encontrar en él un precursor, pues sus Églogas son verdaderos mármoles greco-latinos, y sus Yambos soberbias columnas dóricas de la gran literatura de los siglos xvii y xviii . Su frase es límpida, irreprochable, elegante, serena y plástica: dijérase que se baña en ondas poderosas de luz cíclica; creeríase que brotó de una lira de bronce pulsada en el atrio helado de blancura del Parthenón. Apenas si en sus Elegías, — el florón menos valioso de su corona de poeta, — asoma un estremecimiento revelador del hombre moderno, del corazón humano.
No hablaré tampoco de Lamartine, el dulcísimo creador de la melodía, el poeta melancólico y errabundo de las Meditaciones, el cantor que por tanto tiempo llenó de desmayados perfumes el alma de los jóvenes y de dulcísimas rapsodias el corazón de los viejos. De él pueden decir todos los hombres, lo que de los amantes llegados al invierno de la vida decía el melancólico Ronsard:
«Ce n’est pas d’aujourd’hui que je suis ta conquête;
Cinq lustres ont suivi le jour où tu me pris,
Et, depuis, j’ai toujours chéri ta chère tête
Sous tes cheveux châtains et sous tes cheveux gris.»
El poeta melodioso de Jocelyn está hoy, sin embargo, poco menos que olvidado, y sus imitadores han muerto en el silencio que lapida los esfuerzos fracasados. Sus cantos no arrullan el sueño de las doncellas, ni sus mágicos acentos revolotean en torno del hogar en las heladas noches hibernales. Sólo las almas quietas, los corazones que laten por memorias pretéritas, los amantes verdaderos de que nos habla Ronsard, leen de cuando en cuando, en reposado silencio, sus hemistiquios harmoniosos y sus lentos é inspirados ritmos. ¿Quién recuerda hoy, sin recurrir al libro, cómo empieza esa deslumbrante poesías titulada «Le Lac»? ¿Quién sabría decir á qué composición pertenece este verso:
«Pleurez! pleurez ma honte, ó filles de Lesbos!»
Hugo es el que vive. Hugo es el que aún se alza sobre su pedestal granítico de La Légende des Siècles, proyectando el perfil marcial de un águila sobre la inmensidad del cielo. El autor de Graziela era demasiado amable, por así decirlo, demasiado sereno, demasiado plácido para lograr estremecer las generaciones nuevas, estas generaciones hijas del espasmo y de la histeria. Hay en su harpa acentos melodiosos, muy sutiles, un tanto melancólicos, que corren susurrantes sobre un cauce de jaspe como una corriente de fuente cristalina; tiene versos claros, luminosos, llenos de encantadora suavidad, de harmonía celeste; tiene concentos misteriosos que se llegan muy quietos al alma para adormecerla tenuemente; — pero todo ello no puede hacer vibrar el corazón de esta edad indiferente, que dijo Núñez de Arce, de estos hombres de hoy saturados de lóbrego pesimismo.
Hugo, por el contrario, vive más con nuestra existencia; y hasta en la hipérbole encuentra un recurso para hacer vibrar nuestros nervios. Tiene fuerza, tiene vida; plétora de vida, torrentes de fuerza. Su voz, ya muy lejana, al través de la eternidad, conserva el poder olímpico de sacudirnos de nuestro letargo: nos obliga á oirle, á asombrarnos, á tributarle homenaje. En el poeta genial de Les Orientales y de Les Contemplations existe innata la grandeza de los dioses griegos, que no hemos llegado á olvidar al través de diecinueve siglos de fe cristiana. Y es que el alma de este rapsoda soberbio es un alma universal, eterna como el tiempo, gloriosa como los astros. Su acento es grave, sonoroso, con toques épicos de clarín guerrero; su frase cae relampagueante en medio del cerebro como un rayo sobre una encina; su reclamo vibra con el eco de los felices amores y de la eterna primavera del alma; su dicción deslumbra como un haz de sol incrustándose repentinamente en una retina poblada aún por las negruras del sueño. Habla con la voz del tonante Júpiter, y así su canto es una diana de victoria y una explosión de alboradas, y así sus cóleras son un derrumbe de montañas y una convulsión frenética de soles. Todo en él es grande, todo inmenso. Sus hombres son colosos, como aquellos de la Ilíada, que departían mano á mano con Juno, Marte ó Minerva. Sus escenarios son el Océano, el Firmamento, el abismo colosal de la Conciencia humana. Sus símbolos alcanzan la cumbre del cenit. Sus ideas esplenden ante el trono de lo absoluto. Tiene la visión de lo sublime, de lo trágico, de lo inmenso, de lo repugnante. Su pensamiento es una Vía Láctea de creaciones. Sus ojos geniales contemplan la naturaleza, y, sobre el espejo del alma, reflejan cosas grandiosas, imponentes, inauditas. Su imaginación crea, con el omnímodo poder de la divinidad. Y por tal modo, el sencillo granito se convierte en un Cáucaso; el mezquino pulpo, en un monstruo fabuloso de tentáculos colosales; un campanero sordo, mudo y contrahecho, en un grifo horrible; un soldado de la Vendée en un juez subhumano y heroico; un buen hombre, en un Dios. Su Satanás, en el poema que sirve de prólogo á la colosal Légende des Siècles, es gigantesco:
«Depuis quatre mille ans il tombait dans l’abime.»
Milton mismo no tuvo una visión más grandiosa del ángel protervo despeñándose por los abismos insondables de lo infinito en una caída vertiginosa de siglos y siglos. — Su Han de Islandia, el monstruo abominable que bebía en un cráneo la tibia sangre de sus víctimas, parece la visión fantástica de un cerebro calenturiento y desordenado. — Su Jean Valjean, ese símbolo glorioso de las contradicciones humanas, se yergue como un mundo atroz de la personalidad que tuviera oculta una mitad en la sombra, como nuestro planeta, mientras la otra fulgura á la luz del sol. — Su Claudio Frollo, en una celda de Notre-Dame, interroga los vagos espectros de Byblos, persigue el secreto de Cassiodoro, cuya lámpara ardía sin mecha y sin aceite, y busca la palabra mágica que pronunciaba Zachielé cuando al descargar su martillo sobre el clavo quería llevar la desgracia á un enemigo. — Él sabe, como Ursus, el humanista de L’homme qui rit, de la existencia del hœmorrhoüs, la víbora vista por Tremellius; conoce la fabulosa serpiente marina de que nos hablan las actas de Plinio y las narraciones noruegas del obispo Pontoppidan; ha visto las hecatombes indostanas en las festividades de Siva; oyó los clamores de los leones crucificados en el circo romano, y no ignora las fiestas bárbaras en que los guerreros apuran las copas rebosantes con la sangre de las vírgenes inmoladas. Las sensaciones artísticas horriblemente bellas, no son extrañas á su alma. El tirano Diomedes dando de comer carne humana á sus caballos, no ha tenido más imaginación que él. Tampoco la tuvo mayor Calígula haciendo devorar por los perros á su propia mujer. Es un poeta cíclico, fantástico, colosal. Siéntase á la diestra de Apolo y nos obliga, de buena ó mala voluntad, á reverenciarlo. Tememos hablar cuando él habla; tememos pensar cuando piensa; tememos oir cuando su látigo, como un terceto del Dante, flagela con sus trenzas de llamas un funesto emperador; tememos volver la vista hacia él, cuando su luz traspone el horizonte, porque recordamos el castigo de Semelé. Los acordes de su lira son los únicos que llenan el cielo desde hace más de cuarenta años. Él impuso á la poesía el tirso y la veste romántica, y ésta tiene para mucho tiempo, antes de poder abandonar el manto de pedrerías con que la ha cubierto. Sería menester tejerle otro tan valioso, y ¿quién podrá hacerlo? ¿quién nos hablará de la estola de oro del sol enganchada á los altos baobabs de la India, ó de los claros zafiros del Labrador enhebrados á los cabellos de una mujer más pura y rubia que el ámbar de las vírgenes bizantinas, después que el poeta imperial fué á sentarse en el mismo triclinio de Mecenas, remedó los acentos trágicos de Licofrón de Chalcis, se rozó con los fakires orientales en las seculares pagodas brahmánicas y vistió la túnica de esmeralda del Califa de Damasco?
En vano ha luchado el cantor de Namouna: éste, casi no tiene imitadores. En su tiempo, tuvo una fugaz influencia, pero anquilosada siempre por la del autor de las Hojas de Otoño.
Alfredo de Musset fué el poeta de los jóvenes, y, por mucho tiempo, también fué su alma inspiradora. Sus contemporáneos estaban entonces cansados de la fría y matemática poesía de los clásicos. Las reglas les hacían el efecto de un chaleco de fuerza. Roma y Grecia se habían agotado; Nerón no podía animar, sin aburrimiento, á la tragedia; como Medea ó Prometeo no podían revivir después de Eurípides y Esquilo. El espíritu del Capitolio y el viejo Olimpo se encontraban de pronto con los cimientos carcomidos. Y el verso, el verso que se inspirara en aquellas clásicas fuentes, parecía transformarse en estalactitas y estalagmitas. Ahora era necesario una corriente oxigenada de vida nueva, de sangre y de savia. Por eso, todo el mundo pareció salir de aquella atmósfera de carbono cuando el verbo de Hugo resplandeció en el Oriente. Pero no era bastante: si la rigidez clásica los tenía maniatados y los obligaba á estarse graves y tiesos sobre los coturnos, las gigantes frases de alto vuelo lírico de Lamartine y Hugo no les satisfacían por entero, — á ellos que tenían sed de luz, sed de matices; afán de aire y de libertad. La poesía deslumbrante, como cuajada de amatistas y turquesas, de Hugo, les había dado la vida; pero les faltaba vivir. Y esto es lo que vino á proporcionarles Alfredo de Musset.
Las Primeras poesías y las Poesías nuevas corrieron de mano en mano, haciendo estremecer aceleradamente los corazones y empapar con lágrimas los ojos. Al fin surgía el poeta que dejaba la rigidez escultural del mármol, para crear ó cantar los seres de carne y hueso. La pasión, la verdadera pasión humana, era el alma de aquellos versos. Y el público, que ya estaba abrumado por aquellos otros alejandrinos fundidos en bronce y duros é irreprochables como el diamante, se enamoró de éstos, más terrenales, escritos con el corazón y que hablaban hasta á los sentidos. ¡Qué importaba la nota escéptica que en ellos gemía con el rumor de los sollozos y brillaba con la mortecina luz de las lágrimas! ¿Qué importaba que el poeta bajara á la tierra, mostrando el prosaísmo de todas sus cosas, como en aquella balada que empieza:
«C’était, dans la nuit brune,
Sur le clocher jauni, La lune,
Comme un point sur un i!»
..................................
«Qui t’avait éborgnée
L’autre nuit? T’étais-tu
Cognée
À quelque arbre pointu?»
Aquella no era la línea imprescindible y precisa de la estatua, el contorno obligado del frío cincel; — era, por el contrario, el dolor humano, la sangre caliente, la fiebre del amor, la carcajada franca, las lágrimas sentidas, que al cabo un hombre sincero cantaba con ardiente inspiración y ponía de relieve con soberbia ingenuidad y admirable sencillez.
La juventud tenía en los versos del autor de Rolla y Las Noches un fiel espejo que les reproducía sus amores y sus pesares; que les hacía vivir y enternecerse: esto era lo que se deseaba hacía ya largo tiempo. Y Alfredo de Musset pudo creer entonces que destronaba al maestro. — En realidad completaba la obra de Hugo y contribuía á implantar el romanticismo. Los clásicos recibieron el golpe de gracia. La escuela revolucionaria, como se le llamó entonces, encontró eco simpático en todos los corazones. Por eso, no fué más que un escándalo de apariencia y fingimiento, el de la concurrencia de Teófilo Gautier, con chaleco encarnado, al estreno de Hernani.
Y es digno de notarse el primer albor del pesimismo que se presenta á la escena con el autor de Namouna. Es un leve destello, un lampo sutilísimo, un pálido reflejo del de Byron — á quien tanto imitó Musset en el poema citado. — Y si esta levísima tendencia parece exagerada, y en realidad asustó á los espíritus conservadores y timoratos, débese en gran parte á este hecho: la poesía fué hasta ese entonces eminentemente cristiana; tanto, que las mismas tragedias de Racine, vaciadas en los modelos griegos y latinos, respiraban el vivificante aliento del monte Sinaí.
Pero ya las filas se estrechaban, y la ola subía siguiendo los rumbos trazados por Hugo. No era Musset el único prosélito del gran maestro. Los imitadores y los discípulos luchaban también con bravura en la tremenda obra de destronar al clasicismo. Algunos de ellos caían en medio de la lucha como aerolitos, deslumbrando un instante para desaparecer después. Otros, quedaban firmes, asombrando á la multitud. Pero todos perseguían el mismo fin.
Barbier tuvo un día de gloria, un relámpago vivísimo de genio, y sus Yambos cruzaron silbadores y potentes, con voces de vendaval y crujidos de encinas tronchadas. El cielo de Francia vióse cruzado por aquel astro resplandeciente y fugitivo, y todos los hombres se sintieron conmovidos — á la manera como nuestros antepasados se atemorizaban con la presencia de los cometas voladores de larga cola brillante. — Un momento la multitud se arremolinó asombrada en torno de aquel hombre cuya voz leal revelaba los males sociales y ponía de patente, con sinceridad y atrevimiento, las llagas cancerosas que cubrían á los hombres y á las instituciones. Era el Camilo Desmoulins del romanticismo: se le abrió paso; la cerviz se doblegó ante él; se le miró con respeto. Y él cruzó entonces en silencio para volver á la sombra de donde surgiera bruscamente con tanto estrépito. Y sentado en un sillón de la Academia, ya no dió más señales de vida. — El cometa amenazador había proseguido su marcha vertiginosa, perdiéndose allá, á lo lejos, tras los límites del sistema planetario, en el espacio inconmensurable y desconocido.
Alfredo de Vigny, el de los hermosísimos versos pulidos, cincelados como verdaderas ánforas venecianas, sufre igual suerte que Barbier y Lamartine. Para imitarle ya no se recuerda apenas la inspiración byronesa de su drama Chatterton, ni ese soplo shakespeariano que informa á Shylock y Le more de Venise. El poeta encantador que soñaba, como es del dominio de todos, con encerrarse en una torre de marfil; el poeta fino y de versos afiligranados y puros; el soñador sereno que conducía su período al compás del rumor de la castálica fuente, bajo la desmayada sombra de los mirtos y laureles, no deja tras de sí ni sucesores ni descendientes espirituales; y, sólo los buenos adoradores de Erato le conservan en el Narthesio de su inteligencia.
De Béranger, el poeta popular, cuyas canciones vibraban marciales y sonoras por calles y plazas, cubiertas de polvo y sudor, con latidos apresurados del corazón del pueblo, tendría que repetir lo que dicho queda acerca de Vigny y Barbier. Ni aún el ser popular y ser cantado por los gavroches y soldados, salva un nombre de rodar al abismo del olvido.
Pero, á pesar de faltar otro genio como Hugo, estos genios parciales, por así decirlo, hacían buena obra; y el romanticismo penetraba en la masa de la sangre del pueblo.
Entonces la valiente falange se adelantaba, estrechando las filas. La hora suprema, el auge y el favor de la escuela resplandecía en el cenit. Pasada esta primera etapa, la escuela decaerá poco á poco y vencida por el espíritu del siglo.
Aquí es donde debo mencionar á Teófilo Gautier, el limador escultórico, el estilista por excelencia, el de la frase que canta y que pinta á la vez. Sus obras tienen todo el fulgor de una cascada de pedrería y todos los relampagueantes colores de una aurora boreal; ruedan sobre sus páginas oleadas de luz, desde el esmeralda y el violáceo hasta el púrpura y el amarillo anaranjado; hay torrentes cadenciosos de harmonía y acentos triunfales; canta cada uno de sus párrafos, labrados como antiguos joyeles, un hosanna viril á la frase domada por el genio del artista, y vese en ellos el tono rítmico de esos murmullos de la naturaleza en las melancólicas tardes del otoño. El autor de los Esmaltes y Camafeos ha luchado contra la aridez é ingratitud del idioma, y después de ruda labor, ha podido encontrar al cabo las palabras que tienen todas las luces del prisma, todas las notas de la gama, todas las enervantes esencias de los limoneros en flor. Tiene imágenes deslumbrantes de matices, cuadros llenos de primorosos y exóticos caprichos, formas esculturales y voluptuosas que hacen pensar en las Venus de los cinceles atenienses. Es verdad que la idea, el fondo de la obra, en otros términos, no aparece en medio á aquel derrumbe de harmonías y colores; pero, ¿qué importaba? La frase lo era todo. Ella satisfacía al oído, y á la vista, y al corazón. El poeta creaba un mundo y le enseñaba al través de un verjel. El verbo cantaba el excelsior inmortal. La palabra era música. La estrofa era un antiguo y artístico bajo - relieve. ¿Podía pedirse algo más á la virgen poesía?
Gautier estremeció con una onda de fuego la imaginación de sus contemporáneos. Las ráfagas lumínicas que irradiaban sus libros, deslumbraron á los lectores; por otra parte, el fenómeno de las interferencias no debía conocerse por allá. Así es que aquello era el triunfo, el canto de victoria, la apoteosis mágica del romanticismo. El pentagrama y la paleta prestaban á la pluma sus notas y sus tintas, respectivamente. Y el idioma, rebosante de vida, vestido con túnica imperial, con incrustaciones de nácar y bordados de oro, pareció vengarse de la prolongada cuaresma gramatical á que le obligó el clasicismo.
Pero de pronto aparecía Baudelaire, y otra ráfaga, algo distinta á la precedente, pero que la completaba, caldeó la atmósfera. Al imperio de la frase trabajada como una maravilla de orfebrería, sustituye el imperio del sentimiento y del pesimismo. Era la nota esperada, y las Flores del mal la alcanzaron.
Una infinita tristeza, un inmenso desaliento, una vaga melancolía surgía de aquellas páginas y marchitaba el corazón. Gemían al unísono todas las cuerdas del laúd y acentos desesperanzados tejíanse en la estrofa de Baudelaire. Eran ayes dolorosos, sollozos entrecortados, maldiciones impotentes, relámpagos de ira, de impiedad, de sumisión, de dolor, de fiebre. Todo el sufrimiento del hombre, todas sus amarguras, todas sus miserias estaban allí, en aquellos hemistiquios de fúnebre cadencia y enhebrados por palabras de nácar negro y tintes cenicientos, cantando en pesarosa estrofa los dolores del mundo y lo deleznable de esta existencia que cruzamos á la luz de un blandón mortecino — nuestra propia inteligencia.
Baudelaire es original, es grandioso, muchas veces magnífico: por eso el puesto que ha conquistado en el Parnaso francés nadie podrá disputárselo. Hay en él algo de satánico que nos hace estremecer con sudores fríos. Su frase nos penetra en el pecho como un estileto napolitano, destrozándonos el tejido y los músculos y dándonos la vaga sensación de la muerte que pasa rozándonos. Una claridad de sudario fluctúa sobre aquellas poesías que inmediatamente despiertan en nosotros la idea de la tierra aniquilada, muerta y fría por la extinción de su fuego central y de los rayos solares. Es una pena, una opresión, una nostalgia inmensa é inenarrable la que anega nuestro corazón, llenándole de hastío y del cansancio de la vida. La poesía combate allí la poesía: la luz vivificante é incorpórea aparece como una vibración de la materia; la flor de recortada corola y caprichosos pistilos no es más que oxígeno, carbono y sustancias minerales; el rostro encantador de las mujeres, un hacinamiento de carnes que, en faltándole un poco de sangre, ó de aire, ó de groseros alimentos, se convierte en amoníaco y fosfatos con penetrante olor de sustancias descompuestas; y la amistad, y el amor, y la virtud, todo ello no es más que cuestión de temperamentos. Esto es lo que se lee entre líneas por los lectores que saben leer las Flores del mal — ese libro grandioso, de fama satánica, universalmente admirado, que levanta la nota pesimista de Alfredo de Musset á su más alta vibración, destrozándonos el cerebro; ese libro inmenso que condensa todo el mal del siglo, la duda que corroe á los hombres de 1830 para acá y que es á la par una represalia del acendrado fanatismo de los antepasados; ese libro, en fin, que canta en verso lo que Schopenhauer mastica en prosa, y que inspirará más tarde á Juan Richepin su acento más terrible, su libro maldito, Les Blasphèmes.
El autor de las Flores del mal, debemos decirlo francamente, es un pésimo modelo para los jóvenes. Sus tétricos acentos, su pensamiento sombrío no pueden ser imitados sino por espíritus muy elevados y que ya estén lejos de la primavera de la vida; de lo contrario, el que le siga puede incurrir en la falta imperdonable de falsear el pensamiento, ó de pervertir el propio corazón, ó de mentir dolores que sólo existen en la mente. — Cansados estamos de ver esos poetas melenudos y llorones como sauces, que andan por ahí, á la vuelta de la primera esquina, lanzando gemidos y desdeñando todo lo creado y por crearse. El ejemplo de los imitadores de Espronceda y Bécquer, en España, nos puede dar una idea, aunque pálida, de lo que serían los continuadores chirles de Baudelaire. Y es que si en los dos poetas españoles citados, la nota escéptica es prestada — quiero decir, que el primero la tomó del autor del Don Juan y el segundo de Enrique Heine — aquí en Baudelaire, ese escepticismo es más claro y preciso, por cuanto nace del mismo poeta, del ser pensante. Baudelaire tiene el mal del siglo, como se ha dado en llamarlo, en las venas, y no es más que un reflector de lo que también sienten todos sus compatriotas. En España, Espronceda era un hombre extranjero, una nota discordante; — la misma Alemania, la patria de Schopenhauer no puede olvidar á Lutero y su reforma religiosa; pero Francia, la Francia hija de la revolución de 1789, que escuchó la voz tonante de Dantón y sintió sobre sus hombros el peso de la garra de Marat — esa Francia curada de espantos, por así decirlo, desde que había hecho caer la cabeza de un rey para hacer caer más tarde las de cientos de ciudadanos mediante una orden firmada en blanco por la Convención — esa Francia que había escupido el fuego de sus cañones, durante el primer Imperio, sobre el vientre de la Europa, sobre las frías y heladas calles de Moscou y allá abajo, al pie de las legendarias Pirámides — Francia era la nación fatigada de la vida, ahita de sensaciones, cansada del placer, abrumada de glorias, rendida de tedio; y después de haber sido grande y buena cristiana con los apóstoles Lamartine y Hugo, se hacía librepensadora con Andrés Chénier, el Apolo guillotinado, y con Musset, para concluir siendo escéptica con toda la inmensa pléyade de los escritores contemporáneos.
Baudelaire es el alma de esa Francia que acabo de describir; el medio hace al hombre, y el poeta es el signo revelador de dicho medio. Baudelaire no ha mentido, no ha podido mentir, — como Zola, en la novela, no ha calumniado á sus compatriotas. — He leído, no recuerdo en qué autor, que un poeta es el alma de un país — me parece que es Carlyle quien lo dice. — Pues esta profunda verdad encuentra su más plena aplicación en el autor de las Flores del mal: Baudelaire es toda la Francia.
No se debe, pues, tomar á este poeta por modelo si no se tiene inspiración y talento; — pero debo añadir que tampoco conviene á los jóvenes Teófilo Gautier: el primero es peligroso por cuestión de las ideas, del fondo de la obra, y el segundo por las dificultades de la forma. Pero existe una distinción: á Baudelaire no se le imitará, porque él sólo puede escribir las Flores del mal, y no debe imitársele porque se corre el riesgo de exagerar la nota pesimista, tal vez no siendo pesimistas; entretanto que á Gautier, si se puede imitar su estilo, su forma, no debemos hacerlo porque peligramos de caer en lo ridículo si no alcanzamos las cumbres que él ha alcanzado, y además, porque pecaríamos por descuido del pensamiento y exaltación al romanticismo.
Y prosiguiendo nuestro estudio, debemos colocar muy cerca del satánico Baudelaire á Luisa Choquet de Ackermann, la inspirada autora de Cuentos, en verso, y de las Poesías filosóficas, obra esta última admirada por Sainte-Beuve. — Mad. Ackermann residió por algún tiempo en Berlín, y á ello, precisamente, atribuye la crítica ese desconsolador pesimismo que campea en todos sus trabajos y principalmente en los versos de El grito, La guerra, El amor y la muerte, etc. Esa triste filosofía que parece darse la mano con la de Baudelaire, é hija del germanismo más puro y refinado, encontró resonante eco entre la juventud francesa; y Mad. Ackermann, al día siguiente de la publicación de sus Poesías filosóficas, se hizo célebre.
Su poesía es severa y desprovista de esos adjetivos rimbombantes de los grandes maestros; aseméjase algo, por su majestad, á la forma de Leconte de Lisle, aunque por el fondo, según queda dicho, es una segunda edición de Baudelaire (no hay que olvidar que las Poesías filosóficas aparecieron en 1872 y las Flores del mal en 1857); pero todo esto no obsta para que la poesía de Mad. Ackermann tenga un sello de particular originalidad.
Y be aquí, en fin, al poeta exótico, al que cierra el primer período de esta evolución de la lírica francesa que vamos estudiando, el autor de los Poemas bárbaros, al olímpico dios cuyo influjo ha sido y es indiscutible y al que sus admiradores han tratado de colocar por encima de los grandes maestros. Una nueva nota se encuentra en la poesía de Leconte de Lisle, y es ella la de la corrección esmerada, casi clásica, que da á los párrafos la rigidez y belleza severa de una estatua de bronce. Es el Gustavo Flaubert de la poesía. Nada de distender los músculos con sonrisas ó contraerlos con gestos de dolor. La imponente serenidad de los perfiles griegos es la idea que inspira y anima sus versos hermosísimos; — nada absolutamente de esos encajes y labrados de Gautier, ni de ese dolor pasional de Baudelaire.
Leconte de Lisle es un alma de rapsoda, de aquellos rapsodas que recitaban al compás de la lira de tres cuerdas los inmortales cantos del ciego de Smirna; y por nada se hubiera dignado bajar á la calle donde la multitud pudiera rozarle y donde sus oídos olímpicos pudieran ser manchados con los llantos y las risas del vulgo: en esto, es el gemelo de Vigny. Él no sabe de esos placeres que sacuden al mundo con oleadas de fuego, ni sabe tampoco de esos pesares que ennegrecen las horas de la vida humana: no podría encontrarles notas correspondientes en su lira de marfil orlada de achiras de oro. Vive lejos, muy lejos de todas esas pequeñeces: el lodo del arroyo no salpica su veste de armiño, ni los dulcísimos encantos de la vida privada lograrían destronar de su corazón á las bellas hijas de la noble Mnemosina. Pasea, con sus sueños, por el jardín de las Hespérides, y tan sólo se detiene ante el mármol de Paros animado por el soplo de Pigmalión. Francia no existe; el Oriente es su patria. Y olvidando lo moderno, el poeta se sepulta en las brumosidades del mundo antiguo, para desentrañar su misterio, levantando el pesado velo de Isis.
Hijo de una isla ecuatorial, vestida de sol y con un manto de lujuriosa y espléndida vegetación, á donde llegan para hacer nido los pájaros cantores del África y la perezosa brisa del desierto, Leconte de Lisle ha sido dominado desde un principio por la naturaleza libre y salvaje. El espléndido cielo del ecuador, con sus noches de plata y el mar inmenso de ondas azules, le enseñó las grandezas del infinito. Desde su infancia, pues, adoró á la India y á Grecia. Más tarde, cuando llegó á él la voz de Hugo, prestó atento oído, estremecido y anhelante como la corza que se detiene en su galope al sentir el rugido de la pantera. El colosal cantor de La Légende des Siècles hablaba; Leconte de Lisle creyó oir la voz tonante de Júpiter.
Ambos helenos se comprendieron al momento. Víctor Hugo, que miraba despreocupado bullir á su alrededor la turbamulta de románticos, oyó asombrado el primer verso de aquel joven entonces desconocido. Una sonrisa alboreó en sus labios; su corazón sintió un secreto placer . . . . «He aquí á mi hijo,» — pareció decirse el gran poeta; y era su hijo, en efecto. Desde aquel instante vivieron conjuntamente la vida intelectual, y cuando el maestro abrumado por el peso de su gloria cayó al pie del Pantheón, fué Leconte de Lisle el que pronunció con su oración fúnebre el tributo de agradecimiento que él y toda la Francia le debían.
Y entonces, en una avalancha avasalladora, el nuevo poeta de los mágicos alejandrinos lanzó á la publicidad su grandiosa trilogía Poemas bárbaros, Poemas antiguos y Poemas trágicos; esas aureolas enceguecedoras de regiones casi ignoradas, esas páginas exóticas de raros perfumes y misteriosas leyendas, esos perdidos y lejanos espejismos de ciudades de mármol y pagodas ocultas en el misterio de las selvas indostanas. El pueblo hebraico, Tebas, Atenas, la Polinesia, Irlanda, el Oriente y Damasco, aparecen sucesivamente en la trilogía, en apretados y esculturales hemistiquios, resplandecientes como alcázares granadinos, sólidos como altas columnas de jaspe ó bronce. Allí la fantástica pintura de los tiempos primitivos despierta en nuestro espíritu el recuerdo de las primeras miserias del hombre, — Caín, el fratricida; el rey Khons en su barca; la horrible visión de Snorr en el país de los escaldas; los fakires incomprensibles como caracteres rútnicos; Agantir; los emires de Oriente; — evoca las ciudades donde Anaxágoras paseó su destierro y donde Aspasia tenía su palacio de cortesana; hace soñar con los corales de Ormuz, las pieles del Tibet, el oro de Ofir y las perlas de Golconda; pensamos, sin quererlo, en el circo de Roma, donde las matronas impúdicas, luciendo sus collares y ebrias de Chipre, alzan el dedo para ver cómo el espadón del gladiador quita la vida á su vencido enemigo, y vemos á Nerón arrastrándose de la orgía hasta su carro con una prostituta, para pasear las calles de la Ciudad que ha mandado incendiar; y en esta inmensa fantasmagoría, en estas visiones que Leconte de Lisle nos muestra de relieve ó evoca por asociación en nuestro espíritu, hay tal misterio, tanta grandeza, que nos sentimos nosotros también humillados y pequeños ante esos mundos y esas épocas desaparecidas.
El autor de los Poemas bárbaros es un romántico de raza que hace versos magníficos; pero su magnificencia se diferencia algo de la de Víctor Hugo. Éste deslumbra, ciega, vierte un torrente colosal de melodías y fulgores; el otro es magnífico por su serenidad olímpica y por su corrección de líneas, que recuerdan un tanto la estética de los clásicos.
Tales son los poetas que forman la primera falange del romanticismo: Lamartine, libre de toda escuela, no deja, sin embargo, de admirar á los clásicos y de querer á los románticos; pero él es poeta por serlo, y nada más. Es lo que él mismo dice en los Fines de la poesía (estudio publicado al frente del tomo iii , Jocelyn, edición de sus obras completas): «. . . pero siempre he rogado á Dios no me dejara morir sin haberle revelado á él, al mundo, á mí mismo, una creación de esta poesía que ha sido mi segunda vida en la tierra; de dejar tras de mí un monumento cualquiera de mi pensamiento.» — Quedan, pues, Víctor Hugo y Alfredo de Musset como maestros, con toda una legión de imitadores, y Alfredo de Vigny, y Augusto Barbier, cuyo numen no tuvo secuaces. El movimiento revolucionario de 1830 se inicia con Hugo, y al llegar Teófilo Gautier, Carlos Baudelaire, Mad. Ackermann y Leconte de Lisle, el romanticismo alcanza á su mayor esplendor. De esta hora suprema en adelante, la escuela decaerá poco á poco, para ceder el puesto á las nuevas tendencias líricas.
Otro hecho que debemos tener muy en cuenta es el lento progreso del pesimismo á medida que se pronuncia la caída de la escuela romántica. Lo que en Chateaubriand (pese á su cristianismo) no era más que un ligero barniz, y en Hugo una aurora, en Alfredo de Musset se acrece rápidamente, se detiene en Vigny y Gautier, vuelve á animarse con Barbier y declárase mal del siglo en los sucesores: basta leer á Leconte de Lisle, Baudelaire y Mad. Ackermann. En éstos ya es verdadera dolencia, filosofía corriente, pesimismo germánico el más neto. Entretanto, la novela sufre idéntico influjo; pero como no es ella objeto del presente estudio, concrétome á citar media docena de nombres que por sí solos hacen plena prueba: Stendhal (Enrique Beyle), Flaubert, Goncourt, Maupassant, Zola y Dumas (hijo).
Así, pues, en esta rápida y fulgurante explosión del romanticismo podemos encontrar la causa de su muerte. Estudiando el segundo período de la evolución romántica, fruto obligado del primero, nos convenceremos una vez más de lo exacto de tal aseveración.
II
Sully - Prudhomme es el poeta filósofo, el poeta pensador, el poeta de los versos severos y profundos, — el que consiguió del hosco Sainte-Beuve ardiente aplauso para su tomo Stances et poèmes; — y como si su lira de Aeda tuviera las siete cuerdas de Terprando, es, sucesivamente, filósofo, sabio, poeta, viajero y artífice. La justamente célebre colección de sus sonetos Les Épreuves le ha valido el título de «único poeta francés, después de Leconte de Lisle y Baudelaire.»
Pero, si es cierto que Sully-Prudhomme descuella como poeta-filósofo, no es menos cierto que encanta como poeta sencillo. Cuando desciende de su trono para cantar los objetos domésticos, su talla no decrece ni una línea, — antes por el contrario, esa serenísima poesía del hogar adquiere entre las cuerdas de su lira una melancolía encantadora. El corazón se estremece blandamente con esos acentos queridos que nos recuerdan el techo paterno. Su ternura inmensa rinde nuestro ánimo. Hay estrofas sentidísimas que leemos al través de las lágrimas que acuden á nuestros ojos, y otras, de tan finas y delicadas observaciones, que hacen hervir sonrisas sobre los labios. Por esto, Sully-Prudhomme es el antecesor de François Coppée.
Mauricio Bouchor publicó en 1874 su primer tomo de versos. En medio del marasmo completo que postraba al mundo literario, aquellos acentos viriles é inspirados rodaron alegremente y palpitantes como un rayo de sol. Los parnasianos que entonces empezaban á enseñorearse del Parnaso, alzaron la cabeza, llenos de temor, inquietos, asombrados, mientras Francia entera aplaudía al evocador de Alfredo de Musset. Un relámpago de alegría, de dulcísima esperanza, cruzó por todos los cerebros. ¡Un nuevo Musset! ¡Al fin, un poeta de corazón! Porque aquellos versos de Sinfonías no eran los versos fríos y esculturales de los parnasianos, sino los versos hijos del alma, — esos versos humanos que se sienten, que se ríen ó se lloran, que inundan el pecho con su dulzura infinita y sus tibios estremecimientos de paloma. Allí, al cabo, se encontraba un ser humano, un hombre que cantaba sus dolores y sus alegrías con toda franqueza, y en estancias robustas y homéricas. Y así como Sully-Prudhomme puede ser considerado el antecesor de los poetas naturalistas, así, en sentido inverso, Mauricio Bouchor es la última vibración del laúd de Alfredo de Musset.
Eduardo Grenier aparece á su vez. El autor de Francine, Jacqueline, etc., á pesar de su originalidad altiva é imperante, engendra casi todos sus cantos á la sombra de los viejos y grandes modelos, — como puede verse, sin que quede lugar á duda alguna, en Prométhée délivré que recuerda á Esquilo, en la Mort du Juif Errant que hace pensar en Edgard Quinet, en el Premier jour de l’Éden que evoca el nombre de Milton, y en Une vision que es una sombra del sublime poema del Dante.
Y he aquí, por fin, el verdadero vexilífero de la fórmula el arte por el arte, Teodoro de Banville. Es el poeta que trata de realizar la belleza, estampando en sus versos la música y los colores, porque esto, según él, es el verdadero Arte. Muy difícil, por no decir imposible, sería encontrar un enemigo más declarado de la tendencia docente. Odia con un odio inveterado todo lo que diga de real. Su vida, su pensamiento, su obra, hasta su comida, es lo ideal. La fantasía anda por su cerebro en remolinos, como un maelström. Leed las Odas funambulescas, su mejor libro; leed las Estalactitas; leed las Occidentales, y decid si esos versos encantadores no parecen escritos por un Pierrot genial en una orgía de carnestolendas; si no hacen el efecto de una saturnal moderna manchada de risas, de perfumes y de burbujas de champagne; si no hay en ellos la alegría y chisporroteo de los fuegos de artificio que constelan la noche con su fugaz colorido. Y el numen de Banville es así, un numen gesticulante, risueño, infantil. No conozco mejor definición de un poeta que ésta que traduzco del libro de Lemaître, Les Contemporains: «Mr. Théodore de Banville es un poeta lírico hipnotizado por la rima, el último llegado, el más alegre y en sus buenos días el más entretenido de los románticos; un clown en poesía que ha tenido varias ideas en su vida, siendo la más persistente entre todas ellas la de no expresar ninguna en sus versos.»
No se podría hacer tan bien ni tan brevemente un retrato del autor de las Cariátides: ahí, en esos renglones que acabo de transcribir, queda patentemente bosquejado su carácter y valor artístico, así como el de la obra á que él debe su celebridad, la oda funambulesca.
¿Qué es ésta? El mismo Banville se encarga de definirla: «Un poema rigurosamente escrito en forma de oda, en el cual el elemento bufo está estrechamente unido al elemento lírico, y donde, á semejanza del género lírico por excelencia, la impresión cómica, ó la que el trabajador haya querido producir, se obtiene por combinaciones de rimas, por efectos harmónicos y por sonoridades particulares.»
Banville ha publicado un Petit Traité de Poésie Française, donde detalla interesantes datos sobre sus procedimientos de composición.
Haré, de paso, notar que este poeta es el que pretende ser el primero que ha «buscado el medio de traducir lo cómico, no por la idea, sino por las harmonías, por la virtualidad de las palabras, por la magia todopoderosa de la rima.»
De ahí que sus versos sean una algarada, un cascabeleo, un tropel de sonoridades rítmicas que no expresan ninguna idea, ningún sentimiento. El «yo» del artista desaparece por completo, y su impasibilidad hace resurgir la alegría de sus consonantes. La borrachera de colores y harmonías que hace bambolear sus estrofas, no revelan el pensamiento del poeta. Éste permanece oculto entre bastidores, y sus frases se crispan ante el espectador, solitarias, huérfanas.
Es desde este punto de vista de donde puede considerarse á Teodoro de Banville como el precursor de los parnasianos. La ausencia de la personalidad, de todo sentimiento humano, de toda sensación propia; la descripción helada y escultural, sin un asomo de pasión, sin un aliento de vida; el imperio de la frase labrada como un joyel, del ritmo majestuoso y de la rima brillante y evocadora, — capítulos del misal de la iglesia parnasista, — están en germen en la teoría del autor de Les odes funambulesques y en los propios versos de esta recopilación.
Sin embargo, los poetas de la nueva escuela no habían lanzado aún su manifiesto ni librado la gran batalla. Sus primeros ensayos se perdían en vagas imitaciones, en tanteos torpes, en vacilaciones infructuosas. Como un reguero de hormigas extraviadas, bullían locamente sin acertar con su camino, agotando sus energías en trabajos inútiles.
Hacia el año 1860, la poesía lírica parecía agonizar en Francia: se recordaba con veneración á Víctor Hugo, y nada más. Acontecía algo semejante á lo que en España sucedió en el último tercio del siglo xvi y durante todo el xvii : el amaneramiento y el artificio, — que alcanzaron su período álgido con Villamediana y Góngora, hasta dar lugar á la infecundidad poética del siglo xviii , — sustituían á la inspiración; y ya no se hacía más que admirar el esplendor y grandeza de los maestros Fray Luis de León, Garcilaso y Fernando de Herrera. Los Argensolas, Baltasar de Alcázar, Juan de Jáuregui y Santa Teresa de Jesús, de fines del siglo xvi , tienen sucesores en el siglo siguiente, sin que sea posible entresacar de entre todos ellos más de cuatro nombres ilustres: Rioja, Quevedo, Lope de Vega y Góngora. La primera mitad del siglo xviii se alcanza sin encontrar otra cosa que medianías, poetastros en los que domina la obscuridad é hinchazón de la frase, faltándoles numen y luciendo, en cambio, pedantesca erudición; vates, en fin, que pretenden ser grandes, sesudos y originales empleando giros duros y difíciles, metáforas revesadas, conceptos quintesenciados, y haciendo de las estrofas verdaderos laberintos en los cuales el lector infortunado puede envidiar, sin exageración, al Dédalo de la mitología helena.
Pues lo mismo, exactamente lo mismo, — aunque fué cosa de pocos años, — sucedió en Francia hacia 1860.
Una reacción se inició, sin embargo. Un joven atrevido que acababa de llegar de Burdeos y que, apenas casado con la hija mayor de Teófilo Gautier, se hizo asiduo concurrente á los sábados de Leconte de Lisle, Catulle Mendès, alzó su pabellón de guerra. Todos aquellos jóvenes que no conseguían entrar bajo la arcada gótica y tradicional de la Revue des Deux Mondes,