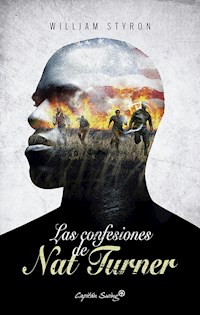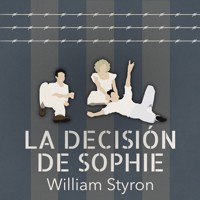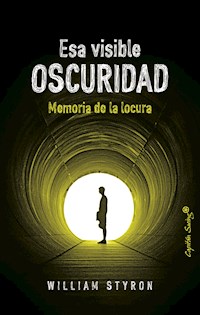
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Al iluminar una enfermedad que afecta a millones de personas pero que sigue siendo ampliamente malentendida, este libro trata de la oscuridad de la depresión, pero también trata de supervivencia y redención. Esta es una historia de depresión, una condición que redujo a William Styron de una persona que disfrutaba de la vida y el éxito como un escritor aclamado a un hombre envuelto y amenazado por la angustia mental. Con profunda perspicacia y notable candor, Styron rastrea el progreso de su locura, desde la sofocante miseria y el agotamiento, hasta la agonía de componer su propia nota de suicidio y su eventual y duramente conseguida recuperación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En Esta visible oscuridad, William Styron —autor de novelas como La decisión de Sophie o Las confesiones de Nat Turner— escribe sobre la profunda crisis depresiva que padeció en la década de 1980. Fue una experiencia de choque, casi de transformación personal, similar a las que atravesaron Dante o Rousseau. En general, la autobiografía exige un pacto de lectura especial entre el autor y el lector; su nervio es una especie de juramento tácito de sinceridad por el cual el autor se compromete a decir la verdad. Lo que buscamos en un relato autobiográfico no es la emoción y el drama de una novela, sino un tipo de autenticidad basada en la cercanía extrema entre el escritor y el protagonista de la historia.
En ese sentido, Esta visible oscuridad es una autobiografía peculiar, pues se enfrenta a algunas limitaciones expresivas importantes. Se trata de un dilema habitual en las depresiones y que podría resumirse así: nadie me entiende porque mi «yo» —una identidad personal fuerte y sustantiva— se ha diluido, se ha convertido en un «mí» que carece de las palabras necesarias para explicarse. Quizás por eso Styron es extremadamente discreto respecto al contexto de su propia historia —apenas hay personajes secundarios— y emplea un lenguaje cercano al de un informe clínico. De hecho, el origen de esta obra fue un discurso que pronunció Styron en un congreso psiquiátrico que se celebró en la Universidad Johns Hopkins.
Pero, al mismo tiempo, Esta visible oscuridad trata de superar la incapacidad de la psiquiatría para hacerse cargo de la experiencia de los depresivos. Styron intenta reemplazar un discurso técnico blando y mojigato por una imagen más realista y, por eso, oscura y terrible. Afronta el conflicto expresivo que brota del oxímoron de las propias vivencias depresivas. La tristeza es «indecible», «inasible», «incomprensible». Los ritmos vitales están presididos por un «descanso agotador», «una especie de niebla que me asaltaba al atardecer y me dejaba incapaz de pensar». Esa falta de un vocabulario compartido le condena a la incomunicación con su psiquiatra.
Ya desde el título de su relato, para Styron la depresión tiene que ver con la oscuridad. Es un sol negro, como explicaba Julia Kristeva,[1] que transforma lo real en algo mudo: un mundo yermo se extiende ante mí sin sentido y sin provocar ningún deseo. Pero Esta visible oscuridad tampoco propone un elogio de alguna clase de sabiduría fruto de la enfermedad. No es un ejercicio de escritura sanadora, sino una narración retrospectiva: el único conocimiento que deja la enfermedad es el alivio de curarse y volver a ver la luz al final del túnel.
El término depresión es ambiguo, su significado se solapa con el de melancolía, un prestigioso malestar que al menos desde Aristóteles tiene un aura romántica y creativa. Styron carga contra la tesis de los vasos comunicantes entre genio y melancolía. La depresión le devastó el espíritu y le incapacitó como escritor, hasta el punto de que le parecía imposible escribir una nota suicida que no resultara folletinesca. No solo no afinó su ojo interior, sino que le convirtió en un autor torpe que solo acierta a describirse con metáforas pedestres como «soy un zombi sin voltaje» o «un coche sin pistones» o «una central telefónica inundada». Su enfermedad era pura oscuridad. No proporcionaba respuestas existenciales, sino que embotaba toda vivencia. La depresión no le condujo a ninguna patosofía ni le permitió plantear preguntas de profundidad insondable a su psiquiatra. Es un proceso biológico que no puede ser comprendido desde la historia personal, sino que debe ser explicado desde la bioquímica de la tormenta cerebral que la origina.
Los que fracasan al triunfar
Styron sitúa el comienzo de su depresión en 1985, cuando viaja a París a recoger el Prix Mondial Cino del Duca, dotado con 25.000 dólares. El problema es que se ve incapaz de asumir el papel de triunfador. Desde el taxi observa con nostalgia el desvencijado hotel Washington, donde residió en 1953, cuando era un bohemio editor de la Paris Review que se empapaba del existencialismo de Camus y Sartre. Su cuerpo, como el del protagonista de La náusea, se está convirtiendo en un vegetal. Es incapaz de descansar y le dominan pensamientos fúnebres: «Esta es la última vez que verás París», se dice a sí mismo gratuitamente.
Styron había concertado una consulta psiquiátrica en Estados Unidos antes de salir de viaje. A medida que pasan los días, aumenta su certeza de que está enfermo y solo piensa en volver a casa lo más rápidamente posible. Su mente traduce en sufrimiento hasta las situaciones más dichosas y a duras penas logra cumplir sus compromisos sociales. Cierran el Museo Picasso, recién inaugurado, para hacerle una entrevista mientras pasea entre los lienzos, pero apenas logra responder a las preguntas e insinuar una sonrisa dolorida. Pierde el sueño y aumenta su consumo de Halcion —un barbitúrico que toma desde hace años para dormir—, lo que le deja aún más inerme.
En París, Styron siente que su kairós, su tiempo propicio, ya pasó. Al regresar a Francia descubre que la realidad defrauda los deseos y el triunfo es una estafa. Los hoteles y restaurantes lujosos que años antes contemplaba con envidia le resultan incómodos y se siente fuera de lugar en ellos. Su estado anímico le resulta incomprensible y está profundamente confuso. Su cuerpo y su alma le son extraños. Recuerda la literatura del absurdo y algunos textos de Camus, pero las vagas referencias de Meursault, el protagonista de El extranjero, al acto gratuito o el deseo metafísico de la muerte no guardan ninguna relación con su situación. El recuerdo de la bohemia de la década de 1950 y las juergas con sus compañeros de la Paris Review no le consuela. Al contrario, siente que aquella alegría absurda era un anticipo de su tristeza actual. Como escribió Francis Scott Fitzgerald sobre sus años de fiesta parisinos: «A menudo mi felicidad era tan cercana al delirio que no lograba compartirla con la persona más querida».[2] Lo siniestro tiñe el pasado. Styron incluso interpreta el accidente mortal de Albert Camus como una ordalía suicida.
Styron no está solo, ni mucho menos, en esa reacción depresiva ante el éxito. El filósofo Clément Rosset explica en Lejos de mí cómo el mero sueño de que su madre ha preparado un «libro de oro» donde recoge todos sus triunfos literarios le hunde en una depresión que requiere de tratamiento con psicofármacos. Freud tiene todo un muestrario de pacientes en situaciones similares a los que agrupa bajo el expresivo título de «Los que fracasan al triunfar». Se trata de un texto muy sugerente en el que describe «un tipo de carácter descubierto en la labor analítica», que ejemplifica con dos pacientes a los que ha tratado.[3] El primero es un profesor adjunto que llega a titular de cátedra tras veinte años de dura servidumbre al mandarinato universitario. Tras tomar posesión del ansiado cargo con el que culmina su carrera cae en un proceso depresivo que le impide cumplir sus obligaciones, por lo que debe solicitar una larga excedencia. La segunda es una «mujer caída» que logra rehabilitarse como pareja de un pintor de éxito. Cuando, tras años de vida virtuosa, va a ser presentada y aceptada por su familia política recae en sus borracheras y conductas asociales.
Freud asocia las conductas de sus pacientes con el discurso de grandes personajes de la tragedia que representan situaciones similares con un discurso más esclarecedor. En este caso los escogidos son Macbeth y la Rebecca de Ibsen, es decir, personajes que cuando ven satisfecha su ansia de poder se hunden en procesos autodestructivos y discursos autoacusatorios. Mientras luchan por alcanzar sus fines no dudan en matar o mentir sin sentimiento de culpa, pero cuando el éxito corona sus esfuerzos se convierten en sujetos morales atormentados por su pasado y a la búsqueda de castigo. Parece como si el triunfo les deparase el regalo envenenado de una moralidad cuya carencia les permitió triunfar y ahora reaparece transformada en masoquismo moral. Personajes aparentemente privados de superyó confiesan sin motivo sus crímenes y no aceptan el perdón. Un poco como si su maquiavelismo no hubiese sido más que una huida hacia delante contra un complejo paterno que reaparece e impone el castigo y la culpa, una execración del yo que hasta entonces no había reconocido otra ley que su deseo.
Styron se ve a sí mismo como un impostor que no merece ningún premio. La depresión convierte el mundo en un lugar inhóspito, su propio yo queda denigrado. Le parece que su obra no merece los elogios que ha recibido y que la crítica descubrirá su impostura. Las ceremonias y los banquetes en su honor le aterrorizan. Se queja de que su depresión le ha colocado en la situación que en el ejército llamaban de «herido ambulante». Aunque está muy enfermo nadie espera que guarde reposo, de modo que tiene que afrontar una vida social catastrófica. A duras penas logra recoger el premio y asistir a un banquete en su honor, en el que se muestra involuntariamente grosero. Esa misma noche cena en una lujosa brasserie con su editora francesa, pero es incapaz de pronunciar palabra y pierde el cheque del premio, de modo que los invitados terminan gateando bajo las mesas en su busca.
Emma Bovary y el doctor Gold
Styron compara su relación con su psiquiatra neoyorquino, el doctor Gold, con la que mantienen Madame Bovary y el cura de Yonville. Emma, asustada por su debilidad ante la tormenta de pasiones que la agita, acude a la iglesia en busca de apoyo que refuerce su autocontrol. Recuerda bien los arrobos místicos de su adolescencia conventual y cree que pueden ser una buena alternativa a sus calenturas románticas. Pero en la iglesia se encuentra con un párroco sobrepasado por las rutinas aldeanas que ni entiende ni escucha los dilemas de Emma.
Algo así ocurre en Esta visible oscuridad. El doctor Gold muestra una total falta de empatía y descalifica jovialmente los sentimientos de su paciente. Al principio, Styron mantiene la confianza en su médico a pesar de su estólido optimismo y la ineficacia de las medicinas que le receta y que le producen graves efectos secundarios. Pero cuando el doctor Gold le advierte de que el nuevo antidepresivo que le prescribe tiene como efecto secundario un bajón de la libido, se da cuenta de que el médico no tiene la menor idea de lo que significa la depresión. Se siente absolutamente incomprendido por aquel necio que «debe pensar que tras los horrores de las noches que le cuento, el abandono de la escritura, la dependencia de Rose y la figura de un hombre de sesenta años que arrastra los pies y apenas se le entiende cuando habla, hay un individuo que solo piensa en retozar cada mañana».
Styron se ha informado con detalle sobre el desarrollo clínico de la depresión y toma partido por la psiquiatría biologicista y en contra del freudismo trivializado de muchos terapeutas norteamericanos. En cualquier caso, le indigna la forma anodina en la que los manuales diagnósticos describen su enfermedad. El propio término depresión es un «comodín léxico» que se emplea para describir desde un bajón en la economía hasta una hondonada del terreno o lo que sentimos cuando tenemos un mal día. La palabra «se ha deslizado anodinamente por el lenguaje como una babosa» y trivializa el sufrimiento del enfermo. Lo que siente Styron es una forma de locura incomprensible: un cuerpo que no obedece a la voluntad y se rige por extraños ritmos nictemerales de mayor o menor angustia, incapaz de conciliar el sueño, de voz envejecida y con el cerebro transformado en una registradora de dolores.
Desde luego, no siento ninguna tentación de defender al gremio psiquiátrico de las críticas de Esta visible oscuridad. Al contrario, Styron acierta al rechazar las interpretaciones simplificadoras de la enfermedad mental. Pero también pienso que tal vez podía haberse sentido menos desamparado si se hubiera topado con un entorno teórico más amigable que el de la psiquiatría norteamericana contemporánea.
Una de las anomalías de la psiquiatría frente a la medicina normal es que hasta finales del siglo XX carece de una teoría común sobre el origen y evolución de las enfermedades mentales. La psiquiatría estaba dividida en teorías y escuelas agrupadas en torno a maestros nacionales que clasifican las enfermedades a capricho. En Francia se diagnosticaban bouffées delirantes y en Gran Bretaña «depresiones involutivas» que no era aceptadas en otros lugares. Precisamente la depresión de Styron coincide con el momento en que se generaliza en todo el mundo, poco menos que por decreto, un conjunto de procedimientos diagnósticos impulsados por la poderosa Asociación Estadounidense de Psiquiatría y recogidos en la tercera edición, de 1980, de su célebre Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Pero incluso antes, la psiquiatría estadounidense, dominada por un revisionismo freudiano, lo reduce todo a reacciones y es completamente ajena a la psiquiatría clásica europea. Así que no es de extrañar que Styron no entrara en contacto clínico con la fenomenología psiquiátrica que sistematizó Karl Jaspers en su Psicopatología general.
Jaspers clasifica los sentimientos en tres estratos —sensoriales, endógenos o psicológicos— que traducen, respectivamente, el estado de lo que pasa aquí y ahora en un órgano, el modo global del organismo físico y la reacción psíquica al ambiente. El corolario es que cualquier tristeza o angustia necesita un «apellido» para saber de lo que estamos hablando. La tristeza psíquica —que pertenece a las reacciones vivenciales— se diferencia radicalmente de la tristeza endógena porque procede de dos estratos distintos de los sentimientos. La tristeza reactiva a un duelo —por ejemplo, la muerte de un ser querido— pertenece al campo de lo psíquico y, por eso, es comprensible y tiene continuidad biográfica. La tristeza endógena, en cambio, tiene que ver con sentimientos vitales incomprensibles para alguien normal, genera extrañeza en lugar de empatía y produce un corte biográfico. Styron y Jaspers llegan a conclusiones similares. Las depresiones endógenas carecen de un sentido propio; no son comprensibles, como un duelo, sino que deben ser explicadas, como una encefalitis.
Aunque todo esto parezca un escolasticismo, tal vez Styron hubiese confiado más en el doctor Gold si este hubiese sido capaz de precisar esos matices diagnósticos. La diferenciación entre un desarrollo depresivo motivado y otro que brota sin razón aparente y rompe la continuidad de su vida hubiese permitido a Styron contextualizarlo y esperar la curación sin el desconcierto que le produjo la jovialidad de su terapeuta.
En el hospital psiquiátrico
El doctor Gold le había desaconsejado a Styron la hospitalización a causa del estigma que provoca la institución. Es un viejo argumento antipsiquiátrico. El internamiento crea un doble de la enfermedad mental que complica la evolución depresiva con síntomas de hospitalismo similares a los que sufren los presos, las monjas de clausura o los soldados.[4]