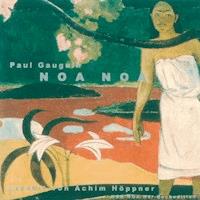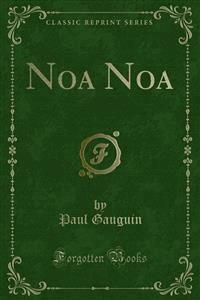Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Básica de Bolsillo
- Sprache: Spanisch
Si hay un personaje legendario entre los artistas modernos, ése es Paul Gauguin. La leyenda, el mito, el personaje novelesco que él mismo tanto contribuyó a crear, nos ha hecho, en muchos casos, muy difícil distinguir lo que de verdad y mentira, de hechos y de literatura, existe tanto en su biografía como en su figura artística. Su alejamiento de Europa, que oscurecía convenientemente su perfil tras una cortina de aventura, locura o valentía, o simplemente inadaptación, contribuyó en gran medida a la creación de un mito que tanto él como sus amigos se ocuparon de preservar cuidadosamente desde la lejanía. A través de los textos que se recogen en el presente volumen, en su mayoría escritos durante su estancia en los Mares del Sur, el lector profundizar en el pensamiento de Gauguin, así como en su relación con otros protagonistas de su época como Van Gogh.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de Bolsillo / 167
Paul Gauguin
ESCRITOS DE UN SALVAJE
Prólogo de: M.ª Dolores Jiménez-Blanco
Edición y notas de: Miguel Morán Turina
Traducción: Marta Sánchez-Eguibar
Si hay un personaje legendario entre los artistas modernos, ése es Paul Gauguin. La leyenda, el mito, el personaje novelesco que él mismo tanto contribuyó a crear nos ha hecho, en muchos casos, muy difícil distinguir lo que de verdad y mentira, de hechos y de literatura existe tanto en su biografía como en su figura artística. Su alejamiento de Europa, que oscurecía convenientemente su perfil tras una cortina de aventura, locura o valentía, o simplemente inadaptación, contribuyó en gran medida a la creación de un mito que tanto él como sus amigos se ocuparon de preservar cuidadosamente desde la lejanía.
Maqueta de portada
Sergio Ramírez
Diseño interior y cubierta
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Ediciones Akal, S. A., 2000, 2008
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4670-7
Prólogo
Los escritos de Paul Gauguin:
Mentira de la verdad y verdad de la mentira
Si hay un personaje legendario entre los artistas modernos, ese es Paul Gauguin. La leyenda, el mito, el personaje novelesco que él mismo tanto contribuyó a crear nos ha hecho, en muchos casos, muy difícil distinguir lo que de verdad y mentira, de hechos y de literatura, existe tanto en sus biografías como en su figura artística. Su alejamiento de Europa, que oscurecía convenientemente su perfil tras una cortina de aventura, locura, valentía o, simplemente, inadaptación, contribuyó en gran medida a la creación de un mito que, tanto él como sus amigos, se ocuparon de preservar cuidadosamente desde la lejanía[1].
Como en la vida de Gauguin, también en su obra verdad y mentira adquieren significados nuevos. De hecho, quizá podamos resumir el significado de su pintura en un esfuerzo por liberar al arte de la tiranía de la verdad, de esa verdad positivista que la segunda mitad del siglo XIX entendía como verosimilitud, como fidelidad a los modelos del natural. Una verdad a la que él mismo oponía otra más intensa, la de las emociones, la de la imaginación, la de la invención, todo aquello que sonaba entonces a fantasía, a mentira. Quizá por eso, uno de los escritos presentados en este libro, titulado precisamente Mentira de la Verdad (Cosas Diversas, 1896-1899), resulte uno de los más reveladores para entender los objetivos pictóricos del artista de los mares del sur.
Verdad y mentira, pues, dejan de ser conceptos absolutos en lo que se refiere a Gauguin. Su imagen de un artista que, tras abandonar una acomodada vida burguesa con su familia en París, decide entregarse de lleno a la pintura y alejarse del mundo civilizado para encontrar un paraíso de ingenuidad y belleza en Tahití, aun teniendo ciertas coincidencias con la historia real, tiene también una considerable proporción de construcción, de ficción interesada. Precisamente por ello, los escritos de Gauguin que ahora se presentan –cartas, artículos, notas, memorias, libros...– adquieren una importancia crucial para un mejor acercamiento al personaje y al pintor. De una parte nos revelan tanto los prosaicos detalles del acontecer cotidiano de su vida, por momentos mísera y solitaria, y por momentos grotescamente autocomplaciente, cuanto sus objetivos y aspiraciones artísticas, sus afinidades y antagonismos. Es decir, una realidad multiforme y contradictoria en sí misma. Pero de otra parte nos muestran también su capacidad fabuladora, su delirio de notoriedad, su íntima satisfacción con la creación de un mito que no sólo se refería a él, sino también a un paraíso que –como él mismo constataría amargamente en raptos de desesperación– había dejado de existir mucho antes de su llegada.
Mentira de la verdad: Gauguin y su mito
Cuando intentamos reconstruir los hechos que conforman la biografía de Eugène Henri Paul Gauguin (1848-1903), pronto nos damos cuenta de hasta qué punto se trata de una vida poco convencional. A los acontecimientos e iniciativas protagonizadas por el propio Gauguin en vida se suman hechos anteriores a su nacimiento, que otorgan a su estirpe un halo de excepcionalidad. En efecto, en sus antecedentes familiares se entremezclan el último virrey español del Perú, su tío abuelo don Pío Tristán Moscoso; una feminista y revolucionaria mítica, su abuela Flora Tristán; un hoy oscuro grabador de estampas de plantas y animales exóticos que, enloquecido, acabó encarcelado por haber querido violar a su hija, respectivamente André Chazal, abuelo paterno de Gauguin y Aline, madre de Gauguin; y, por último, un encendido republicano que, ante los acontecimientos de 1849 y presagiando el posterior golpe de estado de Napoleón III, decidió huir con su familia al otro lado del mundo para empezar allí una nueva vida, muriendo en el camino, en el extremo meridional de la remota Patagonia: el periodista de LeNational, Clovis Gauguin, padre de Paul Gauguin.
Todos estos antecedentes, verdaderos en cuanto que históricamente constatables, constituyen ingredientes más que adecuados para una buena novela. Si a ellos añadimos algunos de los hechos más notables que jalonaron la vida del propio Paul Gauguin obtendremos en efecto el retrato de un personaje tan extraordinariamente atractivo como extravagante en el contexto de la Francia de la segunda mitad del siglo XIX. Me refiero a hechos como su estancia infantil en Perú, alojado en el palacio colonial de don Pío Tristán, en donde pudo entrever por primera vez ese desbordante paraíso tropical que después buscó toda su vida; sus viajes por mar a lo largo y ancho del planeta entre 1865 y 1871, enrolado en la Armada Francesa; su tensa relación con el mundo nórdico a partir de su matrimonio, en 1873 con la danesa Mette Sophie Gad; su clandestina, romántica y confusa implicación en la causa republicana española de don Manuel Ruiz Zorrilla en 1883; su participación en movimientos artísticos como impresionismo y postimpresionismo, de incalculable trascendencia para todo el arte moderno y de masiva aceptación por el público actual, y su relación con los pintores impresionistas y postimpresionistas, incluyendo el tormentoso y conocidísimo episodio de su estancia con Vincent Van Gogh en Arlés; por último, y sobre todo, su huida del mundo europeo y de todas las convenciones que ello suponía –incluida la familia– y, como consecuencia, sus célebres viajes y estancias, primero en Panamá y Martinica (1887), y posteriormente en la Polinesia Francesa, concretamente en Tahití (1891-1893 y 1895-1901) y luego en las Islas Marquesas (1901-1903), donde murió.
No es extraño, por tanto, que a lo largo de todo el siglo XX se hayan producido aproximaciones a la figura de Gauguin indistintamente desde el ámbito de la historia del arte –a través de exposiciones y publicaciones– o desde el campo de la literatura o del cine. Lo cierto es que partiendo de los extraordinarios datos biográficos conocidos de Gauguin, algunos historiadores, críticos, novelistas o cineastas han dado rienda suelta a su imaginación hasta crear una novela cuyo protagonista se convierte en un héroe romántico que, despreciando las riquezas y las comodidades de una desahogada posición en París, abandona la vida burguesa para dedicarse intensamente al arte. Prefería la libertad, la dedicación a la pintura y la pobreza, nos dicen, a la jaula de oro de su trabajo como corredor de bolsa y de su convencional vida familiar. Efectivamente, Gauguin había disfrutado de una cómoda posición económica que le había permitido, por ejemplo, realizar una pequeña pero notable colección de pintura y llevar una vida acomodada junto a su mujer y su creciente familia. Sin embargo, la versión épica de su renuncia a la vida social parisina olvida, por ejemplo, que Gauguin no era propiamente un corredor de bolsa, sino un empleado en la oficina del agente de bolsa Paul Bertin, amigo del tutor del pintor, Gustave Arosa. Algo mucho más creíble, si pensamos que cuando Gauguin comienza una ordenada vida burguesa en París en 1871 no era más que un marinero sin cualificación. Por otra parte, la visión romantizada de la vida de Gauguin suele minimizar también la influencia que la crisis bursátil de 1882 y el consiguiente desmoronamiento de la actividad financiera tuvieron en su decisión de dedicarse por completo a la pintura, una actividad que venía desarrollando ya con cierta regularidad desde años atrás, en contacto con el círculo de los impresionistas y bajo el magisterio del anarquista Pissarro. En cuanto al abandono de su familia, sabemos que entre 1883 y 1885 trató de asegurar su subsistencia, primero en Ruán y luego en Dinamarca, aceptando diversos empleos que le permitían continuar con su pintura, hasta que finalmente, ante la incomprensión de su mujer y las dificultades que encuentra para introducirse en el medio artístico y social danés, decide volver a París llevándose a uno de sus hijos, Clovis, en lo que acabaría por ser una ruptura definitiva con su pasado. Algo que el propio Gauguin no sospechaba entonces, pues su correspondencia deja ver hasta 1897 su esperanza de reemprender algún día la convivencia familiar. Así, probablemente el mayor reto de toda aproximación a Gauguin sea reconstruir de forma minuciosa y puntual la vida del pintor, como hace el excelente libro titulado Paul Gauguin. Biografía de un salvaje, de David Sweetman[2], desentrañando lo que de mito hay en la realidad, lo que de mentira hay en lo que se nos contaba como verdad.
Lo cierto es que el propio Gauguin entreteje cuidadosamente verdad y mentira en escritos como Noa-Noa o como Antes y Después. Una serie de circunstancias han dado al primero de estos libros, como por contagio de su autor, un carácter mítico, subrayado por el hecho de que de él existen diferentes versiones que han creado una cierta confusión. La primera noticia que tenemos de Noa-Noa aparece en una carta dirigida por Gauguin a su esposa Mette en otoño de 1893. En ella le anuncia que está preparando «un libro sobre Tahití que va a resultar muy útil para hacer entender mi pintura»[3]. En otra misiva también a su mujer, inmediatamente posterior a la exposición de Gauguin en Durand-Ruel, después de afirmar fanfarronamente que «por el momento paso por ser, para muchos, el más grande pintor moderno», lo que no era incompatible con un escaso éxito económico, le dice que sigue ocupado en el libro[4]. Así pues, en el intervalo pasado en Francia entre sus dos estancias en Tahití, Gauguin había redactado el borrador de Noa-Noa. Poco después, llevado por una cierta subestima de sus habilidades literarias –al no ser, como él mismo diría, «del oficio»– confió el manuscrito a su amigo, el poeta simbolista Charles Morice. Éste añadiría al manuscrito original versos de su propia cosecha y alteraría el carácter, mucho más directo y auténtico, del original. Según el propio Gauguin, el objetivo de esa colaboración había sido el de contraponer el mundo del primitivo –a través de los textos escritos por él mismo, «sencillamente, como salvaje»– con el mundo civilizado, a través del estilo, más enfático, de Morice. «Quería saber [...] cuál de nosotros valía más; el salvaje ingenuo y brutal o el civilizado podrido»[5]. En 1894, Gauguin copió de su propia mano la versión revisada por Morice para llevarla consigo de vuelta a Tahití, y la ilustró con acuarelas y grabados coloreados por su propia mano[6], añadiéndole después, entre 1896 y 1899, algunos textos en sus hojas en blanco[7]. Morice, por su parte, publicó en 1897 algunos extractos de Noa-Noa en La Revue Blanche sin el consentimiento de Gauguin, e incluso llegó a publicar el libro en calidad de autor[8], lo que desagradó profundamente a Gauguin. Afortunadamente, el poeta conservó el texto original de Gauguin, y en 1908 decidió venderlo, lo que hizo posible su posterior publicación. Este texto original, redactado por Gauguin, es el que se ofrece en este volumen ligeramente extractado.
A través de las páginas de Noa-Noa podemos asomarnos a todos los tópicos sobre los que Gauguin construye la imagen paradisíaca de un mundo feliz en el que los nativos viven en perfecta armonía con la naturaleza. Algo que Gauguin no alcanzó a ver, puesto que para 1891, cuando Gauguin llega a Tahití, la colonización francesa había arruinado en gran parte el encanto arcádico de aquellos remotos parajes, alterando sus formas de vida y cultura tradicionales.
Por supuesto, el Tahití idílico que Gauguin nos presenta en Noa-Noa y que hoy asociamos a su arte tampoco era una invención suya. Al contrario, el pintor no hace sino continuar una línea que parte de la visión del buen salvaje que había planteado Rousseau, y que los relatos de viajes por países lejanos habían confirmado, descubriendo a los ojos de la cultura occidental un mundo en el que aún era posible intuir aquella idea de felicidad que había obsesionado al siglo XVIII. Cuando ya se había perdido la imagen exótica de América, escritos como el Viaje a Tahití de Bougainville[9] despertaron la fascinación europea por aquella «Nueva Citerea», como él mismo la llamó. Su descripción de aquel lugar, en el que pasó sólo ocho días que bastaron para impregnar de nostalgia el resto de su vida, fue decisiva para la elaboración del mito de una isla bienaventurada en la que proyectar los sueños de occidente. Poco después de la aparición de aquel libro, Denis Diderot escribiría un «Suplemento al viaje de Bouganville o diálogo entre A y B»[10], en el que, con el evidente sentido didáctico de toda su obra, enfrenta la posición de un sacerdote católico a la de un nativo de Tahití, un civilizado y un salvaje, para poner de manifiesto la barbarie de nuestra cultura y la virtud del hombre natural. Diderot pretendía reflejar el carácter de superstición de la religión católica, así como el malestar de la arrogante cultura europea y la decadente artificiosidad de sus convenciones sociales frente al modelo natural, en el que la sexualidad no era represión sino goce, y en el que la ausencia de propiedad hacía inexistentes los crímenes.
Gauguin repetirá todos estos tópicos en sus escritos, y no solamente en Noa-Noa. Pero además, a lo largo del siglo XIX, la imagen de Tahití como paraíso había sido fomentada por otros medios, lo que influye asimismo en la visión de nuestro pintor. Desde la prensa, el Estado francés promovía, para favorecer sus intereses coloniales, la creencia en todo un conjunto de tierras lejanas que ofrecían ilimitadas posibilidades. En el terreno literario, un autor como Pierre Loti, cuyos libros alcanzaban considerable difusión en la época, basaba sus relatos en sus experiencias de viajero por todo el mundo. Uno de ellos, titulado El matrimonio Loti, cuenta precisamente las aventuras amorosas de un joven oficial de la marina en la Isla de Tahití con una joven nativa de catorce años, algo que encontrará vivas resonancias en los pasajes que escribe Gauguin refiriéndose a sus adolescentes vahinés. Curiosamente, aquel autor, entonces llamado oficialmente Julien Viaud, había compartido con Gauguin una desgraciada misión en el Báltico durante la guerra francoprusiana.
En efecto, en los relatos de viajes y escritos filosóficos del siglo XVIII, y posteriormente en las campañas oficiales y en la literatura del XIX, encontramos ya gran parte de los temas que aparecerán después, de modo recurrente, en los escritos tahitianos de Gauguin. Pero a ellos añade el pintor una nueva sensibilidad hacia el arte primitivo, y numerosas disgresiones sobre su manera de entender la pintura, la verdad de su mentira, algo de lo que nos ocuparemos más adelante.
Aunque el manuscrito original de Noa-Noa comienza hablando de los funerales del rey Pomaré, que le hacen temer el fin de todo aquel mundo como algo inminente e inevitable, Gauguin realiza en este libro un cántico a la vida tahitiana como aún muy real, algo que adquiere toda la fuerza de la presencia viva frente a lo que no es más que el fantasma desvaído de la vida en París, que sólo aparece a través de resentidos recuerdos. Así, lo que pretende ser una crónica, un diario al que el pintor recién llegado de París entrega sus confidencias y en el que anota los aspectos más relevantes de sus descubrimientos cotidianos de la vida en ese otro mundo, no es sino una muy elaborada ficción que consagrará en occidente la sensual imagen de un paraíso fragante, pues eso, fragante, es exactamente lo que quiere decir Noa-Noa.
En Noa-Noa Gauguin describe con encendidas palabras ese Edén deslumbrante de cegadoras armonías de colores que aparece en sus cuadros, en un texto que despliega ante el lector todo el brillo y la sensualidad de lo exótico a través de sugerencias de olores, sabores, y texturas extrañas a occidente. Nos habla también de una vida indolente, amparada por una naturaleza proveedora, en la que la posibilidad del goce de dones naturales como la luz del sol o la relación fraternal entre los hombres hacen impensables las falsas necesidades materiales que consumen a occidente. Nos habla también de la dignidad, física y moral, de los habitantes de la isla, de su sentido natural de la justicia, de su generosidad, de su despreocupada habilidad –sólo comparable a la torpeza del europeo– para aprovechar los recursos que la madre naturaleza pone a su alcance. También nos habla del inocente encanto de las mujeres tahitianas, de su entrega erótica libre de toda timidez o sentido de culpa, de la espontaneidad de las adolescentes que compartieron con él su cabaña. Del innato sentido de la belleza que posee el salvaje, libre de toda noción aprendida, libre de toda academia. En el lado negativo de la balanza, y como siguiendo literalmente a los pensadores del XVIII, Gauguin nos habla del colonialismo como factor corruptor, introductor de vicios y costumbres que acabarían por descomponer aquel perfecto equilibrio entre hombre y naturaleza.
Quizá por la precariedad y soledad en que se desenvolvieron los últimos años de la vida de Gauguin, esta posición crítica y de rebeldía respecto a las instituciones occidentales –la herencia contestataria y revolucionaria de su abuela Flora Tristán– se acentúa hasta invadir la parte que dedica a su estancia en Tahití y las Islas Marquesas en el segundo de los libros mencionados, sus memorias tituladas Antes y Después[11]. Redactado en las Marquesas en 1903, y convaleciente todavía de los estragos de un intento de suicidio con arsénico, este escrito llega a revestir la categoría de testamento artístico y de autobiografía. En él, aquella visión placentera de su vida en un paraíso situado a 17º de latitud Sur que aparecía en Noa-Noa es sustituida por una denuncia de la maldad introducida en él por «consejeros, generales, jueces, funcionarios, policías y un gobernador», sin olvidar a misioneros y obispo, «cristianos de exportación» empeñados en introducir en la isla la hipocresía de la institución matrimonial. Ambas visiones, positiva y negativa, idealista y prosaica, natural y colonizada, pletórica y desesperada, conviven en la correspondencia de Gauguin con sus amigos, como probablemente convivirían también en la Polinesia que él conoció.
Por lo que podemos leer en las cartas de Gauguin durante los años en que se encuentra fuera de Francia, su vida en La Polinesia no fue exactamente idílica. El mito que él había creado en Noa-Noa, en parte como complemento literario a su deslumbrante obra pictórica, no se correspondía a la realidad. A través de sus cartas, podemos observar su inicial desilusión, sus constantes cambios de ánimo, sus extrañas relaciones con las sucesivas vahinés, que en algunos casos acabaron abandonándole después de saquearle, su sensación de abandono y pobreza, o sus enfermedades –algo que Gauguin describe de forma especialmente dolorosa cuando se trata de cartas destinadas a ablandar el corazón de su mujer–. Claro que, en otras cartas dirigidas a amigos pintores como Molard o Monfreid, se deja llevar por su deseo de impresionarles y les transmite una imagen destinada a provocar envidia en París. Al primero llega incluso a compadecerle «por no estar en mi lugar, sentado tranquilamente en mi choza. Tengo ante mí el mar y Moorea, que cambia de aspecto cada cuarto de hora. Un pareo y nada más. Ni frío ni calor. ¡Ah, Europa!»[12]. Al segundo le dice: «no tengo nada de qué quejarme en estos momentos. Todas las noches chiquillas endiabladas invaden mi lecho. Ayer tuve tres con que ocuparme [...]»[13]. Verdaderamente, es difícil saber cuándo miente, o cuándo miente mejor, si cuando sus palabras pintan un cuadro de desgracias para desgarrar el corazón de su orgullosa y fría mujer nórdica, o cuando se retrata a sí mismo como el rey del universo ante sus amigos que, menos audaces que él, quedaron en París. Una vez más, en el mito de Gauguin realidad y ficción se hacen inseparables.
Pero si hay un tema que aparece una y otra vez en sus cartas, y que fundamenta el mito de Gauguin en el contexto de la historiografía del arte, es el que nos presenta a este pintor como libertador. Si sus estancias en la Polinesia no fueron tan placenteras como él mismo imaginó antes de ir o como quiso relatar, sí tendrían el enorme valor de hacer evidente o occidente la belleza de las artes de los pueblos llamados primitivos, y la posibilidad de un arte que partiese del mundo sensible más que del intelectual, que reivindicase la imaginación por encima de la convención, y la primacía de las más audaces armonías de color por encima del dibujo. Las propuestas artísticas de Gauguin eran demasiado innovadoras como para ser digeridas inmediatamente, pero él estaba tan persuadido de su influencia futura que, consciente de su papel ejemplar, asumía su sacrificio y, desde su orgullosa soledad, admite y consiente convertirse en el prototipo de artista maldito. Por eso, en 1902 podía afirmar satisfecho: «desde hace tiempo yo he querido establecer el derecho de atreverse a todo; mis habilidades (teniendo en cuenta que mis dificultades económicas han sido excesivas para tal empresa) no han dado gran resultado pero, sin embargo, la máquina está en marcha [...]. Los pintores que hoy disfrutan de esa libertad, sí me deben algo»[14].
Verdad de la mentira: la visión artística de Paul Gauguin
En numerosas cartas, Gauguin habla de sí mismo como de un mártir, alguien que ha sacrificado su vida en bien de toda la comunidad de artistas, alguien que será reconocido en el futuro como el gran libertador, y sólo por ello merecerían la pena las miserias y desventuras de su paso por este mundo. Gauguin está convencido, o al menos eso quiere transmitir en sus cartas, de su alto destino como pintor. Así lo manifiesta en numerosas ocasiones, como cuando le dice a su amigo Émile Schuffenecker: «[...] a falta de enseñanza, libertad: debido a mi audacia, todo el mundo se atreve hoy en día a pintar sin tener en cuenta la naturaleza y todos sacan provecho de ello, venden a mi lado porque, una vez más, ahora todo a mi lado parece comprensible»[15]. Como a cualquier otro pintor, el éxito es algo que le obsesiona, como podemos ver ya en sus primeras cartas a Mette desde Pont-Aven –un oasis de primitivismo mucho más cercano que Tahití, en Bretaña– y desde París. Pero una vez constatado que los resultados económicos y sociales no son los esperados, Gauguin comienza a vislumbrar otra forma de éxito, algo mucho más elevado y trascendente: el éxito como pionero, como libertador, como revolucionario, que llegaría de seguro «cuando mi arte sea evidente a los ojos de todo el mundo»[16].
Es decir, cuando todos comprendan que es posible un arte que tiene su punto de partida en las emociones, transmitidas a través del color –un color cada vez más libre, incluso arbitrario– y no en las reglas prescritas académicamente, salvaguardadas a través de la supremacía del dibujo. Se trata de emociones y sensaciones que se originan en el propio pintor y que hacen referencia a una visión interior: es esta visión interior la que obsesiona a Gauguin, la que quiere plasmar en sus obras. Se trata de una visión más sincera, más intensa y, sobre todo, más verdadera que ninguna otra. Una visión que, liberada de las servidumbres del estudio visual de la realidad, de la obsesión por la verosimilitud y por la percepción, permitiría al pintor llegar mucho más allá de la realidad tangible.
Desde mediados del siglo XIX, el realismo, con Courbet a la cabeza, había centrado sus esfuerzos en pintar la realidad, según sus propias declaraciones de intenciones, de la manera más objetiva posible; es decir, sin que la pintura pudiese suponer distorsión o alejamiento alguno de la realidad observada. La pintura debía «desaparecer» ante el espectador, hacerse transparente, para mejor acercarnos a la realidad, incluyendo algunos aspectos de ella que hasta entonces no solían asomar en la pintura. Más adelante, en la década de 1870, los impresionistas propusieron una pintura en la que, por el contrario, el proceso pictórico no sólo se hacía evidente, sino que tomaba el protagonismo de la obra. Pero al mismo tiempo continuaban la línea del realismo en el sentido de perseverar en el estudio de la realidad percibida, aunque ahora se enfatizaran los aspectos más efímeros de esta realidad, como la luz continuamente cambiante o los valores atmosféricos.
Gauguin había empezado a pintar de la mano de los impresionistas, manteniendo a partir de 1874 una relación de amistad con Pissarro y llegando a exponer con ellos en la década de 1880. Su obra se desarrolla, sin embargo, sobre todo después de la gran irrupción del impresionismo, por lo que ha venido a ser englobada en ese grupo que la historiografía llama convencionalmente Postimpresionismo. Otros pintores tradicionalmente también enmarcados en el Postimpresionismo, como Cézanne o los puntillistas Seurat y Signac, continuarían esa línea de análisis pictórico de la percepción visual que podemos ver ya en el siglo XX prolongada en el cubismo. Pero si la pintura de Gauguin comparte inicialmente algunos presupuestos impresionistas, su correspondencia revela desde muy pronto que para él la pintura, lejos de ser una forma de estudio de la realidad, es una forma de evadirse de ella. Como ha resumido acertadamente Guillermo Solana, si para otros postimpresionistas como los mencionados Cézanne y Seurat «la pintura es análisis de lo visual; Gauguin aporta la búsqueda de lo visionario»[17].
Se trataba de una forma más de rebelión de este legendario insolente. El positivismo había dominado gran parte de la cultura y el pensamiento de la segunda mitad del siglo XIX. Reivindicar esa visión interior como origen del arte, y defender el color como mejor medio de plasmarla, hablar de sinceridad y expresión en lugar de paciente estudio del natural a través del dibujo, todo ello eran formas de oponerse a lo académico, pero también, en un sentido más amplio, a lo aceptado –pues también lo eran ya, en los años ochenta, los antes escandalosos realismo e impresionismo–. Gauguin adopta una postura que mantiene firmemente el resto de su vida, rehuyendo «el mal olor del modelo»[18], y considerando el afán de verosimilitud sobre todo como una traba. Es una postura que le alinea con todos aquellos movimientos y artistas que, a lo largo de la historia, habían optado por lo fantástico, por lo personal, por lo expresivo: en suma, por lo irracional, en contra de lo analítico, de lo racional. En este sentido, son especialmente reveladores sus comentarios sobre figuras del pasado lejano y reciente, como Giotto, Velázquez, Rembrandt, Delacroix o Ingres, en los que más adelante nos detendremos, o su declarada preferencia por la potente imaginación pictórica de Redon frente a la carga literaria de Moreau. En relación con esto último, veremos aparecer con frecuencia asimismo en los escritos de Gauguin su deseo de equiparar a la pintura con la música, por su capacidad de transmitir sentimientos puros –no ideas–, y su crítica a una pintura demasiado literaria, lo que equivale para él a artificiosa. Y ello a pesar de haber sido precisamente los poetas simbolistas, especialmente Aurier, los artífices de los primeros éxitos de Gauguin en el mundo artístico parisino[19].
Ya en una carta escrita en 1885, cuando todavía está con su familia en Copenhague, Gauguin afirmaba que:
Por momentos me parece que estoy loco y, sin embargo, cuanto más lo pienso [...] más creo tener razón. Desde hace tiempo los filósofos discuten sobre fenómenos que nos parecen sobrenaturales y de los cuales tenemos, sin embargo, una sensación. Ahí está el quid de la cuestión, en esa palabra. Los Rafael y demás, personas para quienes la sensación se formulaba mucho antes que el pensamiento, lo cual les permitía, incluso estudiando, no destruir jamás esa sensación y seguir siendo artistas. Y para mí, el gran artista es el exponente de la máxima inteligencia, a él llegan los sentimientos, las conversiones más delicadas y, en consecuencia, las más invisibles al cerebro.
[...] Los colores dicen todavía más, aun siendo menos variados, que las líneas como consecuencia de su poder sobre la vista. Hay tonos nobles, otros corrientes, armonías tranquilas, consoladoras y otras que excitan por su audacia.
[...] Trabaje libre y locamente; progresará y, tarde o temprano, sabrán reconocer su valía, si es que la tiene. Sobre todo, no dude ante un cuadro, un gran sentimiento puede traducirse inmediatamente, sueñe con él y busque la forma más sencilla de expresarlo[20].
Tres años más tarde volverá a decir a Schuffenecker:
[...] Un consejo, no pinte demasiado del natural. El arte es una abstracción, extráigala de la naturaleza soñando ante ella y piense más en el proceso creativo que en el resultado[21].
Son las mismas ideas que, esencialmente, defenderá a partir de entonces no sólo en su correspondencia con pintores como el propio Schuffenecker o Émile Bernard, sino también en escritos de mayores pretensiones como NotasSintéticas[22], Cosas Diversas[23] o Chismes de un pintorcillo[24], así como en la entrevista concedida a Eugène Tardieu en 1895[25].
Gauguin quería establecer el principio según el cual la impresión de la naturaleza debía estar supeditada a un sentimiento estético que elige, ordena y sintetiza. En este contexto se entiende su admiración por el llamado cloisonisme, que el pintor Émile Bernard estaba practicando en Bretaña ya en 1886, cuando Gauguin, mucho mayor que él, decidió instalarse allí en busca de primitivismo –y de una vida más barata–. Cuadros como Bretonas en la Pradera, de Émile Bernard, hacían exactamente eso: crear una visión simplificada, sintetizada, y por eso mismo abstracta, con un estilo que evoca formas artísticas no europeas como la estampa japonesa.
Y en este contexto se entiende también la célebre «lección al aire libre» dada por Gauguin al joven Paul Sérusier en 1888. Enfermo de disentería desde su reciente estancia en Martinica, Gauguin no dudó en levantarse de la cama y acompañar a Sérusier al Bois de l’Amour, donde éste pintó en una tablita un paisaje otoñal. En esta tablita, que más tarde sería conocida como El Talismán, Sérusier plasmó las enseñanzas de su admirado Gauguin, que le había aconsejado:
¿Cómo ve usted esos árboles?... Son amarillos. Pues bien, ponga amarillo. Y aquella sombra es más bien azul. Píntela, pues, con ultramar puro. En cuanto a aquellas hojas rojas, use bermellón[26].
Desde muy pronto, pues, Gauguin busca esa imagen abstracta, una imagen distinta de la realidad sensible, pero no por ello menos verdadera. Precisamente esa cualidad abstracta, esa capacidad de sintetizar y ordenar según un sentimiento estético, de liberarse de la servidumbre de la copia académica del natural para crear formas pictóricas que responden a un modelo interior, a una perfección propia, es la razón de la admiración que siente Gauguin por pintores como Ingres y Velázquez. Y es también el motivo de su admiración por Manet y por Degas.
Después de criticar a Franz Hals porque en sus cuadros «la vida se manifiesta con demasiado brillo por los objetos externos hábilmente tratados (demasiado hábilmente, quizá)», Gauguin aconseja al pintor danés J. F. Willumsen que
[...] mire con atención, en el Louvre, los retratos del padre Ingres. En este maestro francés se encuentra la vida interior; esa aparente frialdad que se le reprocha, esconde un calor intenso, una pasión violenta. Hay además en Ingres un amor grandioso por las líneas de conjunto y una búsqueda de la belleza en su verdadera esencia, la forma. ¿Y qué decir entonces de Velázquez? Velázquez, el tigre real. Eso es retrato, con toda la dignidad real escrita en la cara. ¿Y cómo? Una ejecución de las más sencillas, unas manchas de color. [...] En realidad, sólo es un gran artista el que puede aplicar con acierto sus preceptos más abstractos de la forma más sencilla posible. Escuche la música de Handel[27].
Más tarde, en los Chismes de un pintorcillo, vuelve a invocar a Velázquez en su rebelión contra la verosimilitud positivista y en su reivindicación de una pintura que responde a una visión interior:
Nos preguntamos por qué son artificiales los hombros de la Infanta de Velázquez (Galería La Caze) y por qué la cabeza no encaja sobre ellos. ¡Y qué bien queda, sin embargo! Mientras que una cabeza de Bonnat se acopla sobre hombros reales ¡Y qué mal queda! Velázquez, sin embargo, sigue en pie, aunque Carolus-Duran le corrija. Las artes plásticas no son fáciles de entender, para hablar es preciso interrogarlas, interrogándose también a uno mismo[28].
Entre los pintores de la generación inmediatamente anterior, también busca Gauguin ejemplos legitimadores, y Manet y Degas eran quizá los dos pintores que mejor respondían a su objetivo de abstracción de la imagen pictórica. A Degas se refiere en numerosas cartas, siempre con respeto, no sólo como pintor sino también como coleccionista, e incluso llega a dedicarle todo un apartado de Avant et Aprés. En el siguiente apartado del mismo escrito habla de Manet, bajo el título de «Sobre el arte». En otras referencias a Manet, Gauguin destaca en este pintor otra connotación, muy relacionada con su capacidad de abstracción que le hace identificarse especialmente con él, así como con Delacroix: la de no seguir a sus predecesores, la de haberse atrevido a hacer un arte diferente aunque ello les hubiese costado la incomprensión e incluso el rechazo del público. Es decir, su misma condición de «mártires» de un nuevo arte. Así, en la entrevista de L’Echo de Paris antes citada, cuando preguntaron a Gauguin si aceptaba para sí mismo el calificativo de revolucionario, algo que él mismo asumía como equivalente a «incomprendido»[29], Gauguin otorga este calificativo a Manet y Delacroix, inscribiéndose de esta forma en una benemérita genealogía de grandes maestros revolucionarios e incomprendidos. Desde luego no es extraño que Manet y Delacroix, que tantos escándalos habían suscitado en los salones de París, fuesen evocados por Gauguin cuando sus obras exhibidas ante aquel mismo público eran también denostadas por la crítica y por el público.
Gauguin conocía bien la obra de Manet. Aunque no llegó a ver la retrospectiva de Manet que se celebró en París en 1883, sí vio las catorce obras que del pintor se presentaron en la Exposición Universal de 1889, y más concretamente la Olympia, pues la menciona en la Postdata de su artículo sobre la exposición[30]. Pero su admiración por este cuadro sale a la luz no sólo en los escritos, sino también en la obra pictórica de Gauguin. Existe una copia de la Olympia realizada por Gauguin en 1891, y adquirida después por Degas, lo que es ya una muestra suficiente del respeto hacia el maestro, sobre todo si tenemos en cuenta que veinticinco años después de su famosa polémica en el salón, copiar la Olympia era todavía un gesto provocador: sólo después de la muerte de Manet, y por la generosa donación de un grupo de pintores que lo adquirieron a la viuda, el cuadro pudo entrar en el Museo de Luxemburgo, siendo después rechazado, en 1893, su paso al Museo del Louvre.
Además, Gauguin llevó consigo una fotografía de la Olympia a Le Pouldu, en Bretaña, y más tarde, a Tahití. Uno de los pasajes de Noa-Noa utiliza la reacción de una nativa precisamente ante esta pintura para mostrar su disposición natural ante la belleza, frente la insensibilidad represora de la Academia, que había rechazado el cuadro[31]. Y parece claro que el desnudo de Manet, contrapartida moderna de la Venus de Urbino de Ticiano, está presente en algunos de los grandes lienzos de desnudos tahitianos de Gauguin, especialmente en el caso de Manao Tupapau (1892)[32], pero también en Te arii vahiné (1896) y en Nevermore (1897).
En cuanto a Delacroix, superadas ya, a las alturas de fin de siglo, las agrias disputas de los salones parisinos de los años veinte entre clasicismo y romanticismo, nada impedía a Gauguin ahora elogiar por igual a los dos antiguos antagonistas. En efecto, si Gauguin admiraba en Ingres la «vida interior» y la «búsqueda de la belleza en su verdadera esencia», en Delacroix admiraba su fuerza, el «temperamento de las fieras»:
El dibujo de Delacroix siempre me recuerda al tigre, de movimientos gráciles y fuertes. En este magnífico animal nunca se sabe dónde se sujetan los músculos y las contorsiones de una pata dan una imagen de lo imposible dentro de lo real, sin embargo. Del mismo modo, en Delacroix los brazos y los hombros se giran siempre de un modo insensato e imposible a la razón y, sin embargo, expresan lo real en la pasión[33].
Como en la obra de Delacroix, las distorsiones anatómicas aparecen frecuentemente en la obra de Gauguin. Y como en Delacroix, transmiten fielmente la pasión de una visión procedente del alma del artista, algo que los detalles técnicos de la perspectiva o la sombra canónica ahogarían. En Delacroix, Gauguin no ve al colorista –y lo argumenta con la fuerza que conservan sus cuadros en fotografías–, sino al libertador de la forma. Rompe así el tópico académico de medio siglo atrás, que identificaba a Ingres con el dibujo y a Delacroix con el color, para alabar en este último sobre todo la fuerza de su imaginación, su «lucha entre su naturaleza, tan soñadora, y el realismo de la pintura de su época. Y, a su pesar, su instinto se rebela; con frecuencia pisotea, en muchos puntos, esas leyes naturales y se deja llevar por la fantasía»[34].
En Delacroix descubre Gauguin el valor expresivo de la forma, que no debe responder al dictado de la naturaleza percibida, cuya «consecuencia es el aburrimiento». La grandeza de un cuadro, nos dice Gauguin, no viene de su perfecta ejecución, de su ausencia de defectos, pues no existe una receta para crear belleza, contra lo que siempre había defendido la Academia. Por el contrario, la grandeza de un cuadro viene de su capacidad imaginativa –de ahí también la admiración de Gauguin por Redon– y de su capacidad para crear una emoción en el espectador, algo que Gauguin llama «la música del cuadro», y a lo que hace innumerables referencias a lo largo de sus cartas y escritos:
Hay una impresión que resulta de tal o cual disposición de colores, de luces, de sombras. Es lo que se llama la música del cuadro. Incluso antes de saber qué representa el cuadro, entra uno en una catedral y se encuentra uno situado a una distancia del cuadro demasiado grande para saber qué representa y, con frecuencia, se siente atrapado por ese acorde mágico. Aquí radica la verdadera superioridad de la pintura sobre otro arte, ya que esta emoción se dirige a la parte más íntima del espíritu[35].
Es decir, Gauguin mide la excelencia de un cuadro en términos puramente pictóricos y expresivos. Nos hemos referido antes a su defensa de una visión abstracta de la realidad, pero ahora Gauguin plantea algo todavía más cercano a planteamientos propios del arte del siglo XX: una pintura sustentada sólo en una determinada combinación de formas y colores capaces de promover una reacción emotiva en el espectador. En esta defensa de forma y color puros como únicos constituyentes de la pintura, que quedaría definitivamente liberada así de su relación con el mundo de las apariencias, Gauguin recurre a la analogía musical. Nos dice que «Bonnard, Vuillard o Sérusier [...] son músicos y estén seguros de que la pintura coloreada entra en una fase musical»[36].
Consciente del poder comunicativo de la pintura, Gauguin defiende que color y forma tienen un sentido expresivo por sí mismos, sugiriendo al espectador significados no revelados explícitamente. Es fácil encontrar en estos planteamientos antecedentes de desarrollos teóricos posteriores, especialmente de los desarrollados de Kandinsky. Pero sobre todo, Gauguin defiende que hay más verdad, más sinceridad en esta pintura construida como un acorde musical de formas y colores, que en un cuadro realista, que no deja de ser puro artificio. «¡Qué bellos pensamientos pueden evocarse con la forma y con el color! ¡Qué bien están sobre la tierra, esos vulgares, con su apariencia engañosa de la naturaleza! Sólo nosotros remamos en el barco fantasma con toda nuestra imperfección caprichosa. Cuánto más tangible nos parece el infinito ante una cosa no definida», dice de nuevo a su amigo Schuffenecker[37].
Arte como expresión frente a arte como artificio. Arte sincero frente a arte engañoso: verdad contra mentira. A ojos de Gauguin, es precisamente su oposición a la mentira y el artificio de las Academias lo que da valor al primitivismo, ya sea bretón u oceánico, cercano o lejano, tradicional o exótico. La sinceridad, la capacidad de comunicación directa, incontaminada tanto por aprendizajes reglados como por rebuscamientos literarios, es lo que el pintor valora en el arte primitivo –además, por supuesto, de su valor de radical oposición a todo lo que suponía la cultura occidental–. Gauguin considera que el nuevo arte deberá buscar su «savia» en el arte primitivo, el único que no ha sido aún corrompido:
Para hacer algo nuevo hay que remontarse a los orígenes, a la humanidad en estado infantil. La Eva de mi elección es casi un animal; he ahí por qué es casta, aun desnuda. Todas esas Venus expuestas en el Salón son indecentes, odiosamente lúbricas[38].
Volvemos a encontrar aquí el tono de denuncia antiestablishment del nieto de Flora Tristán, un tono feroz que Gauguin dirigirá contra la política estatal de bellas artes, contra los críticos de arte, o contra el público, del que el pintor se siente definitivamente segregado. Lejos de buscar su favor, el pintor ha de aspirar a la gloria, algo que sólo el futuro podrá decidir. En el presente, el pintor deberá ser sólo fiel a sí mismo, nos dice Gauguin, y olvidarse de todo lo mundano. Su centro debe estar «en su cerebro, y no en otra parte»[39]. Pero para el futuro es necesario «[...] soñar con una liberación completa, romper los cristales, aun a riesgo de cortarse los dedos, libre en la siguiente generación, independiente en lo sucesivo, desligada de todas las trabas, para resolver genialmente el problema»[40].
A través de sus escritos, como en su obra pictórica y escultórica, Gauguin se nos revela como un gran fabricador de mitos. De todos ellos, sin duda el más conocido es el de Tahití como una realidad ingenua, indolente y perfumada. Gauguin nos transmite este mito tanto en sus textos como en imágenes llenas de atrevidas armonías de colores y vegetación exuberante, en las que ocupa una parte importante la vahiné, la mujer tahitiana que simboliza toda sus aspiraciones de una vida mejor. Pero en torno a la figura de Gauguin hay muchos otros mitos: el de una mirada que quiere ser primitiva y salvaje, pero en la que podemos descubrir innumerables referencias a la tradición pictórica europea, o el del respeto por una religión, la maorí, que había dejado de existir y que Gauguin reinventa caprichosamente en sus pinturas y esculturas a partir de fuentes de diverso origen geográfico. Y por encima de todos ellos, su propio mito, el del artista incomprendido, el alma sensible que se ahoga en el mundo de las finanzas y de las convenciones sociales y abandona la corrompida sociedad occidental. Todo en Gauguin es leyenda, mito, no sólo con su consentimiento, sino también con su empeño. Quizá precisamente por ello resulte tan auténtico su esfuerzo, desesperado pero sin titubeos, por buscar su verdad en el arte. Una verdad tanto más intensa cuanto más libre de la condena de la realidad física. Por eso la lectura de los escritos que se recogen en este libro se hace imprescindible para conocer a Gauguin, pues nos revelan tanto de su mentira como de su verdad.
María Dolores Jiménez-Blanco
[1] Su amigo Monfreid, en una carta a Gauguin fechada en 1902, le aconseja que no vuelva a Europa:
«[...] es de temer que su regreso venga a perturbar un trabajo, una incubación que tiene lugar en la opinión pública respecto a usted: es usted actualmente ese artista inaudito, legendario, que desde el fondo de Oceanía envía sus obras desconcertantes, inimitables, obras definitivas de un gran hombre por así decir desaparecido del mundo. Sus enemigos (y tiene usted muchos, como todos los que fastidian a los mediocres) nada dicen, no osan combatirle, ni lo sueñan: ¡está tan lejos! ¡No debe usted volver! En una palabra: goza usted de la inmunidad de los grandes muertos, ha entrado usted en la historia del arte» (citada en Guillermo Solana, Paul Gauguin, Madrid, Historia 16, 1993, p. 29).
[2] David Sweetman, Paul Gauguin. Biografía de un salvaje, Madrid, Paidós, 1998.
[3] Carta a Mette Sophie Gad, París, octubre de 1893.
[4] Carta a Mette Sophie Gad, París, diciembre de 1893.
[5] Carta de Gauguin a Monfreid, Islas Marquesas, mayo de 1902.
[6] Este segundo manuscrito se conserva en el Museo del Louvre, y de él se ha publicado un facsímil en Estocolmo en 1947.
[7] Son los que se recogen en este volumen bajo el título de Cosas Diversas.
[8] En la editorial La Plume, París, 1901.
[9] L. A. de Bouganville, «Voyage à Tahití», en Voyage autour du monde, par la frégate du roi La Boudeuse et la Flaute L’Etoile, París, 1771. (Trad. esp.: Viaje a Tahití, Palma de Mallorca, Olañeta, 1999.)
[10] Denis Diderot, «Supplément au Voyage de Bougainville», en Correspondance Litteraire, París, 1796. (También incluido en Viaje a Tahití, Palma de Mallorca, Olañeta, 1999.)
[11] Y ocupa completamente los escritos finales de Gauguin en Oceanía. Son fundamentalmente una crítica a las instituciones textos como «¿Cuestión de derecho? ¿Son responsables los niños de las faltas de sus padres?». Pero encontramos también una feroz crítica del matrimonio, del militarismo, o del patrioterismo en sus artículos para los periódicos locales Les Guepes y Le Sourire, que ponen en evidencia las cada vez más difíciles relaciones de Gauguin con las autoridades civiles y religiosas locales.
[12] Carta a William Molard, Tahití, octubre de 1895.
[13] Carta a Monfreid, Tahití, noviembre de 1895.
[14] Carta a Monfreid, Islas Marquesas, octubre de 1902.
[15] Carta a Émile Schuffenecker, Tahití, 10 de abril de 1896.
[16] Carta a Mette Sophie Gad, Pont-Aven, julio de 1886.
[17] Guillermo Solana, «Gauguin», en El Mundo Contemporáneo, Madrid, Alianza, 1997, p. 180.
[18] Carta a Émile Bernard, Le Pouldu, noviembre de 1889.
[19] G. Albert Aurier, «Le symbolisme en peinture: Paul Gauguin», Le Mercure de France, París, marzo 1891.
[20] Carta a Émile Schuffenecker, Copenhague, 14 de enero de 1885.
[21] Carta a Émile Schuffenecker, Pont-Aven, 14 de agosto de 1888.
[22] De fecha aún discutida, aunque probablemente hacia 1885.
[23] Notas fechadas entre 1896-1899, redactadas en el manuscrito ilustrado de Noa-Noa, que incluyen El cuadro que quiero pintar y Sobre la perspectiva.
[24]Chismes de un pintorcillo, artículo redactado en 1902 y rechazado por el Mercure de France, publicado por primera vez en 1951.
[25] Publicada en L’Echo de Paris el 13 de mayo de 1895.
[26] Citado en John Rewald, El postimpresionismo, de Van Gogh a Gauguin, Madrid, Alianza, 1982, p. 153 y cita 28 sw p. 178.
[27] Carta a J. F. Willumsen, Bretaña, finales de 1890.
[28]Chismes de un pintorcillo, op. cit.
[29] De su Autorretrato. Les Miserables, dice a Schuffenecker en carta fechada en Quimperlé, 8 de octubre 1888:
Creo que es una de mis mejores cosas. Es tan abstracto que resulta totalmente incomprensible [...] El dibujo es muy especial, abstracción total. Los ojos, la boca, la nariz, son como las flores de una alfombra persa que personifican también el lado simbólico. El color es un color ajeno a la naturaleza [...] Todos los rojos, los violetas, rayados por los estallidos de fuego como una hoguera que resplandece ante los ojos, sede de las luchas del pensamiento del pintor.
El 16 de octubre del mismo año, vuelve a escribir a Schuffenecker:
[...] Debemos obedecer siempre nuestro temperamento. Sé que me comprenderán cada vez menos. Qué importa si me alejo de los demás: para las masas seré siempre un jeroglífico [...].
[30]Le Modernisme Ilustré, 4 y 11 de julio de 1889.
[31] «[...] Contempló con especial interés el Olympia de Manet [...] Me dijo que esta Olympia era muy bella: sonreí ante esta observación y me sentí conmovido. Tenía sentido de la belleza (la Academia de Bellas Artes piensa que es horrible). De pronto añadió, rompiendo el silencio que precede a un pensamiento: —“¿Es tu mujer?”
—“Sí”
Mentí. ¡Yo! el tané de Olympia» (Noa-Noa).
[32] Sobre este cuadro es interesante ver también las diferentes explicaciones que el propio Gauguin ha dado, primero en su carta a su esposa Mette, fechada el 8 de diciembre de 1898 y luego en Noa-Noa.
[33] Carta a Schuffenecker, Copenhague, 24 de mayo de 1885.
[34]Cosas Diversas, op. cit.
[35]Ibídem.
[36]Chismes de un pintorcillo, op. cit. Recordemos que es precisamente Maurice Denis, miembro del grupo de los «Nabis», junto con Bonnard,Vuillard y Sérusier, entre otros, quien formuló la célebre noción que establece que: «un cuadro, antes que un caballo de batalla, una mujer desnuda o cualquier otra anécdota, es esencialmente una superficie plana recubierta de colores dispuestos en un cierto orden» (M. Dennis, Art et Critique, 1890).
[37] Carta fechada en Pont-Aven, septiembre de 1888.
[38]L’Echo de Paris, op. cit.
[39] Carta a Mette, Tahití, marzo de 1892.
[40]Chismes de un pintorcillo, op. cit.
Cronología de los viajes de Gauguin
1848. Nace Gauguin en París.
1849. La familia de Gauguin abandona Francia y marcha al Perú.
1855. Gauguin regresa a Francia y se instala en Orleans con su tío Paul.
1862. Su madre le lleva a París.
1865. 7 de diciembre. Embarca como marino mercante rumbo a Sudamérica.
1867. 14 de diciembre. Regresa a Francia.
1868. 3 de marzo. Se embarca en un buque del ejército.
1871. Se licencia y se instala en París.
1884. Se instala con su familia en Ruán y en diciembre marcha a Dinamarca para reunirse con su mujer y sus hijos.
1885. Junio-julio. Regresa a París con su hijo Clovis.
Septiembre. Hace un viaje de tres semanas a Inglaterra.
1886. Julio. Deja a Clovis en París y marcha a Pont-Aven.
13 de noviembre. Regresa a París.
1887. 9 de abril. Se embarca rumbo a Panamá con Charles Laval.
Junio. Se instalan él y Laval en Saint-Pierre de Martinica.
Noviembre. Regresa a Francia y se instala en París en casa de Schuffenecker.
1888. Febrero. Marcha a Pont-Aven.
23 de octubre viaja a Arlés para reunirse con Van Gogh.
26 de diciembre regresa a París.
1889. Febrero. Vuelve a Pont-Aven.
Principios de mayo. Regresa a París.
Finales de mayo. De nuevo a Pont-Aven, junto con Paul Sérusier.
20 de junio. Gauguin y Sérusier se instalan en Le Pouldu.
Julio. Regresa a Pont-Aven y vuelve a marcharse a Le Pouldu en compañía de Haan.
Finales de Agosto. Otra vez a Pont-Aven.
2 de octubre. Regresa con Haan a Le Pouldu.
1890. 7 de febrero. Se instala en París.
Abril. Hace planes para irse a Madagascar.
Finales de junio. Vuelve a Le Pouldu.
14 de julio. Breve estancia en Pont-Aven.
7 de noviembre. Regresa a París.
1891. Marzo. Viaja a Copenhague para visitar a su familia y regresa ese mismo mes a París.
Abril. Embarca rumbo a Tahití.
9 de junio. Llega a Papeete.
Diciembre. Se instala en Mataiea.
1893. Se traslada otra vez a Papeete.
14 de junio. Embarca en dirección hacia Francia.
21 de junio. Llega a Nouméa.
16 de julio. Sale de Nouméa.
30 de agosto. Desembarca en Marsella y viaja a París.
1894. Febrero. Hace un corto viaje a Bélgica.
Abril. Viaja a Le Pouldu.
Noviembre. Regresa a París.
1895. 3 de julio. Se embarca hacia Tahití.