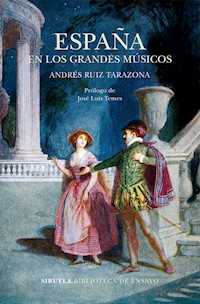
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie mayor
- Sprache: Spanisch
Un apasionante repaso a la relación con España de los grandes compositores de la historia, de la mano de uno de los más destacados musicógrafos de nuestro país. «España en los grandes músicos era un libro necesario desde hacía mucho tiempo. Quizá desde que, hace pocas décadas, la historia de la música española comenzó a perder ese complejo de inferioridad en la gran historia de la música europea, y de que fuimos siempre un país marginal en la música de concierto y en la ópera. No es cierto. España estuvo en el pasado muy al tanto de lo que se componía en la gran Europa, y aunque nuestra historia política nos alejó de la realidad y de la modernidad en no pocos momentos (muy especialmente tras las guerras napoleónicas), nunca perdimos el contacto con los grandes focos de creación. La relación que mantuvieron con España algunos de los compositores mayores de la música clásica era algo de lo que se hablaba episódicamente, en este o aquel texto dedicado a un creador en concreto, pero ninguna obra hizo de ese tema el tema de su estudio. Ahora que ese libro de amenísima lectura y sabiamente documentado existe por fin, nos felicitamos todos de que Andrés Ruiz Tarazona haya cubierto de una vez esa necesidad de nuestra bibliografía musical».Del prólogo de José Luis Temes
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: abril de 2018
En cubierta: lámina de World History Archive / Alamy Stock Photo
Diseño gráfico: Ediciones Siruela
© Andrés Ruiz Tarazona, 2018
© Del prólogo, José Luis Temes
© Ediciones Siruela, S. A., 2018
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-17454-13-5
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Prólogo de José Luis Temes
ESPAÑA EN LOS GRANDES MÚSICOS
Introducción
Joseph Haydn
Luigi Boccherini
Wolfgang Amadeus Mozart
Ludwig van Beethoven
Hector Berlioz
Mijaíl Glinka
Felix Mendelssohn
Frédéric Chopin
Franz Liszt
Louis Moreau Gottschalk
Camille Saint-Saëns
Antonín Dvorák
Giacomo Puccini
Gustav Mahler
Claude Debussy
Richard Strauss
Jean Sibelius
Ferruccio Busoni
Gustav Holst
Arnold Schönberg
Maurice Ravel
Béla Bartók
Benjamin Britten
Prólogo
España en los grandes músicos era, con este o similar título, un libro necesario desde hacía mucho tiempo. Quizá desde que, hace pocas décadas, la historia de la música española comenzó a perder ese complejo de inferioridad, de que «no pintábamos nada» en la gran historia de la música europea, y de que fuimos siempre un país marginal en la música de concierto y en la ópera. No es cierto. España estuvo en el pasado muy al tanto de lo que se componía en la gran Europa, y aunque nuestra historia política nos alejó de la realidad y de la modernidad en no pocos momentos (muy especialmente tras las guerras napoleónicas, de las que culturalmente sufrimos todo lo malo y no nos beneficiamos de casi nada de lo bueno), nunca perdimos el contacto con los grandes focos de creación.
Ahora que ya ese libro existe, y que me cabe el honor de prologarlo, nos felicitamos todos de que Andrés Ruiz Tarazona, de la mano de Ediciones Siruela, publique este texto que, además de cubrir esa necesidad de nuestra bibliografía musical, resulta amenísimo de lectura y sabiamente documentado. La relación que mantuvieron con España algunos de los compositores mayores de la música clásica era algo de lo que se hablaba episódicamente aquí o allá, en este o aquel texto dedicado a un creador en concreto, pero este libro hace de ese tema, aparentemente lateral, el tema de su estudio. Cuántas veces, paseando por Madrid u otras ciudades españolas, el ciudadano se sorprende de ver alguna lápida en una fachada inesperada: un mito del XIX europeo como lo fue Franz Liszt, disputado en las principales cortes de entonces, es recordado en algún pueblo recóndito de Córdoba. Una lápida rememora en la castiza calle de Leganitos, en Madrid, que el napolitano Domenico Scarlatti vivió y murió allí (¡y nada menos que con sus nueve hijos!). Más allá, otra inscripción en la calle de la Paz (a cuyo proceso de colocación, por cierto, no fue ajeno Ruiz Tarazona) nos traslada a 1906 y a la fonda en la que se alojó el húngaro Béla Bartók en su primera visita a Madrid.
No vamos a pisar por adelantado (espoilear lo llaman ahora los jóvenes) las informaciones poco conocidas que Tarazona nos revela en las siguientes páginas. Pero constatamos la perplejidad que a veces hemos sentido todos los aficionados a la música al observar en nuestro país referencias notables a compositores que creíamos distantes de España y de los españoles. Ruiz Tarazona nos contaba que precisamente esa perplejidad suya en sus años mozos, cuando comenzaba a interesarse en la historia de la música europea, es el origen remoto de este libro, pues simplemente quiere su autor responder al aficionado de hoy, sobre las preguntas que él mismo se hacía hace unas décadas enmarcando en su contexto estas presencias de España en los grandes creadores del pasado.
Tres observaciones previas le serán, quizá, útiles al lector, previas al disfrute de este libro. La primera, que en absoluto la lista de compositores clásicos relacionados con España se agota con los aquí tratados por Ruiz Tarazona. Otros personajes muy importantes vinieron también a nuestro país, y en algunos casos su estancia fue mucho más que un mero paseo ocasional (el caso especial de Giuseppe Verdi ha sido objeto de un excelente libro reciente del profesor Víctor Sánchez). Esta lista se haría aún más abarcable si la extendemos a creadores no del pasado más remoto sino del más inmediato, es decir, a compositores del siglo XX y de las denominadas «vanguardias históricas»: Messiaen estuvo varias veces entre nosotros, al igual que Stockhausen, Nono, Boulez, Xenakis, Kagel, Berio o Ligeti (si se me permite la autocita, puedo decir con orgullo que a los ocho citados tuve la fortuna de conocer personalmente en estos viajes, e incluso trabajar con ellos en algún proyecto musical; por cierto, observo con tristeza que ninguno de ellos está ya entre nosotros); pero obviamente estas referencias harían ya interminable el trabajo.
La segunda, que el ámbito tratado por el autor de este libro es la relación de estos compositores con España en cuanto lugar geográfico, es decir, en cuanto país y tierra. Pero no tanto en cuanto a la relación con «lo español», que haría inabarcable el propósito: sea en cuanto a su folclore; sea en cuanto al exotismo de su vida, su historia y su literatura; o simplemente en cuanto «lugar exótico», enigmáticamente impregnado por su pasado árabe, más próximo incluso a un país africano (según pudo ser frecuente entender en muchos artistas que no conocían la realidad española)…, todo ello conformó en el pasado una visión de España y lo español que sedujo directa o indirectamente no ya a infinidad de creadores musicales sino de otros ámbitos de la cultura de siglos pasados. Por ello, Ruiz Tarazona hace bien en referirse específicamente a la relación de un puñado de compositores con España como lugar, y no tanto con «lo español» como elemento genérico de cultura.
Y la tercera, que no todos los artículos de los que está compuesto este libro están escritos reciente y específicamente con destino a esta edición. En algún caso, el autor ha recuperado estudios de tiempos pasados sobre este mismo tema, que quizá ya de forma inconsciente escribiera en su día pensando en esta recopilación. Ello hace que el enfoque no sea unívoco en los veintitrés compositores de que consta el libro, sino el que en cada caso y época su autor consideró el adecuado para cada nombre protagonista: obviamente no puede darse el mismo tratamiento a los estudios sobre España en la biografía de Beethoven o Mahler, que jamás pisaron nuestro país, que al de Boccherini, que vivió y murió en España y que incluso debe ser considerado como músico español. La diversidad de estos enfoques ameniza sin duda la lectura de este libro.
Estoy hablando de Andrés Ruiz Tarazona, autor del libro, presuponiendo que el lector sabe bien la personalidad que habita detrás de este nombre. Pues es persona popular por sus mil dedicaciones, valorado siempre por su finura intelectual; y queridísimo como ser humano. Pero acaso algún lector de la joven generación no esté familiarizado con la figura de nuestro autor y agradezca algún párrafo a él referido. Lo más sencillo que puedo decir de él es lo siguiente.
Hace poco más de un año, un grupo de amigos ofrecimos a Andrés Ruiz Tarazona un simpático tirón de orejas, con el que le felicitábamos por su octogésimo cumpleaños. Porque llegar a esa madurez tan significada —«ser octogenario no es una edad: es un título», decía mi padre— y hacerlo con la lucidez y bonhomía de Andrés, es muy digno de alabanza. En el transcurso de aquel acto —en el Salón Isabelino de Lhardy, que aún conserva el aura de casi todos los músicos españoles sobre los que Andrés ha escrito en su vida, muchos de los cuales desfilarán por este libro—, me tocó decir algunas palabras sencillas en su laudatio.
Y dije, entre otras cosas, que nuestro homenajeado no es un musicólogo, sino un musicógrafo (además, por supuesto, de un enamorado filarmónico), y que esa es una cualidad que ha hecho aún más querido entre nosotros y aún más personales cuantos libros y textos han salido de su lápiz. Diría incluso más: es una cualidad por la que sus libros son mucho más leídos que algunas muy excelentes obras de muy excelentes eruditos.
El cielo me libre de estar con ello devaluando el trabajo de mis queridos musicólogos, modelos de rigor y sistemática. Si traigo esta reflexión a este prólogo es porque creo que la musicología como ciencia exige unos métodos académicos que no siempre resultan cómodos para el lector. No siempre esa musicología de cátedra tiene el valor añadido de la reflexión humanística, compartida con complicidad entre autor y lector. Y así, para comprender la historia musical española de cualquier época son fundamentales, por ejemplo, voces como las de Federico Sopeña, Tomás Marco, Andrés Ruiz Tarazona o Ramón Barce (por cierto, este último rara vez citado, pero de lucidez comparable a la de los anteriores), ninguno de los cuales es propiamente un musicólogo. La musicología es una disciplina científica, y junto a su excelencia como tal tiene también sus servidumbres. Empero, la musicografía es la comunicación de esa ciencia, y como tal es mucho más libre en sus itinerarios.
Ya intuirá el lector que la invitación que estoy haciendo no es a desacreditar a ninguno de los dos bandos, sino a sentirlos complementarios: tan necesarios son los textos académicos de extremo rigor con los de, no me atrevo a decir menos rigor, sino de un rigor al servicio de la reflexión subjetiva. Porque esa reflexión subjetiva, por el hecho de serlo, crea un debate intelectual de gran provecho.
Dicho lo anterior, es fácil deducir que sitúo España en los grandes músicos como el libro de un brillante musicógrafo. Y profundamente ameno. Con Ruiz Tarazona a nuestro lado, tomamos café y le escuchamos encantados mil historias sobre los grandes clásicos de la composición occidental en su relación con España. No se piense, por ello, que el libro no es una fuente de documentación. Lo es, y muy valiosa. Su amenidad es compatible con el rigor documental, algo que casi nos pasa desapercibido por ese valor didáctico del lápiz de Ruiz Tarazona, tan corroborador de ese principio de «enseñar deleitando», eje de la pedagogía moderna, desde inicios del pasado siglo.
He dicho dos veces en estos párrafos que este libro «ha salido del lápiz de Ruiz Tarazona…». Y créame el lector que no es mera frase: avanzada la segunda década del siglo XXI, Andrés se sirve cada día de lápiz y goma de borrar como únicas armas ante el folio en blanco. Y por supuesto, sin la menor consulta a internet, Wikipedia ni recursos en línea. Su asombrosa memoria es su aliada, y, a falta de esta, la consulta paciente en su espléndida biblioteca personal (musical, sí, pero sobre todo cultural en el más amplio sentido; y con paciente atesoramiento de libros descatalogados y antiguos).
El párrafo anterior solo constata una realidad, que no es en sí misma ni buena ni mala. Pero que sí tiene una consecuencia real: los textos de Tarazona, sus notas, sus libros, sus comentarios periodísticos… no son nunca «de mero oficio», elaborados apresuradamente; no podrían serlo con las premisas apuntadas. Sino elaborados con mucho tiempo, cocidos a fuego lento, exprimidos en el dato y sin ninguna idea «de corta y pega». Los libros de Andrés Ruiz Tarazona son por ello inconfundibles y, por establecer un símil repostero, son libros «elaborados artesanalmente».
También por lo antedicho, en los libros de Ruiz Tarazona la digresión muy personal o el recuerdo vivido no solo no devalúa sino que enriquece la lectura. No es «paja» ni literatura vacua, sino experiencia personal, como en los libros de viajes de los aventureros y viajeros del XIX. Muchas veces puede Andrés deleitarnos incluso con el recuerdo familiar —casi casi hasta con la foto de álbum, en que le viéramos con su siempre alegre esposa Fifi, indisociable de su biografía y su peripecia—, porque con él hacemos nuestra la satisfacción personal por el dato experimentado, no fríamente adquirido en la red.
Si el autor nos hace llegar, en las páginas que siguen, la relación con España de la vida de muchos de los grandes compositores de nuestra historia, no es como fruto de obligación profesional de investigador universitario, ni siquiera por un diletantismo deseoso de erudición, sino en cuanto respuesta a sus propias preguntas de músico, de musicógrafo y de humanista de gran calado. Es este, por ello, un libro para leer sin prisas. Y con la misma naturalidad con la que Ruiz Tarazona nos lo ha escrito.
JOSÉ LUIS TEMES
Febrero de 2018
Españaen los grandes músicos
Introducción
El número de compositores que han cultivado lo que llamamos música clásica, culta o de concierto (esta última palabra se aplica ya a todo tipo de actuaciones públicas) sobrepasa, en escuetos diccionarios de música que recogen exclusivamente autores de música culta, unos diez mil músicos. Allí se da noticia únicamente de la vida y obra de los más destacados, desde el siglo XII, en cuyo transcurso aparecen los primeros nombres, hasta la actualidad.
Al plantearnos un recorrido por la relación que mantuvieron con España compositores que figuran en los conciertos de los más importantes auditorios del mundo, hemos elegido figuras fundamentales de los tres últimos siglos: XVIII, XIX y XX. Son autores valorados al menos como grandes en lo que llamamos Occidente, aunque ya son aplaudidos en cualquier lugar del globo donde haya un cierto grado de cultura.
No he querido recurrir a los compositores de los siglos XV, XVI y XVII relacionados con nuestro país. Eso nos hubiera llevado a un libro excesivamente voluminoso. Piénsese que a la Península Ibérica llegaron músicos tan importantes como Pierre de la Rue (1460-1518); Martín Agrícola (1486-1556); Pierre de Manchicourt (c. 1510-1564); Nicolás Gombert (c. 1500-1556); Johannes Wreede (1430-c. 1482), conocido entre nosotros como Urreda; Gérard de Turnhout (c. 1520-1580); Philippe Rogier (c. 1561-1596); Mathieu Rosmarin, llamado en Madrid Mateo Romero (1575-1647); Peter Philips (c. 1560-1628); Johannes Ockeghem (c. 1425-1497); Joan Brudieu (c. 1520-1591); Cornelius Canis (c. 1510-1561); Philippe de Monte (1521-1603); Andrea Falconieri (c. 1585-1656); Henry Butler (c. 1590-1652), conocido como Enrique Botelero; Fabrizio Caroso, Cesare Negri, etc.
Pero las salas de concierto y la audiencia que se congrega en ellas acude en su mayor parte, con el ánimo de escuchar a una orquesta sinfónica cuyo repertorio se centra principalmente en obras y autores de los siglos XVIII, XIX y XX.
En todas partes son los músicos de los tres últimos siglos quienes ostentan el protagonismo cuando se habla de música sinfónica o de cámara.
Por una clara falta de apoyo en la edición, derivada de una escasa cultura musical, los compositores cultos españoles son muy poco conocidos (salvo los casos particulares de Albéniz, Granados, Falla o Rodrigo) en el mundo de los conciertos públicos, pero nuestro país mantiene en sus ciudades más pobladas una vida musical aceptable, donde no faltan conciertos con el mejor repertorio de los grandes compositores. Y este libro trata de exponer la relación que muchos de ellos mantuvieron con nuestro país, a veces incluso componiendo obras «españolas» o utilizando ritmos y cadencias con carácter hispano.
Quizá sorprenda a algunos que no figuren en este libro compositores como Domenico Scarlatti, Rossini, Rimski-Kórsakov, Prokófiev, Fauré, Antón Rubinstein, Ginastera, Freitas, Lecuona, Stravinski, Mercadante, Hahn, y otros muchos que visitaron en su día nuestro país. Pero también amaron aspectos de la cultura española notables maestros que nunca llegaron hasta él, entre ellos algunos tan importantes como Schubert y Wagner. Si este libro tiene el éxito que le deseamos, hay otro preparado con los músicos anteriormente citados y otros muchos como Balákirev, Lalo, Séverac, Verdi, Dukas, Ponce, Villa-Lobos, Shostakóvich, Rajmáninov, Bernstein, Nono y un largo etcétera de compositores que no están en este libro. Y es que nunca me gustaron los libros muy voluminosos, tal vez porque vivo en Torrelodones y leo mucho en los trenes y luego en el metro, autobuses, etc.
Por lo demás creo que esta obra, quizá ya un poco voluminosa, va a ser disfrutada por cualquier persona que ame la buena música. Sin ella el mundo tendría menos color y emoción, y escaso sentido.
Confío en tener tiempo para lanzar un segundo libro en esta acogedora y sobresaliente editorial.
ANDRÉS RUIZ TARAZONA
Joseph Haydn
Es grande la relación de Haydn con España debido, sobre todo, al entusiasmo que su música despertó entre nosotros.
Su música, aunque le falta
de voz humana el auxilio,
habla, expresa las pasiones,
mueve el ánimo a su arbitrio.
Esta estrofa forma parte de una poesía dedicada a Haydn por el músico y escritor español Tomás de Iriarte (1750-1791), aunque no pertenece al tantas veces citado poema La música (Madrid, 1779). Por su temprana muerte, el autor del melólogo Guzmán el Bueno no pudo conocer las grandes obras corales de Haydn, es decir, sus oratorios La creación (1798) y Las estaciones (1801). Sabemos que había escuchado el bellísimo Stabat Mater y un oratorio anterior, El regreso de Tobías, cuyo texto fue escrito por Giovanni Gastone Boccherini, hermano de Luigi, el compositor, en Talavera de la Reina.
Pero está claro que cuando Iriarte escribió los versos que encabezan este comentario, hacia 1775, la música vocal de Haydn, muy numerosa por entonces, sobre todo si consideramos sus óperas (tan poco apreciadas hasta nuestra época), era apenas conocida en España. Es cierto que, en tiempos del poeta canario, Haydn aún no había creado las grandes misas de su última época, pero ya había compuesto, además de lo citado, muchas canciones, cantatas, duetos, tercetos y cuartetos vocales, arias sueltas (escribió dos para la ópera del compositor Vicente Martín y Soler Una cosa rara), ofertorios (dos de ellos dedicados a san Juan de Dios, el santo portugués tan vinculado a Andalucía) y otras muchas obras vocales.
Es cierto que Carlos III había obsequiado al maestro de Rohrau con una tabaquera de oro e incrustaciones de diamante en agradecimiento por la partitura de su ópera La isla deshabitada (1779), con libreto de Pietro Metastasio. No obstante, insistimos, la fama de Haydn entre los filarmónicos españoles se debía, ante todo, a su música instrumental. Ello explica estos versos de La música de Iriarte:
Tiempo ha que en sus privadas academias
Madrid a tus escritos se aficiona,
y tú su amor con enseñanza premias;
mientras él cada día
con la inmortal encina te corona
que en sus orillas Manzanares cría.
Los ilustrados españoles facilitaron casi de inmediato la difusión en nuestro país de la música de Haydn, hasta el punto de hacer escribir a Iriarte que «si el elogio de Joseph Háyden (sic), o Héyden (sic), se hubiera de medir por la aceptación que sus obras logran actualmente en Madrid, parecería desde luego excesivo o apasionado».
Goya pinta el retrato de don José Álvarez de Toledo y Gonzaga (actualmente en el Museo del Prado) apoyado sobre un fortepiano y con un cuaderno en las manos cuya portada dice: «Cuatro canciones con acomp. de Haydn». En una amistosa correspondencia, en carta fechada en Esterházy el 27 de mayo de 1781, Haydn escribe al editor Artaria de Viena, pidiéndole las señas de Boccherini, que se encontraba en una de las residencias del infante don Luis Antonio de Borbón, la de Arenas de San Pedro. «Nadie sabe aquí decirme dónde queda este sitio de Arenas», escribe Haydn, «pero presumo que no es lejos de Madrid. Le agradecería me diera usted información al respecto, para poder escribir directamente a Herr Boccherini».
Carmen Muñoz Roca-Tallada, la desaparecida condesa de Yebes, ha puesto de relieve en su libro La condesa-duquesa de Benavente: una vida en unas cartas —sobre María Josefa Alonso Pimentel, condesa-duquesa de Benavente y Osuna— la relación de esta y Franz Joseph Haydn a través del encargado de negocios de Viena don Carlos Alejandro de Lelis. María Josefa guardaba en su archivo gran parte de la obra de Haydn y llegó a negociar con él para que crease música con destino exclusivo a su palacio madrileño de la cuesta de la Vega.
No es pues de extrañar que Haydn acabase escribiendo una obra grande para satisfacer un encargo español. Este se produjo en el año 1785 gracias a la iniciativa de don José Sáenz de Santamaría, marqués de Valde-Íñigo, y de Francisco de Paula Miconi, marqués de Méritos. Este último era hijo de Tomás Miconi, viajero, escritor, músico y científico genovés que actuó esta vez como mediador ante Haydn para que cumpliese los deseos del canónigo Santamaría, que no eran otros sino dar lustre a la cofradía religiosa del oratorio de la Santa Cueva. Esta cueva era una cripta que se hallaba junto a la iglesia gaditana del Rosario. El error tantas veces cometido de que Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze —conocida en español como Las siete últimaspalabras de Cristo en la cruz— fue escrita para la catedral de Cádiz proviene del prólogo a la edición de la versión coral de la obra, realizada para Breitkopf y Härtel (Leipzig, 1801). El prólogo de la misma lo redactó Georg August Griesinger, quien cita literalmente al propio Haydn. Allí se recogen estas líneas del maestro, muy interesantes para conocer el contexto en el cual surgió la composición de Las siete palabras: «Se tenía entonces la costumbre de ejecutar un oratorio durante la Cuaresma en la iglesia principal de Cádiz, a cuyo efecto no eran ajenas las circunstancias que se citan a continuación. Las paredes, ventanas y pilares de la iglesia se encontraban tapizadas de paño negro y solo la única gran lámpara, colgada del centro, iluminaba la sagrada oscuridad. Al mediodía se cerraban todas las puertas, comenzando entonces la música. Después de un preludio apropiado subía el obispo al púlpito, decía una de las siete palabras y realizaba una meditación. Tan pronto había terminado bajaba del púlpito y se hincaba de rodillas ante el altar. La música llenaba esta pausa. El obispo subía y bajaba del púlpito por primera vez, por segunda vez, por tercera vez y así sucesivamente, interviniendo en cada caso la orquesta de nuevo al final de sus parlamentos».
Como vemos, Haydn resalta los elementos románticos con la Santa Cueva, templo neoclásico de Torcuato Benjumeda que acababa de decorar en Cádiz Francisco de Goya con tres bellos lienzos alusivos a la eucaristía.
La versión de Las siete palabras enviada por el compositor austrohúngaro a España estaba escrita para dos flautas, dos oboes, dos fagots, cuatro trompas, dos trompetas, timbal y cuerda; es decir, era una versión exclusivamente orquestal. Constaba de una introducción, siete sonatas (que glosan cada una de las siete frases —no palabras— de Cristo en la cruz) y un final, indicado Presto e con tutta la forza, conocido como «Il terremoto». Como hemos visto, estos movimientos se intercalaban durante las siete meditaciones que seguían a cada sermón, basado en cada una de las frases de Jesús:
I. Pater dimitte illis, non enim sciunt, quid faciunt (Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen) (Lucas 23, 34).
II. Amen dico tibihodie mecum eris in paradiso (Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso) (Lucas 23, 43).
III. Mulier ecce filius tuus. […] Ecce mater tua (Mujer, ahí tienes a tu hijo. […] Ahí tienes a tu madre) (Juan 19, 26-27).
IV. ¡Elí, Elí! ¿lama sabactani? / Deus meusDeus meus ut quid dereliquisti me (¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?) (Mateo 27, 46 y Marcos 15, 34).
V. Sitio (Tengo sed) (Juan 19, 28).
VI. Consummatum est (Todo está cumplido) (Juan 19, 30).
VII. Paterin manos tuas commendo spiritum meum (Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu) (Lucas 23, 46).
El attacca subito final, «Il terremoto», corresponde al momento estremecedor que nos cuenta el Evangelio según san Mateo (27, 51): «Y he aquí, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y se partió en dos. Y la tierra tembló y se hendieron las piedras».
La alusión al terremoto fue musicada por Bach incluso en su Pasión según san Juan (donde no aparece), añadiendo el siguiente versículo: «y abriéronse los sepulcros y muchos cuerpos de santos que yacían dormidos se levantaron». Tan grandes eran las posibilidades dramáticas que allí veía el cantor de santo Tomás.
Viene siendo tradicional que el tema meditativo de las siete palabras tenga su lugar durante la Semana Santa, concretamente el día de la conmemoración de la muerte del Señor, es decir, el Viernes Santo, pero ¿cuándo se independizó de su contexto litúrgico, es decir, de la Pasión? En Alemania lo vemos ya en la hermosa obra de Heinrich Schütz Die sieben Worte [Las siete palabras] (1645), y en España tenemos testimonios de que a finales del siglo XVI ya se habían puesto en canto polifónico las siete palabras. El canónigo zaragozano Pascual Mandura nos da noticia, en su Orden de las festividades en el discurso del año por sus meses y también de las fiestas móviles (1579-1604), de que así lo hizo el ilustre polifonista Melchor Robledo. Es cierto que las palabras de Jesús no recibían tratamiento polifónico cuando se cantaba la Pasión «a canto de órgano y punto por letra» (un coro cantaba la parte narrativa del evangelista, y otro, las palabras de los distintos personajes del texto evangélico), pero a mediados del siglo XVII se pasaron a polifonía las palabras de Jesús; por lo que hubo necesidad de un tercer coro, lo cual no es nada raro en una época (el Barroco) en que iba imponiéndose la policoralidad. Ahora bien, la obra de Haydn no le fue encargada para incorporarla a esa servidumbre de cantar a cori spezzati la Pasión, sino para una moderna devoción privada cuya práctica fue introducida, según Stevenson, por el jesuita peruano Alonso Messia Bedoya (1655-1732). Se llamaba Devoción de las tres horas y parece haber surgido después del terremoto de Lima de 1687. El citado padre de la Compañía de Jesús tuvo la idea de que se ejecutase una música seria y patética entre cada una de las siete palabras, publicando un libro que tuvo diversas ediciones durante el siglo XVIII en España.
Sin embargo, también se asegura que dicha devoción paralitúrgica tuvo un origen anterior, hacia 1660, y la introdujo igualmente en Perú otro jesuita, Francisco del Castillo. En cualquier caso, entre las dos del mediodía y las tres de la tarde tenía lugar el acto para el que Haydn fue requerido por los cofrades de Cádiz. Y tanto debió de gustarles el envío del gran maestro que le regalaron un barril del más logrado vino de Jerez. José María Sbarbi, en un escrito publicado en 1836, asegura que Haydn no supo apreciar aquel detalle de sus admiradores gaditanos y exclamó (tal vez molesto por la sospecha de que lo habían confundido con su hermano Michael): «¿Qué es esto? ¿Me han tomado por un borracho?».
El mismo Robert Stevenson ha encontrado un precedente español del encargo hecho a Haydn en la obra de Guillermo Ferrer, organista del monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, que compuso en 1783 unos adagios instrumentales con el mismo fin por encargo del duque de Híjar.
Fue el 6 de abril de 1787, Viernes Santo, cuando Cádiz escuchó por vez primera la composición de Haydn; un verdadero desafío para cualquier maestro, porque escribir siete movimientos lentos sin repetirse ni caer en la monotonía es ciertamente difícil. Para evitar tal riesgo hay que hacer un verdadero alarde de inventiva, tanto en el terreno formal como en el melódico.
Un Haydn maduro y en plenitud de recursos logró la honda y severa expresividad que el tema imponía, causando una gran impresión en el público vienés cuando dio a conocer allí su obra en la versión instrumental.
A comienzos de 1794, durante su segundo viaje a Londres, Haydn escuchó en la catedral de la ciudad fronteriza de Passau un arreglo coral de Las siete palabras realizado por el Kapellmeister [maestro de capilla] de aquella corte episcopal, Joseph Friebert. Sin haber quedado convencido con el trabajo de Friebert, o acaso espoleado por las nuevas posibilidades que se abrían para Die sieben Worte, Haydn decidió acometer por su cuenta la reconversión de su obra en un oratorio. Para ello encomendó la revisión del texto a su amigo el barón Gottfried van Swieten, que más adelante escribiría el texto de Las estaciones. Van Swieten siguió en la primera parte el texto de Friebert, pero en la segunda eligió unos versos más dramáticos que figuraban en el libreto del oratorio de Carl Heinrich Graun Der Tod Jesu [La muerte de Jesús] (1755), obra de Karl Wilhelm Ramler.
Era un texto más adecuado para subrayar la pasión implícita en la música que Haydn había puesto a «El terremoto». También añadió el compositor, entre la cuarta y la quinta palabra, un excelente movimiento orquestal para instrumentos de viento, a modo de prólogo a la segunda parte del oratorio.
La nueva partitura estaba lista en 1796 y se estrenó en Viena por entonces. El resultado era espléndido, pero Las siete palabras no suelen oírse tanto en las dos versiones citadas cuanto en la que Haydn llevó a cabo, poco después de haberla creado, para cuarteto de cuerda, publicada por Artaria en Viena como opus 48 y por Leduc en París como opus 51. Todavía habría que añadir una cuarta versión de Las siete palabras, la de teclado, al parecer realizada por el propio Haydn. Esto nos da idea del aprecio que el gran compositor sintió por esta obra, la cual situó siempre, en cualquiera de sus versiones, entre sus composiciones más logradas.
En la versión original de orquesta, Haydn había elegido para cada uno de los movimientos un tema melódico que ambientase cada frase o palabra con texto latino, al parecer por indicación de su amigo el abate y compositor Maximilian Stadler. Por otra parte, colocó al comienzo de cada una de las siete palabras, excepto de la quinta, un coro homófono sin acompañamiento, cuya desnuda solemnidad contrastase con la versión mucho más lírica que había realizado Friebert en Passau.
Existe, además de Las siete palabras, una versión nueva que respeta o sigue la versión de oratorio, pero se vale, en lo instrumental, de la versión para cuarteto de cuerdas. Los solistas siguen siendo los mismos y se prescinde del coro, que sería excesivo para el sostén instrumental, utilizándose el cuarteto de voces solistas en funciones corales (por supuesto, cuando estas se producen sin intervenciones solistas simultáneas). En cualquier caso, se trata de seguir la línea que completa el texto, para que este no le sea escamoteado en momento alguno al oyente.
La «Introducción», en re menor, es un adagiomaestoso en un clima muy dramático que evoca a veces el «Caos» de La creación.
La «primera palabra» corresponde a la Sonata nº 1 en si bemol mayor: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Es un largo con variados contrastes dinámicos.
La «segunda palabra» es la Sonata nº 2 en do menor: «Hoy estarás conmigo en el Paraíso», melodía larga y llena de paz y serenidad.
La «tercera palabra» («Mujer, ahí tienes a tu hijo») tiene reflejos en la Sonata nº 3 en mi mayor, con ritmo igual que la anterior.
La «cuarta palabra» («¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?»), glosada por la Sonata nº 4 en fa menor, es un largo sumamente lírico. En la versión de oratorio, Haydn puso tras ella una segunda introducción para doce instrumentos de viento que abría la segunda parte, preludio que no figuraba en la versión original para orquesta.
La «quinta palabra» («Tengo sed») es la única que no se inicia con el pequeño coro, sino con un solo de tenor, en un adagio con el cual se acentúa la escalada dramática del oratorio, culminada en el terremoto.
La «sexta palabra» («Todo está cumplido») queda subrayada por la Sonata nº 6 en sol menor y mayor, un lento que al final se ve sorprendentemente animado por un fugato.
«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu» es la «séptima» y última «palabra» de Cristo en la cruz. Haydn la comenta con una Sonata en mi bemol mayor, la cual va apagándose sempre più piano mientras el cuarteto solista va enunciando la frase y el bajo entona las palabras meinen Geist [mi espíritu].
Estamos ya al fin de la progresiva muerte del sonido cuando attacca subito «El terremoto», escrito en do menor con indicaciones frecuentes de sforzandi.
Es verdad que la música ya había tratado de reproducir o imitar a lo largo de la historia los fenómenos de la naturaleza (en los conciertos de Vivaldi Las cuatro estaciones hay un ejemplo señero que todo el mundo conoce), pero Haydn da en «El terremoto» un paso gigante. El compositor austriaco realiza aquí una pieza instrumental independiente del texto, que hubo de añadir posteriormente (tomándolo de Ramler, como hemos dicho) para que exclamaciones como «¡Tiembla, Gólgota, tiembla! ¡Desgárrate, tierra, mientras los asesinos están en pie!» o «¡Tumbas, abríos!» encontrasen una digna correspondencia musical. Para ello Haydn se vale de toda clase de recursos rítmicos, los cuales, como muy bien advirtió el musicólogo Juan José Carreras en un excelente trabajo sobre Las siete palabras, están concebidos como analogía musical respecto al objeto que sirve de referencia a la composición. Para Carreras «no existe una descripción del terremoto, con sus ruidos o consecuencias, sino una analogía esencial, realizada plenamente y absolutamente por la música». Al mezclar y superponer el compositor, de modo insistente, ritmos binarios, produce el resquebrajamiento del compás de 3/4; asimismo, su empleo de la «pausa general», cuando se espera la resolución de la cadencia, ocasiona un verdadero tambaleo del discurso musical. Los diseños ascendentes repetidos al unísono por los instrumentos, el trabajo de detalle en el agrupamiento de diferentes valores, otorgan a este movimiento un fuego y una pasión dignas del más desarrollado Sturm und Drang [tempestad e impulso]. En las versiones con coro, este se produce aquí con una fuerza y un dramatismo inusitados.
Haydn alcanzó con Las siete palabras una de las cimas de su arte en lo relativo a profundidad, emoción y clima de tragedia. Poner de relieve cuanto puede extraerse de esta imperecedera partitura es labor que difícilmente consiguen los intérpretes dar por concluida.
Luigi Boccherini
La presencia de Boccherini en España y su permanencia en Madrid y alrededores cuando su labor creadora comenzaba a dar frutos maduros es una cuestión que ciertos musicólogos aún no acaban de comprender. No hace mucho, uno de ellos se extrañaba de su mudanza desde Italia a España, tras haber pasado por ciudades comwo Milán, Viena o París, con estas palabras: «Desde el punto de vista centroeuropeo, esta reubicación tiende a ser considerada como un paso que lo situará dentro de un ámbito secundario en el terreno musical».
Y añadía más adelante: «Desde el punto de vista de la historia de la composición, España constituía un territorio secundario en la segunda mitad del siglo XVIII».
Sin embargo, Madrid no era tan secundario. El mismo año de la llegada de Boccherini a España, 1768, fallecía allí José de Nebra, uno de los grandes maestros del Barroco español, digno sucesor de los prestigiosos Sebastián Durón y Antonio de Literes. Nebra había dado clases, junto a Domenico Scarlatti, al padre jerónimo Antonio Soler, insigne figura de aquellos años.
Soler residía en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, un interesante foco de cultura. El mismo día de la muerte de Nebra se estrenaba en el Teatro del Príncipe Briseida, zarzuela heroica de Antonio Rodríguez de Hita (1722-1787), maestro del monasterio de la Encarnación. El día anterior se había representado en privado, en casa del conde de Aranda. Don Pedro Pablo Abarca de Bolea (1719-1798), conde de Aranda y duque de Almazán, era por entonces presidente del Consejo de Su Majestad y capitán general de Castilla la Nueva. En 1767 estableció las fiestas de carnaval, y con ellas el baile en los teatros de los Caños del Peral y del Príncipe (actual Teatro Español), a pesar de las protestas del arzobispo de Toledo, que pidió su prohibición. La costumbre de los bailes con orquesta en dichos teatros fue en aumento, llegando a decir el ministro Manuel de Roda: «De Madrid se ha desterrado ya la melancolía con los bailes de máscaras. Es increíble el gusto y la alegría con que se vive». Y añade un poco después, en esta misma carta a Azara, del año 1767: «Yo me huelgo infinito de oír y ver a los ministros extranjeros embelesados, confesando que no hay corte en Europa como la de Madrid». De los bailes restablecidos por Aranda ha quedado bello testimonio en los cuadros del pintor madrileño Luis Paret y Alcázar, gran amigo y compañero de francachelas del infante don Luis de Borbón, primero entre los patronos de Boccherini en España.
Que el maestro de Lucca tuvo contacto con la zarzuela y con la tonadilla escénica de la época es indudable, pues llegó a conocer bien la mecánica del género, como puede apreciarse en Clementina, donde supo conciliar clasicismo y majeza; racionalismo ilustrado y manolería castiza. Esto es evidente en el Quintettino G. 324 y el QuintetoG. 448. Sin embargo, no debe exagerarse acerca del casticismo de un artista extremadamente europeo —que pasó por Viena, Mannheim, Milán y París— e inmerso, por tanto, en una importante tradición de música instrumental, algo que se aprecia muy bien en sus sinfonías y conciertos. De hecho, a Clementina se le han encontrado conexiones evidentes con Las bodas de Fígaro, estrenada unos meses antes en Viena, donde era muy aplaudido también el valenciano Vicente Martín y Soler con dos óperas según unos libretos de Lorenzo da Ponte: Il burbero di buon cuore y Una cosa rara.
Boccherini pudo haber escuchado ambas en Madrid, en el Teatro de los Caños del Peral el 30 de mayo de 1792 y el 24 de septiembre de 1797, respectivamente. Otra ópera de Martín y Soler, la muy bella L’arbore di Diana, se representó el 4 de noviembre de 1789 en ese mismo teatro, y, el 16 de abril de 1797, La capricciosa corretta. Tal vez asistió, en los tres escenarios matritenses, a óperas de Cimarosa, Jommelli, Salieri, Sarti, Paisiello, Anfossi, Gazzaniga, Tritto, Paër, Zingarelli, Guglielmi, Portugal, etc.
Pudo ver, recién casado, las representaciones madrileñas de La buena muchacha, versión castellana de La Cecchina, obra señalada de Niccolò Piccinni, en 1769, y, treinta años después, Orfeo y Eurídice, del rival parisiense de Piccinni, Christoph Willibald Gluck, una obra maestra absoluta, superada, si cabe decir tal cosa, en mayo de 1802, cuando se ofreció en el Teatro de los Caños Le nozze di Figaro de Mozart, con intervención de quien sería uno de los mayores intérpretes de las grandes óperas de Mozart y Rossini: el tenor y compositor sevillano Manuel García.
La música de cámara de José Herrando, de Juan Oliver Astorga, los cuartetos de Canales y de Teixidor, las sinfonías de Francisco Javier Moreno, el concertino en la orquesta de Los Caños del Peral, las del joven Fernando Sor, entonces al servicio de la duquesa de Alba, todo estuvo entonces a su alcance. En los conciertos espirituales de Los Caños, donde él mismo presentó una de sus obras más personales y complejas, el Concerto grande a più strumenti obbligati, op. 7, Boccherini disfrutaría con los grandes ejecutantes de aquella época (entre otros, los famosos hermanos Pla).
En resumen, desde la llegada de Boccherini a España, la música recibió en Madrid, y en otras ciudades españolas, un cultivo notable. Y no solo en el entorno cortesano y aristocrático, sino en el de la burguesía y aun en los medios populares, como pronto mostrará el auge del piano y el de la guitarra. En Madrid hubo distinguidas academias musicales, reveladoras de una incipiente y cosmopolita filarmonía.
Basta leer el poema de Tomás de Iriarte La música (Madrid, 1779) para darse cuenta de que, sin abandonar el gusto por sus tradiciones populares, Madrid era una ciudad de considerable actividad musical culta. Se conocía bien la música centroeuropea, cuyos autores son citados en el poema; Iriarte destaca a grandes autores como Gluck o Haydn. Recordemos sus palabras en las Advertencias al canto quinto de La música: «Si el elogio de Joseph Haydn, o Heiden (sic), se hubiese de medir por la aceptación que sus obras logran actualmente en Madrid, parecería desde luego excesivo o apasionado».
Entre 1799 y 1801 visitó Madrid varias veces el gran violonchelista alemán Bernhard Romberg (1767-1841), el cual había formado parte de un cuarteto con los violinistas Franz Ries y Andreas Romberg (primo suyo) y con Ludwig van Beethoven a la viola. Romberg visitó, naturalmente, a Boccherini, que se alegró mucho de verlo. Y siempre guardó el mejor recuerdo de sus conciertos en Madrid, reflejado, por ejemplo, en el «fandango» de su Concierto nº 2 para violonchelo y orquesta. Pocos años más tarde, en 1807, estrenaría en Berlín su ópera Ulisse und Circe, basada en El mayor hechizo, amor, de Calderón de la Barca.
También fue a visitarlo un gran violinista y compositor, Pierre Rode (1774-1830), que tocó en Madrid en varias ocasiones, entre 1795 y 1800. El violinista bordelés, alumno del gran Viotti, y pronto al servicio de Napoleón Bonaparte, admiraba mucho a Boccherini.
Boccherini vivió, pues, el clima ilustrado propiciado por el reinado de Carlos III y que se mantuvo, en cierto modo, durante el de su hijo Carlos IV hasta la guerra de la Independencia; un clima que le permitió crear en libertad sin problemas económicos y, al tiempo, proyectar su extraordinaria obra hacia Europa.
La música de Boccherini
Aunque Boccherini compuso villancicos, cantatas, oratorios, una misa, motetes, las llamadas arias académicas (de concierto) para soprano y orquesta, sobre textos de Metastasio, y una zarzuela sobre Ramón de la Cruz, el grueso de su producción es música instrumental. Ese hecho no era demasiado frecuente en su tiempo, y más en su país de origen, cuna de la ópera y vivero de la música vocal sacra y profana. Dentro de esa gran producción, la música de cámara de Boccherini ocupa un lugar destacado, entre otras cosas porque su primera etapa española se desarrolló al servicio del infante don Luis, y este hermano del rey Carlos III, muy aficionado a la música, disponía de un cuarteto de cuerdas integrado por miembros de una misma familia, los Font. Si a ese cuarteto se incorporaba el propio Boccherini, se explica el alto número y la calidad de sus quintetos de cuerda con dos violonchelos.
Además de los instrumentos de cuerda, Boccherini utilizó en la música de cámara los de teclado —clave y piano— y la guitarra. En este último caso, a consecuencia de su relación con un noble catalán establecido en Madrid, don Borja de Riquer, marqués de Benavent.
Los quintetos con guitarra son arreglos de obras escritas anteriormente para cuarteto de cuerdas con otro violonchelo, como es el caso del Quinteto nº 4 en re mayor, G. 448; o bien para cuarteto de cuerda y piano, como por ejemplo el Quinteto nº 7 en mi menor, G. 451.
Ambos han llegado hasta nosotros gracias al militar, guitarrista y compositor rosellonés François de Fossa (1775-1849), que se enroló en el Ejército español entre 1797 y 1803. Apasionado de la guitarra, es muy posible que visitara a Boccherini en Madrid y participase en alguna de las veladas musicales en casa de los marqueses de Benavent, en la calle de Atocha. La influencia de Boccherini parece clara en los tres Cuartetos, op. 19 de Fossa, para dos guitarras, violín y violonchelo.
Pero, junto a la música de cámara, no hay duda de que, en el plano orquestal, el músico de Lucca es uno de los adelantados del sinfonismo clásico, en el cual precede incluso a la mayor parte de la Escuela de Mannheim. Su deuda, en todo caso, sería primero con Giovanni Battista Sammartini, verdadero progenitor de la sinfonía, y luego con Franz Joseph Haydn, maestro por excelencia del género. A Sammartini lo había conocido en 1765, cuando participó en unos conciertos que el compositor milanés ofreció en Cremona y Pavía. A Haydn lo había tratado antes, durante una de las varias estancias con su familia en Viena, donde se presentó como solista de violonchelo.
El célebre musicólogo Giuseppe Carpani aseguró que el estilo de Mozart procedía de Haydn y Boccherini, situándolo a la par de los dos grandes del clasicismo.
Para Carpani, Mozart era heredero del músico toscano en cuanto a la trabazón de su lenguaje, y la seriedad, así como por la expresión melancólica que emana, en ciertos momentos, de la música de uno y otro. Un especialista mozartiano como Georges de Saint Foix no excluye la posibilidad de que Mozart estudiase las obras de Boccherini publicadas por la firma Artaria de Viena.
El musicólogo Giorgio Pestelli dice que «al comienzo de los años setenta, Boccherini se sitúa en igualdad respecto a Haydn y a Mozart por sus dotes melódicas, madurez técnica en el tratamiento del cuarteto, variedad lingüística, y entusiasta apertura hacia los valores de la época».
Con frecuencia, la música de Boccherini se adentra en el mundo dramático y apasionado de la corriente germánica conocida como Sturm und Drang [tempestad e impulso], practicada por Haydn a finales de la década de 1761-1770 y comienzos de la siguiente. Es decir, contemporáneamente al gran maestro de Rohrau, Boccherini se acerca al universo contrastado y lleno de empuje de la Escuela de Mannheim, ciudad que se convirtió, en la década de 1771-1780, en un emporio para la ciencia y las artes. El propio príncipe elector, Carlos Teodoro del Palatinado y Baviera, tocaba varios instrumentos, y configuró una orquesta fabulosa a su servicio, modelo indudable de los conjuntos sinfónicos de nuestros días. La orquesta de Mannheim llegó a tener más de noventa profesores, provenientes de toda Europa, algunos de los cuales han pasado a la historia, como los Stamitz, Holzbauer, Toeschi, Danzi, Franz Xaver Richter, Cannabich, etc. El joven Mozart recibió una fuerte impresión al pasar por allí en 1778 y escuchar tan nutrido y preparado conjunto sinfónico.
La luminosidad, la gracia rococó y la idílica dulzura, en muchos casos, de la música de Boccherini no le impide adentrarse en climas de fuerte dramatismo (por ejemplo, en el largo del Quinteto en fa mayor, G. 291, del año 1775, o en el allegro moderato inicial de la Sinfonía nº 23 en re menor, G. 517, que se aproximan al ideal romántico). Esto se aprecia en algunos de los once conciertos para violonchelo y orquesta, pero especialmente en su colección de sinfonías, donde junto a los rasgos galantes de su tiempo, en el caso de Boccherini de gran delicadeza y elegancia, surgen aquí y allá otros viriles e impulsivos que lo aproximan a músicos tan notables como los hermanos Bach (Carl Philipp Emanuel y Johann Christian). Hallamos momentos de tajante e impetuosa rotundidad, como el que evoca al Don Juan de Gluck en la Sinfonía nº 6 en re menor, G. 506 (La casa del diablo), o en el allegro giusto de la Sinfonía nº 17 en la mayor, G. 511, último movimiento de los tres que la integran. Aquí Boccherini presenta en el centro un pasaje encantador independiente, cuya fina galantería contrasta fuertemente con el ímpetu riguroso del tema, a modo de giga, de los extremos. Por cierto, es impresionante el añadido a la giga que prolonga la melodía en los graves, en sorprendente caída hacia los registros más sombríos. La sensibilidad pre-Biedermeier de Boccherini se encuentra en movimientos como el andante amoroso de la Sinfonía en do mayor, G. 505, en el adagio non tanto de la Sinfonía en si bemol, G. 507, o en otro andante amoroso, el de la Sinfonía en re menor, G. 517, del año 1787, recogida en el registro de Le Concert des Nations, en el que Boccherini pide tocar soave, con semplicità, y dolcissimo.
No se caracterizó el músico de Lucca por ahondar en la forma sonata; antes bien, rehuyó los largos desarrollos y hasta se mostró conservador en cuestiones como la de la música pastoril o el persistente uso del minueto, introduciéndolo incluso en sinfonías con tres movimientos.
Donde se revela absolutamente personal es en el campo de la música de cámara, sobre todo si tenemos en cuenta su precocidad para plantear soluciones a un género que prácticamente iniciaba su andadura. Me refiero al cuarteto de cuerdas, extensible a los quintetos y sextetos, por la importancia que otorgó a lo melódico, con efectos imitativos como los que pueden apreciarse en el Quintettino G. 324, Musica notturna delle strade di Madrid (toques militares) o las huellas de un casticismo hispano muy evidente en el tercer movimiento del citado Quintettino; en este, Boccherini realiza una filigrana goyesca de garbo y desplante al describir cómo los españoles se divierten por las calles. Las majas y los manolos que pinta en los sainetes don Ramón de la Cruz tienen aquí su paisaje sonoro. También evoca el Madrid de la década de 1771-1780 la célebre «Ritirata», extraída del Libro de la Ordenanza de los toques de Pífanos y Tambores que se tocan nuevamente en la Infantería Española, del que es autor el coronel Manuel Espinosa. El toque de retreta o retirada, con su solemne aire de marcha, pone digno final a esta deliciosa partitura.
Los quintetos con guitarra se tocaron en las academias musicales del marqués de Benavent entre los años 1796 y 1799. Se celebraban al menos dos veces por semana y Boccherini tuvo que recurrir a arreglos de otras obras suyas para atender a las peticiones del marqués, gran aficionado a la guitarra y notable intérprete. En el caso del quinteto del Fandango tuvo que transcribir movimientos de dos quintetos diferentes, el G. 270 (1771), con dos violonchelos, para el Pastorale y Allegro maestoso, y para el Grave assai y Fandango, el G. 341 (1788), ambos quintetos de dos violonchelos. Es tan perfecto y admirable el encaje obtenido que nadie diría que se trata de una adaptación instrumental y, además, de movimientos de obras diferentes. Las castañuelas, aconsejadas por el propio Boccherini para el Fandango, son un acierto de esta excelente versión.
La armonía en Boccherini presenta matices llenos de delicadeza, así como la dinámica. A veces son llamativos los saltos y las modulaciones, proclives estas a una sutil melancolía.
Los ritmos sincopados caracterizan su estilo, así como los temas basados en el acorde de tónica, con enérgicos unísonos como los que aparecen en el muy Sturm und Drang allegro moderato de la Sinfonía nº 23 en re menor, G. 517, donde solo se desarrolla el tema principal de los varios que aparecen en la exposición. Boccherini gusta de ornamentar las ideas secundarias, a veces muy breves, pero que él sabe introducir más de una vez con ligeros cambios armónicos, figuraciones rítmicas y color instrumental.
En cierta ocasión le negó al joven violinista Alexandre Boucher (1778-1861) el permiso para ejecutar uno de sus quintetos en la casa de Osuna. Boucher insistió y, cuando comenzaron a tocar, Boccherini retiró las particellas de los atriles.
«Sois demasiado joven para tocar mi música», dijo, exteriorizando una vez más esa arrogante dignidad artística que, con toda probabilidad, tantos enemigos le debió de granjear entre los orgullosos españoles.
«Debe de ser cierto que usted toca muy bien el violín —recalcó—, pero mi música requiere inevitablemente una cierta experiencia, una manera que no puede ser extraída de su modo de entenderla». Aquel día Boucher comprendió y se convirtió en discípulo fervoroso de Boccherini.
Ciertamente, el maestro de Lucca era un genio de la música. Entre las novedades que aportó su arte, hemos de agradecerle la voluntad de incorporar elementos de la música tradicional española a los géneros clásicos por excelencia en la música instrumental de su tiempo, y haberlo hecho, como expresó en una ocasión Luigi Della Croce, practicando «la geniale nebulosità delle forme» y dejando, en algunos casos, su obra sinfónica a la puerta de entrada del Romanticismo.
Wolfgang Amadeus Mozart
No era fácil viajar a España desde Austria en el siglo XVIII. Se me dirá que muchos compositores lo hicieron, pero solían viajar por mar. Mozart se embarcó en una ocasión para llegar a Londres, pero no debió gustarle la experiencia.
España era espaciosa, que no triste, durante el reinado de Carlos III y estaba muy lejos. Probablemente habría venido a nuestro país si su vida se hubiese prolongado (como la de su admirado Haydn al menos), pues no hay duda de que se sintió muy atraído por él. No pudo ser.
Pero las pruebas de esa simpatía y fascinación que Mozart sintió hacia España son numerosas. Tres de sus mejores piezas líricas se relacionan directamente con lo español. Primero el singspiel en tres actos Die Entführung aus dem Serail [El rapto en el serrallo], estrenado en el Burgtheater de Viena el 16 de julio de 1782. En él se narran las vicisitudes de un noble español, Belmonte, para rescatar a su prometida, Constanza, del harén del bajá turco Selim, donde está recluida tras ser apresada por unos piratas que la vendieron como esclava. Pero Selim se enamora de ella y la convierte en su favorita. Belmonte se vale de Pedrillo, jardinero español en el palacio del bajá, para conseguir su propósito. Mozart confía a Belmonte arias maravillosas, por ejemplo «O wie ängstlich, o wie feurig» [¡Oh!, con qué temor, con qué pasión] en la escena quinta del acto primero, y a Pedrillo la balada-romanza «In Mohrenland» (En tierra de moros), precursora de tantas serenatas operísticas, rara joya de exotismo y espíritu caballeresco. En ese mismo tercer acto, en la escena cuarta, sin música, Belmonte le dice a Selim: «Bajá, nunca doblé la rodilla ante hombre alguno: mírame ahora, me tienes a tus pies e imploro tu piedad. Pertenezco a una noble familia española que pagará por mí cuanto haga falta. Fija una cantidad de rescate por Constanza y por mí, tan alta como quieras».
Mozart vuelve a encontrarse con lo español en la ópera Las bodas de Fígaro, cuya acción situó Beaumarchais (de cuya pluma proviene el libreto de Da Ponte) algunos años después de El barbero de Sevilla y en el retirado cortijo de Aguas Frescas, a tres leguas de Sevilla. Una loca jornada en la que cada personaje —noble o popular— busca satisfacer sus deseos amorosos. En El rapto no había empleado música española. Pero en Las bodas, al final del tercer acto, Mozart incluye un bello fandango que toma del ballet Don Juan de Gluck. El conde se pincha el dedo con un alfiler prendido en la nota que le ha pasado Susana y canta «Eh, giá, sólita usanza!» [Otra vez lo de siempre] sobre la típica danza española; canta también Fígaro, el cual se dirige a su nueva esposa (estamos en la ceremonia de la boda entre Susana y Fígaro) y le dice irónico: Un billete amoroso le dio al pasar alguna galanteadora...
Once años después de la muerte de Mozart (dieciséis después de su estreno), Madrid pudo ver Las bodas de Fígaro en el Teatro de los Caños del Peral, cuando ya la música de Mozart empezaba a ser apreciada por los españoles.
La última ópera de Mozart vinculada a lo español es Don Giovanni, libreto también de Da Ponte, sobre el personaje de una comedia del fraile mercedario Gabriel Téllez (Tirso de Molina) inspirada a su vez por un libertino caballero sevillano. Desde 1617 aproximadamente, Don Juan y su contrafigura el comendador, o convidado de piedra, han pasado por grandes plumas de todos los países, España en cabeza con Zorrilla, los Machado, Grau, Benavente, en el teatro y tantos otros en el ensayo y la novela. Fuera, los don Juan son innumerables, también en la música desde Purcell sobre The libertine de Shadwell, pasando por Carnicer, Dargomyzhsky hasta llegar a Richard Strauss. Pero nadie ha igualado la emoción, la intensidad expresiva, el terror de la cena del Don Giovanni de Mozart. En ese momento Mozart rinde homenaje a su buen amigo el compositor valenciano Vicente Martín y Soler (1754-1806) al citar un pasaje de su ópera Una cosa rara, que don Giovanni califica de bel concerto.
En diciembre de 1788, Martín y Soler viajó a Rusia. Atendía a un llamamiento de Catalina la Grande, la cual deseaba un brillante compositor para las fiestas conmemorativas del vigesimoquinto aniversario de su coronación. La reina había tenido como maestros de capilla a compositores tan ilustres como Baldassare Galuppi il buranello, Tommaso Traetta, Giovanni Paisiello y Giuseppe Sarti. Este último precedió a Martín, que fue recomendado a Catalina por el emperador de Austria y pasó a convertirse en maestro de capilla de la emperatriz de Rusia. Su primer trabajo fue una ópera en colaboración con Pasziewicz, Fedoul et ses enfants.
La emperatriz, que se mostraba en la mejor línea de la Ilustración, quería instaurar una ópera cantada en ruso, a veces basándose en historias tradicionales, como puede verse en la ópera Gore bogatyr Kosometovich, a la cual puso música Martín. Con ello el maestro valenciano sentaba las bases de una verdadera ópera rusa, que culminaría, a través de Paszkiewicz, Fomín y Glinka, en una obra maestra como es el Borís Godunov de Músorgski.
Durante el verano de 1789 Mozart compuso un aria para la encantadora soprano Louise Villeneuve, destinada a la ópera de Domenico Cimarosa I due baroni di Rocca Azzurra, ópera que iba a representarse en Viena en noviembre de aquel año. Es la primera de las tres que va a componer para quien encarnaría aquel año la Dorabella de «Così fan tutte». En el mes de octubre escribirá para Villeneuve otras dos arias, «Chi sà, chi sà, qual sia» en do mayor, Kv. 582 y «Vado, ma Dove?», Kv. 583. Ambas para una reposición de la ópera de Vicente Martín y Soler Il burbero di buon cuore [El huraño bondadoso], su amigo español que ahora no está en Viena sino en San Petersburgo.
Aunque en Viena las óperas de Martín superaban en representaciones ampliamente a las suyas, Mozart se sabía superior y esa preferencia del público por Martín le parecía lógica y no le inquietaba. El aria «Vado, ma dove? o Dei», anticipa ya claramente el espíritu que anima «Così fan tutte».





























