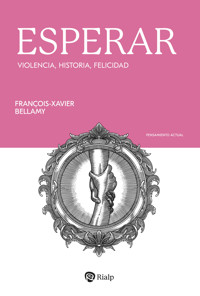
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pensamiento Actual
- Sprache: Spanisch
En nuestra sociedad, incluso en el discurso público y en los enfrentamientos geopolíticos parece imponerse de nuevo la violencia. ¿Debemos resignarnos? ¿Es ingenuo desear un futuro más pacífco? ¿Puede la política y la ética marcar el rumbo hacia una vida más feliz? El autor, profesor de flosofía y comprometido en la vida política en su país, organiza conferencias que reúnen anualmente a miles de espectadores. Por primera vez plasma este proyecto en un libro, con tres contenidos principales en torno a la esperanza: un mundo sin violencia, la posibilidad del progreso y la búsqueda de la felicidad. Apoyándose en los clásicos y con el tono refexivo y educativo de sus intervenciones, Bellamy nos ofrece la oportunidad de replantear el rumbo de nuestras vidas y encontrar nuestro verdadero lugar en la historia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FRANÇOIS-XAVIER BELLAMY
ESPERAR
Violencia, historia, felicidad
EDICIONES RIALP
MADRID
Título original: Espérer
© 2023 Éditions Grasset & Fasquelle
© 2024 de la versión española realizada por Miguel Martín
by EDICIONES RIALP, S.A.,
Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid
(www.rialp.com)
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-6895-6
ISBN (edición digital): 978-84-321-6896-3
ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-6897-0
ISNI: 0000 0001 0725 313X
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ÍNDICE
Prefacio «¿Qué puedo esperar?»
¿Se puede soñar con un mundo sin violencia?
¿Hay un progreso en la historia?
¿Qué esperamos para ser felices?
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Comenzar a leer
Notas
PREFACIO «¿QUÉ PUEDO ESPERAR?»
El tiempo es de gran inquietud. Dondequiera que se mire, todo parece no ser hoy sino intranquilidad, inestabilidad e incertidumbre del mañana. La crisis está por todas partes: en las instituciones encargadas de asegurar la continuidad de los Estados; en los vínculos que conforman una sociedad, y cuya resistencia debía permitir no afrontar solos las turbulencias de la historia; en la cultura que hacía al mundo algo familiar —e incluso en la naturaleza que lo hacía vivible, y habitable por el hombre—. Ya nada de todo eso parece garantizado para siempre. Desde todos los puntos de vista parece, por recuperar la voz de Nietzsche, que «crece el desierto». Esta gran inquietud atraviesa en particular el mundo occidental, donde el porvenir no es ya ante todo el lugar de una promesa, sino de un peligro. Si se mira al propio país o al planeta como en riesgo de extinción, o a los dos, no es difícil sentirse agarrado por una angustia existencial. Muchos jóvenes, en particular, se sienten aplastados por esta inquietud del porvenir, en el momento en que la vida debería abrirse ante ellos. Es en tal momento cuando se necesita, más que nunca, preguntarse sobre la posibilidad de una esperanza.
Esta pregunta no presenta solo una dimensión religiosa, como a veces se pretende. No pertenece solo a los creyentes la misión de esperar, y de definir lo que puede razonablemente ser el objeto de esta esperanza. Es incluso una de las grandes misiones de la filosofía, si se cree a Enmanuel Kant, que a su manera define el programa en la Crítica de la razón pura:
Todo interés de mi razón (tanto especulativa como práctica) está contenido en estas tres preguntas:
1. ¿Qué puedo saber?
2. ¿Qué debo hacer?
3. ¿Qué puedo esperar?
Cada vez que nuestra razón trata de conocer y comprender, nos dice Kant, busca de hecho una respuesta a una de esas tres cuestiones. Directa o indirectamente, todo el esfuerzo de nuestro pensamiento acaba por referirse a ellas. La primera es puramente teórica —es el problema del saber y de sus límites—. La segunda es puramente práctica: orienta nuestra acción en el mundo. La tercera, la cuestión de la esperanza, mezcla esas dos dimensiones. Supone descifrar la historia que sucede ante nuestros ojos, tanto como nuestra propia historia: es, por tanto, un asunto de saber; pero de ahí, determinando la posibilidad o no de una esperanza, es por nuestra manera de vivir y de actuar como podemos influir. Una pregunta así no deja de tener consecuencias sobre nuestra existencia concreta.
Esperanza y optimismo
Por otra parte, es lo que distingue la cuestión de la esperanza del prejuicio del optimismo. Sucede a menudo que se confunden los dos términos; nada, sin embargo, es más opuesto, al punto que estas dos actitudes existenciales son de hecho incompatibles la una con la otra. En un artículo de 1942, publicado más tarde en los Ensayos y escritos de combate, Georges Bernanos denunciaba esta confusión:
Sé bien que hay entre vosotros gente de muy buena fe, que confunden la esperanza con el optimismo. El optimismo es un sucedáneo de la esperanza, del que la propaganda oficial se reserva el monopolio. Lo aprueba todo, lo sufre todo, lo cree todo, es por excelencia la virtud del contribuyente. Cuando el fisco lo ha despojado incluso de su camisa, el contribuyente optimista se suscribe a una revista nudista y declara que él se pasea así por higiene, que nunca se ha encontrado mejor.
En la noche de la Segunda Guerra Mundial, Bernanos quiere recordar cómo el optimismo es una facilidad, que consiste en preferir no mirar la realidad de frente, sobre todo cuando se resiste a confirmar el supuesto de que, ocurra lo que ocurra, todo terminará por arreglarse. El pesimismo no es más honrado, pues busca solamente convencerse de que, de cualquier manera, todo acabará por hundirse… Están aquí las dos caras de una misma falta de seriedad, de responsabilidad, de lealtad intelectual; dos formas finalmente cercanas de una negación de la realidad.
El pesimista y el optimista coinciden en no ver las cosas tales como son. El optimista es un imbécil feliz. El pesimista es un imbécil desgraciado.
La diferencia principal entre los dos es que es raro que el pesimista reivindique como una virtud su desolación resignada. Por el contrario, al optimista le gusta reivindicar su actitud existencial como una virtud, una manera positiva de enfrentarse con la vida. Pero sería desastroso confundir la esperanza, y el valor que puede suscitar, con el optimismo, que sirve mejor que cualquier otro pretexto para justificar no hacer nada. Prejuzgar por principio que la historia acabará bien es el mejor medio de ponerse a cubierto de las pruebas del presente. El optimismo es una cobertura confortable para legitimar la pasividad, y tranquilizar nuestra indiferencia frente a la realidad del mal, de la violencia, del peligro. «Nueve de cada diez veces, escribe Bernanos, el optimismo es una forma solapada del egoísmo, una muestra de insolidaridad ante la desgracia de otro».
Pero ¿cómo se puede mirar esa desgracia de frente sin sacar otra cosa que una constatación amarga? Si el optimismo es una inconsecuencia, podría parecer que, ante la realidad del sufrimiento, apelar a la esperanza sería una provocación escandalosa. ¿Se puede decentemente esperar de los que sufren las turbulencias de la historia que continúen esperanzados? Y volviendo a la gran inquietud que marca nuestro tiempo, ¿se puede considerar lúcidamente la amplitud de la crisis que atravesamos sin ceder al desaliento? Cuando todo lo que apreciamos parece deshacerse ante nuestros ojos, ¿esperar aún no es negar la realidad? Para responder a esta cuestión, hay que definir con más precisión lo que significa una tal elección. Pues la esperanza es por cierto una elección, y como tal compromete nuestra libertad. No tiene nada de una evidencia, al contrario; supone ir más allá de todas las apariencias. Y paradójicamente, cuando no tiene la menor razón para apoyarse, es cuando encuentra la ocasión de expresarse plenamente.
La analogía del perdón
Para comprenderlo, veamos una analogía: si la esperanza apunta al porvenir, el perdón mira al pasado. Tiene con ella una semejanza chocante, que comienza por esta ausencia aparente de fundamento: el perdón no puede darse en verdad más que cuando no hay razón para darlo. Si en efecto hay buenas razones para que un mal haya tenido lugar, no es necesario, ni incluso posible en cierta manera, que intervenga la elección del perdón. Después de que su reflexión sobre el tema haya avanzado, Jankélevitch lo muestra claramente en su libro Le Pardon: si el mal cometido era involuntario, si el autor del acto no podía hacer otra cosa, o no podía verdaderamente saber… mientras haya buenas razones para explicar la situación, no cabe reprocharle nada. Un amigo os hace esperar largamente en una cita, pero es porque su tren se ha retrasado: ¿cómo reprochárselo? Alguien que pasa por la calle os tropieza involuntariamente, no os podía ver: os presenta sus excusas; no podéis rechazarlas. Cuando el que hace el mal tiene razones que presentar, ¿de qué valdría culparle a pesar de todo? En tal caso, como se suele decir, «no pasa nada». La excusa retira su objeto al perdón. Quien es excusable está ya «excusado del todo»; no hay caso, nada que hacer por parte de la víctima del daño sufrido. No se le está dando nada al autor que no le pertenezca legítimamente —incluso al contrario: sería injusto rechazar excusar a quien tiene buenas excusas—.
Cuando no hay excusas es cuando el perdón es posible. O por decirlo de otro modo, cuando el mal cometido ha sido deliberado, voluntario, con conocimiento de causa, es cuando la cuestión del perdón se plantea con más claridad. Cuando hay menos razones para perdonar, el perdón puede aparecer como perdón. Desde este punto de vista, lo absurdo sería confundir la excusa y el perdón: excusar un gesto, en efecto, es reconocer que no había intención de hacer el mal y, por tanto, no hay nada que perdonar. Solo quien es inexcusable necesita el perdón; y por esta razón el perdón nunca es algo debido, sino un regalo.
La justicia quiere que lo excusable sea excusado; y que lo inexcusable sea condenado. Y es necesario que eso sea así, por supuesto. Pero más allá de la justicia, más allá de toda razón, puede también darse el perdón. Su primera condición es reconocer la realidad del mal causado: quien perdona no niega que ha sufrido, si no ¿qué tendría él que perdonar? «El perdón no es indulgente», escribe Jankélévitch; no busca excusa que podría justificar que se minimice el mal, no hay circunstancia atenuante —ni razones para apoyarlo—. Todo eso supondría buscar un tranquilizante fácil, desprenderse de la responsabilidad de la elección. El perdón no puede darse más que sin razón —y cuanta menos razón haya más será verdadero perdón—. Esa es la paradoja del perdón: cuando no hay mal, el perdón no es posible. Cuanto más grave es el mal cometido, más difícil es el perdón, pero mayor puede ser. El perdón no es perdón más que dado a lo imperdonable. En este sentido, nada en principio podría impedirlo. La excusa, por supuesto, tiene límites: no todo es excusable. Quien no tiene buena excusa no puede pretender ser excusado. Pero ningún mal es tan grande que sea imperdonable; aunque ningún culpable puede reivindicar ser perdonado, el perdón puede llegar a cualquier culpable —hasta al que no lo habría pedido…—.
Esta afirmación radical, casi chocante, es el resultado de una larga maduración en la obra de Jankélévitch. En 1948, en L’Imprescriptible, él tomaba la posición contraria: ante el mal absoluto que constituye la Shoá, ¿quién podría admitir el perdón? ¿Y cómo perdonar además, cuando los mismos verdugos nunca han pedido perdón? El crimen contra la humanidad hacía surgir en la historia el caso límite de lo irremisible, de la falta sin redención. Solo veinte años más tarde, en 1967, Jankélévitch publica Le Pardon: expresión magnífica de su avance en el pensamiento, vuelve en esta reflexión sobre su propia afirmación de una frontera insuperable que se opondría al perdón. Si el perdón no tiene lugar más que frente a lo inexcusable, entonces cuanto más absoluto es el mal, más puede serlo el perdón también —sin que por eso el perdón sea nunca exigible de derecho—. Más difícil será también, en efecto, por supuesto; y, sin embargo, escribe Jankélévitch en Le Pardon, «no hay falta tan grave que no se pueda, en último término, perdonarla».
En eso, el perdón es la expresión radical de una libertad: constituye un acto, y como tal, actúa sobre la historia. La excusa no supone una elección, ni un acontecimiento: lo que es excusable ya está excusado; no ha pasado nada que salga de la inmediatez de una deducción lógica. El perdón escapa a la lógica: respondiendo a la injusticia sufrida por el don gratuito, cambia el curso de las cosas. No se contenta con reconocer la situación; produce una nueva. Esta es la razón por la que Hannah Arendt, en Condition de l’homme moderne, describe el perdón como el único acontecimiento que puede salvarnos del carácter irreversible de las consecuencias de la acción humana. Cuando se ha cometido el mal, puede propagarse en toda la historia por el círculo que constituye el encadenamiento instintivo de la violencia y la venganza. Solo el perdón puede romper ese círculo; claro que no anulará nunca la falta cometida, ni sus consecuencias. Pero puede oponerse a que deriven en la inevitable repetición del mal; y así, el perdón tiene la fuerza de todo acto libre, que es cambiar la historia, de hacer que surja algo nuevo.
Fatalismo o responsabilidad
«¿Qué puedo esperar?» Esta pregunta quizá sorprendente tiene sin duda mucho que enseñarnos para aclarar nuestra cuestión inicial. En De l’existence à l’existant, Levinas afirma que la esperanza es al porvenir lo que el perdón es al pasado. ¿Qué significa eso, y qué conclusiones sacar? Lo hemos dicho: es frente a la realidad del mal sufrido, ante lo irreparable, cuando el perdón puede llegar. No es necesario perdonar lo que es fácil de reparar, de compensar, de olvidar. Del mismo modo que no hay verdadero perdón cuando hay bastantes razones para creer que no ha habido mal, no hay verdadera esperanza cuando hay bastantes razones para pensar que todo acabará bien. Esperar algo bueno cuando se sabe que debe llegar, eso no es esperanza; no se puede esperar un bien para mañana, más que en la medida en que es todavía incierto. Y esta incertidumbre incluso da la medida a la esperanza: eso quiere decir que ella es tanto mayor cuando lo que esperamos parece lejano, imposible, inalcanzable. Cuando todo está ganado, paradójicamente, no nos queda nada que esperar. Es cuando todo parece perdido cuando la esperanza es necesaria. Del mismo modo que el perdón no es perdón más que cuando no hay razón para perdonar, ante la evidencia de un mal irreparable, la esperanza encuentra su sitio ante la mayor inquietud. «Lo que da claridad a la esperanza es la gravedad del instante en que se espera. Lo irreparable es su atmósfera natural. La esperanza no es esperanza más que cuando no cabe permitírsela».
Por otra parte, eso corresponde a la experiencia ordinaria. Lo sabemos bien: no es cuando todo va bien para nosotros y los que amamos, cuando estamos bien de salud y prósperos, cuando todo parece irnos bien, no es entonces cuando necesitamos esperanza. Es al contrario, cuando enfrentamos el fracaso, la enfermedad, el sufrimiento de los nuestros o la soledad, es en esos momentos en que la prueba nos alcanza, cuando la esperanza puede tener un sentido. El que encuentra todas las razones para ser optimista, ¿qué más puede esperar? El perdón no es perdón más que allí donde no hay lugar para la excusa; del mismo modo, la esperanza no es esperanza más que allí donde no hay ninguna razón para ser optimista.
Así pues, es en los momentos en que la esperanza es más difícil cuando es también más necesaria. No supone minimizar la realidad del mal, negar la amplitud del peligro, o tener la certeza inconmovible de que todo acabará siempre bien. Al contrario: esperar implica reconocer la prueba que se atraviesa, tomarse en serio lo que el presente y el futuro suscitan de inquietud. Volvamos a Bernanos: el pesimismo y el optimismo, escribía, «se parecen en que no ven las cosas como son»; constituyen así «las dos caras de una misma mentira». Esperar, por el contrario, comienza con un acto de lucidez. «La esperanza se conquista. No se va hasta la esperanza sino a través de la verdad, al precio de grandes esfuerzos y de una larga paciencia».
La esperanza no es en nada una manera barata de tranquilizarse ante la incertidumbre del mañana, ante la injusticia, el sufrimiento y la muerte. No tiene nada que ver con la cobardía de un consuelo demasiado confortable, con el opio tranquilizante de las masas que denunciaba Marx. Esperar, como perdonar, supone reconocer el mal, no eludir la oscuridad del tiempo —al contrario—. «Para encontrar la esperanza hay que ser llevado más allá de la desesperación. Cuando se va hasta el final de la noche, se encuentra otra aurora». Por eso hay que tener valor para esperar, como para perdonar —hace falta incluso, escribe Bernanos, «una determinación heroica»—. Amontonar las razones falaces para convencerse de que todo va bien, es una forma de cobardía. Asumir que la noche parece ganar sin renunciar sin embargo a desear otra aurora, es un acto de valor. No puede nacer en efecto más que de un combate difícil contra uno mismo, contra la tentación de la renuncia o del desaliento, contra la inclinación perezosa a gozar del corto plazo cuando el porvenir es demasiado inquietante. Esperar supone negarse a todas esas formas de mediocridad en las que, frente a la prueba, sentimos intensamente la necesidad de refugiarnos. Porque ella exige la lucidez más inconfortable de reconocer el mal, y de ir además más allá de él para no resignarse, la esperanza es ciertamente un combate. Y Bernanos lo afirma al ir incluso al cabo de esta aparente paradoja: «La esperanza es la más grande y la más difícil victoria que un hombre puede vencer sobre su alma».
Cuanto más negra es la noche, más raras las razones de creer aún en el porvenir, tanto más difícil es esta victoria, y sin embargo tiene sentido. Lo mismo que no hay materia para perdonar lo que ya está excusado, no tiene ningún sentido esperar cuando se tienen todas las razones para pensar que el progreso ya está en marcha. No se puede verdaderamente perdonar más que cuando no hay razón alguna para hacerlo; no se puede en verdad esperar sino cuando no hay razón para esperar. La esperanza no puede responder más que a situaciones desesperadas —el optimismo basta cuando todo parece camino de arreglarse—. «La más alta forma de la esperanza, escribe Bernanos, es la desesperación superada». Todo eso explica que podamos retomar aquí la provocación de Jankélévitch sobre el perdón: como ningún mal es tan absoluto para prohibir el perdón, ningún mal tampoco es demasiado abrumador como para impedir esperar. Ciertamente, cuanto mayor es la prueba, más difícil es esta elección; pero más grande es también. Y más puede cambiar la historia.
Porque, y este será el último punto de esta larga analogía, la esperanza tiene aún esto de común con el perdón, que ella puede transformar el momento en que llega. El optimismo, decíamos, es el mejor pretexto para la inacción: si prejuzgáis que pase lo que pase, todo se arreglará, ¿por qué habríais de cargar con el fardo de la acción? Dejad que pasen los acontecimientos: irán por sí mismos hacia el inevitable progreso. Es así como el optimismo puede precipitar la catástrofe justificando la inacción de los que, por el contrario, deberían advertir a tiempo la medida del peligro. Tampoco el pesimismo será más eficaz, pues legitimará la resignación perezosa por la convicción de que el mal está de todas formas demasiado desarrollado para que pudiésemos enfrentarlo. La esperanza lleva consigo una revolución en la existencia: consiste en reconocer lo que amenaza, apostando al tiempo por lo que salva. No niega el sufrimiento de la enfermedad, pero no renuncia a la curación. Sabiendo que todo parece perdido, apuesta por el deber de vencer. Implica reconocer el mal y apostar sin embargo su vida por la posibilidad de un bien.
Al hacerlo, la esperanza hace posible ese bien —esta curación, esta victoria que parecía fuera de alcance—. ¿Cuántos ejemplos nos ha dado la historia de estos actos de esperanza que han forzado el destino? En Le Métier et la Vocation de politique, Max Weber lo recuerda, con la seriedad del científico: «Es perfectamente exacto decir, y toda la experiencia histórica lo confirma, que no se hubiese podido nunca alcanzar lo posible, si en el mundo no se hubiese sin cesar y siempre tratado de conseguir lo imposible». Empeñarse en tal dirección, es precisamente esperar.
Pensar para poder esperar
Aunque la esperanza no necesita razones para fundamentarse, ella no podría nacer sin embargo sin que hayamos intentado comprender el nudo que hay que deshacer —la realidad del mal, el movimiento de la historia, y el tiempo de nuestras vidas—. Este es el hilo conductor que nos ha llevado a reunir las tres conferencias que siguen. Inicialmente separadas, han sido reunidas aquí para poder iluminar juntas esta pregunta que las relaciona: «¿Qué puedo esperar?». De la prueba de la violencia a la promesa de la felicidad, por el camino de una reflexión sobre la idea misma de progreso, estos textos tienen el proyecto volver de nuevo a la pregunta eterna de la posibilidad de una esperanza, a fin de ayudarnos a enfrentar los desafíos que nos esperan hoy.
Las Soirées de la Philo [Veladas Filosóficas] han nacido hace justo diez años, de la demanda de algunos estudiantes deseosos de volver a la filosofía. La propuesta no ha variado, pero se ha difundido entre un público cada vez más numeroso, en escenarios parisinos y numerosas ciudades, en Francia y en Europa, que han acogido estos encuentros. Su eco no ha cesado, sin comunicación estudiada ni ruido mediático, sin embargo, y sin otro argumento publicitario que algunas cuestiones de filosofía renovadas cada temporada. En el curso de estos años, decenas de miles de personas han participado, de todas las generaciones —en la tarde de cada lunes tantos jóvenes, en particular, habrán sido para mí un signo de esperanza inagotable, si es que lo necesitaba—.
Las conferencias que tengo el gusto de compartir están estructuradas cada vez en torno a una cuestión; su única ambición, humilde pero exigente, es transmitir a todos los que lo deseen las páginas de la historia del pensamiento que, por su eterna actualidad, tienen tanto que decir a nuestro presente. Como muchos colegas profesores, que viven cada día el milagro paciente de la nueva libertad que la frecuentación de los textos más antiguos hace nacer aún en nuestros alumnos, no quiero ser aquí más que el portavoz de esos autores que nos preceden, nos superan y nos educan.





























