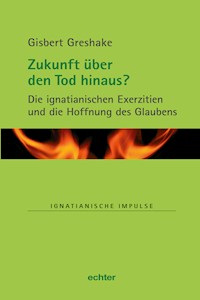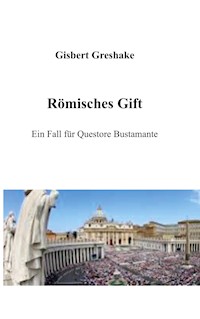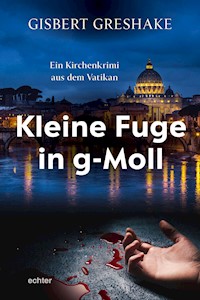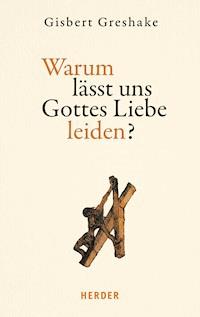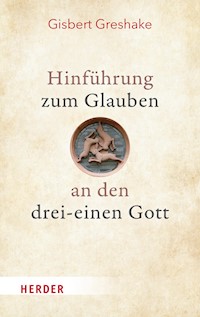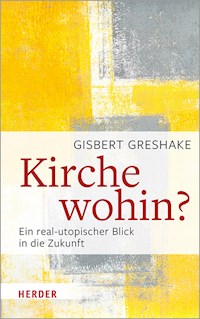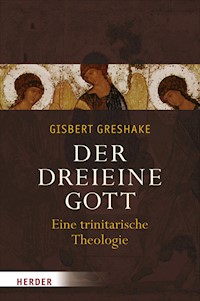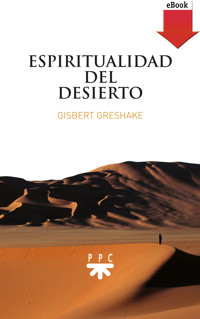
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: PPC Editorial
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Fuera de Colección
- Sprache: Spanisch
"El desierto es una tierra fría con un sol ardiente", dicen los tuaregs. La particularidad del desierto consiste precisamente en que reúne y mantiene juntos elementos extremos. El desierto significa indisolublemente calor y frío, esterilidad y vida, inmensas zonas sin agua y fértiles oasis, arena y piedra, llanura y altas montañas. La relación entre todo ello es la de un equilibrio inestable. Con su tensión entre polos tan opuestos, el desierto es una de las más elocuentes imágenes de nuestra vida, marcada asimismo por tensiones y rupturas. Justamente con su doble polaridad de "lugar de muerte" y "lugar de vida", el desierto, cual persuasivo "icono", invita a ver en su imagen de un modo nuevo la propia vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ESPIRITUALIDAD DELDESIERTO
GISBERT GRESHAKE
A los compañeros de camino
INTRODUCCIÓN
Y de pronto,
en ese penoso en ninguna parte...
(RAINER MARIA RILKE)
La séptima parte de nuestra superficie terrestre está cubierta de desiertos, una forma de paisaje que se caracteriza –abstracción hecha de los desiertos helados de los polos– por temperaturas extremadamente elevadas (hasta 58° a la sombra) y que tiene un promedio de precipitaciones anuales inferior a 25 cm. Debido a ello está muy generalizada la opinión de que lo específico del desierto es esencialmente la sequía y el calor, la aridez del suelo y la falta de vida. Hay incluso quienes vinculan al desierto la idea de un gigantesco «cajón de arena» donde forzosamente muere de sed quien se queda en él largo tiempo. Todo esto no deja de ser cierto, pero es solo una parte de la verdad. Porque el desierto ni es completamente árido ni carece por completo de vida. El calor del día alterna con un considerable descenso de la temperatura por las noches, de modo que los tuaregs dicen: «El desierto es una tierra fría con un sol ardiente». Solo la décima parte de la superficie (en el Sahara, la quinta parte) posee campos de arena y de dunas. Y como la precipitación media anual no tiene lugar de forma continuada, sino frecuentemente a manera de diluvio tras años de completa sequía, el desierto puede convertirse de la noche a la mañana en un jardín paradisíaco y con tales masas de agua que se le puede aplicar el paradójico pero atinado proverbio de los tuaregs: «En el desierto han muerto más personas ahogadas que de sed».
La particularidad del desierto consiste precisamente en que reúne y mantiene juntos ambos extremos. El desierto significa indisolublemente ambas cosas: calor y frío, esterilidad y vida, inmensas zonas sin agua y fértiles oasis, arena y piedra, llanura y altas montañas. La relación entre todo ello es la de un equilibrio inestable. La vida y lo que da vida se defiende contra lo que amenaza y destruye la vida: contra calor despiadado y brutal, descenso nocturno de temperatura; contra falta considerable de agua, wadis impetuosos; contra arenas en expansión, sofocantes tormentas de arena. Y, sin embargo, son precisamente esos factores mortales los que, desgastando y erosionando formidablemente rocas y piedras, montes y valles, producen en el paisaje del desierto esas formaciones increíblemente bellas, majestuosas o extravagantes. Así, por ejemplo, las brutales diferencias de temperatura entre el día y la noche (¡hasta 50°!) dan lugar a que incluso las formaciones rocosas más duras se rajen literalmente y queden trituradas y, bajo el adicional «bombardeo continuo» de los violentos vientos huracanados y de las tormentas de arena, produzcan las formaciones geológicas probablemente más fascinantes del mundo. También la arena, por así decir el «producto final» de esa degradación aniquiladora, encuentra una nueva figura en sugestivas dunas que cambian su conformación según los flujos atmosféricos y las estaciones del año, y en las que el viento dibuja las más bellas formas. Por esas formas llenas de vida de las dunas y de sus dibujos, la propia arena, en cierto sentido, despierta también a la vida. Además, en el desierto se dan los mecanismos más «sofisticados» con los que plantas, animales y hombres tratan de lograr que haya vida en ese espacio amenazado por la muerte y la destrucción. Cada ser vivo se presenta allí como verdadero «artista de la supervivencia». Tal vez sea esa «alta tensión» entre la vida y la muerte, presente por doquier, uno de los elementos que más contribuyen a producir esa fascinación que ejerce el desierto.
Pero hay aún más. Con su tensión entre polos tan opuestos, el desierto es una de las más elocuentes imágenes de nuestra vida, marcada asimismo por tensiones y rupturas. Justamente con su doble polaridad de «lugar de muerte» y «lugar de vida», el desierto, cual persuasivo «icono», invita a ver en su imagen de un modo nuevo la propia vida. Tales comparaciones entre formas de la naturaleza y cosas que ocurren en la propia vida son habituales para nosotros en otros muchos campos. Hablamos del «otoño de la vida», del «seguro puerto del matrimonio», de la «noche de los tiempos», de «nuestras vidas son los ríos», etc. Otoño, puerto, noche, ríos, son imágenes de la naturaleza que esclarecen nuestra vida al ponernos delante un espejo en el que nos descubrimos en una nueva profundidad y una nueva perspectiva. ¿O no seremos tal vez nosotros mismos quienes, para interpretar esta vida nuestra tan cuestionable, acudimos a la imagen de la naturaleza?
Ese problema ya preocupó a Goethe. En sus Aforismos en prosa escribe: «Observando la naturaleza en general y en particular he preguntado constantemente: ¿es el objeto o eres tú quien se expresa aquí?». Exactamente lo mismo puede decirse del desierto. Por un lado, nos pone delante con toda insistencia un espejo en el que podemos descubrir de nuevo las dimensiones opuestas de nuestra vida: trechos difíciles y combates fatigosos, desengaños y dolorosas despedidas, situaciones sin esperanza y esfuerzos inútiles, pero también libertad y entusiasmo, fascinación y alegría por éxitos y logros. De ese modo, la luz y la sombra, lo claro y lo confuso, lo favorable y lo hostil a la vida pueden encontrar en la imagen del desierto una comprensión más honda. Pero, por otro lado, somos sin duda nosotros mismos quienes en esa «metáfora de la naturaleza» vemos de nuevo nuestra vida, a menudo tan desconcertante y complicada, con sus anhelos y esperanzas, pero también con sus abismos y tinieblas. Así, el desierto no es solo un tipo de paisaje, sino una dimensión interior de nuestra condición humana que cada cual, inevitablemente, experimenta a su manera, aunque nunca haya tenido contacto con las zonas geológicas desérticas del mundo. Pero sobre todo: quien está en el desierto sabe que está siempre de paso, que es algo transitorio, provisional. Cada estancia en el desierto –con sus fatigas, penalidades y privaciones, con la ansiosa indagación del camino correcto y la búsqueda de agua, pero también con sus alegrías por las bellezas del paisaje, por las etapas recorridas exitosamente en común y por los oasis alcanzados– trae muy a lo hondo de la conciencia, hasta el agotamiento y el descanso del cuerpo, el carácter transitorio de nuestra vida. Se aprende a deletrear los múltiples contenidos y niveles de significado de esta somera afirmación: ¡nuestra vida entera es un viaje por un gran desierto! Así lo dice ya el monje cisterciense medieval Elredo de Rieval: «¿Qué significa marcharse al desierto? Significa considerar toda la realidad como un gran y único desierto, anhelar la casa paterna y tomar el mundo como un medio para coronar nuestro camino hacia allí» 1.
El desierto es, en resumidas cuentas, un «espacio espiritual» que proporciona experiencias espirituales. No es casualidad que grandes acontecimientos de la historia de la salvación tengan lugar en el desierto; no es casualidad que personajes determinantes de la historia de la fe hayan buscado la soledad. Y no es casualidad que hasta el día de hoy no pocas personas vayan al desierto para –como ellas dicen– «encontrarse a sí mismas», ya se trate del paisaje geológico del desierto o de dimensiones vitales, no menos reales, experimentadas en la metáfora del desierto: soledad, silencio y alejamiento de la vida cotidiana, firmeza y perseverancia en las decisiones vitales que se han tomado y en la reorientación ante nuevas situaciones decisivas. Es tal como escribió Alfred Delp desde la prisión nazi, al final de la cual le esperaba la ejecución:
El desierto es necesario. También el desierto físico... Las grandes empresas de la humanidad y del hombre se deciden en el desierto. Tienen su sentido y son una bendición esos espacios grandes y vacíos que dejan al hombre solo con lo real.
El desierto es uno de los espacios fértiles y creadores de la historia... Mal anda una vida que no resiste o que evita el desierto. Las horas de soledad han de estar en cierta relación con las de comunidad, de lo contrario los horizontes se reducen y, con las muchas palabras, los contenidos se desperdician y desintegran...
Mal anda un mundo en el que ya no hay cabida para el desierto y para el espacio vacío...
El desierto es necesario. «Quedar expuesto» lo llamó una persona querida a la que doy las gracias por esa expresión. Quedar expuesto, solo y desprotegido, a los vientos y las crudezas del clima, del día y de la noche, y de las angustiosas horas intermedias. Y del Dios que guarda silencio. Sí, también esto es un «quedar expuesto», o más bien el «quedar expuesto». Y así crece la capacidad del corazón y del espíritu más importante para conseguir la libertad: la infatigable asiduidad.
No quiero escribir una oda al desierto. Quien tuvo y tiene que superarlo hablará de él con reverencia y con la ligera contención con la que el hombre se avergüenza de sus heridas y sus debilidades. Es el gran espacio de la reflexión, del conocimiento, de las nuevas evidencias y decisiones... Es la ley del rigor y de la acreditación, la ley en virtud de la cual hemos sido llamados. Y es el callado rincón de nuestras lágrimas y llamadas de socorro y miserias y miedos. Pero es necesario 2.
El desierto es el más intenso desafío. Pero es también hermoso y fascinante. Esa fuerza de atracción del desierto nos tiene cautivados –a mis compañeros de viaje y a mí– desde hace muchos, muchos años. Una y otra vez nos seduce para que pasemos algún tiempo en él. Pero una y otra vez se nos pregunta por qué lo hacemos. ¿Por qué se viaja precisamente al desierto? ¿A santo de qué?
Las extremas condiciones meteorológicas del desierto hacen surgir los más extraños fenómenos: una «figura fantasmagórica» de treinta metros de altura en las montañas de Acacus (Sahara libio).
Ya se ha indicado una serie de respuestas y reflexiones. Muchos puntos de vista al respecto están resumidos de un modo muy plástico en un texto de Manfred Scheuer, que llevó el diario de nuestro pequeño grupo durante un viaje al Sahara en febrero de 1999. En tales diarios «oficiales» no solo se consignan hechos externos: sucesos y encuentros, puntos del camino y descripción del recorrido, lugares con agua apropiados para pasar la noche, sino también contenidos de las conversaciones nocturnas, de los coloquios espirituales en el servicio religioso, así como impresiones personales y bonmots. Sobre los motivos que llevan a buscar el desierto se encuentran los siguientes apuntes:
¿Qué salisteis a ver al desierto? (Lc 7,24).
¿Qué buscamos en el desierto? ¿Dormir mucho después de unos días y noches bastante estresantes? ¿Clasificar y ordenar nuestras relaciones? ¿Restablecerse después de no pocos problemas? ¿Recoger huellas de la búsqueda de Dios? ¿Variar, cambiar de lugar, terapia de la distancia? ¿Una fase intermedia o zona de contención entre períodos de la vida? ¿La higiene óptica y acústica después de muchos estímulos e influencias? ¿Búsqueda de una vida plena después de un tiempo unidimensional en el que la percepción estaba reducida y la ocultación formaba parte del programa? ¿Buscamos el fuego de los propios deseos, la zarza ardiendo, el brillo en los ojos, la energía interna, la atención para el momento actual tras una fase de carstificación?
Yo te he llevado al desierto (Os 2,16).
El desierto es un paisaje mental, pero también un paisaje de la sensibilidad, con sol deslumbrante y con oscuridad, con calor y frío, con paisajes sombríos, largas y desesperantes llanuras, pero también con tonalidades suaves, elegancia, encanto y redondeces eróticas. Lleva a empinados ascensos y a peligrosas pendientes. Conoce la distancia que conduce fuera de la llanura y abre horizontes y perspectivas. Pero también lleva a extensiones desoladoras, llanuras que no conocen contornos ni orientación, y en las que todo está nivelado, aplanado.
La vida espiritual encuentra en el desierto sus formas de expresión: vacío, caos, aflicción, acedia 3, pobreza, despojo, serenidad, frugalidad, silencio. Es terreno yermo, no experimentable, no transitable, no habitable. Lleva al mayor misterio de Dios, que no se deja vincular a ningún ídolo. El desierto es paisaje de muerte, desertizado, carstificado, un paisaje en el que ya no crece nada, en el que nada puede echar raíces, pero es también lugar de libertad. Es salida (éxodo) de la manipulación y la heteronomía. Purifica, permite ver prejuicios, ideologías y obcecaciones. En el desierto se suceden consecutivamente consolación y desolación, paisajes malogrados y paisajes de ensueño. Ambas facetas se necesitan mutuamente para experimentar, para valorar. El paisaje refleja el alma débil, arrugada, desarraigada, apática, pero también palpitante, atenta, llena de color, de ímpetu, de luz.
Precisamente en experiencias del desierto hay que aceptar una vocación, una nueva misión (1 Re 19: Elías). Solo cuando, a la vista de la nada, del vacío, de la inutilidad, de la sequedad, de la falta de reciprocidad, me decido por una persona, por una misión, por Dios, solo entonces se ha alcanzado la base existencial, la profundidad inmensa de Dios. El desierto es lugar de decisión entre Dios e ídolo, libertad o regresión, limpidez o golosineo, maná u ollas de Egipto, entre el infinito vacío del anhelo o las lisonjas del momento, entre el Espíritu Santo o los demonios, entre realidad y ensoñación.
El desierto no responde a ninguna pregunta, exige la superación, la resistencia, la constancia y la permanencia. Plantea preguntas sobre las fuentes de la vida, sobre el sentido de la orientación, pero también sobre dependencias y viscosidades. Atrae a la soledad, a la intimidad de la relación, a la expuesta, a la desprotegida transparencia ante Dios. Induce a llenar el vacío con ocupaciones, con becerros de oro. Su reverso demoníaco es el éxodo sin albergue, una existencia vagabunda sin alegría de vivir y sin hospitalidad.
Dios es como pan para el hambre, como agua para la sed, como un roce en la falta de vida, como luz en la oscuridad, como fuego en el frío, como una estrella en la desorientación, como la amplitud en la angostura del miedo, como una puerta abierta en el espacio cerrado. Pero no es simplemente un medio para llegar a un fin, no es material de nuestra (auto)complacencia. El deseo de él no debe ir en una sola dirección. La polaridad ha de invertirse en la disposición a dejarse buscar y encontrar por Dios.
Estos textos de participantes en un seminario sobre la espiritualidad del desierto expresan lo que puede significar en concreto el desierto como metáfora de la propia situación vital.
Hasta aquí los apuntes del diario de Manfred Scheuer. Se pueden resumir en una frase que sirve de lema a una obra en tres volúmenes que reúne a lo largo de más de mil quinientas páginas textos espirituales sobre el desierto: «El desierto, clave de todas las renovaciones» 4.
Mientras que hace algunos años escribí un libro sobre el desierto, reeditado muchas veces, que se podría considerar como una «declaración de amor» a él 5, el presente volumen tiene un enfoque muy distinto. En el centro está lo que se podría denominar, con secas palabras, una «historia de la espiritualidad del desierto». Sin embargo, no se trata de una exposición distanciada de un fragmento de la historia de la fe y de la piedad que gira en torno a la palabra programática «desierto», sino de las experiencias, acentuadas de modo muy diferente según tiempos, épocas y situaciones, por las que han pasado personas creyentes e increyentes desde el Antiguo Testamento hasta la actualidad. Esas experiencias históricas han de ser confrontadas con las experiencias de «desierto» que nos sobrevienen a cada uno de nosotros o por las que nos decidimos en libertad: cuando nos vemos privados de cosas o de personas a las que tenemos cariño, cuando caen por tierra aspiraciones y esperanzas largo tiempo acariciadas, cuando se nos arrebata el espacio vital que se ha tenido hasta ahora y todo lo que nos rodea guarda un opresivo silencio, pero también cuando nos liberamos de bienes narcotizantes, de hábitos esclavizantes y de ruidosa superficialidad. Todas estas experiencias y otras parecidas pueden ser vistas, ante el telón de fondo de experiencias espirituales del pasado, en nueva profundidad y esperanzada perspectiva. El «trabajo de traducción» de experiencias pasadas, y además de personas extrañas a la situación personal, tiene que ser llevado a cabo por cada cual, pero los textos e imágenes aquí ofrecidos, de composición propia o seleccionados, con sus abundantes experiencias tomadas de la historia o de la actualidad, están elegidos de manera que puedan ser una invitación al lector a entender mejor y más profundamente con su ayuda el camino a través del desierto propio, lleno de dolor o alegría, y a salir airoso de la prueba.
Que este libro no trata de una sucesiva «historia de la espiritualidad del desierto», orientada solo hacia el pasado, sino que es viva actualidad queda documentado también por el hecho de que la exposición de testimonios históricos se ve interrumpida, y hasta cierto punto «ilustrada», por relatos de experiencias y vivencias personales, así como por textos contemporáneos, también de otros autores (localizables porque su título va en negrita y cursiva). Así, quien no aprecie esa clase de presentación y prefiera un texto «todo seguido» puede saltarse sin más esas «interrupciones».
El lema de este libro está tomado de la quinta elegía de Duino, de Rainer Maria Rilke. En el contexto inmediato dice así:
Y de pronto, en esta fatigosa ninguna parte, de pronto
el inconcebible lugar en el que el puro demasiado poco
se transforma incomprensiblemente...
Con ello se quiere remitir programáticamente a uno de los rasgos esenciales del desierto: es un paisaje en el que de súbito todo puede «transformarse»; en el que el «puro demasiado poco» pasa a ser, de golpe, una inconcebible profusión; en el que –dicho con las palabras de la Sagrada Escritura– el paisaje mortal del desierto se convierte en un fecundo vergel y así en el símbolo de la vida eterna prometida por Dios:
Cuando el espíritu sea derramado desde lo alto sobre nosotros,
el desierto se convierte en vergel,
y el vergel en una selva.
En el desierto habita la equidad,
la justicia mora en los vergeles (Is 32,15s).
1
ELDESIERTOENLASAGRADAESCRITURA
La permanencia de Israel en el desierto, los relatos de los hechos maravillosos que allí sucedieron, así como la posterior reflexión sobre ellos, ocupan –sobre todo en el Antiguo Testamento– un amplio espacio. En esos textos de la Escritura tiene su origen todo lo que en la subsiguiente historia de la fe de la Iglesia se vivió como «espiritualidad del desierto». Por eso, en este capítulo se esbozará el fundamento y el trasfondo bíblico que más tarde fue recogido y desarrollado por muy diversas formas –y cada una a su manera– de la espiritualidad del desierto.
Cómo hay que comprender los textos bíblicos relativos al desierto
Para entender correctamente los testimonios bíblicos sobre el desierto 1, que se refieren sobre todo a la larga travesía y permanencia de Israel en el desierto, entre el éxodo de Egipto y la entrada en la tierra de promisión, hay que considerar que aquí no tenemos simplemente ante nosotros una relación histórica que describe una historia continua y cerrada. Antes bien, los relatos de que disponemos hoy son el estadio final de una larga evolución literaria, en la que los diversos fragmentos que han llegado hasta nosotros –relatos aislados sobre el desierto, historias de tribus palestinenses meridionales, relatos sobre la ocupación del país– primero se transmitieron oralmente, luego por escrito, y así, poco a poco, quedaron entretejidos unos con otros y estilizados en un relato continuo en torno a la figura de Moisés. Para la figura y la forma de este desempeñaron un papel fundamental y decisivo la reflexión sobre el pasado, guiada por la fe, y la actualización del pasado para la fe del momento presente.
Además, muchos relatos particulares provienen de una época posterior en varios siglos a los propios hechos. Así, probablemente ni siquiera contienen recuerdos de la época anterior a la ocupación, sino que fueron compuestos posteriormente para la concepción de una gran historia: «Israel en el desierto». Mientras que los primeros y más antiguos relatos sobre el desierto (entre ellos las versiones primitivas de Ex 16-17 y Nm 11) tienen como tema la milagrosa liberación de la esclavitud de Egipto y después la marcha por el desierto guiados por Yahvé, o sea, provistos de agua y alimentos, así como la victoria sobre los enemigos, autores posteriores, sobre todo el denominado «Yahvista», formaron de estas y otras tradiciones adecuadas una gran y coherente travesía del desierto bajo el signo de la rebeldía, de la falta de fe y hasta de la apostasía de Israel y del castigo infligido por Dios: como advertencia y aviso para el momento presente en el que vivían los autores. Así, por ejemplo, el Yahvista interpretó de modo totalmente negativo los relatos sobre el desierto de que disponía, presentándolos como una única serie de desobediencias y apostasías, que fueron castigadas con la muerte en el desierto y con el retraso de la ocupación de la tierra prometida. Lo hizo con el fin de prevenir a sus coetáneos, «para que no pusieran en peligro, apartándose de Yahvé, la prosperidad lograda bajo David y Salomón [...] Solo permaneciendo con Yahvé y sus promesas podrá Israel conservar el efecto benéfico de Yahvé» 2.
Es probable que, con esta advertencia suya, el autor también tuviera presente las limitaciones de la libertad que había en el reino de David, por ejemplo nuevas formas de servidumbre al rey, así como el cuestionamiento de la autoridad única y exclusiva de Yahvé por parte de una administración despótica. A esto opone críticamente el autor el hecho del éxodo como liberación por obra de Dios y la travesía del desierto como provocadora admonición. Quiere decir que la libertad/liberación no fue ni es (ni será) simplemente un hecho pasado que ocurrió una sola vez, sino un don de Dios que el hombre, en la larga marcha por el desierto, ha de aceptar obedeciendo el mandamiento de Dios. Por tanto, en el modo de presentar el éxodo y la permanencia en el desierto, el Yahvista y otros «redactores» bíblicos tienen presentes experiencias de la actualidad que son interpretadas a la luz de hechos pasados. Por eso los textos bíblicos sobre el desierto son, en primer lugar, testimonios de la época en que surgieron así como testimonios de fe para el futuro, y solo en segundo lugar documentos de los hechos históricos que relatan.
No obstante, se tiene en general la convicción de que muchos de esos relatos se basan en hechos históricos que pueden resumirse de modo abreviado más o menos del modo siguiente: el éxodo de Egipto es la huida de un pequeño grupo de esclavos –se piensa en unas cincuenta o cien personas– al mando de un hombre llamado Moisés, que para ello se remite a una iniciativa del dios Yahvé 3. En esta liberación, que puede fecharse hacia el año 1200 a. C., desempeña un papel decisivo la milagrosa salvación junto al agua o por el agua (lago, mar). A los liberados por Yahvé se unen otros grupos (semi)nómadas del desierto que han vivido experiencias propias allí, de manera que estas pasaron a formar parte de la común tradición narrativa que después, durante la «ocupación», fue introducida en lo que pasaría a ser Israel.
Debido a estos conocimientos aportados por la investigación histórico-crítica, los textos bíblicos no quedan en modo alguno «desvalorizados», sino que están así desde el principio en una perspectiva mucho mayor: no se trata, o no exclusivamente, de una «historia» de la permanencia de Israel en el desierto. Sino que se trata, por una parte, de múltiples experiencias humanas en y con el desierto, explicadas con vistas al actual carácter declarativo, incluso apelativo, que Dios les ha conferido, y, por otra, de las experiencias particulares históricas que Israel vivió consigo mismo y con su Dios.
Experiencias a orillas del lago Sirbón
En una expedición al Sinaí en el año 1980 vimos con claridad y de modo muy convincente que una serie de estas historias contienen (también al menos) experiencias que no están vinculadas a la historia concreta del Éxodo. Por mediación de los muy competentes agregados culturales de la embajada de Egipto en Viena, en una situación políticamente difícil, ya que la mitad del Sinaí estaba aún ocupada por Israel, recibimos una invitación del ministerio de Exteriores egipcio. Con ella teníamos libre acceso a regiones cerradas desde hacía largo tiempo para los no egipcios, más aún, para los no militares. Así, con ayuda de la marina de guerra egipcia, pudimos recorrer por primera vez la laguna que se extiende ante la costa norte del Sinaí, la denominada laguna de Sirbón, para llegar a la lengua de tierra que separa la laguna del mar Mediterráneo; una franja de tierra muy estrecha de unos veinte a doscientos metros de anchura y algo más de cien kilómetros de longitud.
Esa lengua de tierra es de un enorme interés bíblico. Porque mientras que el Yahvista entiende la salida de Israel del país de Egipto como un paso del delta del Nilo al desierto de Shur, y localiza el «milagro del mar» probablemente en uno de los lagos continentales que había entonces en las proximidades del actual canal de Suez, y mientras que el denominado Yehovista sitúa los milagrosos sucesos en el «mar de los Juncos», es decir, en el actual golfo de Áqaba, la fuente «Sacerdotal», en Ex 14,2, ve las cosas de otro modo: para ella, el milagro del mar sucedió en la lengua de tierra del lago Sirbón, o sea, esa laguna entre el actual Katara y El Arish, entre el Mediterráneo y las dunas arenosas de la península del Sinaí. Por esa lengua de tierra discurría la antigua carretera de la costa que en la Biblia recibe el nombre de «camino del país de los filisteos». Más exactamente, la fuente Sacerdotal localiza el milagro del Éxodo en las proximidades de Baal-Safón, un santuario cuya situación conocemos en época greco-romana.
La lengua de tierra del lago Sirbón se extiende unos cien kilómetros a la derecha hasta dentro de la laguna. Al fondo a la izquierda, el mar Mediterráneo se «desposa» con el cielo.
Es conocida también desde la antigüedad la peligrosidad de ese lago. Había frecuentes maremotos y amenazadores movimientos de flujo y reflujo. El historiador Diodoro Sículo (siglo I d. C.) hace la siguiente observación:
Se pasa por la experiencia de que el lago comporta peligros completamente inesperados para quienes se acercan a él sin los conocimientos adecuados. Porque como el agua es muy angosta, semejante a una cinta, y la rodean por todas partes grandes superficies arenosas, entonces, cuando soplan vientos continuos del sur, entra en remolino mucha arena. Esta hace que no se reconozca a simple vista el agua, y el lago se convierte imperceptiblemente en tierra firme, de forma que no se le puede distinguir de esta. Así, muchos de los que no conocían esa peculiaridad de la comarca se han hundido allí con ejércitos enteros por haber errado el camino correcto. Pues, nada más pisarla, la arena cede y hace caer en la trampa a los que marchan sobre ella [...] Quien ha quedado así hundido en el pantano no puede ni nadar, porque el cieno imposibilita el movimiento del cuerpo, ni salir de allí, porque no tiene nada sólido para poner encima el pie [...] Por tanto, quien penetra en esa zona y es arrastrado a lo profundo, ese no tiene posibilidad alguna de salvarse, porque también la arena de los bordes resbala hacia abajo 4.
El «milagro» del agua dulce entre las dos «aguas amargas». En la franja de arena, entre la laguna y el mar, esta beduina excava buscando agua potable.
¿Quién no piensa espontáneamente, al leer un texto así, en los hechos descritos en Ex 14,15ss, cuando el ejército egipcio quedó literalmente atascado en el «mar» y se ahogó en él? Esa asombrosa proximidad es también, sin embargo, la razón de por qué la mayoría de los exegetas cuestionan la localización del milagro del mar en el lago Sirbón, por considerarla ahistórica, y afirman que es redacción tardía del autor Sacerdotal, el cual –localizando el milagro del mar en las proximidades del santuario de Baal– quiso proclamar a Yahvé, y no a Baal, como «Señor del mar» o, simplemente, solo buscó, y encontró, como es natural, un lugar plausible para las tradiciones de que disponía. Comoquiera que fuere, la localización del milagro del mar en la laguna también ha tenido para nosotros una plausibilidad pasmosa. La laguna es tan grande que desde la lengua de tierra no se puede distinguir la otra orilla. Por eso, en la estrecha franja de tierra que hay entre la laguna y el Mediterráneo se tiene la impresión de que uno se encuentra en medio del mar, de que incluso uno lo atraviesa literalmente con los pies secos, como indica el autor Sacerdotal o también Sal 78,13: «Hendió la mar y la pasó a través, contuvo las aguas como un dique». Los habitantes de la lengua de tierra en torno al Yébel Gals (60 m), nómadas que viven de la pesca y que nos dieron acogida, nos contaron que, cuando hay temporal, las partes más estrechas de la franja de tierra quedan sumergidas, de forma que otra vez se está plenamente convencido de que, en medio del mar, se tiene suelo firme bajo los pies.
¿Es ese el trasfondo del milagro del mar? En su comentario, la Nueva Biblia de Jerusalén observa, a propósito de los diversos datos topográficos, que aquí se han fusionado distintos recuerdos históricos, más aún, que «el doble registro de caminos [del Yahvista y del autor Sacerdotal] corresponde a la salida de dos grupos diferentes, de uno que fue expulsado y de otro que huyó» 5. Sin embargo, tales especulaciones pueden perfectamente quedar en suspenso si se considera toda la tradición bíblica sobre la salida de Israel y su permanencia en el desierto como un único gran «conglomerado» de experiencias y sucesos tomados del «potencial» del desierto. A ese «potencial de experiencias» que luego fue recogido por la Biblia pertenecería también el lago Sirbón (como muestra Diodoro). Y esto no solo en lo concerniente al milagro del mar, sino también para ilustrar experiencias como las que quedan expresadas en Sal 18,5; 69,3.
También en otro aspecto nos mostró la angosta lengua de tierra, que está completamente cubierta de arena y que en parte presenta dunas planas, una «milagrosa» experiencia que lleva más allá de un único suceso bíblico. Las mujeres nómadas se entierran literalmente en las dunas. Cuanto más hondo llegan, tanto más húmeda se torna la arena, hasta el punto de que en los hoyos excavados sube agua barrosa que es transportada en bidones y vasijas para su uso. Lo «milagroso» de ello consiste en que esa agua es dulce. Y eso ante el hecho de que a entre veinte y doscientos metros de esos hoyos de agua, por un lado el agua salada del mar Mediterráneo y por otro el agua más salada aún de la laguna mantienen literalmente cercada la franja con las dunas. Todo alrededor, pues, agua salada, y, sin embargo, sube a la superficie agua dulce.
Nosotros no pudimos evitar pensar en Ex 15,22ss, en el relato del milagro de Mará: «Caminaron tres días por el desierto sin encontrar agua. Cuando llegaron a Mará, no pudieron beber el agua de Mará, porque era amarga [= salada] [...] Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: “¿Qué beberemos?” Moisés invocó al Señor, y el Señor le mostró un trozo de madera. Cuando él la echó al agua, el agua se volvió dulce».
Evidentemente, este relato, localizado por lo demás en un sitio muy distinto, no corresponde exactamente a los hechos acaecidos en la lengua de tierra. Y, sin embargo, el «cambio súbito» de agua amarga en agua dulce se convierte en la franja de tierra de la laguna cada día en un nuevo «milagro del agua».
Tales experiencias del desierto nos han dado una idea de cómo hay que entender las tradiciones narrativas de la Sagrada Escritura sobre la permanencia de Israel en el desierto. Los relatos –muchos bloques narrativos, los cuales, enlazados unos con otros en la Escritura, originariamente es probable que no estuvieran relacionados históricamente entre sí– no se refieren sin más a detalles históricos ocurridos hace mucho tiempo. Sino que en ellos tiene lugar una «reflexión narrativa» sobre el desierto y lo que sucedió y sucede en él. El desierto se presenta así como una especie de símbolo de experiencias fundamentales del hombre y de la maravillosa solicitud de Dios por su pueblo, que tiene lugar en la historia, y también de la respuesta –positiva y negativa– a la protección divina. Esto, por otra parte, no excluye que la salida de Egipto bajo Moisés y la larga permanencia de Israel, o de un grupo determinado, en el desierto tengan bases históricas. Pero estas se ensamblaron indisolublemente con formas de recuerdo y actualización del modo milagroso en que Dios condujo y señaló el camino en el pasado, pero también con la historia dramática que se desarrolla una y otra vez entre Dios y el hombre, una historia que ocurre en cada generación y en cada individuo, también hoy en nosotros. Con este telón de fondo serán presentadas ahora de modo sistemático las aseveraciones de la Escritura sobre el desierto.
El desierto como espacio de libertad
«¡Quiero llevarlos al desierto!»
Para Israel, el desierto está vinculado inseparablemente a la experiencia de la liberación de la esclavitud de Egipto. «Deja salir a mi pueblo, para que puedan celebrar en el desierto una fiesta en mi honor», manda decir Dios al faraón a través de Moisés y Aarón (Ex 5,1). Esa «fiesta» pasa a ser la liberación definitiva de la servidumbre, de la violencia y opresión de Egipto, pasa a ser la «fiesta de la libertad». La experiencia histórica de Israel con el desierto como lugar de la libertad enlaza con la natural circunstancia según la cual, huyendo a un páramo inhóspito, sin caminos y sin agua, uno puede sustraerse a las coerciones y asechanzas del «mundo civilizado». Ya de un modo «natural», el desierto es tanto refugio para delincuentes y sediciosos como también asilo para proscritos, para gente perseguida y en fuga. De ello sabe informar muchas veces la historia de Israel: Agar huye de su ama con su hijo al desierto (Gn 16,6s); Moisés escapa de los esbirros del faraón huyendo al páramo de los madianitas (Ex 2,15s). El desierto de Judá así como las zonas limítrofes del Négueb son los lugares de refugio de David cuando huye de Saúl (1 Sam 21ss; Sal 63,1), y es en el desierto donde se refugian Abner huyendo de Joab, David de Absalón y Elías de Jezabel (2 Sam 2,29; 15,23; 1 Re 19,3s). No es de extrañar que, por eso, en tiempos de calamidades y tribulaciones hubiera una especie de nostalgia del desierto. Así exclama Jeremías (9,1):
¡Ojalá tuviera yo un albergue en el desierto!
Entonces podría abandonar a mi pueblo
y apartarme de él.
Es un clamor muy similar al de Sal 55,6s:
Miedo y temblor me invadieron;
un escalofrío me atenazaba.
Entonces pensé: «Quién tuviera alas como la paloma,
entonces echaría a volar y encontraría descanso.
Muy lejos quisiera huir
y pasar la noche en el desierto».
El trasfondo de este deseo son las experiencias del salmista, que «en la ciudad» (cf. v. 11) está acosado por la persecución y la opresión, por la violencia y las intrigas que los ricos y poderosos desatan contra los pobres. «Por el insostenible estado de cosas de la ciudad, los modos de vida habituales se han convertido en su contrario. En tiempos normales, la ciudad pasa por ser lugar de refugio en el que se puede vivir con seguridad, mientras que el desierto es lugar de muerte, de falta de escapatoria y de inhabitabilidad. [Pero ahora] la situación es la contraria: la ciudad se ha vuelto inhabitable, y el desierto se convierte en la única posibilidad de sobrevivir» 6. Así, el desierto aparece como refugio y liberación, como «libertad de».
Pero esto es solo un aspecto, que ha de ser completado con este otro: el desierto es también lugar y tiempo de la «libertad para», a saber, la libertad para Dios, para la vida con él y en su amor. Así lo ven sobre todo Oseas y Jeremías. Lo mismo que en ese paisaje de muerte que es el «desierto» cada signo de vida es un milagro, así también para Oseas el nacimiento de Israel, precisamente en el desierto, es obra exclusiva de Dios, obra totalmente imprevisible e imposible de realizar por el hombre. «Como se encuentran uvas en el desierto, así encontré yo a Israel» (Os 9,10), hace decir a Dios el profeta. Mediante esa absurda comparación –¡en el desierto no se encuentran uvas!– queda patente que la llamada de Dios, que crea a Israel, es el «milagro de los milagros». Por eso esta primera fase, debida exclusivamente a Dios, de la historia de Israel será siempre el constante punto de referencia de toda la historia posterior:
Así habla el Señor: «Pienso en la fidelidad de tu juventud, en el amor de tu tiempo de noviazgo, cuando me seguiste al desierto, a la tierra sin simiente. Israel fue sagrada propiedad del Señor» (Os 2,2s).
La época del desierto fue la época del primer amor, cuando Dios se apropió de Israel y la colmó de hermosos obsequios. De esos regalos, el del agua fue el más fundamental. Una y otra vez se insiste en que fue Yahvé quien concedió e hizo efectivo ese regalo de la bebida absolutamente necesaria (cf. por ejemplo, Ex 15,25.27; 17,5; Nm 21,16). En ese don, Dios se muestra como la fuente de vida de su pueblo; él es el verdadero y auténtico manantial de vida, como más tarde echa en cara al pueblo a través de Jeremías:
A mí me abandonó, al manantial de agua viva, para excavarse cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. [...] ¿He sido un desierto para Israel o una tierra sombría?
Y el profeta añade confirmándolo: «Sí, han abandonado al Señor, al manantial de agua viva» (Jr 2,13.31; 17,13).
En el desierto, desde la perspectiva de los profetas posteriores, aún era distinto. En aquel entonces, Israel se puso en manos y bajo la inmediata dirección de Dios y se entregó a él. En aquel entonces, el pueblo correspondía al amor de Dios y lo recibió todo, absolutamente todo, de él. También algunos pasajes de Ezequiel se refieren probablemente a esa época del noviazgo en el desierto; allí el constante cortejo de Dios a Israel se prolonga hacia atrás, hasta el nacimiento del pueblo (cf. p. 29 del libro).
Igual que para Ezequiel, también para Oseas, a quien J. Lindblom considera «quizá el máximo entusiasta del desierto entre los profetas de Israel» 7, el desierto es la época del primer amor, el feliz comienzo de la historia de Dios con Israel, pero también la época en que Israel creció y se cohesionó hasta formar un pueblo. Pues si el desierto, ya como género de paisaje, deja claro a todos que allí no se puede sobrevivir como individuo aislado y que no es posible atravesarlo en solitario, sino que se necesita de la colaboración amigable y de la ayuda mutua, así también la experiencia comunitaria específica del pueblo elegido por Dios se basa en la experiencia primigenia de la travesía en común del desierto. Por eso Israel, que se había apartado de Dios y pervertido su orden social mediante la injusticia y el abuso de poder, ha de retornar allí para empezar de nuevo. «De nuevo»: porque Israel se había «instalado» en el territorio civilizado; el inexorable rigor de estar con toda su existencia delante de Dios y ser dependiente solo de él había perdido toda su importancia, más aún: había quedado olvidado. En lugar de concebir toda la realidad como don y misión de su Dios, habían quedado sustraídos a la fe en Yahvé amplios ámbitos de la vida, sobre todo la política, la esfera del derecho y de la justicia social.
Ese «olvido de Yahvé» está representado por Baal, el dios principal de la tierra civilizada, a la que se había entregado en gran medida Israel. Porque Baal era en cierto modo un «acreditado» dios de la fertilidad, mientras que Yahvé tenía su esfera propia en el desierto. «Sin duda, a él se le creía capaz de conservar los rebaños a pastores nómadas de ganado menor, de proteger a las personas en el desierto, de salvaguardar los intereses de grupos marginales, pero ¿velar por la abundancia de los trigales y de los rebaños de ganado vacuno, por la abundancia de nacimientos y por el gozo de vivir? Eso era desde tiempos inmemoriales menester de Baal» 8. Así estaba programado el conflicto entre Yahvé y Baal. Por eso, cuando los profetas, en el contexto de su mensaje crítico, que exigía justicia y equidad, exhortan: «¡Volved al desierto!», lo hacen conscientes del contraste con la devoción a Baal en la civilización. Eso se ve muy claramente en Os 2,16s, donde Dios habla a su «desposada»:
Yo mismo quiero seducirla; la llevaré al desierto y allí la cortejaré 9. Entonces allí le devolveré sus viñas [...] Yo te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia y equidad, en amor y en compasión.
La mención de las viñas apunta ya a Baal, el «Dionisos cananeo». No de él allí, en la civilización, sino cuando venga otra vez del desierto ha de recibir Israel sus viñas de manos de Yahvé, si bien a condición de que establezca la equidad y la justicia. También en Os 13,5 se percibe el mismo contraste:
Te llevé en el desierto a los pastos, en la tierra del calor ardoroso. Cuando los apacenté se saciaron. Cuando se saciaron, su corazón se llenó de arrogancia, por eso me olvidaron.
Aquí también el desierto está visto en oposición a los pastos del territorio civilizado que se creía debidos a Baal. El desierto, en cambio, es el lugar donde Yahvé trata con Israel e Israel lo recibe todo de él. «Una vez más se tematiza la oposición Yahvé/Baal y la defección de Israel, que se pasa al dios del país civilizado» 10. Y por eso, para que Israel vuelva a Yahvé, ha de volver también al desierto. Allí experimentará su clemencia y encontrará shalom, completa salvación. En este sentido habla también Jeremías, que depende en muchos aspectos de Oseas:
Así habla el Señor: «Gracia encuentra en el desierto el pueblo que se libró de la espada. Israel va al lugar de su descanso» (Jr 31,2).
«¿Cómo fue cuando naciste? Cuando naciste, no se te cortó el cordón. No se te lavó con agua para limpiarte [...] no se te envolvió en pañales. No se te hizo nada de eso, nadie te mostró su cariño, nadie tuvo compasión de ti, sino que el día de tu nacimiento quedaste expuesta en pleno campo, porque nadie quería tenerte. Entonces pasé junto a ti, te vi agitándote en tu sangre; y te dije cuando estabas allí tendida, manchada de sangre: “¡Has de vivir!” [...] Y creciste, te desarrollaste y te formaste maravillosamente. [...] Entonces pasé junto a ti y te vi, y vi que había llegado tu tiempo, el tiempo del amor [...] Me comprometí con juramento, hice alianza contigo –oráculo de Dios, el Señor– y fuiste mía» (Ez 16,4ss).
Allí, en el desierto, Israel conoce otra vez el amor de su Dios, con la condición, por supuesto, de que a partir de ahora permanezca fiel a su Dios.
Si no ocurre así, también va dirigida contra Israel esta amenaza:
Os llevaré al desierto de los pueblos [al exilio]; allí os miraré cara a cara y os juzgaré. [...] A los rebeldes y a todos los que se han rebelado contra mí los separaré. Los sacaré del país en el que viven como extranjeros, pero no los llevaré a la tierra de Israel, para que sepáis que yo soy el Señor (Ez 20,36ss).
Solo para los fieles será el desierto salvación y lugar de la experiencia de la adhesión y del amor de Yahvé.
También el Cantar de los Cantares se refiere a ese motivo, al «amor en el midbār [desierto]» –como lo denomina Talmon–. Como midbār,