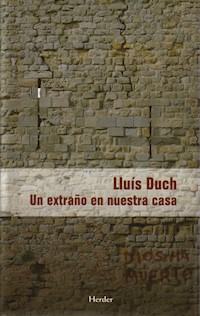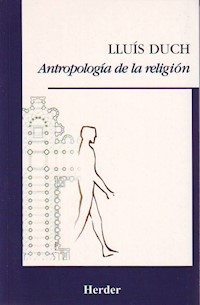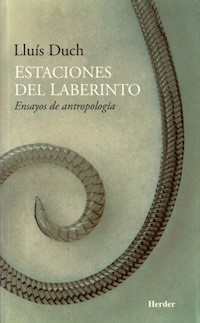
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
A partir de temáticas diferentes pero profundamente conectadas entre sí, los siete ensayos que componen este libro tienen en común un interés básico: "la situación del hombre en el mundo" en estos inicios del siglo XXI. En ninguno de ellos nos referimos directamente a la crítica situación seguramente, prebélica de la hora presente. Sin embargo, las alusiones, las referencias indirectas y las evocaciones históricas permiten una reconstrucción de las etapas del camino que ha seguido y que todavía sigue nuestra cultura hasta llegar a ese estado de cosas. Hemos titulado a este conjunto de ensayos de antropología "las estaciones del laberinto". Con este título no pretendemos solamente describir la entrada y unas ciertas formas de extravío en el laberinto, sino que, sobre todo, queremos señalar cuál puede ser, según nuestra manera de ver las cosas, la salida de él. La reflexión en torno a la vida cotidiana constituida y concretada mediante términos como palabra, religión, educación, historia, simbolismo, silencio, mal, salud, etc. constituye el centro de la praxis antropológica que hemos venido desarrollando durante estos últimos treinta años. En el ser humano, el "buen uso" de esos elementos permite la articulación siempre problemática entre interioridad y exterioridad, mientras que el "mal uso" conduce al caos y a lo que, en otro contexto, hemos denominado "desestructuración simbólica". Hombres y mujeres jamás pueden eludir la entrada en el laberinto. La cuestión esencial es si resulta posible, a nivel individual y colectivo y a pesar de nuestra ineludible constitución laberíntica, mantener activo con ciertos visos de verosimilitud el deseo de salir de él.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cubierta
Lluís Duch
ESTACIONES DEL LABERINTO
Ensayos de antropología
Diseño de cubierta: Claudio Bado y Mónica BazánMaquetación electrónica: Manuel Rodríguez
© 2004, Lluís Duch
© 2004, Herder Editorial, S.L., Barcelona
© 2013, de la presente edición, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN DIGITAL: 978-84-254-3046-6
La reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares del Copyright está prohibida al amparo de la legislación vigente.
Herder
www.herdereditorial.com
Créditos
Índice
Introducción
Capítulo 1
Símbolo y ambigüedad humana
1. Introducción: la sociedad terapéutica
2. La inevitabilidad de la simbolización en la existencia humana
2.1. Introducción
2.2. El «trabajo de los símbolos» en las culturas humanas
2.3. «Buen uso» y «mal uso» de los símbolos
2.4. Simbolismo y «tiempo axial»
2.5. Simbolismo y deseo
3. Simbolismo: salud y enfermedad
3.1. Introducción
3.2. Simbolismo y tentación
3.3. Simbolismo, salud y enfermedad
3.4. Salud, enfermedad y cosmos
3.5. Salud y enfermedad: alcance existencial
4. Mal y simbolismo
4.1. Introducción
4.2. Cuestión del mal e historia
4.3. Simbolizaciones de la salud y la enfermedad
4.4. Presencia del mal y simbolismo
4.5. Las «estrategias del mal»
4.5.1. «Estrategias del mal» y capacidad sacramental y ética
4.5.2. «Estrategias del mal»: «lo demoníaco»
5. Conclusión
Capítulo 2
Notas para una antropología de la comunicación
1. Introducción
2. Algunos aspectos antropológicos de la comunicación
2.1. El «más» y el «menos» de la comunicación humana
3. Comunicación: el espacio y el tiempo
4. Comunicación humana y mediaciones
5. La emocionalidad
6. Conclusión
Capítulo 3
Tradición y pedagogía
1. Introducción
2. La cuestión de la tradición
3. El sujeto moderno en una sociedad de alto riesgo
4. Notas para una pedagogía basada en el reconocimiento
Capítulo 4
Retos actuales a la educación
1. Introducción
2. La constitución espaciotemporal del ser humano
3. El concepto «transmisión»
4. Transmisiones en la actualidad: espacio y tiempo humanos
5. Conclusión: pedagogía en el espacio y el tiempo del año 2003
Capítulo 5
La religión en el siglo xxi
Capítulo 6
Mito yNarración
1. Introducción
2. Mito y narración
3. Las modalidades del mito y la narración
4. Conclusión
Capítulo 7
Entre Música yPalabra: Arnold Schönberg
1. Introducción
2. El contexto de Arnold Schönberg
3. El libretto de «Moses und Aron»
4. El pensamiento de Arnold Schönberg
5. Conclusión
Introducción
La mayoría de los siete ensayos que publicamos en este volumen vieron la luz pública durante estos últimos diez años en revistas y publicaciones de difícil acceso al lector de lengua española. Para esta publicación los hemos revisado a fondo y, en casi todos los textos, hemos introducido modificaciones y ampliaciones importantes. A partir de temáticas bastante diferentes pero profundamente conectadas entre sí, todos ellos tienen en común un interés básico: «la situación del hombre en el mundo» en estos inicios del siglo xxi, para utilizar el título de uno de los libros más influyentes de Max Scheler; situación que, según todos los indicios, es crítica y sumamente peligrosa. Aunque los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, precedidos por el derrumbe de los «muros» de la Europa Central y Oriental (otoño de 1989), han marcado un «antes» y un «después», la peligrosidad de ese estado de cosas tiene unos orígenes remotos que cabe situar al menos en los años inmediatamente posteriores a la finalización de la Primera Guerra Mundial (1918). A partir de entonces, la cultura occidental en un sentido estricto, que debe distinguirse cuidadosamente de la cultura angloamericana, empezó un declive cada vez más acusado y, por lo que parece, incontenible. Poco a poco, Europa ha dejado de ser el punto de referencia obligado de la cultura mundial y se ha ido convirtiendo –esa situación es indiscutible a partir de la Segunda Guerra Mundial– en una cultura marginal y subalterna. La «americanización» de todos los resortes de la existencia humana ha llegado a ser una evidencia que casi ya no sorprende a nadie e, incluso, son numerosos los que se muestran entusiasmados a causa de ello. El acceso de los Estados Unidos de América al status de imperio mundial único es un dato indiscutible.1 La americanización –reducción a un solo «mercado» exclusivo y excluyente– se ha convertido en la forma de globalización actualmente dominante. Y, en este contexto, debe advertirse, como lo hace Robert N. Bellah, que «una cultura del individualismo sin freno combinada con un poder mundial absoluto es una amenaza explosiva».
Esta situación, tan sumariamente descrita, constituye el trasfondo de los distintos capítulos de este libro. En ninguno de ellos nos referimos directamente a la crítica situación –seguramente prebélica– de la hora presente. Sin embargo, las alusiones, las referencias indirectas y las evocaciones históricas permiten una reconstrucción de las etapas del camino que ha seguido –que todavía sigue– nuestra cultura hasta llegar a ese estado de cosas. Hemos titulado este conjunto de ensayos de antropología «estaciones del laberinto». Con este título no pretendemos solamente describir la entrada y unas ciertas formas de extravío en el laberinto, sino que, sobre todo, queremos señalar cuál puede ser, según nuestra manera de ver las cosas, la salida de él. La reflexión en torno a la vida cotidiana constituida y concretada mediante términos como palabra, religión, educación, historia, simbolismo, silencio, mal, salud, etc. constituye el centro de la praxis antropológica que hemos venido desarrollando durante estos últimos treinta años. En el ser humano, el «buen uso» de esos elementos permite la articulación siempre problemática entre interioridad y exterioridad, mientras que el «mal uso» conduce al caos y a lo que, en otro contexto, hemos denominado «desestructuración simbólica». Hombres y mujeres jamás pueden eludir la entrada en el laberinto. La cuestión esencial es si resulta posible, a nivel individual y colectivo y a pesar de nuestra ineludible constitución laberíntica, mantener activo con ciertos visos de verosimilitud el deseo de salir de él. Eso equivale a lo que, en la variedad de espacios y tiempos de individuos y grupos humanos, denominamos «praxis de dominación de la contingencia», que tendría que ser el tema propio de los procesos educativos a nivel familiar, religioso, escolar y político.
Los ensayos que publicamos tienen como motto común la aguda advertencia de Antonio Machado: «Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar». Siguiendo a este guía incomparable, nuestra intención –la realidad de lo conseguido puede ser muy distinta– ha sido que nuestra reflexión, realizada desde un aquí y ahora concretos, fuera de verdad work in progress, un dejarse interpelar –no engullir– por los variadísimos interrogantes que plantea la dinámica del momento presente. Por eso tenemos que manifestar lo mucho que debemos a quienes nos han acompañado y orientado en nuestro trayecto personal y científico. Son muchas y muy diferentes las personas con las que, directa o indirectamente, dialogamos en estos ensayos. Esta posibilidad de diálogo ha sido para mí, en el sentido más amplio (por tanto, también teológico) de la expresión una gracia, algo que graciosamente he recibido y que, con toda seguridad, no siempre he sabido aprovechar como era debido.
Montserrat, marzo de 2003
Capítulo 1
Símbolo y ambigüedad humana1
1. Introducción: la sociedad terapéutica
Hace tan sólo unos pocos años, en un estudio notable, un grupo de científicos sociales presididos por Robert N. Bellah hacía notar que, en la sociedad de Estados Unidos de estas últimas décadas, «la terapia como concepto general de la vida había pasado de ser la posición de una elite restringida y culta a constituir la actitud mayoritaria de la clase media norteamericana».2 Para muchos, en aquella sociedad, «fijada culturalmente en la salud» (David B. Morris), la terapia se ha convertido en la «relación modelo» o el «tipo esencial de relación».3 De esta manera, las formas tradicionales de intercambio social han sido casi completamente sustituidas por regulaciones de tipo psicológico centradas en la salud y las vivencias del propio yo. Por otro lado, los comportamientos sociales de carácter religioso y político, que antaño regulaban de manera casi mecánica y casi sin ningún tipo de oposición el conjunto de la existencia humana, se muestran cada vez menos capaces de procurar la estabilidad del orden social y la orientación de individuos y grupos sociales.4
Eso no sólo sucede en los Estados Unidos, sino que, ahora mismo, en Europa y, más concretamente, en nuestro país, también pueden detectarse en el tejido social, religioso y político mutaciones en el sentido y con la intensidad de las que se imponen en Norteamérica. Resulta bastante evidente que la «relación terapéutica» de nuestros días pretende ser una especie de antídoto contra la formidable movilidad social y la «desestructuración simbólica» que, en el ámbito laboral, familiar y religioso, imperan en las actuales relaciones humanas. Por otro lado, este nuevo tipo de relacionalidad, marcado por una incesante movilidad y aumento de la complejidad, es una expresión adecuada de la situación de «destradicionalización» que, de manera cada vez más intensa y extensa, está imponiéndose en la vida cotidiana de las sociedades modernas.5 Tal vez no sea aventurado afirmar que, en una sociedad ferozmente marcada por un acusado individualismo solipsista, la depresión acostumbra a ser el reverso de la creciente inoperancia del vínculo social, es decir, de la pérdida de referencias a las tradiciones recibidas y a la orientación que éstas, en otros tiempos, desde el nacimiento hasta la muerte, ofrecían a los miembros de la sociedad. En relación directa con las sociedades europeas, Elisabeth Roudinesco ha puesto de manifiesto que
como forma atenuada de la antigua melancolía, la depresión domina la subjetividad contemporánea de la misma manera que la histeria reinaba en la Viena de finales del siglo xix [...] La depresión se ha convertido en la epidemia psíquica de las sociedades democráticas en el mismo momento en el que los tratamientos se multiplican para ofrecer a cada consumidor una solución honorable [...] La depresión no es ni neurosis ni psicosis ni melancolía, sino una entidad blanda que remito a un «estado» pensado en términos de «fatiga», de «déficit» o de «debilitamiento de la personalidad».6
En cualquier caso debe tenerse presente que, por lo general, las nuevas formas de relación de nuestros días suelen ir acompañadas, paradójicamente, por un lado, por una profunda nostalgia de los orígenes, considerados como perfectos y sin problemas y, por el otro, por un incontenible afán, a menudo con rasgos enfermizos, por adaptarse «productiva y económicamente» a la gigantesca aceleración del tiempo y a la incesante degradación del espacio que caracterizan a la hora presente.7 Todo eso nos permite afirmar que los «contenidos terapéuticos» del momento presente obligan a la formalización de formas de relación –que con frecuencia pretenden ser, incluso, laboralmente productivas– que se homologan perfectamente con el «contexto burocrático y altamente competitivo» en el que acostumbra a desarrollarse la existencia cotidiana de los norteamericanos y de los europeos actuales. La terapia no sólo ayuda en la tarea del autocontrol personal, sino que, además, sirve para acomodar los propios deseos y satisfacciones al «cálculo de costes y beneficios» que es inherente a todas las «operaciones» humanas.8 En nuestra sociedad es frecuente que, en medio de la jungla en la que se han convertido las sociedades actuales, la praxis terapéutica sea considerada como un proceso que permite la «autoclarificación» de los individuos (en términos terapéuticos: el «saber cómo me siento»). En efecto, éstos se ven forzados a sobrevivir en medio de la peligrosa arena regida sin piedad por las férreas y anónimas leyes de la «ideología contractual», que ha sido impuesta al conjunto de la sociedad por la economía y el poder militar y burocrático de las sociedades posindustriales. No es necesario insistir en que esta ideología, desde el «interior» y desde el «exterior» del individuo, que ya no dispone del antiguo soporte de los «sistemas sociales», provoca en él profundas inestabilidades porque siempre se encuentra sometido a la tiranía impuesta por la «interiorización» de la «oferta y la demanda» («moda», «apariencia», «competencia»). Por eso no puede causar extrañeza la actual proliferación de los innumerables tipos de enfermedades mentales y psicosomáticas, las cuales, con harta frecuencia, son la consecuencia de la incapacidad creciente de los individuos para acomodar las propias posibilidades (económicas, culturales y psíquicas) a las tentadoras ofertas del hipermercado en el que se ha convertido nuestra sociedad.9
No cabe la menor duda de que la «sociedad terapéutica» de origen yanqui hace ya algún tiempo que ha empezado a instalarse cómodamente entre nosotros porque, casi obligatoriamente, los individuos se ven psicológicamente forzados a adoptar el talante y los comportamientos de alta competición que exporta el Imperio a sus colonias del resto del mundo;10 talante y comportamientos a los que, a comienzos del siglo xx, Georg Simmel, con gran perspicacia, hacía responsables del «nerviosismo» tan característico de las sociedades modernas. Hace ya algunos años que Helena Béjar constataba la «psicologización a la americana» que, cada día más insistentemente, se estaba imponiendo en las costumbres cotidianas de nuestra sociedad, la cual, de manera creciente, otorgaba la preeminencia a la «cultura del yo» en el conjunto de nuestras relaciones religiosas, sociales, culturales y políticas.11
En este contexto, tal vez valga la pena tener en cuenta una aguda reflexión de Rollo May. En una nota de su libro sobre el mito, afirma que «el hecho de que Thomas Mann haga que Satanás [en la novela Doktor Faustus] ataque la psicología nos dice una vez más que hay un curioso vínculo entre el desarrollo de la psicología y la decadencia de la cultura occidental».12 Si una acentuación desmesurada de lo sociológico acostumbra a conducir al extravío de individuos e instituciones en forma, por ejemplo, de alienación social por mediación de los «roles» impuestos desde el exterior, de disolución de la persona en la «masa solitaria» (David Riesman) y de corrupción institucional, la psicologización del conjunto de la vida de los individuos y grupos humanos, por su parte, no cabe duda de que provoca comportamientos narcisistas y solipsistas, que se caracterizan por la irrelevancia casi absoluta de todo lo que tiene algo que ver con la comunidad, la convivencia, la solidaridad y la responsabilidad por el otro.
¿Por qué esta búsqueda, a menudo confusa y mezclada con muchos elementos extraños y ambiguos, de salud que, en una gran mayoría de niveles sociales, está imponiéndose con tanta fuerza en nuestra sociedad? ¿No será quizá a causa de la sospecha de que vivimos en medio de una sociedad enferma, peligrosa y desestructurante? ¿A qué se debe que la soteriología entendida casi exclusivamente como salvación personal ya en este mundo –por lo general, en forma de «gnosis» (la Weltreligion a la que se refería Gilles Quispel como rasgo característico de todas las gnosis)–13 constituya actualmente el núcleo duro de la pregunta religiosa? ¿Por qué esta gigantesca reducción de lo sociológico a lo psicológico que, desde las ciencias humanas hasta la regulación de los comportamientos individuales y colectivos, puede observarse en el momento presente? ¿Por qué los desajustes que se originan en el seno de eso que designamos con la expresión «vida moderna» acostumbran a expresarse en términos que con frecuencia tienen algo que ver con la salud o, al menos, en términos del argot psicológico? ¿Por qué la tan habitual reducción de las cuestiones relacionadas con el mal, o bien a la enfermedad psicológica o bien a algunos temas relacionados con la intimidad psicológica? ¿Por qué la frecuente sustitución de la teodicea por la antropodicea?
En esta breve exposición no nos será posible considerar de manera un poco bien fundamentada la enorme problemática que plantean el mal y la salud a un ser como el hombre, que se caracteriza por ser primordialmente capax symbolorum. Digamos ya de entrada que, de la misma manera que en la existencia del ser humano la «competencia lingüística» es coextensiva a su presencia en el mundo, también lo es su «competencia simbólica». O tal vez fuera más adecuado decir que la competencia simbólica es otra manera de expresar la competencia lingüística, y al revés.14
2. La inevitabilidad de la simbolización en la existencia humana
2.1. Introducción
Son bien conocidas las agudas polémicas que, desde antiguo, se han desencadenado a raíz de la definición de símbolo, de su interpretación, de su distinción de la alegoría, de sus relaciones con la filosofía y con la religión, de su intervención en la salud y en la enfermedad de los humanos, etc.15 Aquí no entraremos directamente en esta difícil, compleja y confusa historia que abarca el conjunto del camino religioso, político y social de las diversas culturas humanas. Sí que conviene tener en cuenta que es un dato incontrovertible que, sea cual sea la definición que se proponga del ser humano, siempre se ha considerado que ha sido, es y será capax symbolorum, de tal manera que el existir humano, que jamás puede eludir el empalabramiento de la realidad (el lenguaje), es sencillamente una manipulación (en el sentido mejor y en el peor de este vocablo) con símbolos.16 Entonces resulta muy evidente que la mediación simbólica interviene en todas las posibles tematizaciones de la experiencia humana, las cuales, por otro lado, siempre se encuentran referidas a las posibilidades y también a los límites que posee una cultura concreta. Para evitar confusiones diré que, en este contexto, entiendo por cultura –añadiendo que siempre se trata de una cultura determinada– el contexto en cuyo interior los acontecimientos, los comportamientos, las instituciones y los procesos pueden ser descritos simbólicamente de manera inteligible.17 La construcción del mundo del hombre tan sólo puede adquirir plausibilidad en el marco de una cultura concreta, es decir, en el flujo, siempre móvil –con pérdidas y ganancias– de la tradición como factor decisivo e irrenunciable del hecho de vivir como hombre o como mujer.
2.2. El «trabajo de los símbolos» en las culturas humanas
Es una evidencia que los símbolos son para las culturas, las religiones y los restantes sistemas sociales tan imprescindibles como lo es el oxígeno para la vida biológica de los seres vivos.18 El término symbolon ha poseído usos y aplicaciones muy diferentes en la cultura occidental.19 Uno de estos usos, que no es precisamente el más antiguo, se caracterizaba por el hecho de que el symbolon era el artefacto que permitía el reconocimiento de la pertenencia de determinados individuos a una misma comunidad. Sobre todo en algunos grupos de Grecia, el símbolo, a partir del valor sagrado y vinculante que se otorgaba a los pactos, ponía de manifiesto unos vínculos de amistad no evidentes ni efectivos a primera vista, pero que, en el fondo, ya habían sido pactados entre el que aún no había sido reconocido como amigo y su anfitrión. Desde esta perspectiva, el símbolo era un factor de aproximación y reconocimiento de los «extraños-próximos». El símbolo posibilitaba el paso de lo implícito a lo explícito, del desconocimiento e, incluso, de la enemistad al conocimiento y la amistad. Por mediación del «trabajo del símbolo» como factor de «reconocimiento en la complementariedad» se manifestaba la común pertenencia o amistad que con anterioridad había sido establecida y sellada entre dos personas o dos grupos humanos. Un caso si bien no idéntico, pero sí con un cierto paralelismo es el del «ichthys» (pez) como anagrama de la confesión del cristianismo primitivo. Se trataba de una especie de «palabra fracturada» o de «referencia visual» que permitía que los creyentes, en medio de los numerosos caminos del mundo, se reconociesen «visualmente» entre ellos como miembros de la comunidad que confesaba a Cristo como Señor. Entonces, más allá de la imagen física del ichthys, los creyentes, en medio de su vida cotidiana, entraban en contacto entre sí y con el Señor, ya que, en su confesión de fe, hacían coincidir la imagen material del pez con el término (el simbolizado) hacia donde apuntaba esta imagen. De esta manera, superaban la materialidad de la imagen por medio de la transposición –en ningún caso de la simple negación– del simbolizante en el simbolizado.
Resulta pertinente afirmar que el «buen uso de los símbolos» hace posible el reconocimiento de uno mismo en el otro y del otro en uno mismo. En efecto, los simbolismos revelan el aire de familia que hay entre todos los humanos a causa de la común referencia de todos ellos a un Transcendente, el cual, naturalmente, en los unos (por ejemplo, los occidentales) tendrá una configuración personal, mientras que en los otros (por ejemplo, los orientales) se percibirá como impersonal.20 En el fondo, la aptitud simbólica, que es lo que real y radicalmente comparten todos los humanos, es la base más firme e incontestable para la afirmación de la única humanidad del hombre. En este sentido, el «buen uso» de la capacidad simbólica del ser humano no como conjunto de «materiales simbólicos», siempre material y culturalmente determinados, sino como consecuencia de su potencialidad estructural que, incesantemente, apunta hacia el término (el simbolizado), desvela en medio de la variedad de las concreciones históricas y de las parcialidades culturales la unidad de la humanidad. Al propio tiempo, se manifiesta con claridad que la protología y la escatología, respectivamente, como terminus a quo y como terminus ad quem de la existencia humana constituyen el argumento principal del «trabajo del símbolo». Ya hace muchos años, Mircea Eliade indicó que la «lógica simbólica» permitía que el ser humano
aboliera los límites de este «fragmento» que es el hombre en el seno de la sociedad y del cuerpo […], no sólo porque todo simbolismo aspira a integrar y a unificar el mayor número posible de zonas y de sectores de la experiencia antropocósmica, sino además porque todo símbolo tiende a identificar con él el mayor número posible de objetos, de situaciones y de modalidades.21
Diciéndolo con una palabra: tanto las praxis simbólicas como las aplicaciones de la racionalidad se proponen –si lo consiguen o no, ya es otra cuestión– unificar la creación a partir de «un» centro único a fin de lograr la abolición de la «caoticidad» que es inherente al ser humano por el hecho de su insuperable disposición histórica en el espacio y el tiempo.22 Quizá con una expresión aún más precisa, Paul Ricoeur declara que el símbolo sirve de jalón (jalon) y de guía (guide) para «llegar a ser uno mismo» no en oposición a la función cósmica de los símbolos, tal como se pone de manifiesto, por ejemplo, en las epifanías de los universos religiosos, sino en la complementariedad de elementos a primera vista irreconciliables. «Cuerpo y Psique son los dos polos de la misma “expresividad”; me expreso expresando el mundo; exploro mi propia sacralidad descifrando la del mundo».23
2.3. «Buen uso» y «mal uso» de los símbolos
Con muy buen criterio, Manfred Lurker ha señalado que el símbolo, «en lo que tiene de externo, revela una realidad interna; en lo que tiene de corporal, una realidad espiritual; en lo que tiene de visible, lo invisible».24 Podríamos decir del símbolo lo que Nicolás de Cusa afirma de la religión, que es «una in ritum varietate». Por el contrario, el «mal uso de los símbolos» –que siempre, de una manera u otra, consiste en la asimilación (no en la participación, que es algo completamente diferente) del simbolizado por el simbolizante– conduce inevitablemente a la confrontación, a la división y, a menudo, a las aberraciones más lamentables y deshumanizadoras. En efecto, los simbolizantes abandonados a su propia dinámica, porque nunca pueden dejar de encontrarse cultural, social y, con frecuencia incluso, políticamente determinados, están anclados en el ámbito de la parcialidad, de los «intereses creados», de aquella inmanencia que no es la parábola de la transcendencia, sino más bien el síntoma más evidente de su utilización partisana y de su cerrazón a cualquier transcendencia (la de Dios y/o la del prójimo).
Parece que un rasgo muy característico de la existencia humana es el pensar dual: «día – noche», «seco – húmedo», «hombre – mujer», «más-allá – más-acá», «cielo – infierno», etc. En todos los tiempos y latitudes, una de las preocupaciones mayores del ser humano –en este sentido, las religiones, para bien y para mal, constituyen una muestra muy significativa– ha estado encaminada a encontrar la manera de salvar las rupturas interiores que experimenta en su vida cotidiana. Justamente lo que caracteriza el trabajo del símbolo es la aptitud para establecer compatibilidades entre mundos diferentes y desconocidos entre sí a través de los que ha de moverse, pensar y vivir el ser humano. Ernst Cassirer, en su magna obra Filosofía de las formas simbólicas (3 volúmenes publicados entre 1923 y 1929), estableció como base de su interpretación del símbolo la capacidad de las formas simbólicas para moverse con desenvoltura y hacerse significativas entre los dualismos que enmarcan el pensamiento, la actividad y los sentimientos del ser humano. Consecuente con las ideas dominantes en los años veinte del siglo xx, Cassirer parte de la premisa de que, en la humanidad, por mediación de una comprensión mítica del mundo, se ha dado una evolución, «desde la realidad aprehendida sensiblemente (sinnlich)» hasta llegar a la religión. De acuerdo con su opinión, la última etapa de la comprensión del símbolo (y de la religión) la proporcionaría la filosofía de la religión. Todos los esfuerzos de Cassirer iban encaminados a la superación del dualismo entre el mundo empírico y el mundo extraempírico; superación que, según creía, sólo podía llevarla a cabo, por un lado, la forma simbólica «mito» y, por el otro, la forma simbólica «ciencia». La conjunción de ambas «formas» permitiría, utilizando una fórmula moderna, una cierta reducción de la complejidad. Por eso, casi al final de su obra, apunta:
Durante nuestra investigación, una y una otra vez, hemos llegado a la conclusión que el verdadero concepto de lo «simbólico» (des Symbolischen) no se adapta a las tradicionales clasificaciones y dualismos metafísicos, sino que rompe (sprengt) sus marcos. Lo simbólico no pertenece nunca ni al «allende» (Diesseits) ni al «aquende» (Jenseits), ni al campo de la «inmanencia» o al de la «transcendencia», sino que su valor consiste en que supera esas antítesis (Gegensätze) procedentes de una teoría metafísica que sólo conoce dos mundos (Zweiweltentheorie). El símbolo no es lo uno o lo otro, sino que representa «lo uno en lo otro» (das eine im anderen) y «lo otro en lo uno» (das andere im einen). Así pues, el lenguaje, el mito y el arte constituyen cada uno una estructura propia y característica cuyo valor no reside en «reflejar» de algún modo una existencia exterior y transcendente. Por el contrario, cada uno de ellos recibe su contenido al construir un mundo de sentido cerrado, peculiar e independiente de acuerdo con una ley constitutiva (Bildungsgesetz) que le es propia e inherente.25
Uno de los investigadores de la segunda mitad del siglo xx que con más profundidad y lucidez ha analizado los universos simbólicos ha sido Henry Corbin. No se trata aquí de exponer su interpretación del símbolo, que él mismo ha expresado en numerosos libros y artículos.26 Afirma:
El símbolo no es un signo artificialmente construido; aflora espontáneamente en el alma para anunciar alguna cosa que no puede expresarse de otra manera; es la única expresión del simbolizado como realidad que, de esta manera, se hace transparente al alma, pero que en sí misma transciende toda expresión.27
Constantemente, Corbin opone el símbolo a la alegoría de una manera que tiene alguna semejanza con la oposición que puede establecerse entre mythos y logos.28 «Toda interpretación alegórica –afirma– es inofensiva; la alegoría es un revestimiento o, quizá mejor, una tergiversación (travestissement) de alguna cosa que, ya desde ahora, es conocida o, al menos, capaz de ser conocida, mientras que la aparición de una Imagen que tiene la virtud de símbolo es un “fenómeno primordial” (Urphänomen), incondicional e irreducible, se trata de la aparición de alguna cosa que no puede manifestarse de ninguna otra manera en el mundo en el que nos encontramos».29
El símbolo, señala Corbin, en el instante fulgurante de su tiempo propio, permite que «la apariencia literal se convierta en transparencia de otro mundo».30 Las incesantes alusiones y evocaciones del simbolizante al simbolizado en el mismo simbolizado producen lo que Mircea Eliade designa con la expresión «ruptura de nivel». En las «rupturas de nivel» tiene lugar la epifanía del simbolizado en el ámbito mundano, cotidiano, de los humanos que, de esta manera, pueden realizar sucesivas «ascensiones ontológicas». En eso consiste, en definitiva, la iniciación del ser humano,31 su acceso a otra esfera existencial, experiencial. Aquí sería muy interesante y oportuno analizar la fecunda coimplicación de simbolismo e iniciación, porque es un hecho indiscutible que la iniciación, como despliegue de la capacidad simbólica del ser humano que es, da lugar a una trasposición del iniciado en el término hacia el que se dirige su trayectoria iniciática como consecuencia de la irresistible atracción que sobre él ejerce el simbolizado. A partir de aquí debería iniciarse una vida nueva del iniciado como respuesta a la atracción por el simbolizado que ha experimentado y le ha puesto en camino (ex-periencia) hacia él. Ahora bien, porque el simbolizado es indisponible, indominable y plenamente libre, el simbolizante por sí mismo nunca conseguirá que el sujeto humano alcance el término de su trabajo, sino que incesantemente será necesario que, en un camino sin retorno, vaya más y más allá, lo cual equivale a decir que deberá proseguir sin pausa el arduo trabajo de interpretación o, como lo expresa plásticamente Corbin, la «marcha de Occidente hacia Oriente». De acuerdo con la opinión de este investigador, en la imposible coincidencia del simbolizado con los simbolizantes, se pone de relieve la oposición frontal del símbolo con la alegoría. Ésta es unívoca porque semánticamente siempre se encuentra predeterminada y disponible en su sentido y alcance. El alcance del símbolo, en cambio, nunca puede fijarse definitivamente porque el simbolizado, que es el dinamismo que lo pone en una especie de movimiento ascensional, es semper maior como motor del «deseo deseante» que es. Tal vez las siguientes palabras de San Agustín expresen con claridad este extremo: «Busquemos como buscan los que han de encontrar. Y encontremos como encuentran los que han de seguir buscando. Porque se ha dicho que el hombre que llega al final no hace más que empezar». Los «materiales simbólicos» abandonados a su dinámica propia, es decir, sin el saludable correctivo de la función crítica (de «discernimiento de los espíritus») que sobre ellos, incesantemente, impone el simbolizado, tienden a la solidificación y, finalmente, a la idolatría.32 No cabe la menor duda de que la única posibilidad de eludir esa trampa consiste en que la tensión creadora entre el simbolizado y los simbolizantes –y en esta «tracción tensa» se basa justamente el «trabajo del símbolo»– se mantenga firme e indeclinable en el ser humano. Eso equivale a decir que, sin cesar, deben producirse «remisiones» sin fin porque el simbolizado y la acción ética (la respuesta, la responsabilidad) que éste propone son inagotables. En ninguna situación histórica los simbolizantes («materiales simbólicos») llegan a agotar la capacidad transitiva del simbolizado, la dinámica transgresora del símbolo, la cual incita al ser humano a avanzar hacia el «más allá» de cualquier «más allá». Eso significa que el «trabajo del símbolo» convierte en provisionales todos los supuestos «finales de trayecto», todas las interpretaciones ya adquiridas y presentadas como canónicas. Creo que vale la pena tener en cuenta la plegaria que Rainer M. Rilke dirige a Dios en El libro de las horas:
Todos los que te buscan
te tientan.
Y los que así te encuentran
te atan a imágenes y gestos.33
2.4. Simbolismo y «tiempo axial»
A partir de los resultados obtenidos por algunas de las teorías y aproximaciones realizadas a los universos simbólicos, sin olvidar el enraizamiento de la capacidad simbólica del ser humano en la prehumanidad,34 es adecuado plantear las siguientes cuestiones: ¿por qué, inexorablemente, el ser humano no puede prescindir del «trabajo del símbolo»? ¿Por qué su existencia en lo que tiene de fáctico y de imaginativo tiene que desplegarse en una atmósfera simbólica? ¿Por qué es posible afirmar que su constitución, como ser relacional que nunca puede dejar de ser, sólo puede realizarse por mediación de operaciones simbólicas? ¿Por qué sus relaciones con el bien y con el mal, con la belleza y con la fealdad, con la esperanza y con la desesperación, siempre se hallan simbólicamente mediatizadas? ¿Por qué, de la misma manera que para el hombre no hay ninguna posibilidad extracultural, tampoco hay para él ninguna posibilidad extrasimbólica?35
Con su reconocido talento, Max Weber fue uno de los primeros que se apercibió de que uno de los factores más importantes de la historia de la humanidad había sido el nacimiento de las por él denominadas «religiones de salvación». En efecto, éstas, de manera incontrovertible, ponían de manifiesto la necesidad de redención y de salud (en el sentido pleno de este término) que el ser humano había experimentado en un momento concreto de su trayecto histórico como consecuencia de la experiencia de las estrategias de la negatividad y las restantes cuestiones que afectan existencialmente a su humanidad.36 Hace ya bastantes años, Karl Jaspers, desde una perspectiva que, muy posiblemente, se hace eco de algunas ideas de Max Weber, concretó esta nueva situación espiritual y cultural de la humanidad por mediación de la expresión «tiempo axial» (Achsenzeit) (siglo viii a. C. – siglo ii a. C.), en el que se introduce una ruptura muy significativa entre el «antes» y el «después».37 El «tiempo axial» es interpretado como aquel punto de partida, inédito y decisivo, de aquellas culturas humanas en las que, desde Grecia y el Próximo Oriente hasta el Extremo Oriente, se había empezado a plantear una nueva concepción de Dios, del hombre y del mundo, y de sus no siempre pacíficas relaciones a causa, precisamente, de la presencia del mal y de sus estrategias como inexplicable factor de distorsión de la convivencia humana. Es un hecho que parece fuera de toda duda razonable que, desde entonces, el ser humano ha ido concretando no sólo las preguntas «teóricas» de carácter religioso-filosófico, sino también las dimensiones «prácticas» (éticas) de las «cuestiones fundacionales» (el porqué de la vida, la muerte, el mal, la beligerancia, la belleza, el amor, etc.) que le inquietarán durante toda su vida; cuestiones que, como es ampliamente reconocido, han afectado –y afectan– no sólo en la cultura occidental, sino también en las asiáticas, las profundidades más íntimas del ser humano, aunque no deba olvidarse que las interpretaciones occidentales y orientales de ellas sean a menudo diametralmente opuestas. No cabe la menor duda de que, en los variados despliegues posteriores de las «religiones de salvación», el símbolo ha sido el encargado de poner de manifiesto que la situación de limitación (finitud) es lo que caracteriza al ser humano como tal, pero, al mismo tiempo y con la misma fuerza, el símbolo nunca ha dejado de subrayar el deseo de superar los límites, de «transgredir» los marcos de referencia que son inherentes a la condición humana como tal.38 Paradójicamente, el símbolo ha permitido que, en la variedad de espacios y tiempos, hombres y mujeres fueran capaces de experimentar y expresar los límites y la superación de los límites.
En relación con el símbolo, resulta muy oportuno recordar cómo Rainer Maria Rilke se refiere a las diferentes fisonomías del deseo: «estas ausencias que nos hacen vivir», lo denomina en un poema escrito originalmente en francés (Vergers, LIX). Por eso puede afirmarse que el símbolo es la expresión más clara y concluyente de la naturaleza agónica del ser humano. De un ser humano, debe añadirse, que ha de ser caracterizado como «ser deficiente» (Mängelwesen), para utilizar la expresión que hace ya algunos años puso en circulación Arnold Gehlen. Mujeres y hombres se ven forzados a compensar sus deficiencias con el concurso de aquellos lenguajes evocativos e invocativos que les permiten salvar el abismo que hay entre su congénita finitud y el deseo, también congénito, de alcanzar una situación no determinada por ningún «todavía no». Por eso puede afirmarse que los universos simbólicos son, en realidad, «praxis de dominación de la contingencia». Por mediación de su aptitud simbólica, el hombre puede hacer verdad el dicho de Goethe: «Todo lo que es pasajero es sólo una parábola». Es fácilmente constatable que, en su vida cotidiana, el hombre, a causa de la fluidez de su espacio y de su tiempo, del incontenible e incontrolable «correr de las horas y los días», percibe con dolor su desgarramiento y alienación. En términos, a menudo marcados por la desesperación y el tedio, experimenta la distancia insalvable que hay entre el ser y sus manifestaciones; distancia que nunca será capaz de anular, porque nunca estará en disposición de sanar definitivamente la «constitución deseante» de su humanidad. Inclusive en los comportamientos más hedonistas como, por ejemplo, los que se manifiestan a través de la expresión «carpe diem», el ser humano continuamente entrevé que lo que posee (o cree poseer) se encuentra irremediablemente marcado con el sello de la inconsistencia, el envejecimiento y la mortalidad, porque nunca consigue alcanzar con plenitud lo que sus deseos le proponían conquistar, poseer y gozar.
2.5. Simbolismo y deseo
Una enorme dosis de aburrimiento se encuentra encapsulada en todo lo que meramente se tiene y que, con una relativa frecuencia, para lograr su posesión, ha provocado en relación con uno mismo y con los demás toda suerte de suspensiones y dimisiones de la propia responsabilidad. Si exceptuamos el momento puntual de la experiencia mística (en la forma convencionalmente religiosa o en la expresión amorosa), en la que se da, en una instantaneidad imposible de detener, una forma u otra de realización del desideratum simbólico (que, de hecho, puede equipararse con la actualización del nunc stans de las tradiciones místicas occidentales), la dinámica del deseo, como constatación del carácter provisional del ser humano, siempre se hace presente en su existencia. Ahora bien, a causa de ese vertiginoso impulso del deseo hacia el «más allá» de cualquier «más allá», in statu viae, la culminación del deseo humano es una experiencia que jamás llega a satisfacer del todo, incluso, a menudo, es la ocasión que desencadena profundas nostalgias y, con alguna frecuencia también, angustias de carácter patológico. Eso es debido a la insuperable irreconciliación entre las sucesivas determinaciones espacio-temporales de la secuencia histórica del hombre y la intemporalidad y la inespacialidad hacia donde apunta su cor inquietum deseante, que no halla sosiego en las realizaciones del deseo. Éstas, a menudo, se convierten, en el sentido más directo del vocablo, en «irrealizaciones», en ausencias irreales y vacías. Pero es justamente este deseo que experimenta la distancia insalvable entre lo deseado y lo experimentado el que pone (o tendría que poner) en movimiento la aptitud simbólica del ser humano. Porque, para bien y para mal, el «eritis sicut deus» es la exigencia inextinguible que anida en las profundidades del corazón del ser humano como alguien que vislumbra que ha de ser (y, en ocasiones incluso, que puede ser) lo que ahora mismo aún no es. Entonces, el hombre se ve empujado a hacer presente de manera mediata lo que inmediatamente se halla ausente. Y me parece que ésta es una de las mejores definiciones que se puede hacer del símbolo, porque el «símbolo realizado», o, en la provisionalidad de espacios y tiempos, hace presente lo ausente, o no es un símbolo in actu exercito, para hablar escolásticamente. El símbolo es, pues, el distintivo más concluyente del hecho de que el ser humano siempre se halla in statu viae o, tal vez fuera más adecuado decir, in statu nascendi, porque la «inmovilidad» no es un atributo que de manera adecuada pueda predicarse de la existencia humana. Justamente porque el status patriae no constituye el ámbito existencial en donde se desarrollan las peripecias de todo tipo del convivir humano, la interpretación y la traducción (o, diciéndolo en términos más espirituales: el discernimiento de los espíritus), que son síntomas de la incesante movilidad de los vocablos, las expresiones y las acciones de los humanos, manifiestan que el existir humano consiste en un acervo de historias, de coyunturas narrativas con variados y variables argumentos, de idas y venidas en el marco de la espaciotemporalidad que es propia de cada hombre o mujer concretos.39
Todo eso indica que en el existir de los humanos se da una referencia constante e insuperable a la ambigüedad, aunque, con todos los medios a su alcance, se ocupen de superarla o, al menos, de paliarla, para llegar a suprimir la alienación (las tradiciones religiosas dirán el «pecado») que es coextensiva al hecho de vivir como hombre o como mujer. En una sociedad como la nuestra, que se encuentra sometida a un imparable proceso de aceleración del tiempo, la función terapéutica del símbolo aparece como mucho más necesaria para conseguir, desde una óptica meramente laica (en el caso de que se pueda hablar así), una cierta reconciliación de uno consigo mismo, con la naturaleza y con los otros, y, desde una perspectiva religiosa, para adquirir eso que las tradiciones monásticas designan con la expresión «pureza de corazón», la cual consiste en una cierta transparencia para captar y discernir el bien, a pesar del mal, en uno mismo, en la naturaleza y en los otros como efecto inmediato de la atracción ejercida por la Fuente de la existencia (el simbolizado) sobre el ser humano concreto. En éste, como existencia histórica (espacio y tiempo) que nunca puede dejar de ser, la práctica y la experiencia del bien siempre son –y sólo pueden ser– a pesar del mal. Creemos que es algo evidente que la perversión del deseo humano implica necesariamente la perversión de lo humano como tal. No es posible separar la capacidad deseante de hombres y mujeres de sus vidas cotidianas concretas. Por eso, desde todas las perspectivas imaginables (religión, política, propaganda, etc.), se intenta incidir en ella: apoderarse del deseo humano es, en realidad, conquistar al ser humano en lo más íntimo y profundo de su humanidad. Es justamente a causa de esa innegable realidad que creemos que una buena praxis pedagógica debería ocuparse y preocuparse de manera prioritaria de la formación del deseo.
Desde una perspectiva antropológica, la ineludible presencia de símbolos en el vivir y en el convivir humanos es un indicador incontestable del hecho de que el desgarramiento, la alienación y la irreconciliación anidan en el corazón humano y en todas las formas de relación que establece con él mismo, con los otros, con la naturaleza y con Dios. Expresándolo teológicamente de una manera muy luterana: en todas las fases de su existencia, el ser humano es una «existencia probada» (angefochtenes Leben), que necesita ser salvada (sobre todo, de él y contra él mismo). Eso sucede en la medida en que experimenta la atracción del simbolizado, que es el que otorga consistencia y contenido verdadero a los artefactos simbólicos. Para continuar hablando teológicamente, con matices agustinianos sin duda, cabe decir que esta atracción será la consecuencia del testimonium internum Spiritus Sancti, que inhabita en lo más profundo del corazón de todo ser humano. Y aquí surge la paradoja suprema: el ser humano consigue la salvación justamente con la ayuda de lo que, antropológica y teológicamente, pone de manifiesto su desgarramiento interior y las duras pruebas de su existencia: el símbolo.
3. Simbolismo: salud y enfermedad
3.1. Introducción
Porque se trata de una manifestación muy elocuente de la humanidad del hombre, siempre asediada y determinada por la ambigüedad, me parece evidente que el símbolo es, como la misma religión, un artefacto que, en todas las latitudes y circunstancias, ha dado lugar a lo mejor y a lo peor, a la salud y a la enfermedad, a la humanización y a la barbarie, a la integración y a la desintegración. Al mismo tiempo, el símbolo es causa de salud, pero también propicia lo que en otro lugar denominé «desestructuración simbólica» de lo humano, que consiste en la introducción de las diferentes fisonomías del caos y del mal en la vida cotidiana.40 El símbolo auténtico se caracteriza por ser constante «remisión a», que permite configuraciones provisionales de lo «todavía-no-posible» en medio de las historias constitutivas del trayecto histórico del hombre. Por eso el símbolo, utilizando las posibilidades expresivas de las diferentes culturas humanas, lleva a cabo una anticipación, in statu viae, de la realización del hombre (del status patriae). Siguiendo de manera poco precisa una intuición de Ernst Bloch, puede indicarse que los símbolos son artefactos que permiten anticipar en el tiempo histórico de los individuos la realización anticipada del deseo, de los «sueños diurnos». Entonces el símbolo puede ser (no digo que siempre lo sea) un poderoso alegato a favor del «reino de la libertad» y, por lo tanto, permite que los humanos se alejen saludablemente de las imposiciones del «reino de la necesidad».
Nunca se insistirá suficientemente en que esta realización anticipada del deseo ha de ser reactualizada constantemente porque el artefacto simbólico, cuando de verdad es el vector que apunta hacia el simbolizado a causa de la atracción que éste ejerce sobre el ser humano, actúa epifánicamente como un viático que no salva definitivamente la totalidad de la secuencia histórica de los individuos, sino que sólo permite saborear en el instante lo que será el término del peregrinaje humano. Después es preciso continuar el trayecto, se impone continuar viviendo en el seno de la ambigüedad, que es el «lugar natural» del ser humano.
3.2. Simbolismo y tentación
Porque el hombre, a causa de su capacidad simbólica, es un ser que dispone de posibilidades, sin determinar por adelantado el para qué de estas posibilidades, se puede afirmar, siguiendo a Paul Tillich, que «el concepto de la posibilidad es idéntico al concepto de la tentación».41 No debería olvidarse que la posibilidad de ser tentado implica que el ser humano es libre, aunque evidentemente se trate de una «libertad condicional».42 Por eso, en la existencia humana, el símbolo es el encargado de llevar a cabo incesantes recomposiciones entre «deseo» y «posibilidad»: en eso consiste precisamente la «tentación».43 Constante y peligrosamente, el hombre se ve forzado a utilizar los artefactos simbólicos: o bien icónicamente o bien idolátricamente. Hipotéticamente, la anulación de la tentación o del deseo (en eso consiste, en definitiva, el desideratum mayor de las fundamentalizaciones de todos los tiempos) equivaldría a la deshumanización más completa del ser humano porque, desde la perspectiva de esta exposición, implicaría la negación práctica de su capacidad simbólica. En este mundo, la extinción total de la tentación (del deseo) significaría poner entre paréntesis la insaciable necesidad que experimentan hombres y mujeres de vivir en un mundo siempre interpretado provisionalmente, es decir, siempre simbólicamente abierto y continuamente ambiguo. Vivir como hombre o como mujer implica necesariamente moverse en el interior del campo de la condicionalidad y, desde él, interpretar, escoger, abrirse sin parar a inacabables «remisiones» en dirección a las personas y acontecimientos, a «saltar» de lo conocido a lo desconocido y de moverse en medio de una realidad que quoad nos no puede dejar de ser, como nosotros mismos, ambigua. En efecto, la realidad es ambigua porque ambiguo es el ser humano que es su constructor simbólico, social y psicológico.
3.3. Simbolismo, salud y enfermedad
La idea de salud es muy compleja y, además, ha sido históricamente muy variable. Debe tenerse en cuenta, tal como indica David B. Morris, que «la psique del paciente –de todo paciente– es inseparable de las fuerzas sociales y de los sistemas simbólicos que constituyen la cultura humana, de tal manera que el yo (selfhood ), al igual que la enfermedad, es una construcción biocultural [...] La experiencia personal de la enfermedad siempre se encuentra mediatizada por fuerzas culturales».44 En la «historia de las mentalidades», el alcance del término «salud» ha poseído una enorme flexibilidad semántica. Por su parte, Fritjof Capra escribe que «cualquier sistema de asistencia sanitaria, incluida la medicina occidental moderna, es un producto de su propia historia y existe en el interior de un determinado contexto ambiental y cultural».45 Sobre todo en relación con el mundo premoderno (aunque no exclusivamente en él), no hay duda de que puede afirmarse que el hecho de «encontrarse bien» o de «encontrarse mal» siempre se empalabra en correlación directa con las posibilidades expresivas de cada cultura concreta. No existe una enfermedad independientemente de la «narración» que de ella se realiza y de la significación que socialmente se le atribuye. Eso tiene como consecuencia que, en las culturas primitivas y, en menor medida, en las culturas actuales, una enfermedad determinada siempre se encuentra descrita y vivida de acuerdo con los paradigmas médico-culturales que permiten vehicular la experiencia del «estar enfermo» que posee vigencia en cada sociedad. A partir de aquí resulta evidente que la sanación no es meramente un problema biomédico, tal como acostumbra a pasar en la medicina occidental moderna, sino que afecta al conjunto de las relaciones simbólico-sociales que poseen vigencia en los diferentes entornos culturales. Por el hecho indiscutible de que la enfermedad se origina y detecta en variados contextos socio-culturales, existe un gran número de expresiones diferentes del «estar enfermo» e, incluso, se atribuyen distintos grados de eficacia a los procesos curativos, los cuales se sustentan en el conjunto de valores simbólicos que poseen validez en aquel medio, integrándose de esta manera la enfermedad y la curación en una concepción claramente «holística» de la existencia humana.46 Sobre todo en las culturas premodernas, pero también –quizá de una manera un tanto más nebulosa– en las culturas actuales, son muchos los etnomédicos que ponen de manifiesto que no existe la enfermedad «en sí», objetiva y completamente libre de motivaciones culturales, biográficas y afectivas.47 La enfermedad –en particular, su expresión– nunca deja de poseer un acusado carácter logomítico.
3.4. Salud, enfermedad y cosmos
Se ha puesto de relieve que, en un número importante de sociedades antiguas, los procesos de curación se encuentran íntimamente vinculados con el chamanismo,48 el cual, de acuerdo con el parecer de Capra, presenta algunos paralelismos con las prácticas de las psicoterapias modernas («psicologías de las profundidades»).49 La característica más notable de la visión chamánica de la existencia consiste en la creencia de que los seres humanos forman parte del sistema cósmico, que abarca la totalidad de la realidad. La enfermedad es una consecuencia directa de una agresión humana a este orden cósmico, que provoca en el ser humano (microcosmos), como parábola del macrocosmos que es, desarmonía y un cierto retorno al caos. La curación a la que tiende la praxis chamánica consiste en el restablecimiento del equilibrio y la armonía entre el cuerpo humano y la naturaleza, a fin de que la relación «microcosmos – macrocosmos» vuelva a ser correcta y saludable.
En la Antigüedad grecolatina, salud y enfermedad constituyeron aspectos muy importantes de la reflexión religioso-médico-filosófica.50