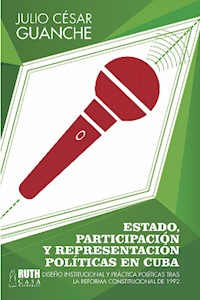
Estado, participación y representación políticas en Cuba. Diseño institucional y práctica políticas tras la reforma constitucional de 1992 E-Book
Julio César Guanche
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Este texto tiene como objeto el estudio del diseño institucional cubano, del estado, de la participación ciudadana y la representación política en Cuba. Cómo el Estado puede promover la capacidad de participación ciudadana y las prácticas políticas tras la reforma constitucional de 1992.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición y corrección: Guadalupe Pérez
Diseño: Claudia Méndez Romero
Diseño interior y emplane: Guadalupe Pérez y Dayron Roque
© Julio César Guanche, 2015
© Sobre la presente edición:
Ruth Casa Editorial, 2021
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización de Ruth Casa Editorial. Todos los derechos reservados en todos los idiomas. Derechos reservados conforme a la ley.
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Estimado lector, le estaremos muy agradecidos si nos hace llegar su opinión, por escrito, acerca de este libro y de nuestras publicaciones.
ISBN: 9789962703143
Ruth Casa Editorial
Calle 38 y ave. Cuba,
edif. Los Cristales, oficina no. 6,
apdo. 2235, zona 9A, Panamá.
www.ruthcasaeditorial.org
www.ruthtienda.com
Índice
Capítulo 1 Marco teórico: Los referentes de esta investigación
El republicanismo democrático
El Estado de Derecho
Los derechos «burgueses» y la democracia «formal»
Las condiciones de la democracia republicana / 16
La participación política como «justificación de la democracia»
Participación y representación como relación entre soberanía y gobierno
Participación, política y administración
Participación política y poder negativo
Cuba. Las comprensiones del tema
El nuevo constitucionalismo latinoamericano
Capítulo 2 El Estado en la reforma constitucional cubana de 1992
El Estado en el ideal revolucionario de democracia en 1959
El Estado socialista en la Constitución de 1976
Cambios y reconfiguraciones estatales en 1992
Modificaciones en la base ideológica del Partido y del Estado
La separación de funciones y la desconcentración del poder
Diversificación de la propiedad y descentralización de la gestión estatal
A modo de síntesis del capítulo
Capítulo 3 El diseño institucional de la participación directa en el Estado
El sistema electoral
Referendos populares
Iniciativa legislativa
Ciudadanía, participación y ejercicio de derechos
Los derechos y garantías en la reforma de 1992
El tribuno del pueblo
El control constitucional como prerrogativa de la ciudadanía
A modo de síntesis de este capítulo
Capítulo 4 El diseño institucional de la representación política en Cuba
La nominación de candidatos
La nominación mediante las asambleas
La proposición de precandidatos mediante las Comisiones de Candidatura
Promoción de la representación política de grupos desfavorecidos
La base ideológica de la representación
La base institucional de la representación
La relación elector–delegado: la naturaleza del «mandato»
La naturaleza del mandato
El estatus del delegado
La confusión entre Estado y Gobierno
El respaldo presupuestario a la actividad del delegado
La rendición de cuentas
La revocación del mandato
A modo de síntesis del capítulo
Síntesis general y recomendaciones
Bibliografía
Publicaciones
Fuentes periódicas
Constituciones
Entrevistas a funcionarios realizadas por el autor
Datos de autor
Capítulo 1 Marco teórico: Los referentes de esta investigación
Este texto tiene como objeto el estudio del diseño institucional cubano de la participación ciudadana y de su capacidad para promoverla.
No ocupa mi atención la reflexión normativa sobre las motivaciones de los agentes para la observancia de las normas que configuran tal diseño. En cambio, sí lo hace el análisis sobre la relación más óptima entre los agentes sociales y las instituciones a partir de criterios operativos de diseño institucional. Por ello, considero además el discurso estatal revolucionario y el discurso institucional sobre la democracia en Cuba,1lo cotejo con su historia y su práctica política e institucional, con debates existentes sobre ella, y con valoraciones de los involucrados sobre su desempeño.
La Constitución vigente en Cuba data de 1976. Las reformas de 1978, 1992 y 2002 se proyectaron sobre la forma y el fondo de ella.2 La reforma de 1992 introdujo cambios esenciales en el sistema institucional encaminados a propiciar, entre otros objetivos declarados, la profundización democrática, a partir de crear mayores cauces de participación ciudadana y de hacer más representativas las instituciones estatales (Escalona Reguera, 1991).
El tema de la participación popular en la política ha sido un valor central en el discurso estatal revolucionario cubano a partir de 1959. Si bien aquí considero en exclusiva el campo de la participación política en la esfera estatal, es preciso poner su estudio en relación con el auge que ha experimentado la participación, desde una comprensión multidimensional, en América Latina a lo largo de los últimos años.
[...] hoy hay que entender que la participación popular, en una miríada de formas no reducibles ni a partidos ni a movimientos ni a agrupaciones ni a asociaciones, se ha incorporado de manera determinante en la reconfiguración política del nuevo siglo. La política de tierra quemada en la que desembocó el neoliberalismo generó anticuerpos sociales integrales, de manera que las respuestas lo son en todos los ámbitos de lo social (económico, político, normativo e identitario y cultural). La principal característica de los cambios políticos en América Latina tiene que ver con esa renovada participación (Monedero, 2007: 5).
La Constitución cubana regula la participación política de este modo: «Todos los ciudadanos, con capacidad legal para ello, tienen derecho a intervenir en la dirección del Estado, bien directamente o por intermedio de sus representantes elegidos para integrar los órganos del Poder Popular» […] (art. 131).
En lo adelante, estudio el diseño institucional cubano de la participación ciudadana desde el referente teórico del republicanismo democrático. Este integra el pensamiento democrático con la crítica socialista e indaga en las condiciones de ejercicio del poder: para quién y desde quién se produce la política. La república resulta aquí el régimen que ha de permitir no solo el ideal liberal: a un ciudadano un voto, sino el hecho socialista: a un ciudadano la condición de posibilidad de una política.
El republicanismo democrático
El republicanismo democrático integra su concepción de la libertad a partir de las existentes en las tradiciones liberal, democrática y marxista.
El pensamiento democrático republicano de fines del siglo xviii, de Jefferson a Robespierre, pasando por Rousseau, construyó, con sus respectivos modos, un concepto de libertad política basado en el modelo del pequeño propietario independiente y en una sociedad regida por la pequeña propiedad agraria con cobertura más o menos universal hacia sus ciudadanos para dar respuesta a este problema: no es libre el que depende de otro para sobrevivir.
Más tarde, el pensamiento liberal recondujo el tema de la autonomía hacia el marco político de la independencia. Para ello, resignificó dos instituciones: la propiedad y el contrato, al imaginar el vínculo Individuo-Estado en tanto co-soberanos. En esa concepción, la propiedad habilita la esfera de independencia personal —económica y jurídica—, que es para el liberalismo la precondición del libre hacer político. La propiedad crea una esfera autónoma en la que, de mutuo acuerdo, ni el Estado ni la sociedad pueden incurrir en usurpación: al trazar una línea entre lo público y lo privado, hace al propietario co-soberano. Si la propiedad habilita la esfera personal de libertad, el contrato, por su parte, habilita la esfera social de la libertad, al establecer la necesidad de negociar las condiciones de cualquier relación.
Marx hizo la crítica más radical de esa filosofía:
[La libertad] es el derecho de hacer y deshacer lo que no perjudique a otro. Los límites en los que cada uno puede moverse sin perjudicar a otro se hallan determinados por la ley, lo mismo que la linde entre dos campos por la cerca. Se trata de la libertad del hombre en cuanto nómada aislado y replegado en sí mismo (1843, s/p).
El autor de El Capital retomaba el tema de la dependencia cuando pensó el fin del trabajo asalariado como el principio del trabajo libre y la trama de la emancipación política como la propia de las revoluciones burguesas al acabar con el ancien régime: allí donde el feudalismo da paso al capitalismo y el burgués se diferencia del ciudadano. La emancipación política era condición necesaria, pero no suficiente para lo que llamaba emancipación humana, pues la libertad es un régimen de totalidad: no basta afirmar la libertad política respecto al Estado sin plantearse la emancipación del trabajo y la emancipación del ciudadano en la sociedad civil.
«Un ser no se considera a sí mismo independiente si no es su propio amo, y es su propio amo cuando debe su existencia a sí mismo», aseguraba Marx (1977: 138). De esta manera, al afirmar que el asalariado necesita pedir permiso a diario a otro para poder subsistir, integraba el tema liberal de la dependencia en una comprensión republicana de la autonomía de la persona. Concluía que existe entre las ideas de la autonomía y de la socialización una relación biunívoca.
Entonces, las concepciones tradicionales del liberalismo y de la democracia entienden la libertad, respectivamente, como protección de la libertad individual frente a la esfera pública y como el poder del ciudadano para darse normas iguales para todos, por sí mismo. El marxismo clásico comprendió la libertad como la superación del contenido clasista del poder político a través de la autogestión y el autogobierno.
Mientras los liberales oponen la libertad a la interferencia, los republicanos la oponen a la esclavitud y la dominación. El republicanismo presenta un enfoque sobre la propiedad y la libertad ligado a la ausencia de dependencia y al autogobierno. Para este los peligros principales son la dominación —la amenaza de la interferencia arbitraria por parte de un tercero—, y la corrupción —cuando intereses particulares o de facción se anteponen al bien común (Honoran, 2005: 163).
A partir de esas fuentes, el republicanismo democrático proclama la ausencia de dominación como la clave de la convivencia entre seres libres y recíprocamente iguales (Doménech, 2004), (Ovejero, 2008).
Este referente se preocupa por la República socialista —no por la Dictadura del proletariado—. La forma republicana ha de ser la base de la ampliación democrática, esto es, el arreglo institucional que busque compatibilizar la libertad con la igualdad a partir de la universalización de la ciudadanía en tanto conjunto interdependiente de derechos.
El problema fundamental de la tradición republicana puede ser sintetizado de este modo: «cómo diseñar las mejores instituciones sociales (incluidas las instituciones básicas que influyen causalmente en la distribución de la propiedad de, y el acceso a, los medios de existencia social)» (Doménech y Bertomeu, 2005: 66). En otras palabras, «(e)l objetivo republicano es conferir a los individuos mayores garantías de seguridad en la definición y desarrollo de sus planes de vida propios sin interferencias arbitrarias por parte de otros agentes» (Casassas, 2005: 237).
El republicanismo democrático apuesta por este horizonte: el aseguramiento de la soberanía del ciudadano y de la comunidad de ciudadanos. Busca garantizar el acceso universal a los derechos de ciudadanía a través de la expansión recíproca de la libertad y la igualdad, lo que supone la reformulación del tratamiento liberal a la propiedad. En este texto, dicho conjunto significa socialización del poder.
Por tal camino han de considerarse pseudocontradicciones aquellas que cultivó el marxismo soviético: Dictadura del proletariado vs Estado de Derecho, derechos formales vs derechos materiales y democracia formal vs democracia material. Su análisis permite esclarecer los núcleos teóricos y políticos del republicanismo democrático.
El Estado de Derecho
El Estado de Derecho reflejó en sus inicios este complejo: elaborar con legitimidad el derecho y sujetar la política a ese derecho legítimo, o, dicho con más ortodoxia: enlazar la existencia de una Constitución, el reconocimiento de derechos fundamentales y el establecimiento de la división de poderes. Tres son sus corolarios fundacionales: 1. Libre es el hombre que no obedece a otros hombres, sino a leyes; 2. Se ha de asegurar el imperio abstracto e impersonal de la norma, como clave de la seguridad jurídica, y la igualdad en su aplicación, para combatir el despotismo, 3. El poder debe ser sometido a la norma.
El concepto de Estado de Derecho, fruto tardío de la Ilustración, participó en los combates de la democracia frente al absolutismo. En su evolución, por fundar su autoridad no solo en la existencia misma del poder, sino en un deber ser de fines trascendentales, fue llamado a participar con toda legitimidad en el logro de objetivos cuya posibilidad de cumplimiento exigía de un repertorio de recursos situado más allá del individuo, o sea, fue llamado a actuar en positivo en interés de los ciudadanos —a administrar más en los campos antes neutrales de la cultura y de la economía—, aun cuando defendiera su primaratio: proteger la libertad contra el despotismo a través de la ley.
El Estado de Derecho poseía así un horizonte intelectual y político muy abierto, pues aspiraba a culminar históricamente la evolución hacia la identidad democrática entre Estado y Sociedad, tras abolir las diferenciaciones propias del siglo xix liberal, fundadas a partir de la dicotomía entre lo político contra lo social. La idea de democracia de Jacob Burkhardt (1870) explica bien el compendio:
[…] democracia, esto es: una cosmovisión producto de la confluencia de mil fuentes distintas y muy variada de acuerdo a la estratificación de sus sostenedores pero que es consecuente en una cosa: en que para ella el poder del Estado sobre el individuo nunca puede ser suficientemente grande, de modo que borra las fronteras entre Estado y sociedad, adjudicándole al Estado todo lo que la sociedad previsiblemente no hará, pero queriendo mantenerlo todo permanentemente discutible y móvil con lo que termina reivindicando para determinadas castas un derecho especial al trabajo y a la subsistencia (en Schmitt, s.f.).
En esta definición aparecen los rasgos de la democracia que conocerá el siglo xx bajo el nombre de Estado Social de Derecho: la referencia clasista, la protección de derechos individuales, el control de la actuación política estatal, el reconocimiento de la necesidad de redistribuir poder, y la urgencia de brindar cobertura de mínimos sociales a determinadas clases para hacer viable su integración política.
Sin embargo, el enunciado terminó siendo, a resultas de su evolución liberal, la muralla del poder capitalista contra un nuevo contrato social. Una vez en el poder, la burguesía se blindó a sí misma con el propio programa con que lo había conquistado (Del Cabo, 1993), (Fernández Liria y Alegre Zahonero, 2007). Por ello, buena parte del desarrollo del Estado de Derecho recayó en el Derecho Administrativo. El Estado de Derecho significaría el rasero para la legitimidad de la actuación estatal respecto al ciudadano, pero se ha constreñido cada vez más a la administración del estatuto de poder existente.
El marxismo soviético imaginó el Estado de Derecho como «farsa burguesa» (Kudriavtsev, 1988). Cuando tomó carta de naturaleza en Cuba, a partir de los años noventa, se presentó como Estado de Derecho socialista, y resultó un logro respecto al concepto más restringido de legalidad socialista (Vega Vega, 1988), que había nombrado el complejo de la institucionalización previa a 1976. La fórmula Estado de Derecho socialista reconocía la necesidad de ordenar legislativamente el país y de disciplinar la actividad política según esa normativa (Azcuy, 1997), (Fernández Bulté, 1992).
Más recientemente, ante las limitaciones experimentadas por el concepto de Estado de Derecho se ha abierto paso la idea de Estado Constitucional, centrada en la divergencia entre normatividad y efectividad, entre deber ser y ser del derecho, que disocia la vigencia de la ley —es vigente si nace de los requisitos legales de creación del derecho—, de su validez —es válida solo si satisface, formal y materialmente, los contenidos constitucionales—. Para el Estado Constitucional resulta imprescindible que pueda invalidarse una ley vigente por su desacuerdo con el sentido impreso en la Constitución, entendida esta como programa vinculante encargado por la soberanía popular a los poderes públicos. En este modelo, llamado «garantista», la Constitución es un ambicioso modelo normativo que no puede dejar de experimentar, porque de hecho siempre experimenta, incumplimientos y violaciones en sus desarrollos. Como se trata de un proyecto vinculante, su grado de realización depende, en última instancia, del tratamiento dado a las garantías (Ferrajoli, 1999). De dicho tratamiento depende, a su vez, la validez sustancial de la democracia: la orientación de los comportamientos políticos hacia la satisfacción de los derechos fundamentales.
Los derechos «burgueses» y la democracia «formal»
El marxismo soviético consideró la existencia de «revoluciones burguesas», que habrían producido «derechos burgueses» falaces y por ende desechables.
La burguesía nunca hizo una revolución democrática ni en 1789 ni en 1848,3y Marx jamás usó el término «democracia burguesa» (Doménech, 2009). Por tanto, noexisten «derechos burgueses» sino una comprensión burguesa de los derechos.
El constitucionalismo soviético copió a Siéyes: el tercer estado es la nación (Siéyes, 1989: 91). Según este, el tercer estado era un conjunto universal que incluía el todo social, cuando en realidad solo correspondía a la burguesía y excluía al cuarto estado: criados, trabajadores asalariados, pequeños artesanos, campesinos, mujeres, todos aquellos que debían pedir cotidianamente permiso a otros para poder subsistir.
Comprender como sinónimos a la burguesía y al cuarto estado, produjo una identidad entre las demandas de ambos, de modo que los derechos individuales, las garantías jurídicas y las libertades formales fueron consideradas como burguesas, y en consecuencia subvaloradas y asociadas a la falsa democracia formal. En contraposición, los derechos sociales y las garantías materiales devinieron las dimensiones definitorias de la democracia verdadera.
La precedencia de la democracia material sobre la formal, desaparece si se admite que los derechos son un conjunto integral e interdependiente de formas y contenidos. De ese modo, las dimensiones formal y material de la democracia se complementan mutuamente. La validez formal de la democracia remite a contar con reglas transparentes sobre quiénes pueden decidir algo y sobre cuáles son los procedimientos por los que puede tomarse una decisión de interés público. La validez sustancial refiere la legitimidad de los contenidos decididos democráticamente a la satisfacción progresiva de los derechos fundamentales (Ferrajoli, 1999).
El desarrollo interactivo de ambas dimensiones democratiza la democracia.
[…] la transferencia de los valores de la democracia desde el plano de los derechos políticos al plano de los derechos sociales no es solamente un modo de afirmar la superioridad del binomio libertad-justicia social, sino también un medio de permitir que la lucha por la emancipación (es decir, en términos modernos, la lucha de clases) se lleve a cabo simultáneamente en su sede natural (sistemas de las estructuras sociales) y en su sede institucional (sistema de las superestructuras políticas). Actuando en los dos polos del sistema general, el empeño de participación no corre peligro de agotarse en un mero ritual celebratorio de orden legalmente constituido, sino que confiera la posibilidad de apoyarse en uno para desplazar al otro, creando una continua relación dialéctica entre poder y contrapoder (Tomasetta, 1972: 38-39).
El ejercicio del conjunto de derechos, en cuanto forma de participación, es un mecanismo de socialización del poder, que integra el ideal republicano sobre la ciudadanía.
La concepción liberal entiende la ciudadanía como estatus de pertenencia a un orden jurídico de asignación de derechos y deberes. Así opone los derechos individuales a «la política», a partir de considerar a los primeros como escudo frente al ámbito de la decisión pública —el ámbito de la política propiamente dicha—. En la perspectiva republicana, la ciudadanía es también un ideal político igualitario tanto como una referencia normativa para las lealtades colectivas.
Derechos y ciudadanía constituyen dos ingredientes básicos de la concepción liberal de la política: la ciudadanía representaría en este caso el estatuto jurídico que sirve de soporte para el conjunto de derechos que pueda disfrutar un individuo. Por su parte, el tratamiento de la segunda acepción [«actividad deseable» (vinculada a la participación en el destino de la comunidad política)] deviene a menudo en un lenguaje de las virtudes públicas o, lo que es lo mismo, en un discurso republicano sobre las virtudes del buen ciudadano, definidas éstas como un conjunto de predisposiciones hacia el bien común necesarias para otorgar estabilidad y vigor a las instituciones democráticas (Velasco, 2005: 194).
Las condiciones de la democracia republicana
El republicanismo democrático comparte dos tesis relacionadas entre sí:
1. La libertad republicana es la construcción de independencia. El programa de la libertad universal es la batalla contra el particularismo proveniente del ejercicio monopólico de la propiedad, contra el control de un grupo particular sobre las condiciones de reproducción de la vida personal y social.
2. La libertad republicana es la construcción de autonomía. Depender de un poder y/o un derecho reglamentado por otro, sobre el cual no se tiene ni participación ni control, reconduce al ciudadano a la condición de súbdito.
Ambos objetivos han de conjugarse para no tener que pedir permiso a nadie para poder vivir, para no ser dependiente en condición de subordinación dominada.
Si el núcleo de la perspectiva del republicanismo democrático radica en la afirmación de la necesidad de erradicar cualquier forma de dominación que tenga lugar bien en la esfera privada, bien en la esfera pública —o desde la esfera pública hacia la privada—, lo que implica una acción político-institucional positiva orientada a deshacer los lazos de dependencia que puedan operar en un lado o en el otro (Doménech, 2004), la puesta en práctica del ideario republicano exige, entonces, «atajar no solo el imperium —las relaciones de dominación procedentes de instancias estatales—, sino también, especialmente, el dominium, esto es, las relaciones de dominación nacidas de vínculos de dependencia que echan sus raíces en el mundo llamado civil y que, en buena medida, son el origen, también, del imperium» (Casassas, 2005: 238).
La democracia republicana debe asegurar la soberanía del ciudadano en cuanto individuo independiente tanto del poder estatal como de los poderes privados: ha de impedir las relaciones de dependencia que impiden a la ciudadanía ser sujeto de la construcción colectiva del orden.
La mejor manera de combatir el poder conferido por la exclusividad de la propiedad sería que todos los ciudadanos sean propietarios de sus condiciones de vida y trabajo: que puedan participar de la configuración de tales condiciones y mantengan posibilidades de control sobre ellas.
La intención es liberar al Estado de Derecho de una base social de exclusión y fundarlo sobre un régimen de propietarios libre e igualitario. La democracia, a diferencia de la propiedad capitalista, que tiende necesariamente a la concentración, busca la expansión efectiva del régimen de la propiedad. El problema recorre la argumentación del Manifiesto Comunista, recuperando la lógica democrática de Robespierre: «La primera ley social es pues la que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios de existir. Todos los demás están subordinados a este. La propiedad no ha sido instituida o garantizada para otra cosa que para cimentarlo. Se tienen propiedades, en primer lugar, para vivir» (Robespierre, s/f: 157).
El socialismo está contra la propiedad privada por dos motivos esenciales: la desposesión de los medios de producción por parte de quienes trabajan, y la explotación que supone como trabajo ajeno no pagado. La democracia está a favor del reparto equitativo de la propiedad que asegure la base material de la independencia personal: un mínimo propio de subsistencia garantizado para no depender de nadie. La relación entre socialismo y democracia se encuentra en este punto: el socialismo no es más socialista por tener menos propietarios, sino por tener más propietarios, por hacer de cada ciudadano el propietario de las condiciones de producir su vida.
Romper el monopolio político del ciudadano propietario —que pone la democracia a su servicio— en favor del ciudadano trabajador es la clave de la resolución democrática de la vida política: la socialización de la propiedad es la condición de la socialización de la libertad.
Por otra parte, el marxismo soviético cercenó el tema de la autonomía de la persona, núcleo del pensamiento de Marx, y argumentó que los derechos emanan de la Revolución, pero no existen derechos frente a ella. Así se afirmó la necesidad de hacer prevalecer el decisionismo de la vanguardia sobre la libre expresión de la soberanía ciudadana, deponiendo los derechos del ciudadano ante los derechos de la Revolución.
El republicanismo democrático sostiene el objetivo de la autonomía del ciudadano contra la «autonomización» del poder, con la expansión permanente de la democracia como régimen universal, donde toda la ciudadanía cuente con la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones estatales.
Para la comprensión republicana, el problema de la libertad no radica en la toma de una decisión «libre», no remite al ámbito de la decisión en sí misma, sino al espacio de la libertad del agente que toma la decisión. Quien ha de ser libre es el agente, pues solo su libertad es capaz de producir una decisión que sea libre a su vez. Para este debate es políticamente irrelevante el acierto o el error que la decisión comporte —menos aún entiende que una decisión tomada desde la soberanía ciudadana es buena por sí misma—. Lo políticamente relevante es el hecho de liberar las condiciones sociales en las que tienen lugar los procesos de toma de decisión, para romper las asimetrías de poder, y las dependencias que estas generan, entre quienes han de decidir.
En semejante horizonte, este texto analiza las posibilidades y límites del diseño de la participación política en el régimen político cubano —en tanto posibilidad de la ciudadanía de intervenir en la dirección del Estado— respecto al objetivo de socializar poder, a partir de los referentes del republicanismo democrático.
La participación política como «justificación de la democracia»
Después de la institucionalización de 1976, y de la creación del sistema de órganos del Poder Popular —la estructura estatal cubana—, se ha afirmado que la democracia allí codificada ha sido construida «entre Rousseau y Montesquieu» (Suárez, 2004: 8).
Según Alarcón de Quesada:
Como toda organización a escala del estado-nación la nuestra también tiene un carácter representativo pero no se agota en la representación formal, en la apariencia, sino que busca la participación directa de la gente en las instancias representativas. Incorpora lo más posible mecanismos y formas de democracia directa en estructuras de carácter inevitablemente representativo (Serrano, 2003: s/p).
Se busca con esto combinar participación popular directa (propia de la democracia participativa o de la democracia directa) con representación política (propia de la democracia representativa).
El discurso estatal revolucionario cubano otorga, dentro de su concepción sobre la democracia, el valor epistémico fundamental a la participación. Considera a la representación como un valor secundario: allí donde no alcanza la participación entra en juego el recurso «inevitable» —ergo: no deseable en sí mismo— de la representación. La tesis permite deducir que la virtud y la eficacia de la implementación práctica de este modelo normativo estará en proporción con la participación del mayor número de personas en los cauces que habilita: debe resultar, por ello, máximamente inclusivo.
Para la tradición republicana democrática, la participación ciudadana es un valor epistémico central porque permite encajar la concepción de la ciudadanía y de la democracia en una comprensión republicana sobre la política propiamente dicha. Si la política es la creación y deliberación sobre el ethos, sobre el carácter y la identidad política de los sujetos, esta solo puede crearse y recrearse a través de la participación.
Es la idea expresada por Aristóteles de que la polis es el ethos. Ethos, esto es el conjunto de saberes prácticos, técnicos, normativos, organizacionales, etc. poseídos por los individuos, que orientan la actividad material que produce y reproduce la vida, que se objetivan en el hacer, en el llevar a cabo el saber conocido objetivándolo en cosas, en normas ejecutadas, en instituciones. Y que, hacia adentro, construyen el carácter, la forma de ser de cada individuo al desarrollar en él facultades existentes. Es decir, el ethos es la entera cultura material en sentido antropológico del término; la civilización cultura (Miras, 2011: s/p).
La participación en el autogobierno colectivo resulta así una forma de autoexpresión y autodefinición ciudadana y no solo un camino para proteger los intereses individuales. El concepto sobre el bien común que le es correlativo supone entonces que «mucha gente tiene algo que decir en su definición» (Honoran, 2005: 164), pues, si se afirma el valor de la autonomía, cada persona debe estar en posición de defender los propósitos quecomparta. La libertad, como en Rousseau, descansa sobre la obediencia a la ley que uno ha hecho para sí mismo, lo que puede alcanzarse del mejor modo a través de la participación.
La participación resulta la justificación republicana sobre la democracia. Como afirma Ovejero:
[…] la democracia se justifica porque favorece las decisiones más justas, las leyes que aseguran la libertad de los ciudadanos. No busca, con ello, realizarse. Lo que busca, y lo que justifica la democracia, son las buenas leyes. La democracia no se justifica por la autorrealización, sino porque constituye el mejor procedimiento para decidir sobre la vida compartida (Ovejero, 2005: 113).
En sentido estricto, el estudio de la participación política puede reducirse, para analizarlo con puridad metodológica, al de la integración del ciudadano en la comunidad estatal. La acción que ella presupone responde a un comportamiento de índole específica: el comportamiento político socialmente controlado y controlable, el cual Tomasetta examina sobre la base de tres contextos interdependientes: a) la situación de pertenencia de un individuo a un grupo (formar parte), que expresa su status, ya sea otorgado o adquirido, b) la posibilidad reconocida o reclamada de cumplir una función en la vida de un grupo o de una comunidad (tener parte), que expresa una función, y c) una extensa gama de acciones posibles ininterrumpidas y coherentes (tomar parte), que expresa una acción directa. Para este autor, la interdependencia de esos contextos se refiere a que el tener parte puede ser una consecuencia del formar parte, el cual a su vez puede constituir un resultado del tomar parte, todo ello para alcanzar una tesis relevante para mi investigación: «el problema de la participación no es entonces un problema de cantidad del tomar parte sino un problema de calidad del tener parte» (Tomasetta, 1972: 40-41).
La virtud y la eficacia de la implementación de un diseño institucional basado en estos valores se encuentran, aquí también, en relación con su capacidad para encuadrarlos en un cauce socioinstitucional que los promueva, lo que analizo según el diseño institucional de la participación en Cuba.
Participación y representación como relación entre soberanía y gobierno
Para Lefort las instituciones que tienen por función expresar la constitución de la representación política, no son sino uno de los medios por los cuales los grupos sociales logran obtener una representación de sus intereses, de sus aspiraciones, y, en un sentido amplio, medir su fuerza y su alcance en el interior del conjunto social (Lefort, 1992).
Esta afirmación, válida para lo general, no es pertinente para el caso cubano, pues su diseño de la representación política no considera la participación de intereses de grupos en competencia por ganar representación desde sus identidades e intereses específicos, sino un modelo de representación de una soberanía popular unitaria.
Por tanto, acaso sea más útil el estudio de la representación política en Cuba desde otra perspectiva: concebirla como una manera específica de regular la relación entre soberanía y gobierno, tópico con amplias resonancias en la tradición republicana.
En la comprensión democrática de Rousseau el mandato imperativo retiene la soberanía en el ciudadano, lo cual supone una comunidad política de ciudadanos libres e iguales —sometidos a las mismas reglas— que definen el bien común desde el interior de tal comunidad y no desde un «afuera», sea un partido burocratizado o un mercado monopolista, como clave para conservar la distinción entre soberanía y gobierno.
El constitucionalismo soviético celebró como «verdadera» la democracia participativa. En la práctica, devino un sistema representativo que se hizo llamar «participativo». No desarrolló los principios de la democracia participativa, pues apenas, implementó formas directas de ejercicio de poder, ni tampoco los de la democracia representativa. El gobierno de la burocracia soviética usurpó la soberanía de sus representados: recibía el mandato imperativo de un partido burocrático-oligárquico (Morin, 1984) que sustituía la elaboración política ciudadana. Para poder actuar sin control social, la burocracia eludía las formas institucionales de control de la representación.
Por el contrario, en Rousseau el representante queda obligado a actuar según la voluntad originaria de la comunidad ciudadana que otorga el mandato. El potencial choque de las voluntades particulares con el interés nacional se compone a través de la «voluntad general» (Rousseau, 1988 y 2002). Los presupuestos democráticos del mandato imperativo son el derecho a la participación ciudadana en la elaboración de la política estatal, a la información y a la transparencia de la actuación estatal, a la rendición de cuentas del mandatario y a su revocación, entre otros.
La comprensión liberal de Siéyes sobre la soberanía nacional, elaborada contra la idea de la soberanía popular de Rousseau, sentó las bases liberales del sistema representativo: «Los diputados vienen a la Asamblea Nacional, no para anunciar los deseos ya fijados de sus electores, sino para deliberar y votar libremente según su real opinión, después de que ésta haya recibido las luces que le habrá proporcionado la Asamblea» (Rials en Pettit, 2002: 247).





























