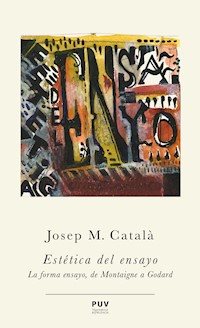
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Prismas
- Sprache: Spanisch
El film-ensayo es un subproducto que ha sido incansablemente generado desde el siglo de Montaigne, y que se ha plasmado en esos ejercicios liminares de escritura como los diarios personales, los autorretratos, los ejercicios epistolares, los diarios íntimos, las autobiografías, los ensayos. Este libro reflexiona sobre el film-ensayo. A partir de una indagación en los dispositivos retóricos propios del ensayo literario, se profundiza en la significación específica del cine documental, en las características generales de la forma ensayo y en la relación de las imágenes con el pensamiento. El film-ensayo es un laboratorio donde puede examinarse la confluencia de distintas formas de saber: literario, filosófico, artístico, emocional, tecnológico, psicológico o científico. El volumen incluye un análisis de las obras de cineastas que, para el autor, han sido especialmente significativos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1040
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Estética del ensayo
La forma ensayo, de Montaigne a Godard
Prismas
11
Josep M. Català
Estética del ensayo
La forma ensayo, de Montaigne a Godard
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el per miso previo de la editorial.
© Josep M. Català, 2014
© De esta edición: Universitat de València, 2014
Publicacions de la Universitat de València
Arts Gràfiques, 13 – 46010 València
Diseño de la colección y maquetación: Inmaculada Mesa
Corrección: Communico C. B.
Ilustración de la cubierta:
«Estética del Ensayo Cinematográfico»
(Daniel Muñoz Mendoza)
ISBN: 978-84-370-9549-3
Índice
PRÓLOGO
I. MAPASPARAUNNUEVOCONTINENTE
1. La rehumanización del arte
2. Modos cinematográficos
3. Transformaciones de la pintura y transformaciones de la visión
4. La imagen-ensayo
5. El nacimiento del ensayo visual: Picasso y el espacio complejo
6. Foto-ensayos
7. La forma ensayo según Adorno
Modos de ver el mundo
La estética del ensayo
Ensayo y filosofía
El sueño de Descartes
II. FENOMENOLOGÍADELFILM-ENSAYO
1. La insoportable ingravidez del film-ensayo
2. La visualización del autor
3. El autor en el film-ensayo
4. Autor, sujeto y sujeto-ensayo
5. El sujeto fantasmagórico de la técnica
6. La imposible definición del film-ensayo
7. La forma del film-ensayo
8. Por una poética de la tecnología
9. La cuestión del realismo
10. Arte y voluntad de saber
11. Del mundo pictórico al mundo fotográfico
III. ELFILM-ENSAYOENELÁMBITODEUNAEPISTEMOLOGÍAENCRISIS
1. Sobre la certeza y el principio de incertidumbre
2. Pensamiento paratáxico
3. La era de las transformaciones
4. La superación del efecto mimético: écfrasis y film-ensayo
Écfrasis y teoría
Écfrasis y ciencia
Écfrasis y documental didáctico
IV. APUNTESBREVESPARAUNCINEBREVE: DIEZPASOSENLAOSCURIDAD:
1. Comentarios viendo La hora de los hornos hoy
2. Orson Welles: en las fronteras de la pedagogía …. 270
Las olvidadas raíces del film-ensayo
Lo falso y lo imaginario
Las dos caras de la didáctica
Una arquitectura de mundos posibles
La escenificación de la Mirada
La dramaturgia del ensayo
3. Jean Vigo: las armas de la melancholia
Pensamiento y melancholia
Melancolía y ontología
El punto de vista documentado
Biografía y estética
La mirada documental y lo siniestro
Un ensayo sobre la vanidad
Vanitas como desengaño
Los requisitos de la ensoñación según Sokurov
4. Pier Paolo Pasolini: la rabia y la memoria
La peculiar manera inacabada del film-ensayo
La rabia de Pasolini
La realidad archivada
Pasolini en la encrucijada
El teorema de Debord
5. Chris Marker o los enigmas de la Mirada
Del monólogo interior al monólogo exterior
El misterio Marker
Entre la voz y la imagen
El ojo que piensa
La retórica del ensayo en Marker
La enunciación multidimensional
Kluge o la dimensión política de la imaginación
6. William Klein entre lo móvil y lo inmóvil
Idealismo y tecnología
El hombre-ensayo
La fotografía en el cine
Política de la superficie, superficie de la política
La moda: de aquí a la eternidad
Geografía de los rostros y paisajes del cuerpo
El hombre visible
El orden visible de la Mirada
José Luis Guerín: el ensayo como escritura automática
La mirada y el pensamiento
7. Basilio Martín Patino: sobre la verdad y nada más que la verdad
El principio de irrealidad
El pensamiento de lo falso
Imagen y libertad
Lo falso como verdad intempestiva
La cámara y la realidad
Agnès Varda: lo real como juego de espejos
8. Julián Álvarez: la retórica del cuerpo y la máquina
Pensar con el cuerpo
Técnica y biografía
Lo siniestro como estética de combate
Vicisitudes del sujeto
Técnica y pensamiento
9. Alan Berliner: metáfora y archive
Mosaico y montaje
Miopía e hipermetropía
Vida en familia: la mirada autobiográfica de Ross McElwee
10. Jean Luc Godard: el efecto (Anne-Marie) Miéville
Un espacio pas comme les autres
Pensar mediante el desprecio
Pre-reflexiones
Texto, voz, imagen
Las formas de la historia
Música, tiempo, pensamiento
Ensayo y senectud
BIBLIOGRAFÍAADICIONAL
NOTAS
PRÓLOGO
L’imagination est l’oeil de l’âme.
JOSEPH JOUBERT
Cuando el hombre hable de las ilusiones como si fueran realidades, estará salvado. Cuando todo le sea igualmente esencial y él sea igual a todo, entonces dejará de comprender el mito de Prometeo.
CIORAN
Así como la miseria vuelve inventivo, el crédito vuelve empresario.
PETER SLOTERDIJK
Una de las definiciones más precisas del ensayo literario se puede encontrar, sorprendentemente, en el prólogo de una antología de ensayos norteamericanos. Según su autor, los ensayos son «autobiográficos, autorreflexivos, estilísticamente seductores, intrincadamente elaborados y promovidos más por presiones literarias internas que por situaciones externas».1 Digo que es una sorpresa ver surgir de la cultura norteamericana una delimitación tan acertada del ensayo no porque esta cultura no haya producido ensayistas notables, sino porque la simple enumeración de los múltiples registros que intervienen en la forma ensayo apunta hacia un grado de complejidad que no parece ser el rasgo más destacado de los intereses culturales norteamericanos. La mentalidad norteamericana, si es que podemos hablar de manera tan general (y nos da derecho a ello nuestra intensa relación con la misma), tiene un don y una predilección por la síntesis. Por el contrario, la europea tiende, también por lo general, a complicar las cosas para desesperación de los pragmáticos estadounidenses. Creo que si contemplamos a grandes rasgos la historia del siglo XX y observamos con atención las respuestas que los acontecimientos de todo tipo han obtenido a cada lado del Atlántico, comprobaremos que en estas apreciaciones que acabo de hacer hay una gran dosis de verdad. Sin embargo, para ello deberemos comprender que no estamos hablando solo de situaciones geográficas, sino también mentales: el Atlántico es un océano que cumple sus funciones discriminatorias en el propio seno de ambos continentes e incluso también en el de los restantes. Por ello es un deber moral del estilo de pensamiento europeo ejercer un tipo de presión centrífuga sobre el proverbial funcionamiento centrípeto de la mentalidad anglosajona. Lo que para unos es punto de llegada para los otros constituye, o debe constituir, el punto de partida. Ambos estarían un poco perdidos si una de las partes renunciase a cumplir con sus obligaciones. El modo ensayístico, y en especial el ensayo fílmico, forma parte esencial de esta respuesta que transita a la vez por los territorios de la imaginación y la epistemología, y con la que la cultura europea puede ser capaz de equilibrar la tendencia hacia lo simple y lo práctico que la norteamericana acostumbra a exportar al resto del mundo. Digamos que el ensayo es la forma precisa para emprender la necesaria tarea global de repensar el mundo precisamente ahora en que este parece renunciar a los ropajes europeos que tanto costaron de fabricar.
No digo que el impulso ensayístico no sea prácticamente universal, pero sus raíces y en particular la preocupación por su forma son genuinamente europeas. Estamos hablando, como digo, de espacios mentales, de estilos de pensamiento y también de una ética y una estética del conocimiento, si bien no deja de ser cierto que la geografía y las mentalidades se entremezclan muy fácilmente y no siempre de forma equilibrada. Lo prueba el hecho de que los síntomas más conspicuos del reemplazo modernista del pensar por la acción –un rasgo típico de la cultura norteamericana pero que ahora Sloterdijk ha detectado por todas partes como sustancia de un alambicado siglo XX–2 no aparecieron en Estados Unidos, sino en la Europa de principios del siglo anterior. La diferencia es que lo que allí fue luego sencillamente actuado, aquí fue objeto desde el principio de una profunda reflexión.
En la alambicada Viena imperial, la nueva arquitectura se convirtió en la alegoría más efectiva de la modernidad, como lo sería también, medio siglo más tarde y en Las Vegas, de la posmodernidad, aunque fueran dos arquitecturas contrapuestas. La criminalización del ornamento arquitectónico efectuada por Adolf Loos en 19083 tendrá a continuación su equivalente filosófico en el intento de aniquilación de la metafísica por parte de Wittgenstein, quien quiso reducir la filosofía a un conjunto de acerados aforismos. Y para cuando Paul Valéry afirme finalmente que es preciso ignorar muchas cosas para poder actuar, el sol de Norteamérica ya estará muy alto en el horizonte. Pero las ideas no son eternas, ni siquiera las buenas ideas. Y si para Loos la falta de ornamento era equivalente a poderío intelectual y moral, un siglo más tarde no cabe duda de que esa idea, en su momento vigorosa, ha expirado asfixiada por la atmósfera enrarecida que su propia respiración acabó provocando, de la misma manera que las ideas bienintencionadas de Le Corbusier acabarán plasmándose en los degradados suburbios de las grandes ciudades.
Delito podría considerarse ahora la falta de voluntad para pensar agudamente a la que nos ha llevado el revolucionario supuesto de que menos es más, aquel que Mies van der Roe aplicaba a la estética mientras su compatriota Henry Ford lo empleaba calladamente en sus cadenas de montaje, sin que nadie viera en ello ninguna contradicción ni todo lo contrario. Mientras tanto, la metafísica que Wittgenstein extirpaba triunfalmente de la filosofía iba trasladándose con efectividad y rapidez al aparato burocrático de los estados y las instituciones, donde han ido apareciendo con presteza toda clase de ornamentos procedimentales cuya exuberancia hace palidecer ahora al más grande de los pasados delirios vieneses, como en su momento auguraba Kafka con la proverbial parquedad de la época. Pero el pensamiento generado por este escolasticismo de nuevo cuño era, como denunció Horkheimer, de carácter burdamente instrumental: «el pragmatismo refleja una sociedad que no tiene tiempo para recordar ni para reflexionar». Y en el fondo de todo ello, el odio al pensamiento, el antiintelectualismo que Adorno detectaba en las tesis de Veblen y que adjudicaba por un igual al protestantismo radical y al capitalismo de estado.4
La forma ensayo es ahora pues la heterodoxia necesaria. Por ello el ensayo, con su elaborada combinación de autobiografía, autorreflexión y estilo seductor, con su alianza, en fin, entre arte y ciencia, se presenta hoy como el modo más adecuado para recuperar para la imaginación compleja una exuberancia «ornamental» ahora plenamente creativa.
Phillip Lopate, un autor que se ha ocupado tanto del ensayo literario como del ensayo fílmico, añade a la definición norteamericana de este modo de exposición un ingrediente que muchas veces pasa desapercibido, a pesar de que es consustancial a todos los demás elementos que se invocan para que cuaje la forma ensayística: «el marchamo del ensayo personal es la intimidad», dice.5 La intimidad es esa parte del sujeto que parece haber sido olvidada en una época como la actual en que predomina lo público,6 en el sentido perverso de la palabra, y en la que este sujeto, a fuerza de ser aireado, parece haberse desvanecido. El ensayo es, en última instancia, la expresión de esa intimidad que permanece incluso cuando el sujeto ha sido completamente descartado a través de su diseminación por toda la serie de redes significativas que el siglo XX ha promovido como alternativa al sujeto cartesiano. Si es cierto que el sujeto es un fantasma, una ilusión o una construcción, entonces el ensayo será el producto, como la poesía lírica, de esas ilusiones o construcciones fantasmagóricas, con la particularidad de que, a través de él, su espectro se encarna y propone un triunfal regreso. No podemos separar, pues, el ensayo de la problemática del sujeto en nuestra cultura, y el hecho de que el ensayo fílmico esté relacionado con el giro subjetivo del documental constituye una prueba de que su actual preponderancia está ligada a transformaciones profundas de esta cultura.
Lopate, manteniéndose en el ámbito literario, propone seguir con una tradicional división entre ensayo formal y ensayo informal. El ensayo formal, como indica el autor, no puede distinguirse prácticamente de aquella expresión teórica en prosa para la que el efecto literario mantiene una posición secundaria con respecto a la seriedad del propósito principal.7 No habría, pues, mucha diferencia entre un ensayo formal y un tratado. En este caso, el término ensayo estaría empleado de manera muy genérica y no delimitaría ninguna novedad expositiva. Por el contrario, el ensayo informal es mucho más interesante y la definición que recoge Lopate del mismo amplía considerablemente la que estábamos manejando. Según él, el ensayo informal se caracteriza por «los elementos personales (autorrevelación, gustos y experiencias individuales, forma confidencial), el humor, el estilo brillante, una estructura indefinida, una temática nueva o poco convencional, la forma original, la ausencia de rigideces o afectaciones, el tratamiento incompleto o tentativo de un tema».8 A través de este conjunto de características dispares que no parecen obedecer a un propósito común, aparecen los perfiles de una forma literaria intrigante. Por medio de esta, las intenciones teóricas del ensayo formal adquieren nuevas posibilidades al atravesar el filtro de una utilización poco sistemática de los dispositivos literarios, así como de una subjetivación de los temas.
Para Lopate, existirían además un par de derivaciones del ensayo informal: el ensayo personal y el ensayo familiar, que expresarían distintos grados de intimidad o contenido autobiográfico. Como podemos observar, a medida que se profundiza en la taxonomía del ensayo, va apareciendo cada vez más el rostro escondido del sujeto, del que la forma ensayística constituye finalmente su radiografía.
Todas estas características del ensayo literario pueden aplicarse una por una al ensayo fílmico, pero teniendo en cuenta que su grado de complejidad aumenta con la mudanza por la introducción del factor audiovisual, que expande las funciones retóricas del espacio lingüístico. Para comprender lo que supone desplazar al campo de la imagen y del sonido los dispositivos retóricos que conforman las particularidades del ensayo literario es necesario sumergirse primero en las interioridades de esos mecanismos textuales, teniendo presente, sin embargo, que estos, una vez actúan en el nuevo ámbito, se transforman y dan lugar a nuevas formas de expresión. A todo ello se une el hecho de que el film-ensayo procede del documental y, por consiguiente, acarrea el resultado de la evolución y las contradicciones de este tipo de cine que tan estrechamente se relaciona con lo real. No cabe duda de que, para estudiar la modalidad del ensayo fílmico, habría que empezar analizando el estado actual de la realidad, del concepto de realidad que recorre nuestra era, ya que las características de nuestro principio de realidad van intrínsecamente ligadas a las formas de exposición que la representan y tanto el ensayo en general, como el fílmico en particular, son los modos más preparados para captar sus particularidades, con lo cual se pone especialmente de relieve la deriva epistemológica que tiene el film-ensayo como representante de una forzosa alianza contemporánea entre arte y ciencia.
Con este escrito no he pretendido hacer una historia del film-ensayo ni un tratado sobre él, sino tan solo reflexionar sobre una forma fílmica que se ha convertido en el prototipo de los cambios experimentados por el documental en los últimos años, cuando en el ámbito del poscine este ha confluido con las corrientes vanguardistas. Así pues, se trata de un ensayo sobre el film-ensayo. Un proyecto cuya intención no puede ser informativa sino reflexiva, y a la que tampoco acompaña ninguna pretensión de agotar todo lo que puede decirse sobre el tema. Además, he querido que este acercamiento a una modalidad fílmica tan específica y tan intrigante como el ensayo fílmico sirviera para reflexionar sobre el cine documental y sobre las características generales de la forma ensayo, así como sobre la relación de las imágenes con el pensamiento. Considero que el film-ensayo es un laboratorio donde pueden examinarse los resultados de la confluencia contemporánea de distintas formas de saber: literario, filosófico, artístico, emocional, tecnológico, psicológico, científico, etc., así como de diferentes modos de exposición de las mismas, y que, en consecuencia, su estudio sobrepasa necesariamente los límites de lo que podría ser un simple estudio monográfico sobre un determinado género fílmico.
La reivindicación de la actividad reflexiva en una época que parece menospreciarla, y que precisamente por ello se ahoga a marchas forzadas en sus propias menudencias, hace que la importancia del modo ensayístico en general se agigante, sobre todo cuando esta forma enunciativa se plantea a través de las imágenes, a las que con tanta frecuencia se ha considerado culpables de este eclipse actual del pensar. Pero el pensamiento, incluso el pensamiento visual, es siempre reflexión sobre la realidad. Empecemos, pues, como he dicho antes, por tomarle el pulso a esta realidad, cuarenta años después de que Guy Debord detectara un nuevo malestar de la cultura a través de sus famosas manifestaciones sobre la sociedad del espectáculo, cuando, inaugurando un nuevo discurso sobre las profundas transformaciones de lo real, decía, entre otras cosas, que «la realidad surge del espectáculo y el espectáculo es real (…) En el mundo realmente invertido, lo verdadero es un momento de lo falso».9
Baudrillard se lamentaba, por su parte, de que estuviéramos siendo amenazados por una interactividad que nos rodearía por doquier: «por todas partes lo que está separado se confunde; por todas partes, se suprime la distancia: entre los sexos, entre los polos opuestos, entre el escenario y la sala, entre los protagonistas de la acción, entre el sujeto y el objeto, entre lo real y su doble».10 Quizá ha llegado el momento de dejarse de lamentaciones sobre la situación actual y concebir la posibilidad de que esta confusión general que se anuncia, y a la que Baudrillard denomina interactividad, no sea más que el fundamento de un proceso de reflexión total propiciado por un mundo convertido en representación. Las advertencias de Schopenhauer y Heidegger habrían sido en vano: la era de la imagen del mundo entendido como imagen, el tiempo del imposible conocimiento del conocimiento, nos habrían finalmente alcanzado. Pero, curiosamente, esto no ocurriría a través de una obliteración de la voluntad o del flujo vital, ni de la presencia del cuerpo, sino todo lo contrario. El ensayo contemporáneo produciría una síntesis de esos vectores, dejando atrás las presentidas y falsas dicotomías.
El desorden que se contempla inicialmente ante este mundo totalmente representado estaría constituido por las ruinas del equilibrado universo neoclásico anterior que ahora se ha venido abajo con todas sus consecuencias. Ante este panorama caben dos posibilidades, una de las cuales está ya en marcha impunemente: o bien levantar un espejismo que haga creer que nada ha pasado, o bien empezar a trabajar con los restos del mundo clásico para fundamentar una epistemología que se dedique en primera instancia no tanto al estudio del ser, como al del parecer. Ello haría que no fuera necesariamente cierta la consecuencia que Baudrillard extrae de la proliferación de la interactividad, a saber que «esta confusión de términos, esta colisión de polos, hace que en ningún sitio sea posible ya un juicio de valor, ni en arte, ni en moral, ni en política».11 Al contrario, la nueva epistemología estará dedicada a poner las bases de una ética del simulacro que nos libre de las manipulaciones que el poder efectúa constantemente con el fantasma de lo real.
Empezamos a ser plenamente conscientes de que la realidad se degrada por momentos, de que es un valor claramente a la baja en el ámbito social, donde domina lo financiero como lenguaje de un entramado político-militar-empresarial que delimita los ejes de la nueva realidad virtual. No sucede así con el arte, que se hace, por contraste, cada vez más realista, si bien es un realismo que seguramente Debord no hubiera reconocido como tal. Hace años, cuando surgió en televisión el fenómeno sintomático de «Gran Hermano» podía parecer que habíamos tocado fondo en este proceso de desgate de lo real por un uso indebido de su vigor: haberle dado ese nombre a un programa de televisión ya indica hasta qué punto la desmemoria, el cinismo y también la incultura se mezclan en la sociedad contemporánea, aunque ahora, pasados los años, el fenómeno apenas si nos llama la atención. Pero faltaba quizá el efecto rebote que pondría las cosas en su sitio, y este se produjo tras el 11 de septiembre de 2001, cuando, en medio de un tormenta de mentiras generalizadas, aparecieron noticias en los periódicos sobre la intención del Pentágono de crear una agencia especializada en la difusión de noticias falsas, información que sorprendía no tanto por su contenido, como por el hecho de que ese organismo se decidiera a hacerlo público: el suceso se asemejaba a un argumento de Chesterton.
Han pasado ya bastantes años desde esa línea de demarcación que supuso el 11 de septiembre y de la pesadilla americana que se extendió sobre el mundo a través de la administración del presidente Bush. Pero esos años no han cambiado prácticamente nada, si acaso ha oscurecido unas prácticas que antes eran tan cristalinas que parecían ridículas. Ahí están los casos de Snowden, de Manning, de Assange para probar hasta qué punto la democracia se va apagando poco a poco por consunción del espíritu libre de los sujetos en el régimen suprarreal del capitalismo financiero provocador de lo que Bernard Stigler denomina miseria simbólica. Los gobernantes y las maneras parecen haber cambiado, pero lo cierto es que las transformaciones de entonces no tenían tanto que ver con los gobiernos, a pesar de que fuera un determinado gobierno neoconservador el que las impulsara, como con una tendencia de nuestra cultura que, lejos de interrumpirse con la presidencia de Obama, ha continuado modificando las formas de relacionarse con lo real, incidiendo especialmente en el hecho de que lo real se ha convertido en una moneda de cambio, en una mercancía. Como es lógico, esta cualidad objetual de la realidad lo transfigura todo. Modifica incluso a aquellos que se consideran rectores de las maniobras destinadas a gestionar los intercambios con lo real, quienes finalmente no pueden dejar de creer en la verdad de sus propias mentiras. En este momento resulta complicado aplicar a los conceptos de verdad y falsedad los mismos parámetros que antes del cambio. Se impone, por tanto, una reconsideración de la ética para regenerar sus funciones fundamentales y para impedir el intento de amoldarla a un paisaje que, siendo un simulacro, debería considerarse ontológicamente falso pero que es el único existente. La nueva situación demanda una visión crítica verdaderamente operativa en un estado de cosas que ha transfigurado la realidad.
Indica Zizek que la idea de que vivimos en un mundo postideológico puede interpretarse de dos maneras: como una liberación de la carga que suponían las grandes narrativas ideológicas, lo cual nos permitiría dedicarnos, por fin, a resolver pragmáticamente los problemas reales, o bien como la constatación de un cinismo contemporáneo, según el cual ya no es necesario enmascarar ideológicamente los sistemas de dominio que ahora pueden mostrarse, sin problemas, en su desnuda brutalidad.12 Me inclino a considerar que esta segunda opción es la efectiva, pero que ello no implica descartar la anterior. La primera opción, la que indica que ahora es posible dedicarse a lo que verdaderamente importa, supone la coartada ideológica de la segunda, la que es realmente operativa. La función ideológica no habría, pues, desaparecido sino que se habría transformado en un realismo pragmáticocínico. Así lo constata el mismo Zizek cuando afirma que «debajo de la engañosa franqueza del cinismo post-ideológico, se detectan los contornos del fetichismo».13 Este fetichismo es el fetichismo de lo real, de lo real convertido en mercancía.
Junto al problema de lo real se abre el profundo abismo del sujeto, un agujero negro que amenaza con tragarse toda la realidad. ¿Cómo vencer los temores del objetivismo ante esta amenaza, sin convertir la realidad en un desierto? La respuesta puede encontrarse quizá en la utilización de la forma ensayo como mediadora entre una voluntad de saber ciega y la pulsión subjetiva que resurge una y otra vez de las cenizas como el ave fénix. Pero no es una relación fácil cuando se plantea en el panorama de la compleja sociedad contemporánea.
Mientras el sujeto actual se diluye en el cuerpo, un cuerpo desorbitado por los deportes, por la cirugía estética y por un expansivo narcisismo, la actividad reflexiva se transforma en un acto potencial que puede ser a la vez de resistencia y de aceptación. La razón práctica, forjada tenazmente a lo largo de más de un siglo, ha desecado el magma del pensamiento tradicional pero a la vez ha producido un sedimento del que es posible hacer brotar una nueva forma de comprensión apoyada en la tecnología. A través de los dispositivos tecnológicos, la mente se aposenta de nuevo en el cuerpo pero para ir más allá del cuerpo: regresa del destierro para habitar un cuerpo que está superando ese narcisismo privativo de la expansión capitalista y se dispone a existir en el flujo de un pensar entendido como acción trascendental. Es quizá el gran legado que la modernidad deja a la posmodernidad.
Montaigne, en el siglo XVI, se refugiaba en su castillo para pensar a solas, para enfrascarse en sí mismo, voluntariamente alejado de la hostilidad social que lo había consumido hasta entonces. Pero no podía evitar que la novedad de su gesto y del pensamiento que la nueva situación destilaba tuviera sus raíces en ese paisaje social que estaba al mismo tiempo rechazando, precisamente ese paisaje adverso que provoca su extrañamiento. Sloterdijk explicita claramente el estado de la cuestión cuando dice que «para comprender mejor la dinámica de la Edad Moderna hay que aceptar la idea, poco confortable, de que “espíritu” y “acción” no pueden ser anotados en diferentes asientos contables».14 El film-ensayo es el subproducto, prescindible para el capitalismo desaforado, de esta contabilidad moderna. Un subproducto que ha sido incansablemente generado desde el siglo de Montaigne y que se ha ido plasmando en esos ejercicios liminares de escritura que son los diarios personales, los autorretratos, los ejercicios epistolares, los diarios íntimos, las autobiografías, los ensayos. Todo este submundo literario traza furtivamente el camino del sujeto moderno al margen del escenario de la gran literatura que, poco a poco, se va plegando más y más a la imagen cartesiana de la subjetividad, a la que por lo tanto acompaña hasta su gran bancarrota freudiana. Es en ese momento cuando el sujeto moderno pierde el sostén de su racionalidad y desaparece tragado por su propio subconsciente, el momento en que el sendero secretamente seguido se revela como la verdadera senda. El sujeto cartesiano era un señuelo para atrapar la subjetividad y aniquilarla con el fin de instaurar el imperio de un cuerpo decapitado: el éxito de las modernas técnicas de persuasión, inventadas por Edward Berneys, sobrino perverso de Freud instalado en Estados Unidos, no parecen indicar que el sujeto perezca pasto de lo irracional, sino todo lo contrario: cae abatido por su propia racionalidad conectada a la máquina capitalista. Lo sabían Artaud y Bataille. Y es una conclusión lógica si nos atenemos a la historia de la racionalidad que según Foucault nacía obliterando ontológicamente la locura de su seno: «Si el hombre puede siempre estar loco, el pensamiento, como ejercicio de la soberanía de un sujeto que se considera con el deber de percibir lo cierto, no puede ser insensato».15 Esta idea de que el pensamiento racional es necesariamente justo y verdadero oculta el hecho de que el tejido de este pensamiento está confeccionado «en parte igualmente grande aunque más secreta, por ese movimiento por el cual la sinrazón se ha internado en el mismo suelo, para allí desaparecer, sin duda, pero también para enraizarse».16 Las grandes instituciones carcelarias y de control que nacen en ese momento que estudia Foucault son la contrapartida arquitectónica de ese ocultamiento, la imagen de una locura racionalizada que en el siglo XX devendrá miseria moral, intelectual y emocional.
En el momento en que Freud pone de relieve el falso fondo de lo racional, aparece como alternativa el espacio íntimo largamente aquilatado y víctima del desprecio de una modernidad maquinadora. Un espacio íntimo en el que el sujeto se experimenta a sí mismo y al mundo que lo rodea. Se trata de un espacio mental que asimila al cuerpo y le da el significado necesario para que verdaderamente exista y actúe. Es un espacio claramente ensayístico tanto para el arte como para la ciencia, para el cuerpo como para el sujeto. Un espacio que produce rutilantes hibridaciones y formas complejas: sujeto-cuerpo, arte-ciencia, cuerpo-pensa-miento y sujeto-acción. Se reactiva, así pues, el mecanismo del ensayo y, en el momento en que este confluye con la tecnología, principalmente a través del cine pero también del ordenador, la actuación del cuerpo se convierte en pensamiento, a la vez que la actividad corporal puede equipararse también a la reflexión porque a través de ella, en conexión con la máquina, se genera conocimiento. En esto reside quizá el germen de una nueva utopía, de la única utopía posible en la actualidad.
Como he dicho antes, este ensayo no pretende agotar el tema al que se dedica. De entrada, he descartado la visión histórica, tan complaciente y, a veces, tan poco instructiva. Hubo un momento en que parecía que la historia era la culminación de todo proceso de pensamiento, ahora por el contrario comprendemos que, en todo caso, es uno de los fundamentos posibles del mismo, el territorio que sirve de plataforma para sustentar los potenciales edificios del saber que pueden levantarse sobre ella. Pero es una base que se transforma en el momento en que se actúa sobre la misma, igual que la tierra sostiene al arado que la remueve. En lugar de confeccionar una improbable historia del film-ensayo he examinado aquellos cineastas que ocupaban primordialmente mi atención. En algunos casos lo he hecho con mayor detenimiento, mientras que en otros he profundizado menos, sin que ello signfique ningún juicio sobre el valor o la transcendencia de las respectivas obras. Además, he buscado en la mayoría de los casos algún rasgo determinante de su actividad fílmica, procurando ahondar en ella a través de ese punctum.
Este recorrido por distintas manifestaciones del ensayo viene precedido de una serie de reflexiones de carácter general sobre la forma ensayo en sus distitnas manifestaciones. Me interesaba no solo delimitar profundamente el alcance estético y epistemológico de la forma ensayo, sino también examinar distintas áreas del saber a través del prisma del ensayo para demostrar el lugar esencial y necesario que el mismo ocupa en nuestra época. También en este caso el ejercicio tiene un marcado carácter personal y, por ello, podrá ser considerado heterodoxo. Pero creo que el ensayo ha de estar fundamentalmente alejado de la ordotoxia: es al tratado o al manual a los que les corresponde hacer un compedio de lo conocido, mientras que el ensayo surge para ampliar esas fronteras, tanto hacia el exterior, establecimiento conexiones impensables, como hacia el interior, profundizando en las entrañas de ese conocimiento aparamente estabilizado. Solo si seguimos considerando que la estabilidad es un factor determinante del conocimiento, valoraremos negativamente la fluidez de una reflexión exploratoria. Como afirmaba Lukács, «si algo se ha tornado problemático (…) la salvación solo puede provenir de la extrema agravación de la problematicidad, de un radical ir hasta el final».17
Mi voluntad al escribir este libro ha sido reflexionar sobre el nuevo imaginario que el ensayo fílmico pone de manifiesto y cuya dramaturgia se apoya en una necesaria alianza entre formas lingüísticas y formas visuales. Creo que no es muy aventurado afirmar que es a través de esta crucial hibridación como se están formando las futuras mentalidades.
I.
MAPAS PARA UN NUEVO CONTINENTE
But man’s life is thought
W. B. YEATS
1. La rehumanización del arte
En su ensayo El telón, Kundera habla de las diferencias existentes entre el método escenográfico de Balzac y el estilo de escritores como Fielding, unas diferencias que determinan la substancial transformación ocurrida en el paradigma narrativo durante el tiempo que va de un escritor a otro, es decir, apenas un siglo. Las escenas descritas por Balzac en sus novelas, por medio de las cuales estas se convierten en una especie de narración cinematográfica anticipada que hace del lector un proto-espectador, constituyen, como indica Kundera, un crisol donde el pasado de la narración se transmuta en el tiempo presente de la lectura devolviéndole así a la historia su actualidad perdida.1 La novela entraba de esta manera, a mediados del siglo XIX, en una fase objetivista en la que perdía presencia la identidad del narrador, ese «hombre brillante que mantenía en vilo a los lectores con su narración», para decirlo con las palabras que el propio Kundera utiliza para calificar a Fielding y que sirven para describir una era en la que el escritor aún no había interpuesto entre sí mismo y la narración ninguna otra técnica independiente de sus propias capacidades discursivas que no fuera la escritura. En otras palabras, una época en la que aparentemente había una mínima distancia entre la escritura y la oralidad o, en todo caso, aquella se afanaba en imitar a esta lo mejor posible. No es necesario delimitar ahora el juego de vectores que hicieron posible este cambio ni su alcance,2 tampoco es preciso describir la mayor o menor fortuna que tuvo a lo largo del siglo XX el estilo escenográfico objetivista en el ámbito de la narración, tanto literaria como cinematográfica, ni las alternativas que se le opusieron, especialmente en el campo de las vanguardias. Basta con observar que el auge que experimenta a finales de ese siglo la modalidad documentalista denominada film-ensayo podría considerarse un regreso a la manera enunciativa del autor inglés, un retorno que equivaldría además a la disolución, no total ni definitiva pero sí determinante, del estilo alternativo que su colega francés ayudó a formar en su momento. El fenómeno más inmediato que se observa durante esta descomposición del entramado objetivo de la escena es el retorno de la figura del autor a la palestra enunciativa.
Parece regresar, pues, la figura del autor después de su decretada muerte a mediados del pasado siglo, y lo hace precisamente en el ámbito cinematográfico, al parecer con todas aquellas características de individualidad, subjetividad y creatividad que la industrialización del arte, supuestamente impulsada por el fenómeno fílmico, se habría encargado de ir desmantelando en su momento. Pero, en el film-ensayo, el autor no revela solamente su condición de demiurgo, que había estado escondida durante la fase objetivista, sino que se constituye también en sujeto pensante situado en el núcleo de la operación enunciadora. De esta manera, el cine, heredero del estilo escenográfico de la novela del siglo XIX y regenerador del mismo hasta el punto de haberse olvidado prácticamente de esas raíces, retorna a la literatura pero no va a buscarla allí donde había recogido de ella el testigo de un cierto tipo de narrativa, sino que la reencuentra en un momento anterior, supuestamente superado por ambos medios. Creo que esta circunstancia nos permite hablar de un nuevo humanismo, una recuperación del factor humano después de un siglo en el que este fue ferozmente asaltado desde muy diversos ángulos. El ensayo cinematográfico, propulsado por el enorme desarrollo de la tecnología de nuestro tiempo, se convertiría así en la muestra más efectiva de este nuevo impulso humanista, lo cual no dejaría de ser otra paradoja, puesto que la decadencia de la corriente humanista se inició precisamente con la industrialización y la tecnificación de las sociedades occidentales. Es más, recordemos que al fin y al cabo la aparición del método narrativo representado por las novelas de Balzac significó, entre otras cosas, la incorporación en la literatura de una capa técnica, la técnica narrativa que separaba al narrador de lo narrado. Esta capa sustituía la voz del narrador mediante una voz técnica, dotada de cualidades como la objetividad, la visión generalista, absoluta, etc., y pertrechada con experiencias extraídas conscientemente de otros medios como el teatro. Esta nueva y original voz abría el camino al proceso que Ortega más tarde calificó de deshumanización del arte, aunque en el momento inicial tuviera intenciones distintas. Para Ortega el arte se deshumaniza en el momento en que las vanguardias rompen el sacrosanto vínculo mimético que lo une con la realidad, en el momento en que representan objetos que precisan de una sensibilidad distinta de la humana para ser comprendidos. Pero más incisivo era el grado de deshumanización que se imponía sobre la propia representación mimética, por ejemplo la de la novela realista, cuando la obra se veía separada de su creador por un velo de artilugios destinados a simular una visión de nadie y a promulgar, por lo tanto, la ausencia de autor. Si acaso, el fenómeno que describe Ortega representa un intento de hacer regresar la figura del autor mediante el gesto de componer un mundo nuevo que no puede ser más que artificial y, por consiguiente, creado. Pero el regreso del autor se produce, como expondré más abajo, por un camino distinto al esperado.
Alexandre Astruc ya había vaticinado a mediados de siglo XX el advenimiento inmediato de lo que denominaba camera stylo, que puede considerarse un avance de esta nueva confluencia entre literatura y cine de la que estoy hablando. Su voz fue el aviso de que el cine, particularmente el cine comercial, estaba abandonando el paradigma del drama al que se había acogido de manera fundamental hasta entonces. Tengamos en cuenta que Astruc anunció, de forma visionaria, este cambio ni más ni menos que con las siguientes palabras: «no hay ninguna razón para creer que el cine será siempre un espectáculo»:3 pasemos, pues, parecía decir, a un cine narrativo. No cabe duda de que el cineasta francés estaba en lo cierto y el cine no tenía por qué ser forzosamente un espectáculo porque, de hecho y a pesar de estar anclado efectivamente en el ámbito de lo dramático, tenía no poco de narrativo. Se trataba, según Astruc, de dar un paso definitivo hacia lo literario, abandonando lo teatral. Guy Debord, unos veinte años más tarde, opinaría de forma contundente no solo que el cine era un espectáculo, sino que la sociedad entera se había convertido en espectáculo. El hecho de que el cine comercial haya seguido siendo un espectáculo hasta nuestros días, y de forma creciente, no le quita, sin embargo, la razón al cineasta francés en su vaticinio, pero tampoco justifica plenamente la crítica de Debord hacia lo que, desde otra perspectiva, constituía una transformación social profunda no del todo negativa. Lo cierto es que ambos, Astruc y Debord, se estaban refiriendo a un mismo fenómeno, aunque desde distintos puntos de vista. «El espectáculo no es una amalgama de imágenes, sino una relación social entre personas, mediatizada por imágenes»,4 afirmaba el filósofo situacionista, pero es necesario tener en cuenta que si la cámara productora de imágenes va a ser como una estilográfica, ello significa que la característica mediación social que realiza la literatura empezará a efectuarse en gran medida a través de imágenes. Las razones por las que lo que uno contempla como un cataclismo el otro lo vea como una conquista utópica son demasiado complejas para tratarlas ahora,5 pero basta con saber que esta dicotomía señala la frontera que hay entre dos tipos de pensamiento no necesariamente contrapuestos, ni ética ni estética ni políticamente, por más que sean sin embargo distintos. Debord pertenece a una corriente crítica que contempla todo lo que produce la sociedad capitalista como esencialmente perverso puesto que esa sociedad está basada ella misma en una perversión ética: «el espectáculo es el capital en un grado tal de acumulación que se ha convertido en imagen»,6 indica claramente el filósofo. Astruc, por su parte y sin ser necesariamente consciente de ello, pertenece por su opinión optimista sobre el cine a una corriente que, sin abandonar la posición crítica, cree que pueden existir avances tecnológicos cuya esencia no tiene por qué estar teñida por el pecado original del capitalismo aunque provengan de su ámbito.
Las cámara digitales vienen ahora a resolver, en cierta forma, este dilema al poner en manos del individuo un instrumento tecnológico de gran potencia (con el ordenador ocurre lo mismo), lo cual hace que las posibles perversiones estructurales del sistema queden forzosamente en un segundo plano. Una cosa es una tecnología pasiva, basada en el espectáculo, y la otra una tecnología activa que lo trasciende al otorgar al usuario la posibilidad de trasgredir los parámetros sociológicos que esa tecnología conlleva: cuando Astruc anuncia la conversión de la cámara en una estilográfica está vaticinando no solo la posibilidad de «escribir con la cámara», sino sobre todo la posibilidad de que el «camarógrafo» adquiera la libertad personal del escritor: «el cine no tiene porvenir a menos que la cámara acabe por reemplazar a la estilográfica: es por esto que digo que su lenguaje no es el de la ficción ni el de los reportajes, sino el del ensayo».7 Sin embargo, la presente confluencia de cine y escritura que auspician las cámaras digitales y los sistema de edición correspondientes llevan el fenómeno mucho más lejos de lo que podía soñar el crítico y cineasta francés en su momento. Con los nuevos dispositivos, la técnica cinematográfica se ha hecho más íntima y esta intimidad, parecida a la que mantenía el escritor con su pluma –la stylo o estilográfica–, hace que la tecnología se convierta en una perfecta interfaz capaz de conectar el mundo objetivo, materia prima del documental, y el mundo subjetivo donde se asienta la reflexión y donde parece dominar el autor. Se trata de una interfaz que permite visualizar con enorme pujanza y sutileza los procesos reflexivos del autor cinematográfico (o poscinematográfico).8 En otras palabras, esta zona intermedia que fomenta la tecnología es el resultado de la combinación del mundo objetivo y el proceso reflexivo combinados tecnológicamente.
Resulta curioso observar cómo las técnicas de narración y puesta en escena contemporáneas, esas que han permitido el regreso actual del autor en ámbitos como el film-ensayo, son de hecho hijas de una tecnología audiovisual que tiene sus raíces en el proceso de reificación de aquella técnica narrativa que, en su momento, creó la novela realista y que precisamente constituía un proceso de objetivación por medio del cual se difuminaba la presencia del autor en la narración. Es decir, que el autor desapareció tras una técnica destilada por él mismo para ocultar su propia presencia a fin de lograr una apetecida objetividad –siglo XIX–, técnica narrativa que pronto se convirtió en los fundamentos de una tecnología audiovisual como la cinematográfica cuyo desarrollo –siglo XX– acabó conformando la posibilidad de un regreso de la presencia autorial –siglo XXI–. Esta genealogía, que no deja de ser un esbozo repleto de excepciones pero básicamente cierto, nos permite contemplar la estética del siglo XIX y su prolongación artificial en el XX como una anomalía. Esta anomalía estaría determinada de fondo por el proverbial espíritu cienticista que acabaría por teñir toda la cultura, la artística incluida, y que explicaría también el trasfondo más íntimo del antihumanismo que recorre el pensamiento moderno desde Heidegger a Derrida, ya que la ciencia fundamentalmente no puede considerarse humanista.
2. Modos cinematográficos
El cine se ha desarrollado fundamentalmente a través de tres vías: el cine de ficción, el cine documental y el llamado cine de vanguardia.9 No creo que se haya prestado la debida atención a este hecho, que tiene muchas más implicaciones de lo que parece. En principio, el fenómeno nos informa de hasta qué punto la novedad tecnológica del medio cinematográfico se vio inscrita en unas formas que le antecedían, lo que hizo que su cometido primordial, durante mucho tiempo, fuera más el de comentar esas formas anteriores que el de instaurar nuevos parámetros expresivos, incluso en el caso paradigmáticamente revolucionario de las vanguardias.
Cada una de las vías puede adscribirse idealmente a un determinado medio artístico claramente establecido en el momento de la invención del cine. El cine de ficción proviene del drama y de la literatura; el cine experimental o de vanguardia, de las arte plásticas, especialmente la pintura, y el documental, de la fotografía. Sin embargo, decir que estos modos provienen de modos anteriores no deja de ser arriesgado, ya que esos antecedentes no son en sí mismos territorios puros, sino que en gran medida están formados por el resultado de operaciones de mestizaje o de hibridación que ponen de relieve la existencia de una serie de redes semánticas, tecnológicas, sociológicas y estéticas que los interconectan. Consiguientemente el fenómeno cinematográfico, lejos de ser un suceso circunscrito a una génesis unitaria, nos muestra desde esta perspectiva su apariencia multifacética que le permite aparecer a la vez en varias terminales de esa red, con rostros ligeramente distintos, a los que denominamos ficción, documental o vanguardia, según el aspecto que la imagen en movimiento tome de los modos anteriores como característica principal de desarrollo. Nos atenemos a estas características para nombrar lo que nos parecen subdivisiones de un nuevo modo pero que, en realidad, constituyen actualizaciones de los modos anteriores a través de la estética y la tecnología de la novedad cinematográfica. De esta forma cada uno de esos rostros no solo supone la actualización de los medios artísticos y tecnológicos tradicionales, sino que se convierte también en un contenedor en el que diversos elementos pertenecientes a todos los demás medios tienen cabida y se transforman consecuentemente.
Pero no basta con poner de relieve este aspecto para delimitar enteramente las verdaderas características del fenómeno cinematográfico. Tengamos presente, por tanto, que de las vías tradicionales que constituyen la ficción, el documental y la vanguardia, estas dos últimas son, en el momento en que aparece el cine, relativamente novedosas, sobre todo si las comparamos con la ficción, que tiene raíces ancestrales. Para encontrar equivalencias históricas al modo documental y al modo vanguardia tendríamos que recurrir a la analogía, pero no por ello nos libraríamos de considerar que se trata de dos fenómenos que, a finales del siglo XIX, son relativamente nuevos. Captar, representar y utilizar la imagen de lo real como factor de la expresión, por un lado, y «subrayar la mediación del sistema artístico en el conocimiento de la realidad»,10 al tiempo que se cuestiona la relación mimética del arte con lo real, por el otro, son dos tareas prácticamente inéditas. Es cierto que el realismo pictórico y la aparición de nuevas técnicas de grabado alimentaron ya antes de la fotografía y luego, paralelamente con ella, un «espíritu» documentalista, pero no es hasta la llegada de la técnica fotográfica cuando este «espíritu» encuentra una tecnología capaz de hacer efectivas sus metas ideales y establecer la posibilidad de trabajar directamente con imágenes de lo real, lo que hace pensar que se ha traspasado la barrera de la representación y se ha pasado a maniobrar la propia realidad a través de sus réplicas, una impresión que el cine no hace sino acrecentar y, en gran medida, lleva a sus últimas consecuencias. Tampoco es menos cierto que el espíritu vanguardista se pone en marcha en el momento en que en el siglo XVIII culmina el desarrollo de la música instrumental y «por primera vez en la historia de la estética de occidente se consideró que un arte que subordinaba los mensajes didácticos y las representaciones de contenidos específicos a formas puras era un arte profundo».11 Este decantamiento del interés por la formas puras en la música se adelanta más de un siglo a las formas vanguardistas de la imagen, que, en este sentido, aparecen claramente como un gesto antitético al documentalismo. No obstante hay que tener en cuenta que en el cine, esta antítesis parece diluirse o, en todo caso, complicarse, puesto que en él la imagen de la realidad sigue siendo el material básico. Convengamos, pues, en que hay antecedentes claros del documentalismo y del vanguardismo antes de que estos cristalicen en la fotografía y en el arte para ir a desembocar en el cine, pero consideremos estos antecedentes como prueba de la complejidad que caracteriza la evolución de los medios, sin dejar de lado el hecho de que, en última instancia, suponen una novedad que en el cine se pone especialmente de relieve.
Novedad y tradición confluyen pues en el fenómeno cinematográfico dando lugar a múltiples contradicciones que son las que nutren el desarrollo de sus formas expresivas, sobre todo en los primeros momentos. En todo caso, reconozcamos que el cine no inventa nada, sino que más bien pone al día una complicada herencia. Está claro que, en esta puesta al día, se encuentran los gérmenes del desarrollo del medio que lo llevarán a desembocar en la verdadera revolución audiovisual de finales del siglo XX, donde se produce ya un indiscutible cambio de paradigma.
Por este camino, podemos empezar a comprender el cine como el fenómeno plural y complejo que es, así como su sustantiva interdisciplinariedad, lo que nos permitirá situar en su justa medida la aparición en el ámbito de este de una forma relativamente nueva como es el film-ensayo, que surge cuando el revuelo que supone la posmodernidad agita la estructura neoclásica imperante hasta entonces y permite que suban a la superficie los verdaderos entramados, híbridos y mestizos, que forman el fenómeno cinematográfico y que esa imaginación neoclásica había tradicionalmente escondido. Todo ello para ir a converger en el nuevo paradigma del llamado audiovisual.
La desembocadura del teatro en el cine está bien documentada, pero en cambio no lo está tanto la de la literatura, al margen de las consabidas referencias de Griffth y Eisenstein a Dickens. No se trata tanto de establecer una cronología de las adaptaciones de obras literarias, como de constatar que la práctica cinematográfica acarreaba en su propio acontecer una actuación renovada de la práctica literaria (así como, en mayor o menor medida, de las otras prácticas correspondientes a los otros medios). Esto se producía de manera preponderante en el cine de ficción, incluso, por supuesto, en aquellas obras que nada tenían que ver con la literatura. El cine, en un primer momento, transitaba y hacia suyos, transformándolos, dos ámbitos literarios: uno era el del imaginario del relato, que la imagen cinematográfica convertía en visible y en directamente manipulable; el otro correspondía a la retórica, en especial a la encarnación de la fábula de forma opuesta a su simple plasmación. En este último sentido, el cine tardó en ser descriptivo, puesto que primero, y antes de nada, vino a plasmar el ideal que la novela había extraído del teatro: la dramatización, es decir, la creación de la historia desde dentro en lugar de su explicación desde fuera. Los dos ámbitos para-literarios se comunican en el cine, ya que es precisamente la visualización, en un principio teatralista, del imaginario la que permite que se encarne dramáticamente en lugar de ser descrita, quizá más «literariamente».
Se acostumbra a valorar este proceso de encarnación por encima de las simples plasmaciones o descripciones, que se consideran fórmulas de segunda categoría. Se trata de un prejuicio que recorre gran parte de la crítica literaria moderna, empezando por el mismo Henry James, y que tuvo su más claro exponente en Lukács, cuando oponía el Tolstoi narrador al Zola descriptor. Lo cierto es que en el cine la facilidad «narradora», la desenvoltura con la que se encarnan las situaciones y los personajes, acabó anquilosando el sistema clásico, dándole la apariencia del único posible y escondiendo el hecho de que ese proceso de encarnación de sus historias no era más que una ilusión superficial propiciada por las propias características del medio. En estas circunstancias, cualquier movimiento hacia la descripción, hacia la distancia, hacia la creación de una densidad de las imágenes que proviniera de la visión de la realidad como algo ya terminado susceptible de ser interpretado, debía leerse como un avance y no como una regresión.
El documental es esencialmente descriptivo, aunque pretenda captar lo que se está produciendo en ese mismo momento, algo que, por otro lado, no fue muy habitual hasta la llegada de la televisión, y para entonces el documental ya se había transformado en otra cosa. Que el documental sea idealmente descriptivo no quiere decir que lo haya sido siempre. En realidad, son pocos los documentales que no se han visto arrastrados por la condición narrativa que el cine más comercial impuso como forma prácticamente hegemónica en el mundo: los documentales de Flaherthy, los de la escuela inglesa (de Griergson a Humphrey Jennings y Basil Wright) son todos ellos claramente narrativos, aunque se expongan al público como descriptivos. Si acaso, fue la televisión la que despojó al documental de esta tendencia narrativa, junto al toque poético y a la tendencia experimental que lo acompañaba desde su aparición. Y al decantarlo hacia lo periodístico, a lo simplemente informativo, hizo que se convirtiera en más descriptivo, hizo que fuera más propenso a la constatación de un acontecimiento, con todos sus aditamentos documentales, que a su reconversión narrativa.
Lukács constata, en el primer tercio del siglo XX, el surgimiento de la forma reportaje como una reacción al psicologismo que regía la novela realista burguesa. Pero, si bien le reconoce al reportaje una serie de cualidades liberadores, concluye que su incapacidad por comprender el conjunto de lo social le lleva al fetichismo de los hechos objetivos que lastra la versión novelística de este y anula los efectos positivos que podía tener como forma general. La novela realista tenía en el psicologismo –la subjetividad de los personajes– la argamasa necesaria para congregar la serie de acontecimientos que conformaban la trama. El mundo no tenía sentido, si no era a través de las perspectivas personales, conjuntadas, eso sí, por un narrador omnipresente. El reportaje, sin embargo, le daba protagonismo a las cosas externas, objetivas, prescindiendo de la impresión que causaran en los personajes. Se trataba de un cambio anunciado a tenor de las nuevas ideas científicas, decantadas hacia el positivismo, que se iban imponiendo en la sociedad. Cuando Lukács habla de la nueva forma del reportaje parece referirse de hecho al cine documental: «El verdadero reportaje no se contenta con representar simplemente los hechos, sus narraciones siempre dan un conjunto, descubren causas, provocan deducciones».12 El movimiento contra el psicologismo iba incluso más allá de la novela, alcanzaba otra forma distinta, el cine, como puede verse en el hecho de que incluso el cine heredero de la novela burguesa apela a los hechos plasmados en imágenes, a la acción externa en lugar de a la introspección. Pero la idea de reportaje como renovación de la forma de narrar salta incluso por encima del cine novelesco y apela a un nuevo cine que se denominaba documental. El propio Lukács reconoce que este salto adelante no es un garantía de verdadera renovación:
La mayoría de los representantes de la novela de reportaje y en especial sus fundadores eran pequeño-burgueses opuestos al capitalismo, pero no eran revolucionarios proletarios (…) Quieren representar lo objetivo de forma puramente objetiva y el contenido según el puro contenido, sin efectos alteradores dialécticos con los factores subjetivos y formales, y en consecuencia no pueden comprender verdaderamente ni lo objetivo ni el contenido, y tampoco lo pueden expresar de la manera adecuada.13
Dejando aparte las cuestiones relativas a la lucha de clase, los perfiles sociales siguen siendo válidos hoy en día y apuntan al hecho de que el abandono de la novela psicológica no fue tan positivo como parecía al principio, puesto que supuso la pérdida de una necesaria perspectiva global. Lukács, al criticar la novela burguesa, no parece tener en cuenta que la vida anímica, si bien había constituido ciertamente un refugio para los escritores realistas, suponía también un descubrimiento que en ese momento culminaba y se convertía en herramienta narrativa: se trataba de un espacio que había sido preparado paulatinamente durante siglos y que aparecía como un territorio a conquistar y que no podía ser abandonado tan a la ligera como se pensó. La diferencia entre el uso que hacía la novela burguesa de este y el que se puede hacer desde perspectivas contemporáneas a las nuestras como la del ensayo reside en que aquella lo utilizaba sin nombrarlo, como un elemento natural. De ese espacio surgía todo lo demás: el espacio íntimo era el núcleo esencial, mientras que el ensayista regresa a ese núcleo para explorarlo, es consciente del espacio íntimo y lo expone como tal, no como parte de la naturaleza humana, sino como forma construida de la persona desde la que pueden iniciarse determinadas exploraciones de una fenomenología que se basa en ese espacio pero que no por ello deja de ser real. El reportaje, por el contrario, negaba esa realidad, como hacía el positivismo o el conductismo, es decir, más por necesidad metodológica (ideológica) que por constatación empírica, porque cualquier observación indicaba que ese espacio existía y que el hombre contemporáneo se había refugiado en él, a pesar de que aparecían fenómenos, como el de las masas, que parecían negar su existencia a quienes observaban ingenua y superficialmente los acontecimientos.
Sin embargo, ahí estaba el reportaje literario y, por otro lado, el documental para constatar otro interés aparentemente contradictorio, el de la exterioridad. Ahora bien, como indica Lukács, en esta inversión de la perspectiva desde lo subjetivo a lo objetivo se esconde una falsa maniobra:
… el factor subjetivo reprimido en la configuración aparece en la obra como subjetividad no estructurada del autor, como comentario moralizador, y como característica de los personajes sin unión orgánica con la acción. Y la sobreacentuación del contenido realizada de forma mecánica y unilateral, conduce al experimento formal: al intento de renovar la novela con los medios del publicismo, del reportaje.14
Con estas palabras, que pretenden infravalorar el alcance de los intentos de renovación de la novela burguesa, parece estarse refiriendo Lukács al ensayo fílmico: ¿no caería también este en el experimento formal, en una utilización de los medios del publicismo (fragmentación, collage, formalismo, síntesis visual, etc.), por desconocimiento de las verdaderas relaciones sociales? Establezcamos aquí una división: tenemos primero el nacimiento de una forma que parece contraponerse al psicologismo (lo hace de manera equívoca, como hemos visto). Este fenómeno está anclado en una época determinada y conlleva las contradicciones propias de esta, a saber, prepara nuevas disposiciones estéticas acorde con los fenómenos que le son contemporáneos pero ello no es garantía de que el uso de ese utillaje esté a la altura de los requisitos que aquellos le demandan, ni que por el hecho de existir se use todo su potencial. Luego esta forma se utilizará, a lo largo del tiempo, de distintas maneras, cada vez más afinadas. El ensayo, como forma, no tiene por qué ignorar nada, no es culpable de una disfunción histórica, si acaso quien ignora es el ensayista. Evidentemente, la forma en sí tampoco es ningúna garantía, ya que, por ejemplo, el reportaje al recalar en la televisión contemporánea ha perdido todo ese potencial que parecía poseer en sus inicios, cuando, en el ámbito cinematográfico, equivalía al documental. Algunas de sus características esenciales pueden encontrarse ahora en el film-ensayo, que aparece como superación de la fase documental.
Raúl Ruiz acostumbraba a indicar que son las imágenes las que determinan el tipo de narración al que pertenece la película y no a la inversa.15 Es una aseveración que puede resultar sorprendente si se aplica al cine de ficción (aunque evidentemente supone la posibilidad de pensar en una sana alternativa al encorsetamiento industrial de los géneros), pero que sin embargo no resulta tan extraña cuando se refiere al documental y mucho menos aún cuando se aplica al film-ensayo. Los documentales hay que observarlos con atención para darse cuenta de dónde surgen las imágenes que se muestran en ellos, porque estas, por sí mismas, no parecen mostrarnos más que el «testimonio» de algo: pero ¿de dónde surgen? ¿De qué entramado? Por ejemplo, en «Diary» de Van der Keuken, brotan de un diario visual, de las reflexiones del documentalista sobre sí mismo, de sus pensamientos sobre su propia familia, de las ideas sobre las relaciones entre el primer y el tercer mundo, etc. Las imágenes producidas en este contexto son distintas de otras parecidas pero pertenecientes a otro contexto completamente distinto. No estoy hablando simplemente de la ubicación de una imagen determinada con respecto al plano que la precede o al que la sucede, ni de su relación estrictamente contextual. No estoy hablando, por tanto, de montaje, sino de la carga que soporta la imagen, su visualidad, por el hecho de provenir de un entramado u otro: se trata de pensar en el contexto no como un campo en el que se inserta una imagen determinada, sino como una serie de potencialidades que se introducen en la propia constitución de la imagen y determinan su interpretación. Este entorno puede llegar al espectador a través de un contenido genérico (el hecho de que se trate, por ejemplo, de un documental de National Geographic





























