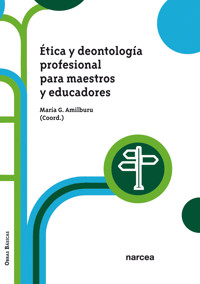
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narcea Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En un momento histórico donde las tecnologías emergentes y la inteligencia artificial pueden llegar a eclipsar el propio razonamiento ético de los maestros, es preciso abrir vías de fundamentación del quehacer docente como una actividad que va más allá de la pura técnica. El maestro, sobre todo a edades tempranas, es más un artesano de la educación que un gestor de plataformas educativas digitales. Por ello, sin perder de vista las más recientes aportaciones tecnológicas y didácticas es preciso ofrecer suficientes elementos éticos y cívicos para repensar la acción educativa de una forma integral. Solo desde esta visión holística que integra lo ético y lo didáctico como elementos multiplicativos, se está en disposición de ofrecer una educación de calidad. Los Derechos del Niño y sus observaciones generales constituyen el eje transversal de toda la obra. Al ser una etapa educativa donde se empieza a transitar desde los ambientes educativos familiares a los escolares, se hace aún más necesario que los profesores colaboren con las familias, aportando confianza y cuidado a los más pequeños para el desarrollo progresivo de su autonomía. El libro desea ofrecer un material de estudio, reflexión y actualización a los maestros en ejercicio en relación con su tarea como formadores de las nuevas generaciones en su etapa escolar inicial. Y al mismo tiempo, desea facilitarles redescubrir la trascendencia de su trabajo para llevarlo a cabo con ilusión y esperanza, a pesar de las dificultades que debe afrontar esta profesión en las circunstancias actuales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
María G. Amilburu (Coord.)
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL PARA MAESTROS Y EDUCADORES
NARCEA, S. A. DE EDICIONESMADRID
Índice
PRESENTACIÓN
María G. Amilburu
Capítulo 1. Ética, deontología profesional y educación
María G. Amilburu
1. Algunos conceptos fundamentales
2. Qué es la deontología profesional
3. Obrar bien y obrar mal: el riesgo de la libertad
4. ¿Cuándo es bueno un acto libre?
5. El quehacer educativo como tarea ética
Capítulo 2. Los marcos deontológicos en el quehacer docente: historia y presente
Tania García-Bermejo
1. Desde el código hipocrático a la tradición ética aplicada a las profesiones
2. Los códigos deontológicos actuales
3. La deontología profesional de los docentes
4. Ética de la investigación educativa
Capítulo 3. Los derechos de la infancia como horizonte ético del maestro
Juan García-Gutiérrez
1. La larga marcha hacia los Derechos Humanos también de la infancia
2. ¿Cómo se llegó a la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño?
3. De los principios de la Convención, a la pedagogía implícita del Comité de los Derechos del Niño
Capítulo 4. Ámbitos de actuación ética en Educación Infantil: la construcción de la comunidad escolar
Juan García-Gutiérrez
1. La comunidad escolar ante el derecho a la educación
2. El liderazgo moral del profesorado como conector ético
3. La escuela como comunidad moral
4. La escuela en las sociedades democráticas y plurales
Capítulo 5. Los componentes ético-cívicos de los proyectos educativos
Juan García-Gutiérrez
1. Cuando lo ético se constituye en criterio educativo
2. Un ethos escolar orientado a la excelencia
3. Proyectos ético-cívicos en Educación Infantil: el Aprendizaje-Servicio
4. La disciplina en Educación Infantil como problema ético
Capítulo 6. El maestro ante las tecnologías emergentes
Juan García-Gutiérrez
1. ¿Una infancia sin pantallas? Del “hype” a la desconfianza tecnológica
2. Las familias y las pantallas en España
3. El desarrollo de la Competencia Digital Docente
4. Construyendo la competencia digital: el nivel de uso y el nivel de sentido
5. La protección de la infancia en los entornos virtuales
Capítulo 7. El estatus profesional del maestro entre la profesión y la vocación
Tania García-Bermejo
1. Un debate clásico: el educador ¿nace o se hace?
2. La vocación docente y el descubrimiento del propio lugar en el mundo
3. De la regulación a la deliberación en la profesión docente
4. Entre la razón y la emoción: el difícil equilibrio de la acción del educador
Capítulo 8. El maestro, profesional de la docencia
María G. Amilburu
1. La educación como tarea profesional
2. Los maestros, personas que transforman vidas
3. Las cualidades naturales de un buen maestro
4. La autoridad de los docentes: saber y poder
Capítulo 9. La formación de un buen maestro
María G. Amilburu
1. La formación específica de los maestros
2. Los distintos saberes que iluminan la acción humana
3. La prudencia, virtud característica de la acción práctica
4. El lugar de la reflexión prudente en la práctica educativa
Capítulo 10. La puesta en práctica de algunas teorías éticas en la escuela
Tania García-Bermejo
1. El Laboratorio de la Democracia de John Dewey
2. La promoción de la autonomía en La Casa de los Niños y la aplicación de la disciplina de Maria Montessori
3. Janusz Korczak: Don Sierot y una vida dedicada a los demás
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Presentación
Los autores del libro somos conscientes de la necesidad de ofrecer al profesorado —y más concretamente a los maestros*, en ejercicio o en formación— algunas nociones básicas de Ética y Deontología Profesional para contribuir a su desarrollo personal y facilitar desde las perspectivas ética, deontológica y legal de su tarea, la realización de buenas prácticas docentes.
Como se va a recordar a lo largo de estas páginas, educar es una tarea compleja y delicada. Los docentes —lo pretendan explícitamente o no— tienen en sus manos la posibilidad de transformar las vidas de los alumnos. De ahí la grave responsabilidad de quienes se dedican a la educación; y con más motivo, si se trata de la educación en la primera infancia, cuando los seres humanos presentan el mayor grado de vulnerabilidad y dependencia respecto de los adultos.
Por eso debe cuidarse de manera especial la selección de estos profesionales para asegurar que poseen las cualidades de carácter adecuadas y han recibido la formación necesaria para realizar esta tarea con acierto y responsabilidad. La formación de un buen docente no se limita exclusivamente a las dimensiones cognoscitivas, científicas y pedagógicas implicadas en su trabajo; sino que debe proporcionar, además, marcos de referencia ética para el buen desarrollo de su labor. Este libro desea contribuir a ese aspecto de la formación de los docentes.
A lo largo de estas páginas, sin pretender ser exhaustivos, se ofrece abundante información relacionada con las dimensiones ética, moral y legal del trabajo de los maestros. No se trata de un prontuario de acciones estereotipadas listas para aplicar ante situaciones concretas del tipo: “si pasa esto, entonces hágase aquello”. Entre otras razones, porque la educación no es una ciencia exacta ni un trabajo mecánico, sino una acción práctica de características semejantes a la creación artística. Y un buen educador, igual que un artista genuino, no necesita que le dicten paso a paso lo que tiene que hacer. Además, no hay recetas prefabricadas para ese tipo de actividades.
El docente deberá poner en juego sus capacidades naturales, las cualidades de carácter, sus conocimientos y experiencia para juzgar, en cada caso, cuál puede ser la mejor actuación educativa con estos niños –hoy, aquí y ahora–, a la luz de los principios éticos generales, la Deontología profesional, y el ordenamiento jurídico vigente.
Para acertar en sus decisiones educativas es necesario además que los maestros estén convencidos de la necesidad de ejercitarse en una tarea de reflexión prudente. Y el primer paso imprescindible es disponer de información, conocer los elementos —personas, disposiciones legales, procedimientos, etcétera— que deben ser tenidos en cuenta a la hora de la toma de decisiones con sus alumnos.
Los autores nos proponemos presentar de manera sistemática las bases que fundamentan la Deontología profesional de los docentes; y mostrar ejemplos concretos de buenas prácticas llevadas a cabo por eminentes pedagogos del siglo XX. No se pretende —no es el fin de este libro, ni el lugar adecuado para hacerlo— presentar un conjunto de casos prácticos para la discusión1, sino exponer las bases que permitan participar en esos debates con fundamento, y no siguiendo exclusivamente un impulso emocional.
Los tres primeros capítulos se dedican a la exposición sistemática de conceptos básicos de las áreas de Ética y Deontología; al desarrollo histórico de los diversos marcos deontológicos que se han elaborado para el ámbito educativo y a presentar los principales documentos internacionales en los que se recogen los Derechos de la infancia, dentro del marco general de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
A continuación, se examinan desde la perspectiva del Derecho a la educación las principales instituciones de actuación ética en Educación Infantil: las familias y la escuela, y la figura del docente como conector moral entre esos dos ámbitos. Así, se analiza el respeto debido a las convicciones educativas de las familias, y la cuestión del homeschooling en particular. Se aborda también el derecho de las escuelas a diseñar su propio Proyecto Educativo de Centro, para configurar un ethos particular o identidad propia, dentro de las posibilidades legales. Se dedica un apartado al derecho de los niños al juego.
Todos estos elementos contribuyen a hacer de la escuela una comunidad moral en el marco de las sociedades democráticas y plurales. En el capítulo 5 se recogen algunos criterios propuestos por diferentes autores, que permiten reconocer cuándo las acciones que llevan a cabo los agentes educativos pueden calificarse como educativas —porque contribuyen a la mejora integral de las personas a las que van dirigidas— y cuándo no es posible atribuirles este adjetivo.
En el capítulo 6 se trata específicamente la tarea del maestro en la actual época de tecnologías emergentes, y se insiste en la necesidad de adquirir y desarrollar una adecuada competencia digital. Esta es una cuestión importante a tener en cuenta de cara a la protección de la infancia en los entornos virtuales.
En los tres capítulos siguientes se tratan temas vinculados al docente como persona y como profesional de la educación: las cualidades naturales de un buen maestro, la formación necesaria para desempeñar este trabajo con competencia, etc. Y se subraya la necesidad ética y deontológica de dedicar tiempo a la reflexión para poder ejercer un juicio prudente acerca de lo que sería más conveniente hacer aquí y ahora en esta situación educativa concreta. Esta reflexión es necesaria porque, como ya se ha dicho, no existen recetas para esta tarea, y contribuye a que los docentes redescubran la belleza de su profesión, y la trascendencia de su trabajo.
En el último capítulo se relatan tres experiencias educativas llevadas a cabo por eminentes pedagogos del siglo XX, que pusieron en práctica sus teorías éticas en las instituciones que fundaron: John Dewey, Maria Montessori y Janusz Korczak. Con estos ejemplos se desea mostrar la influencia concreta de la teoría en la práctica, y servir de inspiración para los educadores que trabajan con la primera infancia.
MARÍA G. AMILBURU Madrid, 13 de mayo de 2024
* A lo largo del libro se hace uso genérico del masculino, de acuerdo con las indicaciones más recientes de la Real Academia de la Lengua Española: “En los sustantivos que designan seres animados existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos: ‘Todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho a voto’. La mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de sexos es relevante en el contexto: ‘El desarrollo evolutivo es similar en los niños y las niñas de esa edad’. La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y feme-nina va contra el principio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Por tanto, deben evitarse estas repeticiones, que generan dificultades sintácticas y de concordancia, y complican innecesariamente la redacción y lectura de los textos”. https://www.rae.es/espanol-al-dia/los-ciudadanos-y-las-ciudadanas-los-ninos-y-las-ninas (Última consulta: 13 mayo 2024).
1 Quienes estén interesados, pueden consultar los trabajos de la Prof. Meira Levinson de la Harvard Graduate School of Education. https://www.justiceinschools.org/Cfr. Levinson, M. & Fay, J. (2016). Dilemmas of Educational Ethics. Cases and Commentaries. Harvard Educational Press.
Capítulo 1 Ética, deontología profesional y educación
AVANCE: Se dedica este primer capítulo a exponer algunos conceptos clave del área de conocimiento, de manera particular a definir y contextualizar la Deontología profesional. Para entender correctamente estas cuestiones es necesario considerar la naturaleza de los actos humanos libres, y cómo estos pueden calificarse como buenos —correctos, adecuados— o malos, desde el punto de vista ético. Por último, se contempla la educación como una tarea de carácter fundamentalmente ético, pues se orienta a promover aprendizajes que faciliten alcanzar la excelencia humana.
Palabras clave: Acciones libres • ética • moral • deontología.
1. ALGUNOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Al inicio de un libro de Ética y Deontología profesional para maestros parece oportuno aclarar de qué van a tratar estas páginas. Porque a veces, las dificultades para comprender algunas cuestiones, o las discrepancias que se generan entre personas que sostienen diferentes posturas obedecen, en el fondo, a faltas de precisión del lenguaje empleado.
Las palabras que se emplean no son solo envoltorios superficiales del pensamiento, sino que de alguna manera ayudan a perfilar el contenido mismo de los conceptos que con ellas se expresan. Por tanto, si se desea entender bien un asunto es importante saber, en primer lugar, qué significan los términos con los que se expone, y en qué sentido se emplean, porque las palabras pueden adquirir matices ligeramente diferentes cuando se incluyen en contextos distintos. Por ejemplo, la palabra “cultura” no significa exactamente lo mismo cuando se emplea en frases como: “aprobó un examen de cultura general”, “es una apasionada de la cultura azteca”, o “a Luis le han nombrado concejal de cultura”. Y esto no se debe a un fallo del lenguaje, sino que es una muestra de su riqueza, que permite ampliar enormemente las posibilidades expresivas humanas.
Pero esta cualidad del lenguaje exige a la vez un ejercicio de discernimiento por parte de quienes hablan y escuchan, para captar qué se quiere decir exactamente y comprender de manera adecuada el mensaje. En una conversación no es difícil preguntar “¿a qué te refieres exactamente cuando dices X?”; pero mientras se lee un texto académico no es posible interpelar al autor. Por eso se va a precisar aquí, desde el principio, el significado y el sentido en el que se emplean algunos conceptos fundamentales del área de conocimiento de la Ética y Deontología profesional para educadores; sus definiciones, las diferencias, semejanzas y relaciones que se establecen entre ellos.
El campo semántico de todas estas nociones se refiere a la necesidad de evaluar la realidad y las acciones humanas según criterios que permitan distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo acertado y lo equivocado.
Todo ser humano es capaz de experimentar personalmente en ciertas situaciones que “eso está bien” o, por el contrario, manifestar que “no hay derecho a que alguien actúe de esa manera”; y también necesita reflexionar sobre los criterios que permiten emitir esos juicios de valor.
Se pueden percibir discrepancias, incluso dentro de una misma cultura, acerca de lo que se considera bueno para una persona aquí y ahora. Basta imaginar una conversación entre un preadolescente que pide permiso a sus padres para salir de fiesta toda la noche, y lo que ellos piensan de esa salida cuando le niegan el permiso. Aunque se está de acuerdo en que cuando un sujeto quiere conseguir algo, es porque lo considera bueno, porque sabe que su contrario es malo o, sencillamente peor. En el contexto de estas páginas, si no se dice explícitamente algo distinto, se emplearán como sinónimos de bueno, las expresiones conveniente, correcto, adecuado, etc.
Se describe a continuación el significado de algunos conceptos fundamentales de este campo de conocimiento: moral, ética, deontología y legalidad.
1.1. Moral
Alude al conjunto de principios, valores y normas que guían el comportamiento de las personas. Es un sistema de creencias sobre lo que está bien y mal, que proporciona pautas para tomar buenas decisiones. La moral hace referencia, en gran medida, a un sistema de valores que está influido por factores culturales, religiosos o personales. Durante la socialización primaria los niños asumen acríticamente los valores morales del grupo familiar y cultural al que pertenecen y aprenden que hay cosas buenas, que conviene hacer —como dar las gracias— y otras malas, que no deben llevarse a cobo —como golpear a sus hermanos o a otros niños—.
1.2. Ética
Constituye una rama de la Filosofía que analiza y fundamenta los principios morales por los que se rigen los seres humanos. En otras palabras, es la reflexión teórica acerca de los valores. Se sustenta sobre el principio de que algunas acciones son intrínsecamente buenas o malas —beneficiosas o perjudiciales— para los seres humanos, porque facilitan o impiden alcanzar la plenitud a la que está llamada la condición humana: un mamífero racional, inteligente y libre. A diferencia de la moral —que está más vinculada a un contexto particular—, la ética investiga los principios universales con los que sea posible evaluar la actuación de cualquier ser humano en cuanto humano, y desarrolla teorías sobre los fundamentos de la acción humana correcta o incorrecta; por eso la ética suele ser más abstracta que la moral.
1.3. Deontología
Es, a su vez, una parte de la ética —de la reflexión filosófica sobre la bondad o maldad de las acciones humanas mencionada en el párrafo anterior—, que se centra en el estudio de los deberes y las obligaciones. Concretamente, la deontología establece los principios y reglas que deben seguirse para el correcto ejercicio de una profesión o actividad específica, y tiene una gran importancia en campos como la medicina, la abogacía, la educación y otras profesiones donde la responsabilidad y la integridad de quienes las ejercen son fundamentales para su adecuado desarrollo. La deontología adopta una perspectiva amplia y no se ciñe exclusivamente a la consideración de las leyes promulgadas en la sociedad —el Derecho laboral— en relación con ese trabajo.
1.4. Legalidad
Hace referencia al cumplimiento de las leyes y regulaciones establecidas por la legítima autoridad dentro del sistema jurídico del Estado. Recoge las normas y reglas que la sociedad ha establecido para guiar el comportamiento de sus miembros en los diversos ámbitos de la vida civil. La autoridad exige a los ciudadanos el respeto y acatamiento de las leyes y normas jurídicas vigentes, y estos tienen obligación de cumplirlas bajo pena de multas o castigos. El ordenamiento legal suele reflejar los aspectos morales y éticos presentes en una sociedad, porque en los países democráticos las leyes se someten a votación y por tanto se adecúan a los valores y principios aceptados comúnmente. Pero el ámbito de la legalidad es más reducido que el de moralidad, porque se limita exclusivamente al cumplimiento de las leyes promulgadas: en caso contrario supondría cometer un delito.
En resumen (ver Tabla 1.1), tanto la moral, como la ética y la deontología se ocupan de aspectos relacionados con la evaluación de la toma de decisiones y la actividad humana, en cuanto que estas facilitan o entorpecen que los agentes alcancen lo que es bueno, adecuado y correcto para ellos de manera individual, y en el conjunto de la sociedad. La legalidad se limita a exigir el cumplimiento de las leyes promulgadas por la legítima autoridad, mientras que la ética y la deontología abarcan ámbitos más amplios.
En todos se busca emitir juicios de valor en relación con el actuar humano de cara a discernir el modo correcto o incorrecto, bueno o malo de obrar.
TABLA 1.1. El campo semántico de los conceptos fundamentales del área
MORAL
Valores, conducta, grupo social, tradición.
ÉTICA
Reflexión filosófica, teoría, principios universales.
DEONTOLOGÍA
Deberes, obligaciones, profesión.
LEGALIDAD
Leyes, normativas, autoridad.
2. QUÉ ES LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
La palabra deontología procede de los términos griegos deon y logos, y significa literalmente “ciencia de los deberes”. Así la define también el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
En los ámbitos científico y laboral se entiende por deontología el conjunto de deberes, principios y normas éticas que rigen el ejercicio de una profesión determinada. Estas normas se recogen en los diferentes Códigos con los que los profesionales autorregulan su conducta para el desempeño de su trabajo.
La Deontología constituye por tanto un campo particular de la Ética aplicada a los diferentes tipos de actividad profesional; y otorga un reconocimiento público al hecho de que tanto los fines que se propone la actividad profesional como los medios que se emplean para alcanzarlos, han de estar sometidos a valoraciones de carácter ético. Así se subraya que no todo lo que es técnicamente posible o no esté prohibido legalmente en el ejercicio profesional es también éticamente admisible. Y se pone de manifiesto que las valoraciones éticas se extienden también al espacio público compartido por un sector de profesionales, porque la ética no es un asunto que pertenece exclusivamente al espacio privado e individual de la vida de cada uno, sino que tiene una dimensión social pública.
Son los profesionales quienes elaboran los Códigos Deontológicos para regular lo que constituyen buenas y malas prácticas en su trabajo. Estos Códigos Deontológicos son especialmente necesarios para orientar adecuadamente las profesiones de ayuda —como la psicología, medicina, enfermería, educación, etc.— y, en general, aquellas que pueden influir directamente en el desarrollo, el modo de vida y las opiniones de las personas —como el periodismo, la economía, abogacía, etc.—. En este sentido, la Deontología profesional subraya que el ejercicio profesional no debe valorarse exclusivamente desde el punto de vista técnico porque, como ya se ha mencionado, lo que es técnicamente posible no es siempre adecuado desde la perspectiva ética, porque el bien de las personas está por encima de otras consideraciones de carácter económico, estético, etc.
Los Códigos Deontológicos de algunas profesiones están respaldados por una larga tradición de siglos —como, por ejemplo, el Juramento Hipocrático, que regula el ejercicio de la Medicina—; en otros casos, se trata de documentos más recientes, pero todos ellos actúan como indicadores públicos del compromiso social que asumen los miembros de esa profesión.
Conviene recordar también que, por su propia naturaleza, los Códigos Deontológicos se mueven en el terreno de la confianza y no en el de la denuncia penal, de manera que un profesional podría quebrantarlo sin incurrir en un delito tipificado legalmente. Sin embargo, no cabe duda de que entonces su actuación no podría considerarse una buena práctica, y merecería la reprobación de sus colegas.
En el capítulo 2 se tratarán con detalle los principales Códigos Deontológicos del campo de la educación. Por el momento, es suficiente señalar (ver Tabla 1.2) que las orientaciones recogidas en los Códigos Deontológicos de las profesiones educativas fijan diferentes niveles de compromiso en relación con las actuaciones de los educadores en distintos ámbitos: en el trato con los alumnos, con las familias o tutores, con la institución educativa en la que trabajan, con los colegas, con la imagen social de la propia profesión y con la sociedad en su conjunto.
TABLA 1.2. Relaciones entre conceptos fundamentales del área de conocimiento
Moral y Ética
Ambas, moral y ética, están íntimamente relacionadas: la ética es una reflexión sobre la moral.
Mientras la moral está más influida culturalmente, la ética busca principios universales válidos para todos los seres humanos.
Moral y Legalidad
Aunque la moral y la legalidad pueden coincidir en algunos aspectos, no se identifican.
Algo puede estar permitido legalmente, sin ser moralmente bueno, y viceversa.
Ética y Deontología
Ambas, ética y deontología, comparten el interés por orientar la adecuadamente conducta humana, pero la deontología se centra específicamente en las obligaciones y deberes vinculados a las profesiones.
La ética tiene un alcance más amplio: evalúa todos los actos humanos libres.
Legalidad y Deontología
El ámbito de la legalidad abarca las leyes establecidas por la autoridad, mientras que la deontología se centra en los deberes éticos profesionales. Pueden superponerse en algunas áreas —cuando la ley regula aspectos de la actividad profesional—, pero no siempre coinciden.
3. OBRAR BIEN Y OBRAR MAL: EL RIESGO DE LA LIBERTAD
Una acción humana es un comportamiento que se integra en un contexto de intenciones y reglas sociales que la hacen inteligible. Clifford Geertz pone un ejemplo sencillo: la contracción de un párpado. Si observamos a una persona que cierra momentáneamente un ojo y deseamos saber si tiene un tic, si está haciendo un guiño, si está imitando a quien hace un guiño o ensayando para perfeccionar el modo de guiñar un ojo, etc., no es suficiente considerar el proceso físico de contracción del músculo —que es idéntico en todos los casos— sino que es necesario tener algún conocimiento de la intención del agente y del contexto de significados culturales en el que esa acción se desarrolla y hace que la contracción del párpado sea significativa.
Por tanto, para comprender cualquier actividad como una “acción humana”, es imprescindible poder referirla a las intenciones del agente y al marco teórico en el que esta acción se desarrolla: es decir, hay que explicar ese comportamiento en términos de fines, creencias y valores.
Obrar bien y obrar mal son dos posibilidades que se abren ante el ser humano porque es inteligente y libre. Al resto de los animales no se les presenta esta disyuntiva: basta con que se dejen guiar por sus instintos para acertar en sus acciones. La definición biológica de instintos los describe como “pautas de comportamiento fijas, estereotipadas, innatas, comunes a una especie, eficaces para alcanzar su objetivo, e irresistibles”. Los dos instintos fundamentales de la vida animal son el de supervivencia —preservar la propia vida— y el de reproducción —para asegurar la propagación de la especie—.
Aunque no puede negarse la existencia de tendencias innatas, inscritas en la biología humana —que en ocasiones se experimentan con una gran fuerza— si se tiene en cuenta la definición biológica de instinto, se debe concluir que nuestra especie carece de ellos, porque el ser humano es capaz de actuar al margen y en contra de esas tendencias, como se pone de manifiesto en los casos de suicidio, o en quien decide no tener hijos. Así, uno de los rasgos más señalados de la acción humana es que es imprevisible.
El ser humano no está genéticamente programado para ejecutar instintivamente las actividades necesarias para sobrevivir y alcanzar una vida plena. De hecho, para realizar cualquier acción —excepto las funciones vegetativas— el ser humano necesita un aprendizaje previo.
En los ámbitos de la Antropología y de la Ética se distingue entre dos categorías de acciones que puede realizar un ser humano: aquellas que el sujeto realiza voluntariamente, porque quiere —como, por ejemplo, pasear, escribir, casarse, etc.—, y otras que no están sometidas al control de su voluntad y que, por tanto, no ejecuta en cuanto humano, sino en cuanto ser vivo, sin querer —como roncar o transpirar—. A las acciones voluntarias se les llama también actos libres o actos humanos; mientras que las involuntarias reciben el nombre genérico de actos del hombre.
En efecto, el ser humano goza de libertad. Una vez que ha recibido un estímulo puede obrar u omitir su respuesta —por ejemplo, al ser insultado es posible responder o no responder, como si no se hubiera enterado—; esta capacidad recibe el nombre de libertad de ejercicio. Y cuando decide actuar, puede hacerlo de muchas maneras —respondiendo con otro insulto, con una agresión física, interponiendo una demanda, o también dando una propina a quien le insultó—; esta dimensión recibe el nombre de libertad de especificación o autodeterminación. Además, el ser humano tiene la capacidad de proyectar acciones que no son respuesta a estímulos recibidos, sino que pueden considerarse propiamente creativas —como componer música, etc.—.
La libertad, característica exclusiva de nuestra especie, está reconocida como un Derecho Humano Fundamental en la Declaración de la ONU de 1948. Que el ser humano sea libre significa que puede actuar de la manera que quiera; pero para hacer lo que quiere necesita saber qué quiere hacer. De ahí que racionalidad y libertad —inteligencia y voluntad— estén mutuamente implicadas al obrar libremente. Las acciones libres son actos originados conscientemente por el sujeto: sabe qué quiere hacer, y decide hacerlo. Por eso, cuando se pregunta a alguien por qué ha hecho esto o aquello, la respuesta que se espera se refiere a los motivos que le han llevado a obrar, y no meramente a cuáles son las causas físicas de su acción. Porque la causa, de un acto libre es el querer del agente, que actúa así por algún motivo.
La vivencia de la propia libertad es una de las experiencias más profundas de la subjetividad humana, y se percibe con una especial intensidad en los casos en que a uno no le es permitido ejercerla: bien porque se le impide obrar como quiere, o bien porque se le obliga a actuar de manera contraria a su voluntad. Por eso, el ejercicio de la libertad permite al sujeto comprobar de modo muy intenso que es él mismo y que puede trascenderse.
Los acontecimientos que configuran cada vida humana no son solo efecto de causas físicas, ni están completamente determinados por la herencia o el ambiente. Cada persona debe tomar decisiones sobre su propia vida, proyectar sus acciones poniendo en ejercicio la razón práctica, bajo en impulso de su voluntad. Por lo tanto, se puede afirmar que quien hace uso de su libertad —el sujeto que actúa voluntariamente— sabe lo que hace, y lo hace porque quiere. Por eso, el ser humano es responsable se sus actos libres.
Los actos voluntarios comienzan cuando el sujeto conoce una realidad que valora como buena y que, por tanto, tiene la capacidad de atraer a la voluntad y convertirse en un fin hacia el que orientar la acción. Por eso, un error en el conocimiento o en la evaluación de la realidad puede tener consecuencias negativas más o menos importantes para el ser humano.
Además de estar penetrado de conocimiento, el acto libre se ejecuta porque la persona quiere, sin estar obligada a obrar ni por factores o agentes externos —como pueden ser la coacción o la violencia— ni porque sea evidente que eso es lo mejor o lo único que puede hacer. Todos tenemos experiencia de que la voluntad tiene capacidad para obrar al margen o incluso en contra de lo que la inteligencia le presenta como la opción más razonable, y de que los sentimientos tienen también un gran peso a la hora de tomar una decisión.
En resumen, cuando alguien actúa libremente es dueño de sus actos, porque el origen de su conducta está en la decisión de su voluntad. Por tanto, quien obra libremente debe asumir la responsabilidad que se deriva de su actuación; debe responder de sus acciones cuando la legítima autoridad lo requiera (ver Figura 1.1) y, sobre todo, debe ser capaz de justificar lo que ha hecho y sus motivos ante sí mismo, si pretende ser el protagonista y no mera comparsa de su propia vida.
FIGURA 1.1. Génesis de la acción voluntaria
Fuente: Elaboración propia.
4. ¿CUÁNDO ES BUENO UN ACTO LIBRE?
Como se ha dicho, la Ética es la reflexión sobre la bondad o la maldad, el acierto o el fracaso de las actuaciones humanas en relación con lo que constituye el bien global, la excelencia de la persona. La consideración ética se aplica a la esfera en la que el ser humano puede ejercer su libertad, porque debe decidir cómo actuar. En todo acto libre el sujeto ha de considerar las diferencias entre el bien y el mal, o entre lo bueno y lo mejor, para decidirse por alguna de las posibilidades que se le presentan, o rechazarlas todas. Pero, es posible preguntarse:
¿Qué es el bien?
¿Qué es bueno para el ser humano?
¿Qué sería bueno, adecuado, correcto, hacer aquí y ahora?
Para poder responder a estas preguntas es necesario tener en cuenta la complejidad humana y las diferentes dimensiones a las que se abre la existencia. El ser humano es corpóreo, pero es más que su cuerpo; tiene necesidades materiales y biológicas, y también otras de orden afectivo, estético, intelectual, trascendente; y se siente atraído con más o menos intensidad por muchos objetos y actividades cuya posesión o realización considera un bien. Muchas veces, esos bienes que se desean pueden ser incompatibles entre sí —comer de todo y estar sano, casarse y permanecer soltero, etc.— ¿Qué se puede hacer? Porque la meta a la que aspira todo ser humano, aunque no sepa concretar bien en qué consiste, es alcanzar lo mejor, lograr la excelencia, que se concreta de modo diferente para cada persona, según sus capacidades y su situación particular hoy, aquí y ahora.
Cada esfera de la vida humana tiene sus propios bienes, y se comprueba que a veces no todos los bienes son compatibles, porque lo que es bueno para la salud no lo es para la economía doméstica; o lo que es bueno desde el punto de vista técnico es perjudicial desde la perspectiva ecológica y la sostenibilidad; o algo que favorece a una persona constituye una injusticia respecto de los demás. La libertad humana se encuentra siempre en estas encrucijadas y la madurez de cada persona se manifiesta en la capacidad de establecer una adecuada escala de valores que le permite orientarse en sus actuaciones libres, sin tener que plantearse diariamente dilemas existenciales acerca de lo que es bueno o es mejor hacer en determinadas ocasiones.
Se dice que algo es bueno en sentido absoluto, cuando facilita y contribuye a que el sujeto pueda alcanzar la auténtica felicidad, que no es un sentimiento pasajero, sino un estado de plenitud permanente al que se tiende, aunque no sea posible alcanzarlo completamente en esta vida. Por el contrario, es malo y por tanto éticamente reprobable, lo que constituye un obstáculo para alcanzar esa excelencia, aunque suponga una ventaja material o proporcione un placer puntual a quien lo realiza.
Pues bien, los principios y sistemas éticos y los Códigos Deontológicos se han elaborado para ayudar a discernir qué es bueno y conveniente hacer en las distintas situaciones a las que se deben hacer frente los sujetos libres.
5. EL QUEHACER EDUCATIVO COMO TAREA ÉTICA
Con la palabra “educación” sucede algo semejante a lo que dijimos al inicio de este capítulo que ocurría con la palabra “cultura”: puede adoptar matices diferentes cuando se emplea en contextos distintos. Por ejemplo, no significa exactamente lo mismo en las siguientes expresiones: “Ministerio de Educación”, “mi prima es profesional de la educación”, o “eso es una falta de educación”.
Aquí interesa principalmente el sentido que tiene la palabra educación cuando se emplea en el segundo de los ejemplos mencionados: como tarea humana y humanizadora que abarca el conjunto de actividades que se producen en la relación entre quienes enseñan y quienes aprenden. De modo particular se hablará aquí de las tareas educativas que llevan a cabo los maestros principalmente en el aula, pero no exclusivamente dentro de ella.
No es extraño que ese conjunto de actividades tan rico en matices como es educar no pueda condensarse en una única definición omnicomprensiva. Diversos autores, desde perspectivas muy diferentes, han propuesto numerosas descripciones a lo largo del tiempo. Aun así, es posible reconocer en todas ellas algunas características del proceso educativo que constituyen sus rasgos esenciales, que sintetizamos en una definición propia.
El quehacer educativo es el conjunto de actividades o procesos —en su mayor parte planificados e intencionales— que desde diversos ámbitos y entornos tratan de transmitir los elementos más valiosos que se han ido cultivando en el seno de una determinada comunidad, para favorecer el pleno desarrollo del ser humano.
Educar denota el conjunto de actuaciones mediante las que una persona hace posible el aprendizaje de otra. Así, no hay un proceso educativo en el que no se produzca algún aprendizaje; sin embargo, cualquier tipo de aprendizaje no puede considerarse siempre educativo.





























