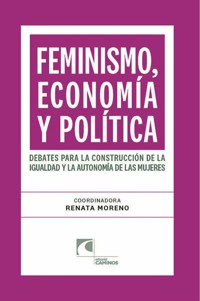
Feminismo, economía y política. Debates para la construcción de la igualdad y la autonomía de las mujeres E-Book
Renata Moreno
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Qué es el feminismo? O mejor, ¿qué son los feminismos? ¿Cuáles son sus contenidos, su evolución y sus tendencias? Para los lectores que quieran responderse esas preguntas y saber las implicaciones que tienen para su vida cotidiana se ha escrito este libro. Aunque la mayoría de sus autoras son brasileñas, sus reflexiones sobre economía feminista, violencia contra las mujeres, migraciones femeninas… sin duda resuenan con nuestra realidad y nos ayudan a pensar un mundo mejor que tendrá que ser, además de otras cosas, feminista.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,www.cedro.org) o entre la webwww.conlicencia.comEDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Coordinación Editorial:Ricardo Leyva / Joel Suárez / Marcel Lueiro
Traducción y edición:Esther Pérez
Diseño y diagramación:Alexis Manuel Rodríguez Diezcabezas de Armada
Conversión a ebook: Idalmis Valdés Herrera
Sobre la presente edición:
© Editorial Caminos, La Habana, 2023
ISBN: 9789593032360
305.42
Fer
Feminismo, economía y política : debates para la construcción de la igualdad y la autonomía de las mujeres / coord. Renata Moreno ;
trad. Esther Pérez ; pról. Dayma Echevarría. -- La Habana : Editorial Caminos, 2022.
Título original : Feminismo, economia e política : debates para aconstrução da igualdade e autonomia das mulheres
Libro digital, EPUB
ISBN 9789593032360
1. FEMINISMO
2. ECONOMÍA FEMINISTA
I. Moreno, Renata, 1983 -
II. Pérez, Esther, 1950 -
III. Echevarría, Dayma, 1973-
Editorial Caminos
Ave. 53, no. 9609 e/ 96 y 98, Marianao, La Habana, Cuba
Teléf.: (53) 7260 3940 / 7260 9731
www.cmlk.org
Prólogo
Dayma Echevarría
En medio de las ansiedades que me provoca la pandemia de COVID-19 y el llamado al aislamiento, una llamada telefónica y un correo permitieron que llegara a mis manos (y a mis ojos) este libro. Si bien fue escrito y compilado en otras latitudes, sus mensajes esenciales tienen total vigencia para Cuba.
En un esfuerzo del Centro Martin Luther King, y en particular de Esther Pérez, la traducción de sus textos pone a disposición de una mayor cantidad de personas cubanas y otros hispanohablantes su lectura. Como se comenta en la introducción escrita por las Siemprevivas, el texto pretende contribuir al debate feminista en las ciencias sociales. Vale apuntar que la mayoría de las autoras –sobre todo brasileñas– son destacadas investigadoras y docentes en el campo de los estudios de género, sexualidades y economía. Al mismo tiempo, han tenido experiencias de vida y trabajo en otros países que han ampliado su visión de los temas que estudian, lo que, junto a su rol como asesoras o directoras de centros de investigación, ha favorecido sus contribuciones al diseño, implementación y/o evaluación de diferentes políticas. Todas militan en el feminismo en sus diversas formas, el movimiento social de mayor fuerza transformadora en América Latina en esta segunda década del siglo XXI.
Pero, ¿será este texto escrito desde otras geografías y desde la economía feminista un texto relevante para Cuba? Considero que sí, y me atrevo a adelantar algunas de las razones, aunque probablemente cada persona que lo lea encontrarásus propias respuestas. Mis reflexiones giran en torno al significado de la economía feminista y sus posibles aportes para nuestra sociedad socialista. Y ello vinculado a una relectura de los indicadores de participación de las mujeres cubanas y la distribución del cuidado y el trabajo no remunerado, sus migraciones, su uso del tiempo, la violencia contra ellas, y el papel del Estado como regulador y garante de los derechos a favor de la equidad.
Si bien el término feminismo aún desata emociones encontradas en nuestro país, atravesadas por el desconocimiento de su contenido y por la sospecha “burguesa” que lamentablemente se asoció a este movimiento político y social durante las décadas de 1960 a 1990, la propuesta del presente libro parte de una corriente que ha ganado seguidoras y seguidores en muchas partes del mundo: la economía feminista.
Esta corriente de pensamiento y acción es diversa en sus proyecciones. Sin embargo, sus promotoras comparten al menos tres elementos. Las autoras apuntan a la división sexual del trabajo como un cimiento difícil de eliminar que se encuentra en la base de las estructuras sociales de opresión y expropiación capitalistas. En segundo lugar, cuestionan la división entre trabajo productivo y reproductivo, y las valoraciones diferenciadas de los mismos. Esta visión representa un cambio de foco de la visión clásica de la economía y da pie al tercer elemento común: una crítica a la ciencia económica tradicional –especialmente la neoclásica– en cuanto a su epistemología, su objeto de estudio y su metodología para la recogida y análisis de la información.
La economía feminista busca alternativas de solución a la actual situación de dominación patriarcal y sitúa la sostenibilidad de la vida como objetivo de la política económica. Este precepto ha guiado el accionar cubano, que ha puesto en el centro al ser humano y su bienestar, y como principio, la equidad y la justicia social. La economía feminista no concibe la igualdad como una equivalencia entre mujeres y hombres cuando esto implica seguir el modelo masculinopatriarcal y heteronormativo como estado deseado. La igualdad no debe restringirse al logro de lo socialmente valorado–principalmente en lo económico– casi siempre masculino, a “llegar a ser como” en imitación a una figura masculina. Replantearnos la igualdad efectiva implica, además del acceso a oportunidades y la distribución equitativa de los costos, un cuestionamiento de los valores que sostienen un modo de vida depredador, competitivo e individualista, que sustenta exclusiones y desigualdades. La igualdad, en este sentido, conlleva la realización de propuestas específicas para modificar ese orden en lo social, lo económico, lo ambiental y lo político.
Cuestionar la exclusión de la reproducción como parte de la economía y visibilizar la interdependencia entre producción y reproducción es una contribución de la economía feminista, como bien señalan varios trabajos aquí incluidos. Al incorporar el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, el análisis de la economía feminista impugna la evaluación del desarrollo y el bienestar mediante el crecimiento económico y la generación de ingresos. Esta alerta coincide con llamados realizados en Cuba para que el proceso de actualización socialista no caiga en viejas fórmulas economicistas que le hagan perder el rumbo humanista que ha caracterizado el proceso de emancipación en la isla.
Por otra parte, socializar esta publicación en Cuba favorece también una relectura de nuestra historia que continúe recuperando el papel de las mujeres en las luchas libertarias, así como los aportes de los movimientos feministas y de mujeres a la construcción de la nueva sociedad que comenzara en 1959.
La Revolución cubana constituye una experiencia emancipadora también en el terreno de la economía, en especial para las mujeres. Desde sus comienzos mostró una claridad significativa respecto a la distinción entre revolución social y solución de la discriminación de las mujeres, para la cual se produjeron cambios legislativos significativos. La meta a alcanzar en las primeras décadas era “la emancipación de la mujer”. y en su nombre se buscó la integración de las mujeres a las actividades promovidas por este proceso de cambio. La conducción de muchas de estas tareas por la Federación de Mujeres Cubanas mostró las ventajas de la organización de las mujeres para modificar la situación en que se encontraban las cubanas.
Se crearon programas específicos para su educación e inserción laboral, basados en la universalidad de políticas sociales como la educación y la salud. Al mismo tiempo, estos programas se complementaron con otros que favorecían la corresponsabilidad Estado-familia en el cuidado de los/as hijos/ as. Se promovió el acceso a servicios y artículos que aligeraban el trabajo doméstico: lavatines, comedores obreros, equipos electrodomésticos según méritos laborales, entre otros.
Estos programas y servicios tuvieron un impacto notable en la inserción de las mujeres en el empleo formal y en la vida social y política del país. Como resultado, contamos con importantes indicadores que hablan de la presencia de las mujeres en la vida pública: somos la mayoría de los trabajadores del sistema de la ciencia; desde 1982 somos la mayoría de la matrícula universitaria; y desde 1985, también la mayoría de las graduadas. Además, somos mayoría en las categorías de técnicos y administrativos, y se incrementa nuestra participación en la de dirigentes. Desde 2008 somos la mayoría de los ocupados con nivel universitario. Las mujeres representan el 81,9% de los profesores, maestros y científicos; y más del 70% de los fiscales, los presidentes de tribunales provinciales y los jueces profesionales. En el sistema de las ciencias, la innovación y la tecnología, representan el 53,5%, y son más del 64,2% de los colaboradores internacionalistas. Ostentan el 47,2% de los altos cargos de dirección e integran el 48,86% del parlamento. En el nivel de la gestión local son nueve –de quince–las presidentas de asambleas provinciales del Poder Popular (62,5%). Ocho son ministras (38%) y cuarentaidós, viceministras (35,6%). En el Consejo de Estado constituyen el 42%.
Sin embargo, se mantienen inserciones diferenciadas enel trabajo remunerado y reconocido socialmente. Las mujeres aún no tienen una presencia significativa en los trabajos más reconocidos y mejor remunerados. En los últimos diez años se ha producido una diversificación de las fuentes de empleo según su relación con la propiedad, y aunque la principal continúa siendo la estatal, el sector privado tiene mayor dinamismo. Pero eso no se ha reflejado adecuadamente en el empleo de las mujeres: ellas se encuentran empleadas principalmente en el sector estatal presupuestado (sobre todo en la salud y la educación), probablemente por las garantías laborales y la estabilidad que ofrece esa ubicación laboral. Por otra parte, si bien entre 2010 y 2018 las mujeres han sextuplicado su presencia en el trabajo por cuenta propia, mientras que los hombres la han triplicado, ellas representan menos del 35% en esta forma de gestión. Solo son mayoría en once de las actividades aprobadas (la mayoría de las contratadas), y representan el 72% de los que tributan por el régimen simplificado, que son los que realizan actividades que generan menores ingresos.
Por sectores de actividad económica, las mujeres son la mayoría solo en los de la salud y la educación. La situación se agrava si se tiene en cuenta la disminución relativa de las mujeres en sectores típicamente masculinos entre los años 2014 y 2018.1Este comportamiento puede estar relacionado con el proceso de disponibilidad desarrollado en el marco del proceso de actualización del modelo económico y social, mediante el que se buscó la idoneidad en el puesto y eliminar empleos de baja productividad, donde pudieran haber estado más representadas las mujeres.
Otro elemento importante a tener en cuenta para analizar la inclusión laboral de las mujeres es el relativo a los salarios. Si bien la Constitución cubana plantes que por igual trabajo se perciba igual salario, las mujeres casi nunca están en los sectores mejor remunerados ni en las ocupaciones que reciben los salarios más altos.2
Menos han cambiado las relaciones de género al interior del hogar y de la familia, basadas en la división sexual del trabajo. Como afirma uno de los trabajos de este libro, los avances en los indicadores sociales y económicos no han sido capaces –tampoco en Cuba– de incidir de forma significativa sobre la división sexual del trabajo doméstico y de cuidados. La visión de las mujeres en sus roles de madre-esposa dependiente aún permea muchas de nuestras políticas sociales y nuestras prácticas cotidianas.3
Uno de los recursos más valiosos y lamentablemente menos valorado es el tiempo. A este tema y su utilización diferenciada se refiere uno de los trabajos que se pueden encontrar en este libro. En Cuba, a pesar de las políticas antes referidas para distribuir el trabajo doméstico y de cuidados entre diferentes instituciones, este sigue recayendo sobre las mujeres. Dedicamos a él, como promedio, catorce horas a la semana más que los hombres. En los tiempos que corren, atravesados por el estado de aislamiento social y el llamado a quedarse en casa, este tipo de trabajo se intensifica y no necesariamente se redistribuye entre sus miembros, por lo queson nuevamente las mujeres quienes asumen estas tareas. Se debe señalar que su realización depende en gran medida de las condiciones materiales y de vida de las familias, los factores culturales de cada lugar, la cantidad de miembros del hogar y su edad, así como su situación de salud.
Este libro contiene un artículo de gran relevancia para la situación cubana actual. Se trata del referido a la migración internacional de las mujeres y a su rol en las cadenas internacionales de cuidados, así como al papel de las remesas en las sociedades y economías de origen. Nuestro país tiene un comportamiento secular en las tasas de migración internacional, con saldos negativos desde principios del siglo XX. En 2012, la tasa de migración externa registró los valores más altos de los últimos diez años (-4,2 por mil habitantes), situación que se modificó ligeramente tras la reforma de la ley migratoria de 2013, pero que siguió siendo negativa: en 2018 fue de -1,9 por mil habitantes. Se reconoce que en la decisión de migrar existen diferentes condicionantes, tanto internas como externas, que alientan una migración selectiva. Sin embargo, una característica de las migraciones de los últimos diez años radica en el aumento de la emigración temporal, con un aumento de la participación de jóvenes, mujeres y personas de elevado nivel de escolaridad.
Aunque no conozco estudios realizados en Cuba sobre mujeres que salen a cuidar a familias en otros países, conozco varios casos de personas que viajan temporalmente para cuidar de niños y personas adultas mayores en Estados Unidos y España. Espero que el artículo de este libro referido a las migraciones de las mujeres sirva de incentivo para desarrollar esta línea de investigación, junto con otra relacionada con la utilización de las remesas.
Otro tema relevante que aborda este libro es el de la violencia contra las mujeres. Este tema se ha ido posicionando en el debate público cubano cada vez con mayor fuerza, a partir de investigaciones científicas y de la mano de campañas nacionales e internacionales para visibilizar el fenómeno, así como del trabajo de las comisiones mixtas (Estado, academia, sociedad civil) que han atendido esta problemática y ofrecido alternativas para su tratamiento. No obstante, en la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género de 2016, más de una cuarta parte de las mujeres entre quince y setentaicuatro años entrevistadas reconocieron haber sufrido situaciones violentas en su relación de pareja en el último año, y otro 39,6% en algún otro momento de su vida. Otro dato significativo es el que apareció en el Informe Voluntario sobre el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo: en 2016, la tasa de feminicidios fue de 0,99 por cien mil habitantes.
Un tema no menos importante, pero poco explorado en Cuba, es el papel del Estado en el proceso de despatriarcalización de sus prácticas, que varios de los artículos nos llevan a repensar. Si bien las autoras reconocen el papel del capitalismo en el mantenimiento de una sociedad que descansa, en primera instancia, en las relaciones inequitativas de género y en la división sexual y social del trabajo, en Cuba este no es un debate acabado. En primer lugar, hay que reconocer que, como construcción cultural, el patriarcado tiene mecanismos que producen constantes ajustes para su sobrevivencia. Solo sesenta años han transcurrido de la experiencia socialista cubana en este terreno, y parecen aún insuficientes frente a más de un siglo de dominación capitalista y de varios siglos de dominación patriarcal.
Por otra parte, concuerdo con la visión reseñada por la autora norteamericana Carolee Bengelsdorf sobre los debates en torno a las mujeres en la Revolución cubana. Para esta autora, entre los años 1960-1975, en la producción científica y en los medios de prensa se reflejaba la labor de la mujer en los ámbitos conquistados por la revolución social, la garantía jurídica y política y el derecho a la igualdad. Sin embargo, a partir de esa fecha pareciera que el tema “mujer” se mantiene al margen de los debates, debido a que se suscribe el paradigma según el cual se subordina la emancipación de la mujer a la emancipación más general, resultante de la eliminación del capitalismo. Además, al considerar que el ser humano se realiza mediante el trabajo, se concibe la emancipación femenina como consecuencia de su incorporación a la fuerza de trabajo productiva, asalariada. Por otra parte, se esperaba que la mujer se liberara de su labor en la reproducción social de la familia mediante la socialización de esas tareas.
Como resulta evidente, estas son condiciones necesarias, pero no suficientes, para analizar las relaciones sociales que mantienen a las mujeres en posiciones subordinadas. Aunque se observa un incremento de la toma de conciencia sobre el hecho de que no todas las mujeres logran ejercer su derecho a la igualdad, pareciera que el paradigma antes mencionado aún pervive en algunas prácticas políticas. De esta forma, y sustentada además por prácticas cotidianas, subsiste la discriminación no jurídica ni política, sino subjetiva y más difícil de eliminar. Por otra parte, resulta necesaria una relectura de la división sexual del trabajo en la sociedad cubana actual, dado que la apertura a otras formas de propiedad y gestión abre también las puertas a mecanismos mercantiles capitalistas, propios de la etapa de tránsito socialista en la que vivimos, pero que pueden aumentar el excedente a costa de la división sexual del trabajo.
La economía feminista también puede contribuir a las lecturas críticas de las prácticas culturales que subsisten en el socialismo cubano. En particular, los años más recientes constituyen una oportunidad para plantearse nuevas alternativas ante las brechas persistentes. Se podría pensar un sistema que promueva la redistribución material efectiva, que reconozca, combata y sancione las formas fácticas y simbólicas del patriarcado y que promueva el ejercicio efectivo de los derechos de cada persona desde sus particularidades. Esta corriente de pensamiento no solo se mantiene en el nivel de diagnóstico, sino que fomenta la capacidad de crear repertorios de acciones que hagan posible “otra economía”, lo que podría guiar a quienes toman decisiones en Cuba a encontrar las propuestas de soluciones que se le demandan a la academia y, en especial, a las investigaciones económicas. En el momento actual, en el que el proceso de actualización del modelo económico y social que se desarrolla en Cuba cumple ya diez años, y a las puertas de un próximo Congreso del Partido, tenemos la oportunidad de proyectar una forma diferente de hacer la economía y la sociedad cubana, para lo que esta perspectiva puede constituirse en una potente herramienta.
Para concluir, espero que este libro le sirva de inspiración a muchas personas comprometidas con la construcción de una sociedad mejor, definitivamente socialista, que no puede ser sino feminista.
1Por ejemplo, en el sector de la construcción, de cada cien ocupados en 2014, catorce eran mujeres, pero en 2018 solo quedaban once. Esta disminución también se observa en las industrias azucarera y manufacturera. El sector de servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler pasó de ser ligeramente femenino, con cincuentaiuna mujeres por cada cien en 2014, a cuarentaicuatro por cada cien en 2018. El sector de la ciencia y la innovación pasó de tener cuarentainueve mujeres por cada cien ocupados en 2014 a cuarentaitrés en 2018.
2Debe notarse que los salarios en los Anuarios Estadísticos no aparecen desagregados por sexo.
3Ver, por ejemplo, en el Código del Trabajo, el capítulo sobre atención a la mujer trabajadora, que les ofrece garantías laborales especiales a las mujeres durante el embarazo y la etapa posnatal. Aunque las licencias de maternidad ampliaron los sujetos beneficiarios a otros miembros de la familia, aún son pocos los que se acogen a sus beneficios. Tampoco se observan mecanismos que promuevan incentivos directos e indirectos para que este cambio legislativo constituya una verdadera oportunidad en el ejercicio de una paternidad responsable. Otro ejemplo que limita indirectamente el disfrute de derechos por parte de las mujeres tiene que ver con la propiedad de las viviendas rurales, que por lo general se asigna a quienes son dueños de las tierras.
El feminismo y las políticas de los comunes en una era de acumulación primitiva
SILVIA FEDERICI
Presentación
Las siemprevivas
Igualdad y autonomía son dos palabras que aparecen en carteles y manifiestos, y que orientan las acciones feministas en todo el mundo. Pero el sentido que se atribuye a esas palabras puede variar mucho, como varían también los desafíos que enfrentan las mujeres en cada momento y lugar.
Desde antes de la aparición del capitalismo hubo mujeres que participaron en movimientos contra el orden vigente, pero fue a partir de la construcción de la igualdad en las sociedades occidentales modernas que comenzó a haber más mujeres que se organizaban en cuanto tales para reclamar sus derechos. Vale recordar la históricaDeclaración de los derechos de la mujer y la ciudadana: en 1791, Olympe de Gouges redactó ese documento como reacción ante la exclusión de las mujeres de los principios de igualdad y libertad proclamados por la Revolución francesa.
Entendemos la igualdad como un principio y un objetivo político que trasciende ampliamente la igualdad formal, normativa, que, cuando mucho, solo existe en las leyes. E incluso para conquistar esa igualdad formal hemos tenido que luchar mucho. Las conquistas de las mujeres no son lineales, e inclusive las inscritas en las leyes no son definitivas. Mientras que en Brasil aún enfrentamos el desafío de conquistar el derecho a decidir sobre la maternidad, acompañamos, alertas y solidarias, a las mujeres que resisten el retroceso del derecho al aborto en varios países europeos sumidos en una crisis económica (como Francia, Suiza y España).
En la actividad de Siempreviva Organización Feminista (SOF), la lucha por la autonomía y la lucha por la igualdad caminan juntas, en la medida en que forman parte de un proyecto de transformación profunda de la sociedad. Nuestros desafíos son:
•transformar la economía con vistas a construir un nuevo paradigma de sustentabilidad de la vida;•transformar no solo el mundo público, sino también el privado, y romper la dicotomía entre ambos;•construir la igualdad entre hombres y mujeres superando las relaciones de explotación y dominación por motivos de clase y de raza.
Con los artículos reunidos en este libro queremos contribuir al debate en el seno del movimiento feminista, en especial de la Marcha Mundial de Mujeres. Fueron escritos en lugares distintos y con diferentes perspectivas, desde las reflexiones a partir del movimiento hasta los debates teóricos en el área de las ciencias sociales. En una coyuntura sumamente compleja, tenemos ante nosotros el desafío de articular análisis teóricos y empíricos, y el de actuar simultáneamente sobre las relaciones de poder y dominación en la sociedad, la construcción de políticas públicas y la relación con el Estado.
En el artículo titulado “Comprender las luchas de las mujeres por su emancipación personal y colectiva”, Danièle Kergoat presenta la serie de conceptos y preguntas que forman parte de su pensamiento y examina la centralidad del trabajo para entender las dinámicas y las relaciones de dominación. Además, amplía los conceptos y las referencias teóricas de las ciencias sociales sobre la base de la conceptualización de la división sexual del trabajo y las relaciones sociales de sexo, además de reflexionar sobre la capacidad de actuación de los sujetos en la resistencia y la reacción a la dominación. Ubicado en el feminismo materialista, su análisis sobre la emancipación articula las dimensiones personales y colectivas, subjetivas y objetivas, en la conformación de un sujeto político que no se basa en un individuo abstracto y universal, ni en una sumatoria de categorías. Kergoat muestra una visión sobre la capacidad de actuación basada en su formulación sobre la consubstancialidad de las relaciones sociales de sexo, raza y clase. Este artículo fue la contribución de la socióloga francesa a un encuentro realizado por SOF en agosto de 2014.
En “Neoliberalismos y trayectorias de los feminismos latinoamericanos”, Sonia Álvarez llama a la reflexión sobre las estrategias del movimiento feminista en diálogo con diferentes momentos y orientaciones del modelo de desarrollo de la región. La autora presentó esas reflexiones en una conferencia pronunciada en el Noveno Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de Mujeres, celebrado en São Paulo en agosto de 2013. Con su mirada a los discursos y las prácticas de los feminismos, así como a la composición de sus filas, la teórica feminista plantea preguntas y señala contradicciones capaces de hacer avanzar al movimiento y provocar nuevas síntesis.
Con el mismo propósito de recuperar trayectorias, Renata Moreno presenta en el artículo “La economía en la agenda política del feminismo” una sistematización de las formulaciones feministas sobre la economía vinculadas a los procesos de lucha de la Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía (Remte), la Marcha Mundial de Mujeres (MMM) y la Marcha de las Margaridas. La autora reúne elementos de la crítica feminista a la sociedad de mercado y el libre comercio, además de propuestas de políticas generadoras de igualdad y autonomía económica para las mujeres. De esa forma, reflexiona sobre la producción de conocimientos y de análisis en los procesos de lucha que han reorganizado un campo del feminismo en la América Latina.
El cambio en la orientación política y económica de la América Latina iniciado en la primera mitad de los años 2000 le planteó nuevos desafíos a la actividad feminista de reivindicación de políticas públicas y de relación con el Estado. La retomada por parte del Estado de la conducción de la economía y la garantía del acceso de la población a derechos y servicios que amplían su bienestar convive con contradicciones y límites importantes definidos por la correlación de fuerzas y por la estructura del capitalismo patriarcal y racista en nuestros países, profundamente signados por la desigualdad.
En esa nueva coyuntura se hizo importante reafirmar nuestra comprensión sobre el patriarcado y su articulación con el capitalismo. Entendemos que el patriarcado es un sistema en el que los hombres controlan, individual y colectivamente, el cuerpo, el trabajo y la sexualidad de las mujeres. A partir del advenimiento del capitalismo como el modo de producción hegemónico en Occidente, el patriarcado se reconfiguró para convertirse en un componente fundamental de ese sistema: el capitalismo patriarcal. La separación rígida entre el mundo público y el privado, que se corresponde con la separación entre producción y reproducción, es un elemento central que organiza la vida en nuestras sociedades sobre la base de la división sexual del trabajo y las prácticas sociales diferenciadas de hombres y mujeres. En el capitalismo patriarcal, la familia se reconfiguró en un modelo ideal de hombre proveedor y mujer cuidadora; y la esfera doméstica se convirtió en el lugar donde se suelen realizar, de forma no remunerada, las actividades fundamentales para la producción del vivir. El mundo público de la producción y la política se fue construyendo a partir de las prácticas de los hombres, como espacios privilegiados para ellos. La organización de la política, la idea de partidos políticos, la noción de ciudadanía, se construyeron antes de que las mujeres tuvieran derecho al voto, de modo que no se las consideraba sujetos de esa ciudadanía.
En este momento en que en Brasil se organiza una lucha importante en pro de la reforma política y la democratización del Estado, Clarisse Paradis expone en su artículo “La lucha política feminista para despatriarcalizar el Estado yconstruir las bases de la igualdad” una visión sobre losacumulados con que se cuenta y los desafíos a enfrentar. Tomando como referencia las teorías feministas en el campo de la ciencia política, y en diálogo con la experiencia latinoamericana de construcción de políticas para las mujeres, la investigadora sostiene que el Estado no es neutro desde el punto de vista del género, y que la actividad política de las mujeres puede incidir en que desempeñe un papel activo en la construcción de la igualdad.
En ese sentido, a partir del año 2011, SOF ha profundizado el trabajo sobre el tema de la necesidad de que las políticas destinadas a las mujeres sean políticas de igualdad. Como parte de las acciones del convenio de SOF con la Secretaría de Políticas para las Mujeres (SPM)1hemos promovido estudios, realizado actividades de formación y organizado un seminario internacional para reflexionar sobre el tema.
Existe un reconocimiento de que la última década modificó significativamente el lugar que ocupan las mujeres en las políticas públicas, tanto por la creación de la SPM como por la ampliación de la autonomía económica de las mujeres como resultado de políticas distributivas. A la vez, todavía hay cuestiones que llaman la atención, como el aumento del conservadurismo en la sociedad brasileña, la persistente desigualdad de clase, raza y género, y la permanente mercantilización del cuerpo de las mujeres.
Un eje importante de las políticas destinadas a las mujeres es el enfrentamiento a la violencia que se ejerce en su contra. En este eje se destacan, además de la Ley Maria da Penha, el Pacto Nacional por el Enfrentamiento a la Violencia contra la Mujer y la articulación institucional entre diferentes ministerios del gobierno federal y entre estados y municipios. En “Desafíos para enfrentar la violencia mediante la transformación de las bases de la desigualdad”, Sonia Coelho y Sarah de Roure hacen un balance de esas políticas y revelan los desafíos para enfrentar y superar el ciclo de la violencia,sobre la base de la experiencia del movimiento feminista y de mujeres que trabajan directamente con víctimas de la violencia. La articulación de las diferentes dimensiones que componen la autonomía de las mujeres, como la autonomía personal y económica, es una estrategia importante para el avance de las políticas capaces de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
El objetivo del feminismo anticapitalista es ambicioso: transformar radicalmente el sistema y la vida de todas y cada una de las mujeres. O, como afirma la Marcha Mundial de Mujeres, cambiar el mundo y la vida de las mujeres simultáneamente. Una vez más sale a colación la dimensión de la igualdad, porque es un principio fundamental para que las transformaciones alcancen al conjunto de las mujeres.
La igualdad no se restringe a la equivalencia con los hombres cuando esa visión implica una inclusión de las mujeres en un mundo cuyos valores ymodus operandi, tenidos por referencia universal, se basan en la experiencia masculina. No se trata solo de garantizarles a las mujeres el acceso a lo que les falta para ser iguales a los hombres, sino de romper con las bases que sustentan y recrean jerarquías, dominaciones y desigualdades.
No basta con que haya más mujeres en el mercado de trabajo o con que sus ingresos sean mayores. Nada de eso importa si la organización del trabajo sigue siendo la actual. Nos referimos no solamente a la superación de la distancia enorme entre el salario que perciben los hombres y el que perciben las mujeres, desigualdad que es mucho mayor en el caso de las mujeres negras. Es significativo que los avances en los indicadores sociales y económicos no hayan sido capaces de incidir sobre la división sexual del trabajo doméstico y de cuidados.
En los “quehaceres domésticos” (que abarcan desde actividades de mantenimiento del hogar, como la limpieza, hasta las que garantizan la reproducción de la vida, como la preparación de los alimentos y el cuidado a las personas)mientras los hombres invierten 10 horas semanales, las mujeres invierten 20,8.2Entre los años 2002 y 2012 se redujo la cantidad de horas que invierten las mujeres, pero no se verificó un aumento de la participación masculina en las tareas domésticas.
En el artículo “Las desigualdades de género en los usos del tiempo”, Fernanda Sucupira y Taís Viudes ilustran la permanencia de esas desigualdades y reflexionan sobre el tiempo como una categoría clave para analizar las condiciones de vida y la división sexual del trabajo. Las autoras analizan los datos más recientes sobre los usos del tiempo por parte de mujeres y hombres en Brasil y establecen un diálogo entre los debates sociológicos y las políticas públicas. Las investigaciones sobre los usos del tiempo constituyen un instrumento fundamental para el reconocimiento de la sobrecarga de trabajo de las mujeres, pero es necesario vencer el desafío de distribuir las responsabilidades de ese trabajo entre mujeres, hombres, Estado y mercado.
Una de las estrategias de la economía feminista, que constituye una importante herramienta para la actividad de SOF, es el ejercicio de mirar la realidad sin tomar como única referencia los números que suelen usarse para medir el comportamiento de la economía. En los movimientos sociales y los debates políticos perseguimos el mismo desafío que las teóricas en el ambiente académico: ampliar lo que se entiende por trabajo, garantizar que se reconozca que todo el trabajo doméstico y de cuidados que realizan las mujeres es fundamental para la producción de la vida, para garantizar el bienestar de las personas.
Visibilizar la experiencia de las mujeres es una tarea que se propone el artículo “Migración internacional de mujeres: una agenda para el feminismo”. Táli Pires de Almeida examina a las mujeres como sujetos en el proceso de migración, no solo como acompañantes de sus maridos. En diálogo con las dinámicas de las migraciones internacionales,los debates teóricos y la voz de mujeres de Perú, Paraguay y Bolivia que viven en Brasil, la autora revela que las motivaciones para la migración, las reorganizaciones necesarias de sus familias en los países de origen y las condiciones de vida en el país de destino están profundamente marcadas por la división sexual del trabajo y las relaciones patriarcales. Ese texto, ubicado en la realidad latinoamericana, propone un abanico importante de cuestiones para la reflexión, la acción y las políticas públicas que tienen como referencia la integración de los pueblos.
Por último, “El feminismo y las políticas de los comunes en una era de acumulación primitiva” nos aproxima al pensamiento de Silvia Federici, quien nos presenta una perspectiva feminista sobre los bienes comunes, concepto de gran relevancia para la lucha anticapitalista a partir de la resistencia de hombres y mujeres a la expansión de las fronteras del capital en los territorios. La reflexión de Federici de que la acumulación primitiva en la primera fase del desarrollo capitalista combinó la reorganización del territorio y del trabajo, y el control sobre ellos, con la reorganización de la reproducción y el control sobre el cuerpo de las mujeres resulta extremadamente actual para promover el diálogo con el modelo de desarrollo de muchos países.
Arrojar luz sobre los procesos cotidianos de producción del vivir y revelar los nexos entre reproducción, producción y consumo han sido, al mismo tiempo, un desafío y una estrategia para SOF. Esa perspectiva nos permite un diálogo con la idea de la acumulación por desposesión o acumulación por expoliación, que se utiliza mucho en la América Latina para explicar el empleo de métodos de la acumulación primitiva para extender el sistema capitalista mercantilizando a ámbitos a los que el mercado no tenía acceso antes.
La presencia de grandes obras y proyectos de empresas nacionales y transnacionales en los territorios crea nuevosmonopolios sobre la naturaleza e impide el acceso de lapoblación a los comunes, como el agua y la biodiversidad. Ala vez que las mujeres enfrentan más dificultades para garantizar la producción cotidiana del vivir y la sustentabilidad de la vida, otras constantes son el aumento de la violencia contra ellas y la explotación sexual. El control de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres se reinventa en la actualidad, tanto por la imposición de la reproducción biológica y de la reproducción de la vida mediante el trabajo remunerado, como por la expansión de la industria del sexo y la preservación de modelos de sexualidad patriarcales, que caminan juntas con el conservadurismo.
Ante la lógica violenta del mercado, la resistencia feminista se basa en la radicalidad y en la afirmación de que el proyecto de igualdad y autonomía para todas las mujeres tiene que formar parte del proyecto de autodeterminación y autonomía de los pueblos. Y que ese proyecto es incompatible con el del capitalismo patriarcal.
Esperamos que los artículos reunidos aquí contribuyan al debate y a la acción feministas en la disputa por el presente y el futuro que queremos construir.
Las siemprevivas
1Proyecto de Formación de Líderes y Articulación del Movimiento de Mujeres: Autonomía Económica como parte de la Estrategia del Combate a la Violencia contra las Mujeres.
2Los datos son de la Investigación Nacional mediante Muestra de Domicilios (Pnad), 2012.
Comprender las luchas de las mujeres
por su emancipación personal y colectiva
Danièle Kergoat
En el año 2012 publiqué una colección de mis artículos escritos entre 1970 y 2010.1Demoré para comenzar ese libro, y cuando decidí dedicarme a él, me vi ante un problema complicado. Aunque se trataba de una compilación de textos, era necesario organizar los artículos. ¿Cómo hacerlo? ¿Por orden cronológico? ¿Por temas: división sexual del trabajo, relaciones sociales de sexo, movimientos sociales? Ninguna de esas opciones me atraía, y sin duda tampoco les resultaría atrayente a los lectores. Al fin decidí utilizar una estructura dinámica: partir del peso de las dominaciones y pasar después a la revuelta y la emancipación.
Esa estructura dinámica tuvo un gran mérito: me encontré en ella psicológicamente. Mi búsqueda siempre ha sido la de comprender cómo es posible que las personas sigan luchando contra las dominaciones a pesar de que su peso es tan grande y de que se entrecruzan de tal manera que desgastan los cuerpos y oscurecen las conciencias.
Todas esas reflexiones dieron por resultado el libroSe battre, dissent-elles[Luchar, dicen ellas], título que escogí como homenaje a Marguerite Duras.2También le rendí homenaje a Monique Witting (1935-2003) seleccionando un fragmento de su novelaLes Guérrillères[Las guerrilleras], de 1969, como epígrafe de mi libro.
Lo que intenté hacer en la introducción de la antología fue 1) explicar simultáneamente temporalidades múltiples; 2) presentar de manera breve la secuencia de los conceptos más que los conceptos mismos; 3) ofrecer, al final, algún tipo de razonamiento sociológico.





























